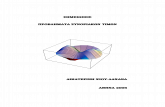juridica_584
-
Upload
manuel-chavez -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of juridica_584
-
N
584
LA INVENTIVAConstituye un sustento del desarrolloPg. 2 Hebert Tassano Velaochaga
Martes 16 de febrero de 2016Segunda etapa Ao 10
Pg. 3LA ARGUMENTACIN. Conozca la mejor forma de construir una tesis debidamente sustentable. Edwin Figueroa Gutarra
Pgs. 4 y 5EL DERECHO CONCURSAL. Principios incorporados en el Ttulo Preliminar de la Ley N 27809. Daniel Echaz Moreno
Pg. 6, 7 y 8EL ARBITRAJE DE CONSUMO. Aspectos relevantes en la gestin de los conictos. Jos R. Nina Cuenta
-
2 suplemento deanlisis legal Martes 16 de febrero de 2016 PATENTES
jurdica Director (e): Flix Alberto Paz Quiroz | Editora: Mara valos Cisneros | Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Edicin Grca: Daniel Chang Llerena | |Jefe de diagramacin: Julio Rivadeneyra Usurn Jurdica es una publicacin de2008 Todos los derechos reservadosEl PeruanoLas opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: [email protected]
SUSTENTO DEL DESARROLLO NACIONAL
Importancia de la inventivaHEBERTTASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI
Lo he dicho antes y lo repetir: El desarrollo del Per se debe sustentar en la inventiva y creatividad de sus ciudadanos. El intelecto del perua-no no se agota. Por ello, el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Inde-copi) no cesa en seguir impulsando su poltica de fomento del sistema de patentes en el pas.
Desde el ao 2012 hasta concluir el ao 2016, calculamos que se habrn tramitado aproxima-damente 920 solicitudes nacionales de patentes. Todo un rcord que, de no haberse iniciado esta poltica, hubiramos necesitado unos 10 aos para conseguirlo.
ActividadesAcciones claras, impulsadas desde la Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas del Indeco-pi, hoy son referentes del desempeo favorable en materia de patentes. Un claro ejemplo es el Concurso Nacional de Invenciones (que exonera los pagos por trmite de patentes) y el Programa Patente Rpida (que asesora en la redaccin del documento tcnico de patente). Gracias a ambas iniciativas se han tramitado 162 solicitudes de patentes nacionales, representando el 60% del total tramitado en el ao 2015.
Asimismo, el nuevo Servicio de Asesora especializada en Marcas y Patentes, el progra-ma de charlas gratuitas quincenales Jueves del Inventorsumados a las jornadas itinerantes de charlas realizadas tanto en Lima como en regiones, permitieron, en una primera etapa, que ms de 5,500 inventores e innovadores pe-ruanos tengan acceso a informacin de primera fuente sobre los beneficios que trae proteger sus creaciones.
La realizacin de la 2 Convencin Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI) 2015 que incluye cuatro actividades (Feria de Exhi-bicin de Invenciones, Feria de Proveedores de Servicios al Inventor, Congreso Internacional
de Patentes e Invenciones y Reconocimiento Anual a la Comercializacin del Invento Paten-tado) posiciona al Indecopi como una entidad lder a nivel regional, en materia de estmulo del patentamiento.
ObjetivosEl Indecopi buscar en el ao 2016 ampliar la base de usuarios del sistema de patentes, ya sea mediante el fortalecimiento de los programas citados o de nuevas intervenciones. Se tiene pre-visto iniciar el proyecto Activando el Mercado de Patentes (Actpat), que facilitar el acercamiento de las pequeas empresas al sistema de patentes. Este proyecto contempla un fondo que permitir a las empresas financiar gran parte de los trmites de la solicitud de patentes en su fase internacional.
Daremos prioridad al desarrollo de capaci-dades de profesionales para la empleabilidad
en el campo de las patentes. Los primeros me-ses de este ao implementaremos un curso de extensin universitaria para que estudiantes y egresados de ingeniera se especialicen en bsqueda y redaccin de patentes. Adems, en el marco de Actipat se capacitar a profesionales tcnicos con experiencia para que integren un registro de expertos en asesora de patentes.
Asimismo, fortaleceremos la relacin entre el sistema de patentes y el sector acadmico para impulsar cursos de patentes a nivel pregrado, en carreras de ciencias e ingeniera, as como reac-tivar el programa de identificacin de materia patentable en universidades pblicas y privadas, tanto en Lima como regiones.
Nuestra proyeccin es ambiciosa y buscar fortalecer el aporte del Indecopi para que nuestra sociedad contine la senda del crecimiento con base en la prctica del sistema de patentes.
EL INDECOPI BUSCAR EN EL AO 2016 AMPLIAR LA BASE DE USUARIOS DEL SISTEMA DE PATENTES. SE TIENE PREVISTO INICIAR EL PROYECTO ACTIVANDO EL MERCADO DE PATENTES (ACTIPAT), QUE FACILITAR EL ACERCAMIENTO DE LAS PEQUEAS EMPRESAS
-
3suplemento deanlisis legalMartes 16 de febrero de 2016JUDICATURA
CONOZCA LA FORMA DE CONSTRUIR UNA TESIS
La argumentacinEDWIN FIGUEROA GUTARRA
Juez superior de Lambayeque. Doctor en Derecho. Profesor de la Amag.
Qu significa construir argumentos? Se trata de una labor meramente te-rica y abstracta? Implica ello para el juez cerrarse en su gabinete y ejercer una construccin de ideas hondamen-
te esquemticas y abstractas? Es una buena sentencia aquella que abunda en argumentos de derecho? O es mejor sentencia aquella que es eminentemente prctica?
Vamos por partes. Construir argumen-tos es una labor de construccin de razones. Significa, en buena cuenta, aplicar lgica, interpretacin, desarrollar motivacin sufi-ciente y exige de parte de los jueces: constante preparacin, formacin, lectura, identifica-cin con el trabajo, cultura jurdica, entre otras virtudes necesarias para desarrollar una buena argumentacin.
Buenas razonesManuel Atienza (1) desarrolla hasta 10 buenas razones para argumentar bien, las cuales de modo resumido las pasamos a resear abreviadamente:
1. El mejor consejo que puede darse a quien desee argumentar bien en el derecho o en cualquier otro mbito es prepararse bien ()
2. Hay aspectos comunes a cualquier tipo de argumentacin, pero tambin rasgos pecu-liares de cada campo, de cada tipo de debate. Por ejemplo, lo que es apropiado para una conferencia (la exposicin por extenso de una tesis) no lo es para el que participa en una mesa redonda: ()
3. No se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que podra decirse con muchas menos. ()
4. En una discusin, en un debate racio-nal, esforzarse porque el otro tenga razn como alguna vez propuso Borges parece demasiado ()
5. Cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar dispuesto a conceder nunca nada al adversario es una estrategia incorrecta y equivocada.
6. Cuando se argumenta con otro, uno puede tener la impresin de que los argumentos de la parte contraria funcionan como una muralla contra la que chocan una y otra vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la solidez de esa defensa, lo ms aconsejable es ver si uno pue-de tomar la fortaleza intentando otra va. ()
7. La argumentacin no est reida con el sentido del humor, pero s con la prdida del sentido de la medida ()
8. No se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas, autores de moda, etc. Lo que cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan.
9. Frente a la tendencia, natural quiz en algunas culturas, a irse por las ramas no cabe otro remedio que insistir una y otra vez en ir al punto, en fijar cuidadosamente la cuestin.
10. En cada ocasin, hay muchas maneras de argumentar mal y quiz ms de una de ha-cerlo bien ()
Las pautas que seala Atienza constituyen valiosos criterios que han de servir de punto de partida para la compleja construccin de argumentos y como tales, estos elementos re-quieren fuerza, consistencia y coherencia en su planteamiento.
Un buen argumento, en buena cuenta, resiste las diversas objeciones que se puedan plantear contra el mismo y como tal, sale indemne de los exmenes de rigor a los que pueda ser sometido.
Al fin y al cabo, la definicin de cmo cons-truir un buen argumento implicara el siguiente raciocinio: Si mi argumento es mejor que el de ustedes, pues prevalecen las razones que plan-teo, y por el contrario, si el argumento de ustedes es ms fuerte que el mo, la consecuencia lgica es que ha de prevalecer la posicin de ustedes.
JusticacinSin embargo, la complejidad de nuestro tema reside en definir la fuerza de ese argumento, cules condiciones ha de satisfacer, cules re-querimientos ha de cumplir y en ese sentido, entramos ya al contexto de justificacin, mbito que aborda exponer las razones que fundamen-tan el argumento que defendemos.
No se trata de una simple enunciacin, caso en el cual nos encontramos en el contexto de descubrimiento, sino en la sustentacin, una a una, de las razones prcticas que fundamentan nuestro argumento.
Abstraccin y teoraLa argumentacin no es una tarea por entero abs-tracta. Es abstrac-to el razonamiento del juez para llegar a una conclusin, pero una vez que el problema ha sido enfocado, el desarrollo del problema debe ser eminentemente pragmtico, pues partimos de la tesis de que un conflicto es un hecho real que tiene que ser dilucidado. Como refiere Atienza (2): Si se quiere, al lado del lema: la enseanza del
Derecho ha de ser ms prcti-ca, tendra que figurar este otro: no hay nada ms prctico que la buena teora y el ncleo de la buena teora jurdica es argumentacin!. De esta tesis de hondo significado, podemos extraer que la argumen-tacin debe ser buena teora para que las decisiones con contenido jurdico sean fiel expresin del deber de resolver una controversia, cual fuere su naturaleza.
[1] ATIENZA, Manuel. DIEZ CONSEJOS PARA ARGU-MENTAR BIEN O DECLOGO DEL BUEN ARGUMEN-TADOR. DOXA, Cuadernos de Filosofa del Derecho, No. 29 (2006).[2] ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Palestra- Lima, 2004. p. 18.
-
4-5 suplemento deanlisis legal Martes 16 de febrero de 2016
DANIEL ECHAZ MORENO
Socio fundador de Echaz Asociado. Miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercatil
Los antecedentes normativos del actual Derecho Concursal en el Per los en-contramos en el Cdigo de Comercio de 1902 (publicado el 1 de julio de 1902, especficamente en su Libro
Cuarto). Posteriormente, se independiza con la Ley Procesal de Quiebras (aprobada mediante la Ley N 7566, publicada el 27 de agosto de 1932; y modificada a travs de la Ley N 16267, publicada el 5 de noviembre de 1966).
La primera norma peruana abocada pun-tualmente al Derecho Concursal es la Ley de Reestructuracin Empresarial (aprobada por el Decreto Ley N 26116, publicado el 30 de di-ciembre de 1992). Luego vendran la Ley de Re-estructuracin Patrimonial (aprobada mediante el Decreto Legislativo N 845, publicado el 21 de septiembre de 1996) y la Ley de Fortalecimiento de la Ley de Reestructuracin Patrimonial (apro-bada a travs de la Ley N 27146, publicada el 24 de junio de 1999). Estas ltimas normas se condensan en el Texto nico Ordenado de la Ley de Reestructuracin Patrimonial (aprobado por el Decreto Supremo N 014-99-ITINCI, publicado el 1 de noviembre de 1999).
Normas vigentesAs, llegamos a la actual Ley General del Sistema Concursal (aprobada mediante la Ley N 27809, publicada el 8 de agosto del 2002, en adelante: LGSC), que se complementa con otras normas jurdicas, tales como la Ley para la Reestruc-turacin Econmica y de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolstica en el Per (aprobada a travs de la Ley N 29862, publicada el 6 de mayo del 2012), la Ley Complementaria para la Reestructuracin Econmica de la Actividad Deportiva Futbolstica (aprobada por la Ley N 30064, publicada el 10 de julio del 2013) y la norma que establece la prelacin del pago de las deudas a la Seguridad Social en Salud (aprobada mediante el Decreto Legislativo N 1170, publicado el 7 de diciembre del 2013).
Ahora bien, los principios jurdicos del De-recho Concursal los encontramos recogidos en el Ttulo Preliminar de la LGSC, el cual contiene las normas que se detallan a continuacin.
Integracin de la normaOtro de los principios jurdicos del Derecho Concursal incorporado en el Ttulo Preliminar de la LGSC es la integracin de la norma.La laguna jurdica se produce cuando hay defecto o deficiencia de la norma, en cuyo caso la autoridad concursal (es decir, el Indecopi) deber acudir a la hermenutica
jurdica y realizar una tarea de integracin, aplicando los principios generales del Derecho (como lo accesorio sigue la suerte de lo principal o quien puede lo ms, puede lo menos) con especial nfasis en los principios generales del Derecho Concursal (como los que integran el Ttulo Preliminar de la LGSC).
PRINCIPIOS INCORPORADOS EN LA LEY N 27809
El Derecho Concursal
Objetivo de la leyOriginalmente, la LGSC estableci que su objeti-vo era la permanencia de la unidad productiva, la proteccin del crdito y el patrimonio de la empresa (posicin pro deudor), pero dicho texto fue modificado mediante el Decreto Legislativo N 1050.
Se prescribe ahora que el objetivo es la re-cuperacin del crdito (posicin pro acreedor) mediante la regulacin de procedimientos con-cursales que promuevan la asignacin eficiente de recursos (teora de la optimizacin) a fin de conseguir el mximo valor posible del patri-monio del deudor (teora de la maximizacin).
Procedimientos Siendo que los procedimientos concursales surgen en un contexto de crisis econmica, en el cual concurren varios acreedores a cobrarle al deudor, se busca propiciar un ambiente id-neo para la negociacin entre los acreedores y el deudor.
Negociacin que les permita llegar: a un acuerdo de reestructuracin (si el deudor tiene viabilidad econmica) o a la salida ordenada del mercado mediante la liquidacin y la extincin (si el deudor no tiene viabilidad econmica).
-
CONCURSAL
Rol promotor del EstadoOtra norma incorporada en el Ttulo Preliminar de la LGSC es la que reconoce el rol promotor del Estado. El rgimen econmico constitucional es la economa social de mercado (artculo 58 de la Constitucin Poltica del Per) donde el Estado es un regulador del mercado, mas no un interventor.
Por ello, en los procedimientos concursales, el Estado (a travs del Indecopi) promueve la negociacin entre acreedores y deudores, debiendo respetar la autonoma privada en aquellos asuntos que no sean de orden pblico (como la votacin en las juntas de acreedores que regula el artculo 53 de la LGSC).
Destino del deudor La viabilidad econmica o no del deudor (que permita llegar al acuerdo de reestructuracin o a la salida ordenada del mercado, respectivamente) es decidida por los acreedores (reunidos en una junta de acreedores). Estos ltimos asumen la responsabilidad y los efectos de su decisin.
Lineamientos Universalidad. En principio, los proce-
dimientos concursales producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo excepciones como los frutos del patri-
monio familiar (artculo 492 del Cdigo Civil), los bienes inembargables (artculo 648 Cdigo Procesal Civil) y los crditos post concursales (artculo 16 de la LGSC). Colectividad. Los procedimientos con-
cursales apuntan a la colectividad, de modo que, por un lado, buscan la participacin y el beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor (sin embargo, no basta ser acreedor, sino titular de un crdito reconocido) y, por otro, hacen prevalecer el inters colectivo de la masa de acreedores frente al inters individual de cada acreedor.
LA LGSC, APROBADA MEDIANTE LA LEY N 27809, SE COMPLEMENTA CON OTRAS NORMAS JURDICAS, TALES COMO LA LEY PARA LA REESTRUCTURACIN ECO-NMICA Y DEL APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOLSTICA EN EL PER, LA LEY COMPLEMENTARIA PARA LA RE-ESTRUCTURACIN ECONMICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOLSTICA Y LA NORMA QUE ESTABLECE LA PRE-LACIN DEL PAGO DE LAS DEUDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Proporcionalidad. Para evitar el caniba-lismo del patrimonio del deudor en donde pocos acreedores se llevan todo y muchos acreedores no se llevan nada, se tiende a la participacin proporcional de los acreedores en el resultado econmico de los procedimientos concursales, cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para atender todas las acreencias. Ello sin per-juicio del orden de preferencia en los procedi-mientos de disolucin y liquidacin: primero, crditos laborales; segundo, crditos alimen-tarios; tercero, crditos garantizados; cuarto, crditos tributarios; y, quinto, otros crditos (artculo 42 de la LGSC). Inicio e impulso de los procedimientos
concursales. El inicio de los procedimientos concursales es a instancia de parte (sea del acreedor o del deudor). El impulso de los pro-cedimientos concursales es a instancia de parte y la intervencin de la autoridad concursal (es decir, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual - Indecopi) es subsidiaria. Conducta procesal. Todos los partci-
pes de los procedimientos concursales (sean acreedores, deudores, sus representantes, sus abogados, entidades administradoras, entidades liquidadoras, etctera) deben adecuar su con-ducta a los deberes de veracidad (lo contrario podra tipificarse como delito contra la fe pblica, artculo 427 del Cdigo Penal), probidad (actuan-do con la diligencia ordinaria), lealtad (como norma tica aplicable a la conducta personal) y buena fe (que se presume); sancionndose la temeridad, mala fe o cualquier otra conducta dolosa (como el cohecho activo, artculos 397 y 398 del Cdigo Penal).
-
6 suplemento deanlisis legal Martes 16 de febrero de 2016 PROTECCIN AL CONSUMIDOR
ASPECTOS RELEVANTES EN LA GESTIN DE CONFLICTOS
El arbitraje de consumo
JOS R.NINA CUENTAS
Abogado especializado en proteccin al consumidor
La experiencia diaria de cualquier consumidor es un constante apren-dizaje de nuevas ofertas, siempre en circunstancias cada vez ms acelera-das y variadas. Lo que viene siendo
la contrapartida a la cultura de emprendimien-tos e innovaciones promovida desde el propio Estado para mantener un mercado dinmico. Consecuencia de los cambios en el mercado son tambin los conflictos y los particulares proble-mas de la era del acceso (1) que vivimos, quiz algo tardamente en relacin con la mayora de pases globalizados.
Del mismo modo que siempre buscamos bienes y servicios de mejor calidad, contar con un buen sistema de solucin de controversias que se susciten en nuestras relaciones de consumo es parte de la misma preocupacin. Permitir a los involucrados elegir consensualmente el procedimiento adecuado a sus intereses es tam-bin una expresin importante del ejercicio de la libertad en el mercado.
La heterogeneidad de nuevos consumidores, nuevos productos y servicios, y nuevos provee-dores (emprendedores), conlleva la bsqueda de alternativas que se ajusten a la naturaleza de cada conflicto. Ello no representa una fuga del derecho de los consumidores al mbito estricta-mente privado, dado que siempre estar sujeto a la supervisin estatal en su defensa (artculo 65 de la Constitucin).
Decisin de compraA menudo, cuando no actuamos impulsiva-mente, el primer conflicto de consumo que experimentamos en el mercado se produce al tomar la decisin de compra (conflicto intraper-sonal o intrapsquico). Muchas veces nos ofrecen diversos productos y servicios con distintas consecuencias para nuestras necesidades, tanto positivas como negativas, y elegimos tambin
EL SISTEMA DE ARBITRAJE DE CONSUMO, DE ACUERDO CON EL ARTCULO 137 DEL CPDC, FUE CREADO CON EL OBEJTIVO DE RESOLVER DE MANERA SENCILLA, GRATUITA, RPIDA Y CON CARCTER VINCULANTE LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y PROVEEDORES.
tolerar los efectos incompatibles a nuestros reales objetivos.
Las salchichas y los helados pueden ser in-compatibles con el peso que deseamos man-tener, as como lo son los cigarrillos y bebidas alcohlicas con nuestra salud. Estos conflictos son superados muchas veces gracias al marke-ting, las disonancias cognitivas, o la automati-zacin con la que simplemente sobrellevamos el consumo cotidiano. A un segundo nivel en la formacin de la decisin de compra, los conflictos se hacen ms evidentes tratndose de elecciones colectivas, como el consumo familiar, donde sobresale la cooperacin y el inters compartido.
Sin embargo, los conflictos relevantes y jus-tificantes de toda la normativa de proteccin al consumidor, son los producidos con su contra-parte negocial, el proveedor. Ambos agentes del mercado esperan en un primer momento que sean sus propias reglas las que resuelvan sus disputas, trasladando la negociacin por el precio a esta etapa poscontractual de atencin al cliente.
Aunque las tcnicas de produccin alcan-zaran la perfeccin o la infalibilidad, ello no resolvera las disputas que surjan con o sin fundamento jurdico relevante. De esta inevi-tabilidad surge la importancia de su previsin,
y porque la reputacin comercial del proveedor depende de ms factores que el cumplimiento del marco legal. Pero lo que ninguno espera hoy en da es que nuestros hbitos de consumo sean expuestos. Y mucho menos espera el proveedor que cualquier insatisfaccin sobre sus productos o servicios repercuta en el mercado afectando sus iniciativas de innovacin.
Como han sealado los estudios: El diseo de un sistema de resolucin de disputas se ase-meja, en cierta medida, al diseo de un sistema de control de inundaciones. As como la lluvia, el conflicto es inevitable. Adecuadamente controla-do puede ser una bendicin; en demasa en mal lugar puede ocasionar un problema. El desafo es construir una estructura que encamine las
disputas hacia su resolucin por un sendero de bajo costo (2).
En principio, lo razonable es suponer que predominarn los pequeos litigios (small-claims), pero que siendo la nuestra una clase consumidora ascendente, proclive tambin en mayor medida a las decepciones (3), iremos encontrando casos ms complejos y en cuantas progresivas.
En este contexto, los derechos de los con-sumidores modernamente han alcanzado su consagracin en convenios internacionales, constituciones modernas y codificaciones. Pero tales reconocimientos devendran en ineficaces, si no se implementaran procedimientos sencillos y accesibles para la solucin de los conflictos
-
7suplemento deanlisis legalMartes 16 de febrero de 2016PROTECCIN AL CONSUMIDOR
que surjan en cualquier transaccin cotidiana, desde la relacin de consumo ms trivial hasta la ms compleja.
CaractersticasEl Sistema de Arbitraje de Consumo (Sisac), de acuerdo con el artculo 137 del Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor (CPDC), fue creado con el objetivo de resolver de ma-nera sencilla, gratuita, rpida y con carcter vinculante, los conflictos entre consumidores y proveedores.La reglamentacin dispuesta por el Decreto Supremo N 046-2011-PCM, expresa que tiene por finalidad resolver, con carcter vinculante y produciendo efectos de cosa juz-gada, los conflictos surgidos entre consumido-res y proveedores en relacin con los derechos reconocidos a los consumidores.
La forma prevista para manifestar la volun-tad de someterse al arbitraje de consumo es, en primer orden, el de la adhesin voluntaria de las partes. Los proveedores se adhieren mediante una solicitud escrita ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (artculo 4 de la Directiva N 006-2014/DIR-COD-Indecopi: Directiva que aprueba el Procedimiento de Adhesin de Proveedores y Creacin del Registro de Proveedores Adheridos).
Tal adhesin al Sisac autoriza al proveedor a ostentar en su publicidad el distintivo oficial del Sisac (artculo 141 del CPDC) e implica una oferta pblica dirigida a los consumidores. Los convenios arbitrales son aceptados conforme al reglamento.
El alcance territorial del Indecopi es muy limitado en relacin con el mercado emergente y la promocin de emprendimientos en todo el pas. Por el contrario, la institucionalidad local que caracteriza al arbitraje de consumo se manifiesta en las juntas arbitrales de consumo (artculo 138 del CPDC). Fundamentada en la accesibilidad y cercana al consumidor, as como en la supuesta confianza de los vecinos en sus autoridades electas. No obstante, del lado de los proveedores pueden llegar a plantearse algunas desconfianzas (4).
Siendo la mayora de las veces de cuan-tas nfimas resolver estos pequeos con-flictos no debe resultar ms oneroso que la transaccin objeto de cuestionamiento. Por ello, la gratuidad es la virtud ms notable
Utilizacin de la tecnologaConsiderando, adems, que hasta la gama ms baja de celulares cuenta con cmara de fotos, video y grabadora de audio, y que los adelantos tecnolgicos nos conducen cada vez ms a la interconexin en todo momento, las audiencias no presenciales, las teleconferencias, las notificaciones por correo
electrnico y las actas suscritas por internet bien pueden ser incorporadas desde ya como medios pre-ferenciales para la atencin de los casos sometidos a arbitraje de consumo.Finalmente, podemos decir que estamos ante un cambio de paradig-ma innecesariamente postergado, con riesgo a
mantener el insostenible retraso en la atencin efectiva de los derechos de los consumidores, y continuar desincronizados frente el mercado global, sin saber aprovechar los medios oportunos que este nos ofrece. Dejemos de responder con el famoso ttulo de Larra: Vuelva usted maana.
-
8 suplemento deanlisis legal Martes 16 de febrero de 2016 PROTECCIN AL CONSUMIDOR
del arbitraje de consumo y, a la vez, la razn de su largo sueo, dada la escasez de recursos en la mayora de gobiernos locales.
Ms que un incentivo a la litigiosidad, la oferta pblica del arbitraje es un mensaje de con-fianza dirigido a los consumidores, ofrecindoles un medio efectivo sin costos, que incentivara al proveedor la atencin oportuna del reclamo y autoimponindose el mejor esfuerzo por en-contrar una solucin consensual (5).
Otra caracterstica es su unilateralidad, o sea, nicamente el consumidor est legitimado acti-vamente para solicitar el arbitraje. Se ha sealado que si se interpreta estrictamente desincentiva la adhesin de los empresarios, pero si se accede en todo caso a las pretensiones reconvencionales de la empresa reclamada, el sistema puede volverse en algn caso en contra del consumidor (6).
Este arbitraje tiene un plazo mximo de 90 das, al igual que el establecida en Espaa. Como lo seala la propia exposicin de motivos, si bien el plazo es ms largo que el procedimiento sumarsimo debe tenerse en cuenta que en el procedimiento arbitral solo una autoridad inter-viene en el conocimiento del caso a diferencia del procedimiento sumarsimo donde es posible la intervencin de 3 autoridades administrativas y la del Poder Judicial mediante la va del proceso contencioso administrativo. El plazo sealado, adems, tiene como propsito asegurar la calidad de los laudos arbitrales, que producen efectos de cosa juzgada (7).
La especialidad de los rbitros, segn Valen-zuela Bernal, puede ser un arma de doble filo y resultar menos favorable de lo que se crea. Los rbitros con mejor preparacin tienen, por lo general, un pasado de asesoramiento a empresas y no suelen ser tan proclives a tener en cuenta los intereses de los consumidores (8).
Proceso arbitralEl arbitraje se inicia con la peticin escrita dirigida por el consumidor a la junta arbitral de consumo, conforme al artculo 19 del Regla-mento y la Resolucin N 198-2015-Indecopi/COD: Directiva que establece las reglas sobre la competencia territorial de las juntas arbitrales de consumo que se constituyan en el marco del Sistema de Arbitraje de Consumo.
Contrariamente al sistema espaol y ar-gentino, y en lnea con el portugus, nuestro sistema opta por dar preferencia al arbitraje de derecho, permitiendo a las partes poder pactar
[1] CORTINA, Adela. Por Una tica del Consumo: La Ciudadana del Consumidor en un Mundo Global. Taurus; Madrid, Espaa, 2004. Pg. 25.[2] URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLBERG, Stephen B. Cmo Resolver Las Disputas. Diseo De Sistemas Para Reducir Los Costos Del Conflicto. Trad. por Elizabeth Birks y Mara Cecilia MacDermott. RubinzalCulzoni Editores. Pg. XIX.[3] La decepcin surge de ordinario porque se realizan nuevos tipos de compras con las clases de expectativas que los consumidores han llegado a asociar con las compras ms tradicionales. HIRSCHMAN, Albert O. Inters Privado y Accin Pblica. Trad. de Eduardo L. Surez. Fondo De Cultura Econmica; Mxico, 1986. Pg. 54.[4] Los proveedores pueden desconfiar de las juntas arbitrales establecidas en gobiernos regionales y/o locales por no contar con la experiencia suficiente, o en tanto entidades en las que las autoridades pueden cambiar cada cuatro aos. A su vez, la junta arbitral de consumo podra ser politizada. En cuanto a la experiencia, la autoridad nacional de consumo puede organizar las capacitaciones
que sean necesarias para la implementacin del sistema. En cuanto al cambio de autoridades, tambin esto puede ocurrir en la autoridad nacional de consumo. Frente a la politizacin, tampoco existe temor fundado, ya que ser la designacin de miembros con condiciones ptimas las que permita llevar adelante de modo adecuado la institucin arbitral. REJANOVINSCHI TALLEDO, Moiss, Los dilemas para consumir justicia: algunos alcances de la tutela procesal del consumidor en la va administrativa y el arbitraje de consumo. En: DERECHO PUCP, N 75 (2015). Pg. 253.[5] Para os aderentes, esta adesao benfica, pois proporciona umaimagem de credibilidade e confiansa junto dos consumidores. Os consumidores ficamconhecedores que o prestador de bensouservios est disposto a resolver eventuaisconflitos junto de centros de arbitragem, os quaisfacultamummeiocelre e gratuito d resoluao de litigios. CAPELO, Maria Jos. A Lei De ArbitragemVoluntria E Os Centros De Arbitragem De Conflitos De Consumo 1 (Breves consideraes). Dir. Antnio Pinto Monteiro. - Coimbra : Centro de Direito do Consumo, 1999. - 1.v., pp.101-116.
[6] DE LA CUESTA, J. M.. Arbitraje de consumo y jurisdiccin: eficacia comparada. En: Cuadernos de Estudios Empresariales. Universidad Complutense de Madrid; 1997, N 7, pp. 415-420. Pg. 419.[7] Exposicinde Motivos del Proyecto de Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo.[8] VALENZUELA BERNAL, Camilo. La clusula arbitral y el arbitraje de consumo en el nuevo Estatuto del Consumidor. En: XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre; Bogot D.C; 2012, pp. 317- 352. Pg. 351.[9] San Cristbal Reales, Susana. El arbitraje de consumo. En: AnuarioJurdicoyEconmicoEscurialense,XL (2007) 101-140. Pg. 139.[10] Idem.,Pg. 138.[11] KATSH, E.; RIFKIN, J. Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace. San Francisco: Jossey-Bass, 2001. Cit. Por SUQUET, Josep. MEDIACIN DE CONSUMO Y TECNOLOGAS. Democracia Digital e Governo Eletrnico, Florianpolis, n 10, p. 265-284, 2014. Pg. 277.
Herramienta onlineEl consumo no es una actividad aislada. En un contexto en el que imperan las redes sociales, y en el cual las quejas de los con-sumidores pueden adquirir calidad de trendingtopic, se confirma cada da ms esta premisa. Los proveedores pueden ver afectada, en gran medida, su reputacin, muchas veces por la falta oportuna de atencin al reclamo o por su indiferencia al problema de insa-tisfaccin, ms que por haber brindado un producto o ser-vicio deficiente, que al fin y al cabo es un riesgo comprensible.La trascendencia de los recursos tecnol-gicos en la solucin de conflictos ha alcanzado tal grado que han llegado a ser considerados como una cuarta parte en dichos procesos (11), ad-quiriendo el valor imprescindible para realizar los recla-mos, mantener una efectiva comunica-cin entre las partes y demostrar los hechos discutidos ante la autoridad competente.El empleo de la tecnologa ODR
(Online Dispute Resolution) se ha extendido gradual-mente en distintos procedimientos como la negocia-cin, mediacin, conciliacin y el arbitraje. Se pre-tende actualmente el alcance masivo de estos recursos en actividades cotidianas en las que se privilegian, en un primer momento, la autocomposicin, el trato directo y la inmediatez de la atencin.Por ms nfima que sea la cuanta ningn conflicto de consumo debe quedar al margen de una tutela procedi-mental eficaz, que para sustanciarse no debe acarrear un costo mayor al objeto de la con-troversia. Con este fin las herramien-tas informticas pueden ofrecer una va accesible para todos. Por otra parte, si el presente sistema de arbitraje tiene como objetivo la descentralizacin de la tutela a los con-sumidores, plantear su implementacin electrnica es una consecuencia nece-saria que le permiti-ra literalmente un alcance ilimitado.
expresamente que el rgano arbitral decida en equidad o en conciencia (artculo 24 del Decreto Supremo N 046-2011-PCM, Regla-mento Del Sistema de Arbitraje de Consumo).
Una ventaja del arbitraje por equidad es que no requiere que los rbitros tengan la condicin de abogados, resultando ms atractivo para las microempresas y los emprendimientos que no cuentan con un rea legal a su permanente disposicin. De esta forma, confiaran ms en adherirse a este nuevo sistema si los rbitros que resolvieran sus disputas fuesen profesionales imparciales de su gremio poniendo todo su empeo tcnico y criterio de justicia segn las particulares circunstancias del caso. Incluso pueden invocar expresamente las normas que consideren aplicables y su interpretacin ms satisfactoria para el caso, o recurrir a los usos
y costumbres locales por su proximidad a los hechos.
Por el contrario, como ha sealado San Cris-tbal, actualmente hay una extensa regulacin del derecho de consumo, a diferencia de pocas pasadas, en las que ante la falta de regulacin legal estaba justificada la implantacin de un sistema de resolucin por equidad; por tanto, hoy da no tiene esa justificacin (9). Adems, el laudo solo es impugnable por motivos pro-cedimentales, no de fondo, es obvio que hay un riesgo de que la solucin que se obtenga ante un determinado colegio arbitral no coincida con la opinin de otro colegio distinto (10). Respecto a esto ltimo, en Portugal resolver por equidad o elevar un acuerdo amigable a laudo conciliatorio implica la renuncia al recurso judicial.