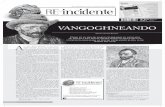Reincidente 101
-
Upload
reincidente -
Category
Documents
-
view
248 -
download
28
description
Transcript of Reincidente 101

* Reincidente no incluye sección de Sociales* Reincidente no incluye sección de Sociales
Año VI, Número 101, 1ra. quincena de junio de 2015
Por supuesto, el trueque en el tianguis mexica-no ha sufrido trasformaciones en el tiempo, ya que la sociedad mexicana es el resultado de la confluencia de distintas tradiciones culturales y
económicas, producto de su larga complejidad histórica, desde el pasado mesoamericano hasta la contemporánea etapa globalizadora.
Los tianguis eran espacios de interacción económica, una forma peculiar del mercado desarrollada en las so-ciedades prehispánicas donde se llevaban acabo nume-rosas transacciones. Eran los centros de la vida social y económica del México antiguo. “Era en los centros ur-banos donde gran número de personas se congregaban para comprar y vender las mercancías que necesitaban en su vida diaria, en las zonas rurales era donde las fa-milias podían vender algunos de los alimentos que pro-ducían y comprar los bienes artesanales que necesitaban” (Kenneth, 2013:31). Se establecieron grandes mercados en ciudades como Tenochtitlán, Texcoco y Tlatelolco que se realizaban en fechas alternadas, en ciclos de cin-co, nueve, trece y veinte días. Existían mercados de gran amplitud, el mismo Cortés relató un poco de su visita al mercado de Tlatelolco.
“Los tianguis mesoamericanos eran sumamente com-plejos e inmensos, tenían la función de integrar diver-sas regiones al interior del sistema político” (Lameiras, 1989:348). Llegaban muchos comerciantes de tierras le-janas así como de la propia comunidad, por tanto era ne-cesaria una figura autoritaria que mantuviera el orden y vigilara que a nadie se hiciera agravio en los negocios; de ahí derivan los llamados Tianquizpan tlayacaque, sujetos que se encargaban de la vigilancia y funcionamiento de los tianguis (Piña Chan, 1976:927).
Dentro de las operaciones de compra-venta, se en-contraba un sistema de intercambio con base al trueque bien estructurado; dentro de éste existían diferentes ma-teriales y objetos que funcionaban como medios de in-tercambio o unidades de truque en los mercados/tianguis.
“Se incluían entre éstos, especialmente, granos de cacao, mantas de algodón, hachas de cobre, cascabeles de cobre, cuentas de piedras preciosas, conchas rojas, sal y cañas de plumas verdes rellenas con polvo de oro como formas de dinero” (Berdan, 2013:63). Muchos de estos bienes tenían una utilidad práctica de la cual emanaba su valor y su función como moneda. “El valor del cacao deriva de su uso como una bebida de la nobleza que sobrepasaba su importancia como medio de intercambio. Los granos de cacao eran entre muchos, los objetos de intercambio mas arraigados del México antiguo” (Berdan, 2013:64). En las fuentes coloniales se menciona con frecuencia el uso de estos granos como dinero. Se señala que el ca-cao podía intercambiarse por cualquier cosa, fueran pro-ductos adquiridos en los florecientes mercados o como pago por trabajo. Esta no es una costumbre española, es muy probable que esos usos de granos de cacao vengan de prácticas prehispánicas. Otros materiales, como las mantas de algodón que eran utilizadas por los hombres
de la nobleza, complementaban a los granos de cacao en los intercambios económicos (Berdan, 2013:63).
Muchos de los elementos socioculturales y econó-micos de los tianguis del antiguo México siguen vigen-tes en los tianguis contemporáneos, como en el mercado de Santiago Mixquitla que se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula. Es sabido que Cholula presenta ocupación humana por lo menos desde el preclásico me-dio mesoamericano (ss. XII-IV a. C.); se le señaló como una auténtica ciudad mercado y muchos cronistas hacen especial referencia a este aspecto. Por ejemplo, Gabriel de Rojas menciona que sus habitantes son grandes mer-caderes. Gerónimo de Mendieta decía que el pueblo de Cholula “que ahora es ciudad, de las mejores casas y de gente más rica que hay en todas las Indias, porque los vecinos de ella casi todos son mercaderes” (citado por Bonfil, 1973:85). Juan de Pineda relata un poco de los mercado/tianguis existentes en Cholula:
Los yndios deste pueblo son casi todos mercaderes ansi ellos como sus mugeres y andan con sus mer-caderías y cosas q tienen vendiéndolas a los yndios de los pueblos de la rredonda, deste pueblo en los tianguez porq vn día ay tianguez en vn pueblo y otro día en otro toda la semana por su rrueda y tanda.
Estos Tianguis existían dentro de la antigua ciudad de Cholula, se celebraban cada cinco días, y a ellos acu-dían mercaderes de diversos pueblos comarcanos y de la propia Cholula, fenómeno que sigue en total vigencia hoy en día. Actualmente, en el municipio de San Pedro Cholula destacan los rasgos de la globalización, como pequeñas plazas comerciales, agencias de autos, parques con atracciones mecánicas y tiendas trasnacionales; con-viven en el espacio social junto con las zonas arqueoló-gicas y prácticas tradicionales como una procesión reli-giosa o un carnaval, y a pesar de estar en una constante presión de los elementos globalizadores, los rasgos so-cioculturales del mercado de Santiago Mixquitla no son revocados, sino que estos logran adaptarse y re-signifi-carse ante contextos históricos específicos.
Como todo espacio de interacción económica, en el mercado de Santiago Mixquitla encontramos sistemas de intercambio de bienes con los cuales este espacio eco-nómico funciona. Se presentan dos sistemas: el mercan-til (capitalista) o monetario y el truque. El primero es el sistema dominante en las transacciones económicas debido a que los vendedores y compradores que operan en el tianguis, optan por usar esta forma en base a un equivalente universal que es el dinero. En segundo lugar, el sistema trueque ocupa un lugar subordinado, dado que no todos los sujetos optan por intercambiar sus bienes de esta manera. Este sistema es principalmente impul-sado por los productores directos, debido a que muchos de ellos, al final del día, se quedan con excedentes que
son susceptibles del intercambio trueque. Las transac-ciones vía trueque, por lo tanto, se dan a determinada hora del día, cuando casi no hay clientes o consumidores a los cuales ofrecer las mercancías. Cabe destacar que los intercambios vía truque no son diarios. Los producto-res directos, sus principales ejecutores, se concentran o arriban al mercado los fines de semana, cuando se reúne una cantidad considerable de comerciantes que quieren intercambiar bien por bien.
El intercambio vía trueque sucede de la siguiente manera: el valor de la mercancía es determinado colecti-vamente, por ejemplo, si un kilo de jitomate está valuado en diez pesos, es susceptible a ser intercambiado por un kilo de cebolla, valuado por la misma cantidad, es decir, la moneda en este caso ocupa un papel de equivalen-cia pero no se usa en el intercambio, proporcionando al trueque una peculiaridad económica.
Muchos de los comerciantes fijos, aunque no todos, también participan en esta forma de intercambio, por lo que se despliegan otras modalidades del truque. Por ejemplo, si se desea obtener una memela para calmar el hambre y si está valuada en quince pesos, puede ser intercambiada por dos kilos de jitomate cada uno valua-do en cinco pesos, más una bolsita de cacahuates valua-da en otros cinco pesos; o cambiar los kilos de jitomate y pagar las diferencia en moneda nacional. Cabe des-tacar que un requisito para que el intercambio se lleve acabo es si ambas personas o grupo de personas están de acuerdo en intercambiar los bienes ofrecidos por las razones que sea. Manlio Barbosa Cano, a mediados de los años setenta, registró esta particularidad de trueque en el Valle poblano-tlaxcalteca, apuntó: “Constituye un sistema de intercambio con sus patrones definidos, en el que los intercambios se realizan en términos generales la mitad por truque mercancía-mercancía y la mitad por mercancía-dinero (Barbosa, 1975: 9).
El trueque ha sobrevivido a la forma económica do-minante, adopta prácticas mezcladas para realizarse y, por esas razones, los tianguis en México y en particular el trueque expresan una continuidad económica histórica.
BibliografíaBrigitte B. De Lameiras (1989). EL mercado y el estado en el Méxi-
co Prehispánico. En, Mesoamérica y el Centro de México, Méxi-co D.F , Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Frances Berdan (2013). “Los medios de intercambio en la época prehispánica y la colonia”, Arqueología Mexicana, XXI, núm. 122.
Guillermo Bonfil Batalla (1973). Cholula La ciudad Sagrada en la Era Industrial. Universidad Autónoma de Puebla, México.
Manlio Barbosa Cano (1975). Los sistemas de intercambio ritual y comercial en la región poblano-tlaxcalteca. En, Cuadernos de los Centros, No: 15, Centro regional Puebla-Tlaxcala.
Kenneth Hirth G. (2013).”Los mercados prehispánicos, la eco-nomía y el comercio”, Arqueología Mexicana, XXI, núm. 122..
Román Piña Chan (1976). Tianquiztli. En Esplendor del México Antiguo. México, D.F: Valle de México.
* Estudiante de licenciatura de Antropología Social de la BUAP.
Sebastián Licona Gámez*
El trueque es un sistema de intercambio de origen prehispánico que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Es una forma económica que se ha
adaptado al capitalismo e incluso se complementa con el intercambio mercantil. Una práctica de la que no se vislumbra su extinción.
CEMENTERIOS EN PUEBLA Esther Méndez Ortega
Itzel Quetzaline Reyes ChaperoEL TRUEQUE
Sebastián Licona GámezEL CÍNICO
Jesús Pacheco GonzagaMOVILIDADES
Alejandro García SoteloDESDE LA FACULTAD
Mariano Torres BautistaENGAÑO
Enrique Condés LaraDE PLANTAS Y ANIMALES
Cecilia Vázquez AhumadaREINCIGRAMA
Fernando ContrerasAQUÍ, PUROS CUENTOS
Paco RubínFRANTASÍAS
José Fragoso CervónARITMOMANÍA
Gabriela BreñaUN PERRO CON SENSIBILIDAD

Mariano E. Torres Bautista*
222
En la teoría política moderna, el análisis de la es-fera de lo político ha tenido como eje la catego-ría de “orden”, razón por la cual no se logra ana-
lizar con éxito los desequilibrios que se presentan en la realidad política de las sociedades contemporáneas. La democracia, como sistema abierto está condicio-nado por categorías diferentes al orden, mientras que el totalitarismo se concibe como reacción a la pérdida de noción del orden establecido (Luis Carlos Valencia Sarria y Julián Andrés Escobar Solano: El Juego de la Incertidumbre: Pensando una Teoría Política de la Com-plejidad desde el Problema de la Democracia y el Totalita-rismo. 2007, Papel Político).
La cuestión de la incertidumbre no es una preocu-pación nueva, ni privativa de la política o la cultura de-mocrática; se remonta a la filosofía de Platón. Paralela-mente, en la Física actual el paradigma central en el si-glo XX fue el de la mecánica cuántica, desarrollado por Werner Heisenberg (1901-1976), alemán que postuló el principio de incertidumbre. A grandes rasgos, su teo-ría se puede ejemplificar imaginando un microscopio capaz de visualizar un electrón, lo que implica proyec-tar una luz u otro tipo de radiación sobre él; pero como el electrón es tan pequeño, basta un solo fotón de luz para que cambie su posición al tocarlo, por lo que al mo-mento de medir su posición, ipso facto ésta sería alterada. Es decir, al tratar de medir su magnitud se altera la otra.
Todo esto viene a colación por la pléyade de as-pirantes a la Dirección de una de las Facultades más complejas de la BUAP, como es la de Filosofía y Le-tras. Adicionalmente, la creciente burocratización de la tarea docente y de investigación donde el profesor investigador de tiempo completo no cuenta con apoyo ni posibilidad de iniciar adjuntos en la carrera docente universitaria, hace que el panorama sea no solo dispar sino agotador, asfixiante y hasta desalentador, con las conocidas repercusiones en la calidad de la formación de los estudiantes.
Que en este escenario haya surgido la iniciativa de realizar un debate entre los posibles candidatos y ya no solo la “auscultación” del profesorado y el mexica-nísimo “dedazo” para el relevo de la Dirección es una oportunidad de oro. Significa que en la BUAP y des-de una Facultad encargada de formar profesionistas pensantes y letrados, se puede dar lección de civilidad y sensatez al hacer visibles las ofertas y trayectorias de quien tendrá en sus manos la gran encomienda. Di-rigir una unidad académica implica mucho más que
“administrar” o mantener dudosos equilibrios y lealta-des en base a la opacidad, arbitrariedad, clientelismo, cinismo y hasta la mentira como fórmulas para conju-rar la incertidumbre, superar el esquema de favoritos y el ejercicio discrecional del poder. La tarea conlleva la enorme responsabilidad de encabezar ésta o cual-
quier unidad académica con miras hacia el futuro de la Universidad toda, del Alma Mater que debe formar de manera seria y profesional a los profesionistas, incidir en su entorno social a través de la investigación que dé solución al conjunto de sus problemas. Por supuesto, quienes pretendan entrarle a la rifa de este tigre, de-berán convencer de que no son figuras de ornamento, que no lo hacen pensando simplemente en una sus-tanciosa jubilación una vez cumplido su mandato, que no aspiran al cargo por mero derecho de antigüedad o por sus dotes carismáticas. La dirección de una uni-dad académica universitaria implica ante todo plan-tear líneas de fortalecimiento de las academias, planta docente; aumentar el nivel de colaboración y aprove-chamiento de las sinergias de sus mentores; desarrollo sano y equilibrado de sus programas de enseñanza, in-vestigación y difusión, de vinculación social e interins-titucional a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, debe pensar en el tipo de Universidad que se quiere a futuro y en la satisfacción de aquellos a los que se debe: los estudiantes y la sociedad que sostiene a la Universidad pública.
* El autor es Doctor en Historia por la Universidad de París I, Panthêon- Sorbonne. Actualmente, se des-empeña como docente/investigador en el programa de Maestría en Antropología Social de la BUAP.
Alejandro García Sotelo*
El transporte público ha sido por excelencia el medio por el cual me movilizo en la ciudad en lo que respecta a trayectos largos, considerando
transporte colectivo y particular. Asimismo, he desa-rrollado un gran gusto por caminar y por la bicicleta, incorporándolos como parte importante de mi movili-dad cotidiana. Si bien mi experiencia (y la de miles de personas) en el transporte público amerita una serie de reflexiones que bien pudieran llevarnos a temáticas muy variadas, en este momento me centraré en compartir mi experiencia al caminar y rolar por las calles.
Caminar, dice el antropólogo Esteban Krotz, es la experiencia totalizadora por excelencia. Caminar, en tanto desplazamiento físico y simbólico, es poner en sintonía los sentidos con el entorno, es una forma de relacionarse con los elementos del paisaje en la me-dida que se les aprehende a través de la caminata. El gusto, tacto, olfato, oído y la vista se despliegan y re-gistran la experiencia; caminar permite re-conocer el territorio e incorporarlo a la trama cultural del cami-nante. De tal manera que se distinguen caminatas de esparcimiento, de exploración, caminatas que produ-cen miedo o caminatas relajantes. Entre estas moda-lidades, es posible hablar de la caminata como medio de transporte, es decir, el caminar como la forma de traslado funcional que algunos sectores poblacionales incorporan a sus traslados “productivos”.
La bicicleta también ha sido utilizada como el me-dio de transporte de muchos sectores a lo largo de di-versas épocas de la ciudad, así como de la zona me-tropolitana en su proceso de expansión, incorporando localidades y poblaciones que en un principio no figu-raban en la mancha urbana.
Desde mi experiencia como peatón puedo afir-mar que la ciudad no está hecha para caminar ni para trasladarse en bicicleta. Me parece que es necesario reflexionar en torno a la configuración urbana en re-lación con estos dos medios de transporte. La actual ciclopista sobre la Vía Atlixcáyotl busca generar un eje metropolitano que permita la inserción de movi-lidades no motorizadas en la afluencia de esta gran avenida. Sin embargo, se queda corta en cuanto a la conectividad de la misma vía con otras avenidas, es decir, la construcción conforma un recorrido que ini-cia en un punto ciego en el sur y se conecta con otros circuitos en su costado norte, pero carece de interco-nexiones con otras avenidas, de las cuales se derivan otros recorridos.
Y me refiero a otros recorridos porque el tipo de re-corrido que fomenta este proyecto es un recorrido de esparcimiento, un traslado recreativo que funciona en relación con el entorno de naturaleza artificial que lo compone. Así, el traslado no corresponde con la fun-cionalidad del eje metropolitano de la Zona Territo-
rial Atlixcáyotl, sino que dispone los sentidos hacia la contemplación, lo cual implica que las conexiones de esta construcción con avenidas aledañas resulten in-suficientes por la conformación espacial de cada una de estas calles. Tal es el caso de Avenida las Torres y Cúmulo de Virgo, que al incorporarse a esta ciclopis-ta, carecen de elementos urbanísticos para continuar con el traslado, por lo que un viaje a pie o en bici-cleta en este cruce de vialidades, brinda dos sentidos de recorrido, y al mismo tiempo sin dejar de privile-giar al automóvil como unidad mínima de criterio de transporte. Cada uno con una lógica urbanística: una que privilegia el esparcimiento en donde la caminata y bicicleta se reducen a recursos recreativos de sectores privilegiados con tiempo para ir de paseo y otra que in-visibiliza a otras unidades de movilidad desplazándo-las a los márgenes de la infraestructura, empujando al caminante o al ciclista a la autoinstrumentación entre la banqueta y las veredas, a filtrarse en los resquicios de la modernidad hecha “obra pública”, en donde el ciclista y el peatón se hacen visibles a fuerza de super-vivencia, puesto que hay una indefensión pública de estas movilidades.
El autor es estudiante de Antropología Social en la BUAP.
Mi experiencia ha sido principalmente peatonal y en el sur-poniente de la ciudad de Puebla. Para mí, la movilidad en automóvil y, específicamente,
en automóvil particular, se reduce a etapas breves, muy precisas, así como a relaciones establecidas a lo
largo de mi vida.

3
Enrique Condés Lara*
Fue una derrota en toda la línea, en lo militar, en lo político y en lo diplomático. Los norteame-ricanos no gustan hablar del tema, lo ocultan o
distorsionan. Pero indudablemente fue una catástro-fe de grandes proporciones de la que se recuperaron anímicamente hasta la Primera Guerra del Golfo, en 1990. En 1975, expertos de todos lados coincidieron en calificar a la infantería vietnamita como la mejor del mundo.
A lo largo de más de diez años, los Estados Unidos empeñaron en Vietnam todo su potencial militar, sal-vo el nuclear; todos sus recursos políticos y todas sus cartas diplomáticas. Y fracasaron militarmente, termi-naron mundialmente desacreditados, con su país trau-matizado y dividido. Adicionalmente, toda la doctrina militar norteamericana quedó en entredicho.
La derrota supuso un verdadero trauma para E.U. 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil, el orgu-llo de potencia herido. El precio que pagó Vietnam luego de 21 años de lucha anticolonial fue elevadísi-mo: millones de muertos y gigantescos daños en un país sobre el que cayeron cuatro millones de toneladas de bombas y 75 millones de litros de un herbicida, el agente naranja, que causó todo tipo de enfermedades y deformaciones (las secuelas siguen afectando a miles).
El Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur constituido, a partir de junio de 1969, en Gobier-no Revolucionario Provisional (GRP) y el gobierno de la República Democrática de Vietnam trazaron una estrategia de largo plazo a la que invariablemente se apegaron durante toda la guerra y que se resumió en una sencilla frase: “Derrotados en lo político, esta-rán derrotados en lo militar”. En febrero de 1974, Le Duán, secretario general del Partido de los Trabaja-dores de Vietnam, la sintetizó de la siguiente manera:
“…la lucha militar es una forma de lucha básica que decide directamente el aniquilamiento de las fuerzas militares del enemigo. Sin embargo, la lucha militar siempre se ha vinculado a la lucha política con vistas a ayudar a las masas para que continúen las insurrec-ciones, destrocen la opresión enemiga, conquisten o defiendan los derechos del pueblo, o impulsen la re-volución. Junto con la lucha militar, la lucha política de las masas es también una forma de lucha básica y de importancia decisiva en todos los períodos del desarrollo de la revolución del sur. Para su triunfo, la fuerza política no constituye solamente la base de la fuerza militar sino que se erige en un organizado ejér-cito político que golpea al enemigo en las mismas re-giones por ellos controladas temporalmente… Llevar paralelamente la lucha armada y la lucha política: tal es la forma básica de la violencia revolucionaria en el sur.” (La Revolución Vietnamita. Nuestro Tiempo, Mé-xico, 1980).
No hubo movimiento o acción bélica alguna, gran-de o pequeña, que no analizaran y decidieran desde la óptica de los efectos y consecuencias políticas que
traería consigo. No hubo declaración política o ini-ciativa diplomática alguna que no buscase demostrar el atropello e ilegalidad de la presencia militar de Es-tados Unidos en Indochina y el carácter antipopular y antinacional del Gobierno de Saigón. Lo hicieron hasta que los dirigentes y militares norteamericanos, con la opinión pública internacional en contra y lo mejor de su juventud en rebeldía, no pudieron soste-ner más su aventura militar.
Y se vieron obligados a entablar negociaciones. Lo hicieron sin suspender sus acciones bélicas, reforzan-do al represivo gobierno de Vietnam del Sur, bombar-deando Vietnam del Norte y, a partir de 1970, exten-diendo abiertamente el conflicto a Laos y Camboya. Intentaban doblegar por esos medios la voluntad de resistencia de los vietnamitas y simultáneamente en-gañar a la opinión pública. Hasta que entendieron que no tenían posibilidad de ganar en el terreno de las ar-mas y a regañadientes optaron por fórmulas políticas de solución.
Los vietnamitas en todo momento calcularon has-ta dónde podían ir. En aquellos tiempos, los gober-nantes norteamericanos, atrapados en la teoría del do-minó que ellos mismos fabricaron, se mostraban su-mamente propensos a caer en peligrosas histerias. Así, en el marco de la Guerra Fría, teniendo presente la necesidad de evitar el choque nuclear pero sin renun-ciar a lo esencial, sabían que la solución al conflicto sería política y negociada. Y, en enero de 1973, sus delegados firmaron con los del gobierno de Estados Unidos y de su aliado, el gobierno de Vietnam del Sur, los acuerdos de paz de París.
Conforme a tales compromisos, las tropas nortea-mericanas se retiraron de la península de Indochina dejando, no obstante, fuertemente pertrechados a go-biernos impuestos y antipopulares en Vietnam del Sur, Camboya y Laos; en un plazo breve, además, deberían realizarse elecciones en Vietnam del Sur. En contras-te, quedaba nuevamente indefinida la reunificación de Vietnam.
Los acuerdos fueron, sin embargo, de corta dura-ción. En primer término por su sistemática violación de parte del gobierno de Vietnam del Sur, principalí-simo interesado en evitar la realización de las eleccio-nes convenidas. Pretendiendo también el retorno de las tropas norteamericanas, lanzó de inmediato ata-ques y bombardeos contra las posiciones y efectivos del Frente Nacional de Liberación.
En segundo lugar, por la acción del Khmer Rojo camboyano, que no participó en las negociaciones de París ni reconoció los compromisos adquiridos ahí. En consecuencia, continuó sus planes militares y en cosa de meses derrotó a las fuerzas del gobierno dicta-torial pro yanqui de Lon Nol y el 17 de abril de 1975 tomó Phnom Penh, capital de Camboya.
La triunfal campaña del Khmer Rojo precipitó importantes acontecimientos en Vietnam. Luego de contener y rechazar las provocaciones y campañas mi-litares del gobierno de Saigón, el Frente de Liberación
Nacional y el Gobierno de Vietnam del Norte pasaron a la ofensiva en el curso la segunda mitad de 1974. No contemplaban entonces más que obligar al gobierno de Vietnam del Sur a cumplir los acuerdos de París, pero percibieron la fragilidad del ejército que comba-tían. Formado y adiestrado por los norteamericanos, armado hasta los dientes con el más moderno equi-po y arsenal, fue víctima de sus propias invenciones y obsesiones. Con el fin de deshumanizar a los norviet-namitas y a los insurgentes del sur y motivar su espí-ritu de combate, sus soldados fueron intoxicados con prejuicios y falsedades extremas que llegaron a creer a fondo: “los comunistas son animales feroces y despia-dados”, “son depredadores fanáticos que no paran ante nada”, “son enemigos de la religión, de la familia y de la civilización y lo destruyen todo”, etc. Y cuando tuvie-ron que pelear contra tales enemigos, sin la protección de los bombarderos o helicópteros norteamericanos, o de los marines, se desmoronaron rápidamente, presas del pánico. Estamos hablando de más de un millón de efectivos regulares y de un millón de hombres en-cuadrados en unidades paramilitares y policiales que se desintegraron en tan solo 55 días, lo que duró la ofensiva general revolucionaria. “Sabíamos que gana-ríamos pero no sospechábamos que el final vendría tan rápidamente y de una manera tan definitiva”, re-conoció Huynh Tan Phat, secretario general del FNL y primer ministro del GRP (La derrota norteamericana en Vietnam. ERA, México, 1977).
En 1976 se consumó la reunificación de Vietnam con la ciudad de Hanói como su capital; Saigón fue rebautizada como ciudad Ho Chi-Minh.
* El autor es Doctor en Sociología Política por la Uni-versidad de Granada, España y director del Museo de la Memoria Histórica Universitaria de la BUAP.
ESCRÍBENOS •Paracualquieraclaración •Paraalgúncomentario •Parahaceralgunacontribución •Paraexternarunacrítica •Paraprotestarporalgo •Paraalgunamentada(peroleve) •Paradiscutirelfuturodelahumanidad •Paradudas(quenoseanexistenciales) •Parapreguntas(nocapciosas)
Si quieres recibir Reincidente, nuestro correo electrónico es:[email protected]
Fue lo que dijo Thomas Polgar, jefe de la CIA en Vietnam, en el último mensaje que alcanzó a enviar a Washington hace 40 años, el 30 de abril de 1975. Ese día, las tropas de Frente Nacional de Liberación de Vietnam consumaron la liberación de la totalidad del territorio de su país con la ocupación de la ciudad de Saigón. Fue el último capítulo de una larga y sangrienta guerra de liberación nacional que se inició a fines del siglo XIX.

444
Jesús Pacheco Gonzaga*
El cinismo se remonta a la época de la cultura griega, en la segunda mitad del siglo IV a. C., de donde salieron los más importantes filóso-
fos que hoy conocemos y leemos. Cínico: (del griego kuwv kyon: perro, denominación atribuida debido a su frugal modo de vivir; o sea que desprecia las reglas sociales impuestas), se le atribuye al griego Antíste-nes, fundador de la Escuela Cínica, quien colocó ese nombre al lugar donde enseñaba, que era el gimnasio llamado “Cinosarges” lo que se traduciría en ser perro blanco o perro veloz. Más tarde, uno de sus seguidores, Diógenes de Sinope, continuó la escuela.
El cinismo se convirtió en un movimiento en la Grecia de los siglos IV y III a.C., y más tarde continuó desarrollándose en las grandes ciudades del Imperio Romano: Roma, Alejandría y Constantinopla hasta el siglo V. Fue el comportamiento de sus iniciadores An-tístenes y Diógenes, apodados kínicos, por sus conduc-tas que se asemejaban a la de los perros, lo que le dio el nombre, pues al principio esta escuela fue llamada
“escuela socrática menor”. Otros filósofos como Crates de Tebas, Metrocles
e Hiparquia, Diógenes Loercio, Menedemo, Menipo y Onesíerito de Astipalea, fueron seguidores de esta escuela y la enriquecieron con sus ideas que tratan del cinismo de los hombres.
Sin embargo, con el tiempo, el concepto fue cam-biando y hoy se asocia a la tendencia de no creer en la sinceridad o bondad humana, ni en sus motivaciones ni en sus acciones, así como a la preferencia a expresar esta actitud mediante la ironía, el sarcasmo y la burla.
Escritores como Shakespeare, Swift y Voltaire, así como Geoffrey Chaucer y François Rabelais, uti-lizaron la ironía, el sarcasmo y la sátira para ridicu-lizar la conducta humana y reactivar el cinismo. Fi-guras del siglo XIX y XX como Oscar Wilde, Mark Twain, Dorothy Parker y H. L. Mencken emplearon el cinismo como forma para comunicar sus opiniones acerca de la naturaleza humana. Y en 1930, Bertrand Russell, en su ensayo sobre el cinismo juvenil, pudo describir la medida en que el fenómeno había pene-trado en las conciencias occidentales en masa y puso acento especial en áreas influidas como la religión, la patria (el patriotismo), el progreso, la belleza, la verdad. Había campo propicio: la primera mitad del siglo XX, con sus dos guerras mundiales, ofrecía pocas esperan-zas a las personas que desearan adoptar un idealismo diametralmente opuesto al cinismo.
En México, asentado en nuestra idiosincrasia, el “cinismo” parece haber rebasado toda frontera. Es des-caro, desfatachez, desvergüenza, impudicia, obsceni-dad abierta; el cínico confiesa con despilfarro su delito, como si hubiera hecho lo correcto. O bien oculta su acción aun cuando todos lo señalan. El cínico se ríe de la gente. No honra su palabra. Un caso emblemático: José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, aseguró: “lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que se vuelva un país de cínicos”. Como dice un refrán popular, “el burro hablando de orejas”. Recordemos que este mismo cínico perfecto se puso a hacer un melodrama en público “por los pobres”, al llorar en pleno Informe de Gobierno ante el Congre-
so de la Unión, los gobernadores de la República, el gabinete en pleno, el cuerpo diplomático acreditado en el país y el pueblo de México. Ejemplos como éste pueden llenar páginas y páginas con políticos, funcio-narios, directores de empresas, juntas directivas, uni-versidades, cancillerías, etc., que podrían hacer escuela, la de los cínicos.
Este tipo de cinismo está carcomiendo a la socie-dad y lo más grave es que nos estamos acostumbrando a él, tanto que ya casi lo vemos normal. Estamos pa-deciendo la cultura del cinismo porque nos estamos enfrentando a cínicos sin conciencia que se sirven de múltiples artimañas para cubrir sus deficiencias, indo-lencias y pillerías.
“El malestar en la cultura ha adoptado una nueva cualidad: ahora se manifiesta como un cinismo uni-versal”, (Peter Sloterdijk; 1989). La situación ha re-basado los valores y principios de la sociedad que, en cierto momento, mantuvo presente en su vida diaria, aunque debemos anotar que en los inicios del siglo XX el hombre vivió un intervalo de una cadena cínica deshilada, donde floreció la violencia de las guerras movidas por el dinero.
“El cínico juega el juego, monta la sociedad de los amigos del crimen y equilibra las bondades con las blasfemias. No hay duda de que la cuestión del bien y del mal le excita”, (André Gluscksmann, 1982). Es lo que está sucediendo en nuestro tiempo lleno de in-dividuos que juegan con el bien y el mal, plantando y promoviendo el terror en la sociedad. Sienten placer con el dolor que causan en su desmedida obsesión por el poder.
Pareciera que el interés del sistema es la disgrega-ción del orden social, de los valores y, en particular, la crisis cultural. Por sus posiciones pragmáticas en las diferentes circunstancias, alienta un conservadurismo charlatán, que tiene diferentes formas, las de “el ga-binete de los diferentes tipos de cínicos: el que saca la lengua, el que hace la boca torcida, el que sonríe maliciosamente, los que hacen la boca pequeña, carca-jeante, fanfarrona, serena y tranquila, el tipo de mira-da, penetrante, arrogante y señorial”. (Peter Sloterdijk, 1989). Estos son algunos de los diferentes prototipos de cínicos, aunque en nuestro país podemos encon-trarlos con otro tipo de mascaras.
El sistema cobija y alienta a individuos con los ins-tintos más viles y los hace sus cómplices como lo pudi-mos advertir en el año de 1982 cuando, para salir de la crisis financiera, los gobiernos salvan a los banqueros sacrificando a las clases medias y a los trabajadores.
Desgraciadamente, seguimos en las mismas con-diciones, peor aún, se ha fortalecido el sistema con la proliferación de este tipo de individuos cínicos. Hay un momento en que la modernidad ya no cree en sí misma y cuando quienes sobre ella reflexionan se des-lizan entre la perplejidad, el arrepentimiento, el tedio y el cinismo. Por tal motivo, estamos ante una crisis de valores humanos y ante nuevos sujetos que regulan los intercambios globales, que son el poder soberano que gobierna el mundo.
Ante la magnitud del problema, las instituciones han mostrado su incapacidad para dar alguna solu-
ción; lo agravan factores como la indiferencia, la co-dicia y el consumismo. Lo peor es que están prolife-rando por todas partes estas formas de expresión y co-municación en la sociedad. Y lo podemos ver en las campañas electorales que se están llevando a cabo: to-dos los candidatos expresan de una forma cínica sus propuestas y, todavía más, se burlan de los electores, como si fuéramos unos estúpidos que no supiéramos lo que está pasando en nuestro país.
Pero, afortunadamente, ya no somos pocos los que nos damos cuenta de que nos quieren engañar con una serie de expresiones y palabras, y con su desbordado cinismo que se manifiesta cuando dicen que “acabarán con la pobreza”, “acabarán con la corrupción”, “acaba-rán con el crimen”, “acabarán con la impunidad”, para mencionar solamente algunas de las más trilladas pro-mesas de campaña. No permitamos que los políticos en contubernio con las instituciones sigan siendo unos cínicos.
Referencias Peter Sloterdijk. Crítica de la Razón Cínica. Madrid. Editorial
Taurus. 1989.Gabriel Alos Salas. México País de Cínicos. México. Editorial. F.
C. E., 2013.Andrade Gluscksmann. Cinismo y Pasión. Barcelona. Editorial.
Anagrama.1982.
* El autor es docente de la Escuela Preparatoria Regio-nal Enrique Cabrera Barroso de la BUAP.
¿Por qué hablar de cinismo?, palabra que está de moda en nuestra vida cotidiana, particularmente atribuida a los políticos y funcionarios públicos. Así, en el número 92 de Reincidente se encuentra un artículo titulado “Linchadores por Necesidad” en donde evocan la palabra “cinismo”.

5
HORIZONTALES1. Ciudad liberada por el FNL de
Vietnam y las Fuerzas Armadas de la República Democrática el 30 de abril de 1975.
6. (Van Thieu), presidente de la Republica de Vietnam del Sur entre 1967 y 1975.
10. Regalar, obsequiar.12. Terminación de aumentativo.13. Forma de pronombre.15. País del sudeste asiático, tras la
victoria de los Jemeres Rojos cambió su nombre por el de Kampuchea.
18. Abreviaturas de litro y de un complejo vitamínico.
19. Reza, hace oración.21. Uno de los países que ayudaron
a los vietnamitas en la guerra contra los Estados Unidos.
22. Fundador de la República Po-pular China.
23. (Ho Chi), líder revolucionario vietnamita, encabezó la lucha contra la invasión gringa, murió antes de la retirada de las tropas de EU.
25. Utilizo (inv.).26. País de Indochina, en 1975 se
abolió la monarquía y en su lugar se proclamó la República Popular democrática de Laos.
27. Símbolos del silicio y amperio.29. (Camp), nombre del estadio del
equipo de fútbol Barcelona.30. (Ngó Dinh), presidente de la
República de Vietnam del Sur, apoyado por los latifundistas y el imperialismo yanqui.
31. País que con mayores recursos apoyó a los vietnamitas, en la guerra contra EU.
33. Medida de longitud antigua.34. Señal de auxilio.36. Encoleriza.38. Movimiento involuntario de
algún músculo del cuerpo.41. Vertebrado anfibio, de los anu-
ros.43. Piadosa, devota.44. Capital de Vietnam.46. Pronombre personal.47. Perezoso, mamífero.48. Ex presidente de EU, creador
de un plan para la “vietnamiza-ción” del conflicto.
50. Lotería Nacional (inic.).51. Nombre dado por Ezequiel al
rey de Magog (Biblia).
52. Hermano o primo del padre o de la madre de una persona.
54. Dócil.55. Secretario General del Partido
Comunista de la URSS cuando concluyó la guerra de Vietnam.
VERTICALES1. Princesa judía, hizo cortar la ca-
beza a Juan el Bautista (Biblia).2. Del verbo ir.3. Símbolos del galio y carbono.4. Que tiene precio elevado (inv.).6. Pintor español, autor de Cristo
en la Cruz, fue pintor de la cor-te.
7. Enfermedad de úlceras faciales.8. Ahora mismo.9. Cubierto de nubes.11. Ave ciconiforme, con el pico
largo y curvado hacia abajo.14. Organización independentista
de Irlanda del norte.16. Símbolos del maxwell y holmio.17. Organización que encabezaba
Kurt Waldheim, cuando con-cluyño la guerra de Vietnam.
18. (Tse), filósofo chino.20. Del verbo ansiar.22. Dirige el programa de televi-
sión Tercer Milenio.24. Mamífero carroñero parecido al
perro.26. Papagayos.28. Dueña de una cosa.29. Símbolos del nitrógeno, uranio
y azufre.32. Bombas a base de gasolina, uti-
lizadas por los yanquis en con-tra de los vietnamitas.
35. Muy pesados en relación con su volumen (inv.).
37. Tres en números romanos.38. Onomatopeya del ruido de un
golpe seco.39. Símbolos del indio y helio.40. Instrumento de labranza.42. (Pol), líder de los Jemeres Ro-
jos, instauró en Camboya un régimen de corte maoísta.
44. Fruto de la higuera.45. Dirigirte, retirarte.48. Gorra con visera que usaban los
soldados españoles.49. Del verbo dar.51. Abreviaturas de gramo y de
norte.53. Terminación de aumentativo.
DE ÁRBOLESHortensia comía hojas de árbol porque quería ser
limonero.Se soñaba árbol. Llevar en vez de aretes limones y un vestido con ra-
mas, y zapatos de raíz y tener piel de árbol.Besar y sus besos tener sabor a limón, y en caso de
llorar, llorar limón y no ser Hortensia sino un limonero.
Por eso es que Hortensia comía hojas de árbol. De hacerse realidad, tendría un romance con el
manzano.SUDORSudaba flores.Las flores le brotaban por los poros. Del cuerpo, de la frente, de todo el cuerpo le bro-
taban flores.
Toda ella era primavera y así la lla-maban.
Le nacían flores de la piel, o de debajo, pero flo-recía.
Murió cuando se le marchitó la piel.MUSICALClementina tocaba la flauta cada noche antes de
irse a soñar, como preparando a Morfeo, como llamándolo a una cita nocturna.
Cuando dejaba de tocar, guardaba la flauta en el cajón del buró. Pero una noche, la flauta siguió tocando dentro del cajón.
Clementina escuchó la música, pero no hizo nada. Y se fue con Morfeo.
Y dejó la flauta ahí adentro, porque esa noche, la flauta estaba de fiesta teniendo luna de miel con el clarinete.
Cecilia Vázquez Ahumada*
El área biogeográfica del origen de la cabra es Anatolia (Turquía Oriental). Estos ma-míferos proporcionan leche, carne, cuero,
lana; pueden ser aparejados y ser animales de tiro. Los estudiosos consideran que fueron el primer rumiante domesticado. Es un animal muy resis-tente y capaz de sobrevivir en entornos difíciles. Al igual que el gato, la cabra podría sobrevivir sin la presencia de los humanos.
La cabra fue domesticada hace aproximada-mente 10,000 años. Desempeñó un importante papel en el desarrollo de las civilizaciones de Asia central, complementando la dieta. Hoy no es tan popular su consumo. A diferencia de la vaca, el cerdo y la oveja, las cabras no han sido criadas en forma selectiva para ofrecer mayores rendimientos a nivel industrial. La carne que produce es bastan-te magra y su lana, aunque de excelente calidad, no es muy abundante. Lo mismo sucede con su leche que, comparada con la de vaca, es francamente es-casa. Sin embargo, en lugares como Arabia Saudi-ta, Baréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Turquía, Yemen, Egipto y la India, donde el cerdo no es muy popular, son más apreciadas.
Las cabras tienen un pelaje largo y denso. Hembras y machos tienen barbas y cuernos ne-gros y puntiagudos. Al igual que otros rumiantes, no poseen colmillos, ni incisivos superiores, sino que tienen una almohadilla dental, situada fren-te al paladar. Cuentan con incisivos inferiores que con los labios y la lengua les permiten introducir la comida en la boca. Tienen cuatro estómagos para digerir materia vegetal rica en celulosa y conver-tirla en grasa y proteína. A las cabras o chivos les encantan los alimentos fibrosos más que la hierba. Son exigentes con sus alimentos y los rechazan si están sucios, aplastados o son de mala calidad. Co-men cardo, ramitas y cortezas de árbol y hasta al-gunas plantas que para otros rumiantes son vene-nosas. Son animales muy inteligentes y curiosos y no dudan en mordisquear lo que sea para compro-bar que es comestible. Son excelentes escaladoras.
La leche de las cabras tiene nódulos de grasa muy bien emulsionados, lo que es una ventaja para la producción de quesos.
Las cabras tienen una doble protección de pe-los: el primero es largo y áspero, pero el segundo es suave y recibe numerosos nombres como cache-mira, que es el más conocido. La cabra de Cache-mira es la productora de este tipo de lana, una de las más caras del mercado. A las cabras que produ-cen esta materia prima solo se les puede trasquilar una vez al año y solamente producen 200 gr. cada
una. Otra lana de cabra de calidad es la producida por la cabra de Angora, llamada mohair. Esta lana les crece en mechones largos y una cabra puede producir hasta 4.5 kg por año.
La mitología griega y romana caracterizó al dios Pan y los sátiros con cuerpos humanos y pier-nas y cuernos de cabras. Ellos eran la representa-ción de la incontinencia sexual y la búsqueda del placer. La mitología nórdica también asocia a las cabras con festines invernales. Para los judíos la cabra es un animal limpio y en tiempos antiguos se ofrecía en sacrificio, junto con la oveja. En la fiesta judía del Yom Kippur, el día de la expiación, los sacerdotes seleccionaban dos cabras: una era sacrificada y otra era el “chivo expiatorio”, mismo al que se le dejaba libre para que fuese el portador de los pecados de la comunidad.
El cristianismo asoció la imagen del dios Pan y los sátiros con las pasiones irrefrenables, por ello se comenzó a dibujar a Satán como un macho ca-brío negro con cuernos y piernas de cabra, además con la barba en punta.
Los españoles introdujeron el ganado caprino a la Nueva España. En la mixteca alta desde en-tonces se registra su presencia. La falta de compe-tencia biológica y las condiciones climáticas pro-picias, hicieron que los hatos de cabras crecieran en grandes cantidades en esta región. Estos ani-males no solo eran criados por los españoles, sino que se permitió a finales del siglo XVI, que indí-genas tuviesen pequeños rebaños pastando por los baldíos. La relación entre los pastores y su ganado en el ciclo de un año, permaneciendo solitarios en los campos, se sabe, era intensa y muchos indíge-nas mostraban tristeza y hasta llanto al entregar los animales para su sacrificio. En toda la región del sur de Puebla, norte de Oaxaca y Guerrero, una vez consolidadas las haciendas se ritualizó el arribo del ganado y su sacrificio. Actualmente, la temporada (octubre-noviembre) de la “Matanza”, es un detonante festivo y económico, para congre-gar a las familias de pastores, de matanceros y a la población en general que consumen íntegramente chivos y cabras en diferentes presentaciones. Las pieles se mandan al Estado de Guanajuato, la gra-sa a las fábricas de jabón. Anteriormente, los hue-sos servían para la fabricación de botones. En fin, todo el animal es de provecho.
(Agradezco a la etnóloga María Eugenia Már-quez haber compartido información sobre la “Ma-tanza”)
* La autora es Licenciada en Antropología So-cial por la BUAP; actualmente adscrita al INAH-Puebla.
“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa….
Tus cabellos como manada de cabras” EL Cantar de los Cantares

66
Entre los historiadores que estudian la muerte encontramos enfoques que subrayan y se li-mitan a cuestiones culturales como los ritos y las creencias; sin embargo, existen investi-
gaciones interesantes que van más allá y cambian la concepción de la muerte. Esta es una reflexión sobre el comportamiento geográfico de los panteones en Pue-bla del siglo XIX, tras la secularización de los entierros, cuando los espacios destinados para tal fin pasaron de ser campo santo a panteón y finalmente a cementerio.
Para el hombre de la antigüedad eran espacios “sa-grados”, pertenecientes al terruño que los cobijó, los vio nacer y en el que descansaban sus antepasados. Para el caso del mundo griego y romano, los primeros cristianos sepultaban a sus muertos en las afueras de las aldeas o centros urbanos como señal de humani-dad, y algunos más eran sepultados en la vereda de los principales caminos, ya que servían de monumentos destinados a recordar a los viajeros y caminantes. Pos-teriormente, en Roma se desarrolló el culto de las reli-quias de los mártires, y los camposantos se mudaron al interior de las aldeas y poblados.
En los primeros años del cristianismo los difuntos eran enterrados sin tomar en cuenta su condición so-cial o moral, pero a partir del siglo XII esta cuestión dejó de ser democrática. La posición social, económi-ca y/o política constituía elementos determinantes a la hora de establecer un lugar de sepultura.
Para el caso de Puebla, aquellos que podían pagar los costos estipulados por la iglesia, encontraban un lu-gar cerca del altar principal o en una capilla dedicada a la glorificación de algún santo milagroso; otros perte-necientes a alguna cofradía, garantizaban una muerte digna y un espacio en una capilla mantenida por los cofrades, mientras la gran mayoría –pobres, humildes e indigentes− eran enterrados en los atrios de las igle-sias destinados principalmente para estos fines.
Al declinar el siglo XVIII, lo que se veía como “santo” y “habitual”, pasó a convertirse en una amenaza para la salud, es decir, aquellos fallecidos por epide-mias que eran enterrados dentro de los templos o ca-pillas, empezaron a verse como causantes de contagios y enfermedades, dando inicio a un proyecto de pen-samiento ilustrado: la segregación de los cementerios.
En 1804, Carlos IV declara la necesidad de cons-truir “cementerios fuera de los poblados para el entie-rro de los cadáveres”, manifestando una honda preocu-pación por la contaminación del aire originado por los miasmas que normalmente provocaban los camposan-tos. Ello determinó que los Corregidores se pusieran de acuerdo con los obispos, a fin de que se reconociera la urgencia de construir cementerios y se promoviera en todos los pueblos, villas y ciudades “en que haya o hubiere habido epidemia” su establecimiento; que éstos debían ser erigidos en terrenos apropiados a fin de que
“por su calidad sea el más apropiado para absorber las miasmas pútridas y facilitar la pronta desecación de los cadáveres evitando aún, el más remoto riesgo de filtra-ción hacia las aguas potables del vecindario”.
Por lo tanto, los cementerios debían estar provis-tos de una barda lo suficientemente alta para impedir
que nadie pudiera causar alguna profanación; además, se estableció que cada cementerio debería disponer de un osario para desahogo y limpieza de los mismos, al tiempo que se especifican las características que debían tener las fosas, el tipo de construcción, ubicación de las tumbas y la posibilidad de erigir sepulturas de distin-ción. A pesar de ello, las autoridades municipales poco y nada podían hacer debido a los permanentes problemas financieros del ayuntamiento poblano, que imposibili-taba cumplir con las disposiciones reales.
Como una de las preocupaciones de la sociedad poblana del siglo XIX sobre el lugar de sepultura, re-caía en los espacios, los cuales tenían que ser terrenos estratégicamente ubicados y adaptados para tal fin, los habitantes recorrieron durante la primera mitad del siglo XIX las calles de la ciudad para enterrar a sus difuntos. Hasta el año de 1827 existían 26 lugares de entierro que por decreto oficial tenían que dejar de ofrecer servicios de sepultura, como parte de las me-didas sanitarias implementadas; en adelante, los espa-cios para tal fin estarían situados en la periferia de la urbe. Cabe destacar que había a quienes no se les con-cedía cristiana sepultura, como los excomulgados, los protestantes, los suicidas. Respecto de los cadáveres de los suicidas en Puebla sabemos que se los arrojaba en el Cozcomate, hoy Cuezcomate, que es un cono hueco de caliza, al parecer el cráter de un géiser extinguido, cerca del puente de México.
De acuerdo a la información proporcionada por el Dr. Hugo Leicht en Las Calles de Puebla, los templos que hasta 1827 eran utilizados como panteones eran: Catedral de Puebla, San Agustín, San Francisco, La Merced, San Felipe Neri, El Carmen, San Marcos, San Cristóbal, Santa Teresa, Santa Inés, Santísima Trinidad,
San Jerónimo, San Roque, La Soledad, Belén, Capu-chinas, San Antonio, Hospitalito, San José, Guadalu-pe, Los Gozos, San Sebastián, Santa Rita, Hospital San Pedro, Camposanto Xanenetla, Panteón De San Xavier.
En Puebla, se usó la palabra panteón por prime-ra vez en 1838 cuando se decretó su establecimiento. Todavía en 1827 se empleaba el término cementerio. Aunque su ubicación en la Cartografía Poblana será registrada hasta el comienzo del siglo XX, la cronolo-gía de la construcción de los diferentes panteones en Puebla, a finales del siglo XIX, es la siguiente:
1880, se crea el primer panteón municipal al po-niente del perímetro urbano, fuera de la zona po-blada y frente a la Garita de Amatlán. Actualmen-te ubicado en la calle 17 Sur sin número. Existen 300 tumbas catalogadas por el INAH como mo-numentos históricos.
1891, al poniente de la ciudad, al pie del cerro de San Juan, se consagra el primer panteón particular, el Cementerio Católico de la Piedad que se en-cuentra en la 25 sur 1501, Colonia Santa Cruz Los Ángeles.
1897, el gobierno poblano cede un espacio a la co-munidad francesa para construir el panteón Fran-cés, ubicado al sur del Panteón Municipal. Tiene más de 600 monumentos históricos y artísticos ca-talogados por el INAH. Guarda los restos de los soldados mexicanos y franceses muertos en la Ba-talla del 5 de mayo de 1862. Ubicado en la calle 11 sur 4311, Reforma Agua Azul.
* Estudiantes del Colegio de Historia de la FF y L de la BUAP.
¿Por qué la muerte como protagonista? ¿Cómo analizarla? Estas son las interrogantes que nos hicieron considerar a los cementerios como objeto de estudio.
Esther Méndez Ortega e Itzel Quetzaline Reyes Chapero *
Jueves 25 de junio, a las 19:00 hrs.
El Errante Editor y Profética Casa de Lecturale invitan a la presentación de la novela:
PROFÉTICA CASA DE LECTURA Calle 3 Sur #701, Centro Histórico, 72000, Puebla, Pue.
PRESENTAN LOS ESCRITORESBEATRIZ MEYER,
JAIR CORTÉS Y SEBASTIÁN GATTI

77
Director y editor: Enrique Condés LaraConsejo Editorial: Mariano E. Torres Bautista, Juan Lozada León, José Fragoso Cervón,
María de Lourdes Herrera Feria, Hugo López Coronel, Ernesto Licona Valencia, Gabriela Breña, Cecilia Vázquez Ahumada y Eulogio Romero Rodríguez, Octavio Spíndola Zago
Corrección: Enrique Condés BreñaDiseño: Israel Hernández Cedeño
Correo electrónico: [email protected]*No incluye sección de Sociales
RE~INCIDENTE. Año 6. No. 101. Primera quincena de junio de 2015. Es una publicación quincenal editada por el C. Enrique Condés Lara, domicilio Costado del Atrio de San Francisco 22 bis. Cuadrante de san Francisco, Delegación Coyoacán, CP. 04320, tel. (55) 55-17-76-63. Correo electrónico: [email protected]. Editor res-ponsable: Enrique Condés Lara. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2011-032210460200-101. ISSN: 2007-476X. Otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud y Contenido No. 15198 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa en los talleres de El Errante, Editor. Privada Emiliano Zapata No. 5947, San Baltasar Campeche, Puebla Pue. C.P. 72550. Este número se terminó de imprimir en junio de 2015 con un tiraje de 5000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de RE-INCIDENTE.
Solución alReincigRama de eSte númeRo
Ya estando en pleno viaje por lo consumido (de tocho morocho), alucinado el Ratón retomó la discusión de las familias mencionando que en una de sus profundísimas y sesudas investi-
gaciones, concluyó que la industrialización y el éxodo del campo a la ciudad se llevó entre las patas a las familia chonchas, aquéllas en la que varias generacio-nes compartían techo, incluidos tías y tíos disminui-dos o solteros, y que poco a poco fue sustituida por la familia nuclear, integrada por el padre, la madre y cuando mucho dos hijos. (¡Chaaale!)
“En eso de las familias pequeñas también tiene algo que decir la iglesia”, dijo balbuceante el beato José (hasta el gorrísimo, hablando casi para sí mismo). Recuerdo un discurso religioso de que la familia la decide Dios y no los hombres; hijos los que mande el Santo Señor. Recibir más hijos no es una carga, sino un don de Dios. Una familia numerosa alcanza el bienestar por la grandeza de los corazones de sus miembros; esa familia será feliz a su manera, pobre o muy pobre, y a veces con el sufrimiento de no haber podido tener más hijos”.
—No chingues con esos sermones, terció el Cru, el problema es económico; las políticas sociales del Estado no solo deberían adaptarse a las nuevas for-mas de familia, sino que deberían plantear medidas concretas para facilitar la atención y el desarrollo de los hijos.
De pronto, Rita, nuestra feminista (hasta en las mejores familias las hay), pasando la antorcha (ya es-taba muy grave) y callando a toda la banda dijo: “Las madres de antes se sentían felices y halagadas con el chingo de hijos porque eran bien resignadas y cuan-do se sentían queridas por su machorrín. Prevalecía otra forma de pensar; creían que entre más prole te-nían, los retoños más les iban a ayudar económica-mente, porque eran más brazos para el sostenimiento familiar. Pero ahora la realidad plantea nuevas posibi-lidades de desarrollo personal para nosotras y por eso la mujer se cuida más, usa anticonceptivos. Cuando las madres empezaron a determinar cuándo y cuán-tos hijos tener, aumentaron sus oportunidades para desarrollarse profesionalmente; ahora, algunas des-pués de amatrimoniarse tardan años para tener hijos, e incluso hay unas que optan por no tenerlos. ¡Y ya déjense de pendejadas, la familia pequeña vive me-jor!”, concluyó tajante.
CHE-Y-SER. Algunos de los integrantes de la banda Reincidente nos preguntamos por el reventón que prometió el director de esta docta e ilustrísima re-vista, cuando llegáramos al número 100 que, pésele a quien le pese, logramos. ¿Para cuándo maistro?
* El autor es Doctor en Sociología Jurídica por la BUAP y cuatachín.
José Fragoso Cervón*
▶ En el año 2012, 70 millones de adultos mexicanos de más de 20 años presentaban sobrepeso y obesidad.
▶ De 1988 a 2012, la proporción de mujeres con sobrepeso, en edades de entre 20 y 49 años, se incrementó de 25% a 35.5%. Las mujeres obesas en este grupo aumentaron de 9.5% a 37.5%.
▶ Un 29% de los niños mexicanos de entre 5 y 11 años tiene sobrepeso (5.6 millones), al igual que 35% de los muchachos de entre 11 y 19, mientras que 1 de cada 10 niños en edad escolar sufre anemia.
▶ Un 7% de la población mexicana padece diabetes. La inci-dencia crece 21% para la gente entre 65 y 74 años.
▶ La diabetes es la tercera causa de muerte en México, direc-ta o indirectamente. En 2012, México ocupó el sexto lugar mundial en muertes por diabetes. Para 2025, se calcula que 11.9 millones de mexicanos serán diabéticos.
▶ La obesidad y la diabetes funcionan juntas; su interacción es tan fuerte que ya emergió un nuevo concepto: “diabesidad”.
▶ Se estima que el gasto total para la atención del sobrepeso y la obesidad en nuestro país puede crecer de casi 80 mil mi-llones de pesos que se necesitaron en 2012, a más de 150 mil millones para 2017.
▶ Entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas endulzadas se duplicó y hoy, alrededor del 10% de la ingesta energética to-tal de los mexicanos proviene de ese tipo de bebidas.
▶ En 2012, las ventas totales de alimentos procesados en Mé-xico fue de alrededor de 124 mil millones de dólares, con ganancias del orden de los 28 mil 330 millones de dólares, 46.6% (unos 9 mil millones de dólares) más que Brasil, la economía más grande de América Latina.
▶ “Las tiendas fueron cruciales para la diseminación de la co-mida chatarra; son el medio por el que las compañías alimen-tarias transnacionales y nacionales venden y promueven sus productos a las poblaciones más pobres en los pueblitos y co-munidades”, dijo la Doctora Corinna Hawkes, miembro de la Universidad de la ciudad de Londres, en 2006. “Más de 90% de todas las ventas de Coca-Cola y PepsiCo, a principios de la década del 2000, provenía de las tiendas (tienditas)”.
▶ A nivel mundial, 805 millones de personas no ingieren dia-riamente el mínimo calórico requerido y el 45% de las muer-tes ocurridas entre los niños menores de 5 años se deben atribuir a la mala nutrición.
Fuentes:http://www.grain.org/article/entries/5171-libre-comercio-y-la-epidemia-de-comi-da-chatarra-en-mexicohttp://ensanut.insp.mx/doctos/FactSheet_ResultadosNacionales14Nov.pdfhttp://www.sinembargo.mx/06-03-2015/1272311http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/gnr14.pdfhttp://www.city.ac.uk/arts-social-sciences/academic-staff-profiles/corinna-hawkes
Jueves 25 de junio, a las 19:00 hrs.
El Errante Editor y Profética Casa de Lecturale invitan a la presentación de la novela:
PROFÉTICA CASA DE LECTURA Calle 3 Sur #701, Centro Histórico, 72000, Puebla, Pue.
PRESENTAN LOS ESCRITORESBEATRIZ MEYER,
JAIR CORTÉS Y SEBASTIÁN GATTI

Fastidiado por el incombustible rollo que el pasado 4 de fe-brero pronunciaba Ramiro Hernández García, presidente municipal de Guadalajara, el perrito hizo lo que muchos
quisiéramos hacer y no nos atrevemos: orinar al político. ¿Cómo hacerles entender a nuestros políticos que nos tienen hasta el gorro con sus mentiras, abusos y pillerías?
Hay muchas personas que creen que los animales no sienten. Se equivocan rotundamente. Cotidianamente aparecen ejemplos que demuestran que tienen
mucha, pero mucha sensibilidad, como es el caso del que hoy presenta REINCIDENTE.