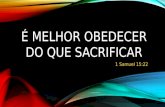Leyes de Obediencia Debida y Punto Final Valeria
Transcript of Leyes de Obediencia Debida y Punto Final Valeria
COMISION DE EXILIADOS ARGENTINOS EN MADRID - PAGINA PRINCIPALLA CORTE FALLO QUE EL PUNTO FINAL Y LAOBEDIENCIA DEBIDA SON INCONSTITUCIONALESLas leyes no tienen ningn efecto REPRODUCIDO DE PAGINA12 15/06/06Siete jueces votaron a favor de la inconstitucionalidad. Fueron Zaffaroni, Maqueda, Argibay, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Boggiano y Petracchi, que en 1987 haba votado en contra. Fayt mantuvo su voto negativo de aquel entonces y Belluscio se abstuvo. Fundamentos de una sentencia histrica.
Los siete jueces que votaron por la inconstitucionalidad lo hicieron todos con argumentos diferentes. Slo Fayt vot en contra.
Por Irina Hauser
Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Julio Simn alias el Turco Julin, Antonio del Cerro alias Colores, Antonio Pernas y Adolfo Donda ya no son impunes. Ellos y otros cientos de represores perdieron definitivamente la proteccin que les daban las leyes de punto final y obediencia debida. Ahora podrn ser juzgados sin trabas y condenados por su participacin en el terrorismo de Estado. La Corte Suprema decidi ayer saldar una enorme deuda institucional al declarar la inconstitucionalidad de esas normas. Tambin reconoci la validez de la ley del Congreso que las anul hace dos aos. El mximo tribunal dej sentada la obligacin estatal de investigar y sancionar los crmenes cometidos durante la ltima dictadura tal como establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos que la Argentina suscribe histricamente. Nada, advirti, puede oponerse a esa tarea. Y cualquier amnista, seal, es inadmisible.El presidente Nstor Kirchner fue uno de los primeros en festejar la resolucin suprema. Es un grito de aire fresco que la impunidad entra a terminar, dijo. En la puerta de los tribunales, organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, madres y abuelas de Plaza de Mayo aguardaban ver el fallo en papel y firmado para creer. Cuando Carolina Varsky, una de las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), baj las escalinatas con las 600 pginas bajo el brazo, se mezclaron aplausos, gritos, lgrimas y abrazos. La Justicia ha derrumbado el ltimo artilugio que impeda llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado, destac un comunicado del CELS, la entidad presidida por Horacio Verbitsky que impuls junto con Abuelas de Plaza de Mayo la causa en que decidi fallar la Corte.La decisin del alto tribunal confirma el rumbo que ya haban tomado varios jueces de primera instancia y la Cmara Federal. Aunque hay cerca de 150 procesados por los crmenes de la dictadura y en su mayora estn presos, hasta ahora seguan presentando reclamos amparndose en las leyes de impunidad. De hecho, las dos megacausas reabiertas despus de la nulidad declarada por el Congreso referidas a las aberraciones cometidas en la ESMA y en el Primer Cuerpo de Ejrcito estaban atascadas en la Cmara de Casacin Penal. Ahora todos los juicios podrn avanzar sin impedimentos y abrirse nuevos procesos, incluso contra un puado de militares an en actividad (ver aparte).Siete de los nueve ministros de la Corte son los que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que obstaculizaron los expedientes penales contra los represores de la ltima dictadura. Enrique Petracchi, Ral Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano votaron con extensos argumentos individuales pero coincidieron en que se trata de normas contrarias a la Constitucin Nacional e incompatibles con la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y el pacto de Derechos Civiles y Polticos de las Naciones Unidas. Estos tratados ya haban sido ratificados por el pas cuando fueron sancionadas las leyes del olvido, en 1986 y 1987, recuerdan algunos tramos del fallo. Tambin reafirmaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.La mayora de los jueces, adems, declar expresamente a propuesta del voto de Zaffaroni que quedan sin ningn efecto las leyes de punto final y obediencia debida, as como cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables o que pretenda obstaculizar las investigaciones sobre crmenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina. Apuntaron as a cerrar todos los caminos con que pretendan esquivar el castigo los acusados por los secuestros, torturas y desapariciones. Recordaron tambin que estos hechos ya eran considerados crmenes contra la humanidad y conductas punibles al ser perpetrados. La sentencia pone en primer plano la supremaca de los tratados internacionales y la obligacin de acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso peruano Barrios Altos sentenci como inadmisibles las leyes de amnista u otras disposiciones que concedan impunidad a los responsables de delitos de lesa humanidad e impidan su investigacin y sancin.Entre los ministros que actualmente integran la Corte, hay tres que en 1987 convalidaron las leyes de punto final y obediencia debida. Ellos son Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio. El primero modific su postura y por eso dedic buena parte de su voto a justificar ese vuelco. Hizo hincapi en la preponderancia que adquiri el derecho internacional a partir de la reforma constitucional de 1994. Fayt repiti y profundiz su antiguo criterio: entiende que las leyes fueron dictadas por un poder poltico legtimo en un contexto que lo requera y avanza cargar la responsabilidad en las cpulas militares por sobre los oficiales recurriendo a los manuales de instruccin Ejrcito. Adems, sostiene que los tratados internacionales estn subordinados a la Constitucin. Belluscio, por su lado, opt por excusarse.El otro punto medular de la sentencia es el que reconoce la validez de la ley 25.779 (de nulidad) que dict el Congreso, poco despus que asumi Kirchner. Los ministros que apoyaron esa idea todos los firmantes menos Boggiano, Argibay y Fayt ponderan el valor simblico y el carcter declarativo de esa norma, pero varios votos advierten que el Parlamento no est habilitado para anular leyes. Slo la Justicia puede declarar su inconstitucionalidad.La Corte no eligi cualquier expediente para firmar este fallo histrico. Tomamos uno significativo, sabamos que dara la vuelta al mundo, dijo uno de los jueces. Es el que se refiere a la desaparicin de Jos Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik y a la apropiacin de su hija Claudia Victoria Poblete. A los supremos lleg por la apelacin del represor Julio Simn, arrestado en 2001. Fue el primer caso en que un juez federal, Gabriel Cavallo, dict la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, luego confirmada por la Sala II de la Cmara Federal. Encerraba, a la vez, una paradoja: mientras la Justicia poda investigar y castigar la apropiacin de la nia no poda hacer lo mismo con la desaparicin de sus padres.El hecho de que la resolucin haya tenido tantos votos distintos indica, una vez ms la diversidad de criterios que reina entre los supremos de esta Corte renovada. Zaffaroni, por ejemplo, cree que con la vigencia de la ley de nulidad la declaracin de inconstitucionalidad no es imperiosa. Boggiano propuso la inaplicabilidad de las leyes de impunidad. Lorenzetti seal que si se pretende forzar a olvidar y a perdonar los agravios a los significados profundos de la concepcin humana, la sociedad no tiene un futuro promisorio porque sus bases morales estarn contaminadas. Maqueda puso en primer plano la legislacin internacional, el derecho de gentes y advirti que la no punicin implica la victoria de los regmenes autoritarios. Destac el derecho de las vctimas o de los damnificados indirectos a lograr la efectiva persecucin penal de los delitos de lesa humanidad. Nada puede oponerse, dijo Argibay, a bsqueda de la verdad y el juzgamiento de los responsables.
CRONOLOGIA DE LAS NORMAS VOTADAS TRAS DOS LEVANTAMIENTOS MILITARESLa gnesis y el ocaso de la impunidad
Nota Madre
Las leyes no tienen ningn efecto
El fallo de la Corte Suprema que ayer declar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad sella un proceso que marc el pulso de la vida poltica durante los ltimos veinte aos.- La ley de Punto Final (23.492) fue sancionada el 24 de diciembre de 1986. La norma estableca un plazo perentorio de 60 das para que los tribunales que instruan causas por delitos de lesa humanidad procesaran a los imputados. Todos aquellos represores que no fueran acusados antes de ese lapso quedaban sin juzgar por prescripcin de la accin penal en su contra.- Contra las intenciones del entonces presidente Ral Alfonsn, que busc contener con esta poltica posibles represalias de las Fuerzas Armadas por el procesamiento a los integrantes de la dictadura, la sancin de la norma promovi una ola de citaciones y enjuiciamientos que agudizaron la situacin. Al cumplirse el plazo dispuesto por el Punto Final, haba 400 militares procesados. El conflicto desencaden los episodios de Semana Santa: encabezados por Aldo Rico, un grupo de oficiales se acuartel en Campo de Mayo para reclamar que no se procesara a los militares de menor rango. El argumento exiga la distincin entre quienes dieron las rdenes y quienes se limitaron a cumplirlas. El resultado fue la sancin el 4 de junio de 1987 de la ley de Obediencia Debida (23.521), que estableci la exencin de culpa para los oficiales y el personal de tropa.- La ley de Obediencia Debida signific el cierre de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo las megacausas ESMA y Primer Cuerpo del Ejrcito. En total fueron 1180 los militares y efectivos de las fuerzas de seguridad beneficiados con las leyes del perdn. Slo continuaron siendo procesados aquellos involucrados en la apropiacin de menores y en la causa del Plan Cndor, que investiga la represin conjunta entre las dictaduras del Cono Sur durante la dcada del 70.- El 22 de octubre de 1987 la Corte declar la constitucionalidad de las leyes. El fallo cont con la aprobacin de tres de sus actuales miembros: Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano.- La poltica de impunidad fue avalada por el gobierno de Carlos Menem, quien en octubre de 1989, adems, indult a 277 civiles y militares.- En 1993 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos declar que tanto las dos leyes como los indultos eran incompatibles con los principios sentados por la Convencin Americana de Derechos Humanos.- El 24 de marzo de 1998, en el 22 aniversario del golpe de Estado, la Cmara de Diputados vot por amplia mayora la derogacin de las normas, con lo que se impeda su aplicacin a futuro. El proyecto inicial, presentado por los ex diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, contemplaba la nulidad pero la medida no fue aprobada.- El 6 de marzo de 2001 por primera vez un juez federal declar la inconstitucionalidad de las leyes. La decisin fue adoptada por el juez Gabriel Cavallo en el marco de la causa que investiga la desaparicin de Gertrudis Hlaczik, Jos Poblete y la hija de ambos, Claudia Victoria (ver nota aparte). El fallo fue ratificado por la Cmara Federal en noviembre de ese ao.- Siete meses despus el juez federal Claudio Bonado tambin dict la inconstitucionalidad de las normas, en una causa en la que proces y dict la prisin preventiva del ex almirante Emilio Massera y de otros 5 represores de la ESMA por el secuestro y la posterior apropiacin de bienes de tres desaparecidos: el abogado Conrado Gmez, el empresario Victorio Cerruti y el contador Horacio Palma.- Finalmente el 25 de agosto de 2003 el Senado anul las leyes de punto final y obediencia debida. La iniciativa fue impulsada por el presidente Nstor Kirchner. El 14 de julio de 2004 la Sala I de la Cmara Federal dictamin la validez de la anulacin confirmando la continuidad de las causas reabiertas contra los represores en todo el pas.
Informe: Carolina Keve.
http://www.nodo50.org/exilioargentino/2005/2005JUNIO/la_corte.htmLa Ley de Obediencia Debida N 23.521 fue una disposicin legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Ral Alfonsn, que estableci una presuncin de iure (o sea, que no admite prueba en contrario) que los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, durante la guerra sucia y el Proceso de Reorganizacin Nacional, no eran punibles por haber actuado en virtud de obediencia debida.
Esta norma se dict para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejrcito Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayora de los implicados en el terrorismo de Estado.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitn de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existan numerosas pruebas de la comisin de delitos de lesa humanidad.
Junto con la complementaria Ley de Punto Final, la Ley de Obediencia Debida fue derogada en marzo de 1998; aunque la derogacin no tuvo efectos retroactivos.
.La Ley 23.492 de Punto Final argentina, promulgada el 24 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Ral Alfonsn, estableci la paralizacin de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de dictadura militar. Literalmente, "se extinguir la accin penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauracin de formas violentas de accin poltica hasta el 10 de diciembre de 1983."
con mis palabras... con alfonsin se volvio a la democracia despues de varios aos duros de dictadura militar. uno de los objetivos de alfonsin era doblegaar a los militares, poder someterlos a un estado de derecho, denunciar las penalidades cometidas por estos (violaciones de derechos humanos, desaparecidos,etc.). ............entonces que hizo alfonsin? simplemente emprendio procesos judiciales contra los militares y con ello, citaciones judiciales. Los militares obviamente cuestionaron la decision del gobierno ya que ellos se justifican diciendo que habian "actuado de acuerdo a la ocasion y que era necesario imponer el orden contra la subversion" y ademas diciendo que la sociedad habia complacido. Los militares organizaron revueltas (como hacian siempre nada mas que ahora cuestionaban lo de las citaciones judiciales y una cuestion sobre la conduccion del Ejcito). finalmente a alfonsin no le queda otra que negociar cn los militares entoonces sanciona la ley de punto final ( paralizacin de los procesos judiciales ) y la ley de obediencia debida (fijate lo q explique arriiba pero te doy un ejemplo: un policia cualquiera que habia cometido una atrocidad en virtud de obediencia debida por parte de un jefe militar, quedaba impune, es decir, no era culpable, era inocente, estaba todo bien.
todo esto desperto enojo en la sociedad y una desilusion democratica ya que veian que no se habia podido doblegar a los militares...
Ley de Punto Final
Punto Final redirige aqu. Para otras acepciones, vase Punto Final (desambiguacin).
Convocatoria de una manifestacin contra la Ley de Punto Final.
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, promulgada el 24 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Ral Alfonsn, estableci la paralizacin de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de dictadura militar. Literalmente, "se extinguir la accin penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauracin de formas violentas de accin poltica hasta el 10 de diciembre de 1983."
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparicin de 30000 personas, fue objeto de una viva polmica. Slo quedaban fuera del mbito de aplicacin de la ley los casos de secuestro de recin nacidos, hijos de prisioneras polticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes borraban las huellas de su verdadera identidad.
La ley, junto con su complementaria, la de Obediencia debida, fueron consideradas nulas por el Congreso Nacional en 2003, y finalmente declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia, por ser inconstitucionales, el 14 de junio de 2005.
Ley de Obediencia Debida
Saltar a navegacin, bsquedaLa Ley de Obediencia Debida n. 23.521 fue una disposicin legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Ral Alfonsn, que estableci una presuncin iuris et de iure (o sea, que no admite prueba en contrario) que los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, durante la guerra sucia y el Proceso de Reorganizacin Nacional, no eran punibles por haber actuado en virtud de obediencia debida.
Esta norma se dict luego de los levantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsn, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejrcito Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayora de los implicados en el terrorismo de Estado.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitn de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existan numerosas pruebas de la comisin de delitos de lesa humanidad.
La ley de Obediencia Debida fue declarada nula en 2003 por Ley 25.779.
Sistema educativo (definicin)
Sistema educativo es un sistema social en el que sus elementos o partes estn interrelacionados entre si y son interindependientes; mantienen una estrecha y permanente vinculacin con el entorno y ejercen influencias sobre el contexto en el que estn insertos; a su vez estn articulados bajo el control del Estado.
Orgenes del sistema educativo
A partir del siglo XIX, los mbolos de identidad nacional comenzaban a institucionalizarse dando lugar a una sistematizacin de las actividades de las instituciones educativas proponiendo compensar la produccin cultural. Se declaro de inters nacional la educacin en masa, la legislacin para hacer obligatoria la enseanza, la creacin de un ministerio de educacin y creacin de establecimientos. Adems , se profundizo la profesionalizacin de la docencia ya la unificacin de los contenidos curriculares a escala nacional .
Como otros estados, el estado educador argentino tambin ofreci un mecanismo de integracin, dando lugar a la Ley de Subvenciones nacionales en 1871 durante la presidencia de Sarmiento. Luego la ley de Educacin Comn (1884) reforma este rgimen instituyendo un consejo Nacional de Educacin
Introduccin
Al comenzar este trabajo se realiz una encuesta acerca de cuanto se sabe sobre los puntos bsicos generales de la Ley Federal de Educacin (L.F.E.) recabndose una pequea muestra de 200 casos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, divididos en cuatro grupos (docentes, alumnos, personas vinculados de algn modo con la educacin y el resto sin ninguna relacin directa). La que sirvi para observar un elevado porcentaje, de desconocimiento. Esto nos reafirm nuestra idea inicial de que la falta de conocimiento que la poblacin tiene sobre la L.F.E. es parte de una estrategia del gobierno para poder implementarla rpidamente, y evitar as una crtica informada. En un intento de contrarrestar este pernicioso silencio oficial es que desde la Comisin de Educacin de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) de Capital Federal se decidi emprender este trabajo de estudio y reflexin.
Existe un principio general del derecho que postula que la ley se presume conocida y vigente a partir de su publicacin en el Boletn Oficial. En este sentido el desconocimiento sealado instala un espacio de confusin que gira en torno a una serie de supuestos que impiden un anlisis valedero, as se termina perjudicando a quienes se debiera amparar: a los habitantes de nuestro pas.
Es nuestra intencin abordar la Ley Federal de Educacin Nro. 24.195 del ao 1993, para intentar una comprensin contextualizada y lo ms abarcadora posible.
Primero haremos una breve resea histrica de la Educacin Argentina, habida cuenta de que la L.F.E. es producto de nuestro devenir histrico. Y por lo tanto, una resultante de la aplicacin de diversas polticas educativas.
En segundo lugar, analizaremos los aspectos generales de la ley para desentraar lo que a nuestro entender es el eje organizador de la misma: los criterios de descentralizacin y centralizacin.
Como cierre de nuestro trabajo, incluimos algunos artculos contrastados (documentos, notas periodsticas, textos tericos) que servirn para ilustrar y ampliar lo expuesto. Esos textos de discusin contribuirn a conformar este complejo sistema de redes que junto con otras leyes, ordenanzas, decretos, etc. se entronca con la L.F.E. Permitirn, adems, realizar conexiones con los Derechos Humanos (DDHH) como un modo de buscar una salida a las dificultades que presenta el sistema actual.
A casi cinco aos de la vigencia de esta ley se ha transformado el espectro educativo argentino. Sostenemos, por tanto, que es imperioso abrir el debate para cuestionar los enunciados de la L.F.E. como una manera de posibilitar otras alternativas.
Finalmente, queremos dejar en claro que no estamos en contra de una reforma educativa. Sin embargo, convencidos de que no toda reforma es positiva, ni todo cambio es necesariamente un cambio democratizador, ni mejora la calidad real, los cambios al sistema debieran ser determinados en el marco de la Constitucin Nacional y los documentos de DDHH. Esto permitira una mayor democratizacin, y evitara la exclusin y la marginacin que hoy en da se hallan facilitadas por el mismo sistema educativo.
Parte I: Encuadre Histrico
"En la Argentina, al igual que en la gran mayora de los pases de Amrica Latina el Estado tuvo que ser educador para constituirse como Estado Nacional, formando a los ciudadanos en sujetos de una nueva forma de vida social y poltica" (Tenti, 1989)
Principales etapas del desarrollo del sistema educativo argentino.
Constitucin del sistema estatal de educacin (1880-1920): a partir de 1850, las propuestas de creacin de escuelas pblicas y de su modelo institucional se articularon funcionalmente al proyecto de creacin de un estado capitalista que participara del mercado internacional a travs de la exportacin de materias primas semielaboradas y de la importacin de productos manufacturados, para lo cual se necesitaban instituciones que cumplieran esa doble funcin. En primer lugar, efectivizar la presencia de las escuelas pblicas en la mayor cantidad de lugares posibles y, en segundo lugar, que estas contribuyeran a la creacin de una poblacin con una uniformidad cultural mnima. La escuela pblica era la institucin ideal para tal fin. Despus de la sancin de una serie de leyes provinciales de educacin, el Congreso Pedaggico de 1882 concluy con la promulgacin de la ley 1420 (1884), la cual estableci la escuela obligatoria, gratuita, laica, comn a todos, y graduada ; que fue complementada ms tarde con la Ley Linez (1905). Con esta ltima, se inicia la accin directa del Gobierno Federal en los territorios provinciales, cuando comienzan a instalarse escuelas nacionales en las jurisdicciones provinciales.
Enmarcada en la concepcin liberal de la poca, la educacin es considerada como un derecho individual para la formacin del ciudadano.
Consolidacin del sistema (1920-1960): con la crisis del estado oligrquico y el advenimiento del estado benefactor--despus de la crisis del 29--, la oferta de educacin gratuita se extiende al nivel secundario. Esto obedece a una nueva lgica en las polticas educativas que responden a una necesidad de ampliar el acceso al conocimiento en funcin de las nuevas demandas del mercado laboral. Estos cambios del mercado aparecen como consecuencia del proceso de sustitucin de importaciones por el que se pretendi la instalacin de industrias de bienes de capital en el perodo desarrollista posterior. El gran debate en este perodo es entre la escuela pblica y la privada. Es a partir de la dcada del 60 que se da una progresiva institucionalizacin del sector privado en educacin que vena presionando desde dcadas anteriores. Este proceso tiene su punto ms lgido en el ao 1959 con la sancin de la ley Domingorena que determina la creacin de la Superintendencia Nacional de Enseanza Privada (SNEP), como organismo que centraliza la supervisin del sector, anteriormente bajo la modalidad y el nivel oficial correspondiente.
Dentro de la concepcin del estado de bienestar, mediante polticas efectivas, la educacin deja de ser un derecho individual y se convierte en un derecho social, que debe ser garantizado por el Estado, considerndose a ste como mediador con papel protagnico para la sociedad. Dicho Estado tiene una funcin positiva que debe orientarse hacia la justicia distributiva. Esta nueva concepcin dio origen al desarrollo de los derechos sociales y entre ellos, la educacin.
Fragmentacin y deterioro del sistema (1960 a la actualidad): a partir de 1966--en el contexto de la mal llamada Revolucin Argentina--,comenzaron a circular y adquirir cuerpo las ideas en torno a la subsidiariedad del estado en materia de educacin, y junto con stas las primeras versiones de su descentralizacin. Entre 1966 y 1983 se puso en prctica, entre otras, una poltica educativa de gran significacin: la transferencia de las escuelas primarias a todos los gobiernos provinciales. Esta descentralizacin se enmarca en una nueva conceptualizacin del papel estatal en materia educativa: el Estado Nacional asume un papel subsidiario de las iniciativas para garantizar el servicio educativo, con lo que queda a su cargo el control poltico e ideolgico de las escuelas. Como seala Norma Paviglianitti: "Entre 1956 y 1978 se transfieren en distintas etapas casi la totalidad de las escuelas primarias nacionales. Por lo tanto el gran debate de esta ltima etapa gira en torno a la descentralizacin o centralizacin de la educacin."
Con la crisis del estado de bienestar, surgen propuestas de tipo neoconservadoras que postulan pasar de las prestaciones estatales a subsidios dirigidos a los individuos, para que de esta manera, cada uno pueda comprar sus servicios en el mercado. La educacin se convierte as en una suerte de mercadera. Deja de ser un derecho social para volver a considerarse un derecho individual, abandonando el Estado la responsabilidad de garantizarlo.
Parte II: Aspectos Generales.
Como se desprende del trabajo "Ley de Educacin: Aportes para el anlisis y el debate" (Nosiglia-Marquina) que analiza las discusiones que se llevaron a cabo en ambas Cmaras y que luego dieron como resultado la posterior sancin de la actual Ley Federal de Educacin, se perfilan dos ideas que ya haban sido anticipadas por los resultados del Congreso Pedaggico Nacional del ao 1992. Estas podran resumirse como dos grandes lneas de triunfo: aquella sostenida por la "Iglesia Catlica y dems confesiones religiosas oficialmente reconocidas" (art. 4 L.F.E.) y "la iniciativa privada" (art. 3 L.F.E.), triunfo que se ve reflejado dentro de la Ley en concesiones muchas veces coincidentes que se le otorgaron a ambos grupos.
Por otra parte, lo que antes se diferenciaba como educacin pblica por un lado y educacin privada por el otro, ha pasado a denominarse, bajo la presente Ley Federal como "educacin pblica de gestin privada" y "educacin pblica de gestin estatal" respectivamente (L.F.E.: Ttulo V- "De la Enseanza de Gestin Privada", arts. 36, 37 y 38). Esta enunciacin refuerza lo expuesto en el prrafo anterior y genera confusin: lo que antes denominbamos Educacin Pblica por oposicin a la Educacin Privada pasa a estar englobado en la nueva ley en una nica categora. Pensamos que esta no es slo una cuestin de nombres sino que trasunta en s las ideas que perfila la nueva ley, y reposiciona a la Educacin Privada en un lugar de privilegio respecto de la Pblica (segn la denominacin ley ahora " de gestin estatal"), que es la que de la que el Estado deba hacerse cargo histricamente como lo sealaba la ley 1420. Tampoco presenta un desarrollo programtico que supere--aunque ms no sea en lo terminolgico --a su antecesora la Ley de Educacin Comn 1420.
Esto resulta evidente, tambin desde la misma nomenclatura que recibe la ley. En el trabajo de Nosiglia-Marquina se citan los otros proyectos presentados y que fracasaron en su sancin, frente a la que es ahora nuestra Ley Federal de Educacin. Dichos proyectos se autotitulaban--cada uno--como "Ley General de Educacin". Resulta paradjico que el concepto de "federalismo" ha sido expresado en forma ms orgnica y coherente en aquellos proyectos que no incluan el trmino "federal" en su denominacin y que no resultaron promulgados. Lo que realmente se requera desde haca tiempo en nuestro sistema era una ley orgnica: es decir de tipo general, que por absoluta obviedad y concordancia con nuestra Constitucin Nacional y el sistema normativo pedaggico histrico que la preceda; esta nueva ley debera haber sido claramente federal ms all de la nomenclatura y las declaraciones formales. Lo que se nos est presentando como evidente es la necesidad de una reforma real que vaya ms all de la actual ley que postula nicamente desde su nombre la federalidad que luego, en la prctica y aplicacin, no concreta. Dado que la supuesta descentralizacin que plantea en los hechos contina siendo una centralizacin real.
Dentro del mismo orden de cosas, la L.F.E., en su artculo 5to. propone como uno de los objetivos de la "nueva escuela" generar un alumno para el mbito laboral, un nuevo homo laboris. Esta figura relega en los hechos, por ejemplo, a la Educacin Artstica--de larga data en nuestro pas--a un pequeo apartado en el captulo 7 de Regmenes Especiales, arts. 31 y 32, porque dentro de la lgica de la L.F.E. todo aquello que no es "capitalizable" econmicamente no es til. Aparecen variables que corresponden a la calidad empresarial dentro del mbito educativo. Es decir que en definitiva se cambia una educacin impregnada de humanismo de larga trayectoria histrica en nuestro pas, por una educacin meramente pragmtica. Sin embargo, no siempre la preparacin para el trabajo genera oportunidades, o al menos igualdad de oportunidades, y esto se da en menor medida en el caso de un mercado laboral en crisis como el nuestro. Los grficos que muestran las tasas de desocupacin y de empleo correspondientes a los perodos 1989-1997 respectivamente:
INDEC, ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES, Total Aglomerados urbanos, mayo 1997.
Por otro lado, los saberes que no son valuables en dinero quedan excluidos, produciendo los establecimientos educativos una suerte de obreros polivalentes que se corresponden con el llamado modelo toyotista de produccin. Consideramos un error hablar de "calidad" en educacin desde un punto de vista meramente economicista. Estamos convencidos de que la funcin primordial de un sistema educativo democrtico es la preparacin de ciudadanos con capacidad de reflexin crtica, que se desarrolla a travs del acceso a una informacin lo ms amplia posible. La preparacin hacia un oficio determinado es, en el mejor de los casos, un beneficio secundario del proceso educativo. Lo que debe articularse como eje ordenador es la capacitacin para el cambio y para el pensamiento crtico del sistema, es decir, la posibilidad de adaptarse a un entorno social, cultural y econmico en permanente evolucin. Preparar alumnos slo para un mercado laboral es condenarlos--en el mejor de los casos--a formarse pura y exclusivamente para trabajar y en el peor, (dado lo restringido del mercado laboral) para su exclusin y marginacin. La intencin oficial de orientar la educacin hacia el mundo del trabajo, en desmedro de los contenidos humansticos y la formacin intelectual, refuerza las desigualdades sociales de origen. Preparar, en cambio, a los alumnos para asumir una postura crtica frente a la realidad, es darles la oportunidad de ser agentes activos de su vida y colaboradores en la construccin de un modelo social ms justo y humano
Quisiramos destacar la importancia del derecho a la educacin, derecho que est ntimamente relacionado con los dems DDHH y que requiere para su pleno funcionamiento la completa vigencia de los mismos. Esto es lo que se denomina integralidad de los DDHH, ya que si uno no se cumple no es posible que los dems tengan vigencia plena. Si un derecho es conculcado o restringido, esta accin afecta la integridad del resto de los DDHH actuando como un efecto domin. Esto puede verse reflejado en una noticia aparecida en el diario Clarn este ao:
De Diario Clarn //98
Tomemos como ejemplo el derecho al trabajo (art. 23 de la Declaracin Universal de DDHH) tan vulnerado en estos das. Una persona que carece de empleo, o est subempleada, difcilmente puede completar la educacin de sus hijos o la propia. Lo mismo sucede en el caso del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25 de la Declaracin de DDHH), ntimamente ligado con el anterior y con el derecho a la educacin. Esta integridad es la que nos permite pensar a la educacin dentro del marco general de los DDHH. No olvidemos que por ser la educacin uno de los Derechos Humanos y --que a partir de la ltima reforma posee jerarqua constitucional (art. 75 inc. 22 Constitucin Nacional)--, es inmediatamente exigible en caso de violacin. En otras palabras: si un individuo considera violado su derecho a la educacin, puede recurrir al ordenamiento jurdico interno de su Estado e incluso llegar hasta la instancia internacional, a fin de garantizar su respeto y reparacin.
La vigencia de una ley con las caractersticas de la L.F.E. en un Estado socioeconmico hostil, donde tantos otros derechos son slo aspiraciones, hacen que la ley se convierta en una mera formalidad inaplicable.
La L.F.E. es parte de un sistema de redes que en un anlisis general nos permite conectarla con otros regmenes educativos de Amrica Latina. Estas conforman un modelo de sociedad viavilizado por una serie de normas jurdicas que posibilitan determinadas polticas generales y sociales. Un ejemplo claro de esto es la nueva Ley de Reforma Laboral, que no tiene que ver directamente con el mbito educativo pero que lo condiciona totalmente.
Si por ltimo realizamos un anlisis muy acotado, existen en nuestro ordenamiento jurdico educativo una gran cantidad de normas nuevas que se entroncan directamente con la L.F.E. Tal el caso de la Ley de Educacin Superior que gradualmente, al igual que la antes mencionada, resulta en la prctica no una va que tiende hacia el cambio sino--valga la paradojaun inexorable avance hacia el retroceso. Es as como se ha conformado un entramado perverso en este ordenamiento jurdico-poltico que slo puede abordarse en funcin del contexto. Una de las caractersticas de la aplicacin de esta ley es que va modificando el espectro de la educacin superior a travs de la concentracin y el achique. Esto invalida las conquistas laborales histricas de los docentes universitarios, y las conquistas educativas en cuanto a las oportunidades de los alumnos de la universidad pblica. El cuadro de situacin ha motivado enconadas protestas por parte de mltiples sectores sociales. El sistema de redescon un sentido restrictivo--tambin se ve reflejado en toda la serie de leyes jurisdiccionales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires necesarias para la aplicacin de la ley, que en virtud del principio de prelacin jurdica, no pueden ser contrarias a su espritu.
Adems, una serie de ordenanzas y decretos contribuyen a efectivizar la aplicacin de la L.F. E. y vulneran algunos derechos sociales y educativos histricamente adquiridos.
En sntesis, estamos frente a un gran sistema de redes conexas, normas jurdicas de otros pases latinoamericanos--igualmente inspiradas en los informes de FIEL y en las directivas del Banco Mundial -- que se articulan con un extenso e indivisible sistema de conexiones interno. Este sistema de redes merece ser analizado aunque sea en forma parcial para poder tener un panorama real de esta ley y sus consecuencias presentes y futuras.
Parte III: Descentralizacin versus Centralizacin
Antes de comenzar con este tema es importante considerar el tipo de polticas sociales que un gobierno puede llevar a cabo.
Existen tres tipos de polticas sociales: Universalistas, de Seguro Social y de Asistencia Pblica. Nos centraremos, a los efectos del anlisis, slo en las polticas Universalistas y de Asistencia Pblica.
Las Polticas Universalistas son aquellas que se destinan a la totalidad de la poblacin en forma homognea, por eso tienen una alta cantidad de beneficiarios y son a largo plazo. En consecuencia, sus resultados no se ven de inmediato, por lo tanto tienen bajo impacto. Adems, su carcter universalista implica un alto costo ya que se deben incluir permanentemente dentro de la Ley de Presupuesto de la Nacin. Por ser estos bienes destinados a toda la poblacin, el Estado es el que se hace cargo de garantizarlos. La salud y la educacin eran tradicionalmente polticas sociales de este tipo.
A diferencia de las Polticas Universalistas, las de Asistencia Pblica estn destinadas a paliar situaciones de riesgo inmediato. Por eso son focalizadas, identificndose claramente a los beneficiarios afectados por esta situacin de riesgo. Los resultados se ven inmediatamente, y al no estar incluidas en la Ley de Presupuesto Nacional su costo es menor. Como consecuencia de lo expuesto se las considera de alto impacto, bajo costo y cortoplacistas. En este tipo de polticas, el Estado delega gran parte de su responsabilidad en otros actores sociales, como por ejemplo la iniciativa privada.
El Estado de bienestar, que comienza aproximadamente en la dcada del 40 en nuestro pas, sufre progresivamente una crisis financiera que se agrava hacia la dcada del 70. Se acenta un proceso tendiente a ir abandonando las Polticas Universalistas por las de Asistencia Pblica. En este sentido, la Educacin que formalmente debera estar incluida dentro de las polticas universalistas, comenz paulatinamente a ser desplazada hacia las polticas asistencialistas ( residuales). El resultado es que el Estado ya no garantiza la educacin a todos los sectores sino slo a los de alto riesgo y slo en lo atinente a un mnimo de instruccin bsica. Al delegar su responsabilidad en nuevos actores sociales, stos se harn cargo de elevar la calidad educativa, en tanto tengan recursos para hacerlo.
Sintetizado esto en el cuadro que sigue a continuacin:
1 Polticas Sociales de tipo Universalistas
Alta cantidad de beneficiarios
Bajo impacto
Centralidad del Estado en la provisin de los bienes pblicos.
2 Polticas de seguro social relacionadas con la posicin que el individuo ocupa en el sistema pro- ductivo
3 Polticas de Asistencia Pblica campo residual (beneficencia)
Polticas focalizadas
Clara identificacin de los beneficiarios
Alto impacto.
El Estado comparte la provisin de los bienes pblicos con otros actores sociales.
La descentralizacin se inscribe dentro de esta lgica. El Estado delega sus funciones en distintas instancias (Provincias, Municipios, Instituciones, Comunidades, etc.) y se genera as una fragmentacin en el Sistema Educativo que depender de los recursos de cada grupo. Cmo se explica, desde el poder, esta lgica descentralizadora? Una vez que el Estado de bienestar logr la expansin cuantitativa de la oferta educativa, llega el turno de ocuparse de la calidad educativa.
Un Estado centralista y por ende burocrtico no est en condiciones de hacerse cargo de una reforma para mejorar la calidad. Esto sucede porque las organizaciones burocrticas alejan los centros de decisin de los problemas concretos y estos centros desconocen las necesidades propias de cada comunidad. La descentralizacin, supuestamente, tendera a dar a cada comunidad la posibilidad de gestionar sus propios problemas y administrar ms racionalmente los recursos en funcin de sus necesidades. As tambin, le permitira elaborar un proyecto pedaggico propio, acorde a la regin, acrecentando los niveles de responsabilidad, puesto que los actores que lo ejecutaran seran aquellos encargados de elaborarlo. Todo esto llevara a una mejor calidad educativa que atendera a las reales demandas de la poblacin.
El primer punto cuestionable es el de la calidad, no porque no la creamos necesaria, sino porque no queda claro a qu cosa se llama calidad. La centralizacin o la descentralizacin no son procesos intrnsecamente buenos o malos, ni llevan tampoco implcito el mejoramiento de la calidad educativa. Para valorarlos es necesario contextualizarlos.
En 1989, bajo la gestin del ministro Salonia se completa la federalizacin del sistema y se termina la transferencia de las escuelas medias y terciarias no universitarias hacia las jurisdicciones provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa transferir a las Provincias y al gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la gestin, gobierno y financiamiento de la casi totalidad de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, excepto las universidades nacionales.
Se deja a cargo de las jurisdicciones todo el peso de la administracin, debiendo las provincias implementar mecanismos de mejora de los salarios docentes dentro de los lmites de un presupuesto educativo exiguo, que sin embargo representa entre el 20 y el 25% de los presupuestos provinciales.
En el siguiente grfico aparecido en el diario Clarn este ao se refleja esta grave situacin.
De Diario Clarn ao1998.
Con la L.F.E. se termina de estructurar este proceso ya que: "...es la que justifica legalmente un fuerte movimiento de recentralizacin de los recursos del sistema y legitima acciones de control sobre el accionar del conjunto de los actores involucrados[...] El presupuesto liberado de la carga econmica del mantenimiento de las escuelas, resulta ms holgado para el financiamiento de personal calificado y de proyectos especiales que tienen como finalidad explcita compensar las desigualdades extremas, y como objetivo implcito el de establecer articulaciones y vnculos de lealtad entre el ministerio y los diferentes agentes del sistema. Adems por sus manos pasan los fondos provenientes de fuentes de financiamiento internacionales, que cumplen un papel muy significativo en la actual reforma".( Pablo Gentili, "Proyecto neoconservador y crisis educativa", Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires, 1994).
Haciendo uso de un discurso que anuncia la descentralizacin de las decisiones y estructuras educativas, el Estado construye un sistema que termina produciendo el efecto opuesto: se descentralizan las obligaciones de mantenimiento de la infraestructura educativa mientras que se centraliza an ms, el control de fondos, el contenido programtico, la formacin docente, y las evaluaciones del alumnado.
El corolario de esta engaosa situacin evaluativa es un estado de competencia entre las escuelas, que lleva a la fragmentacin del sistema educativo, da como resultado el incremento de las diferencias entre las escuelas que se anuncian como "las mejores" y el resto de los institutos educativos. Esto hace que los padres redirijan sus recursos hacia dichas escuelas "mejores" y dejen an ms desprovistos a los otros institutos educativos. As se produce un sistema que predetermina el acceso al conocimiento en base al poder adquisitivo del grupo familiar. Lo que ha sucedido, en resumidas cuentas, es el desmantelamiento de la educacin como derecho social, y la consideracin de la misma como mercadera a la cual slo tienen acceso quienes cuentan con los medios econmicos.
Este discurso se legitima a partir de los actores que lo enuncian, ya que los mismos provienen de una tradicin "progresista" y de sostenimiento de la escuela pblica. Dicha situacin hace ms dificultosa una crtica porque se produce un fenmeno de identificacin del proyecto con sus enunciantes/anunciantes. Por ende, si se critica al nuevo modelo educativo, se critica a quien lo presenta. Pero como la persona tiene una trayectoria presuntamente "intachable," el proyecto se convierte transitivamente en un paradigma de virtudes cvicas.
Desde el inicio de la dcada del 90, los gobiernos neoliberales y neoconservadores ponen en marcha un diseo poltico para la captacin de intelectuales, (con elevadas remuneraciones, contratos internacionales, etc.) que permiti el debilitamiento de los eventuales grupos de oposicin, a la vez que legitim la accin poltica de dichos gobiernos. Estos intelectuales se han apropiado de los discursos crticos y resignificaron el contenido de los mismos: por ejemplo, frente al reclamo social de control de calidad en la educacin, estas administraciones propusieron un sistema de control de calidad en donde la educacin se convierte en mercadera de cambio.
En un pas donde las diferencias econmicas regionales son notorias, inclusive entre un barrio y otro de la Capital Federal, al delegar en ellas gran parte de la responsabilidad de la gestin se pierde la posibilidad de dar iguales oportunidades. Adems, los proyectos institucionales supuestamente son pensados ahora por nuevos actores sociales como los padres por ejemplo, y estos nuevos actores sociales demandarn un tipo de educacin en funcin de sus necesidades. La especialista chilena en Educacin Viola Spindola, quien se ha ocupado de analizar en profundidad la reforma en Chile que data de 1980 seala cmo lo educativo aparece slo en los grupos de mayores recursos, en tanto que la solucin de problemas sociales es lo que define la relacin de los ms pobres con la educacin. En el sector que ofrece educacin gratuita, almuerzo, y salud, las escuelas estn cumpliendo en primer lugar un rol de asistencialismo social, que contribuye as a solucionar problemas que otras instancias estatales no logran resolver. Esto demuestra cmo las demandas por calidad educativa slo pueden aparecer una vez que las necesidades bsicas estn satisfechas. Por lo tanto donde se pretenda autonoma se logra fragmentacin social.
En trminos reales se observa que la descentralizacin se da slo en el aspecto financiero, ya que los Programas de Evaluacin Nacional son el elemento que utiliza el Estado para seguir controlando lo que se ensea en las escuelas. El Estado decide la distribucin de recursos y con ellos premia a las escuelas con mejor calidad educativa en funcin de los resultados de dichas evaluaciones. Esto genera competencia entre las escuelas y profundiza la fragmentacin social. El siguiente cuadro muestra la importancia de la Evaluacin Educativa Anual que realiza el Ministerio de Educacin:
De Diario Clarn 29/5/98.
Adems, con la descentralizacin se reparten las responsabilidades. En el caso de que la calidad de una escuela no sea ptima, el Estado ya no es el responsable sino estos nuevos actores sociales que fueron convocados: "...tanto la descentralizacin como la evaluacin estn relacionados con el ejercicio del poder y siempre existe la posibilidad de que el poder, al que por una parte renuncia la descentralizacin (para repartir su responsabilidad) lo puede recuperar la evaluacin por otra" (Hans N. Weiler, "Enfoques comparados en descentralizacin educativa", de "Globalizacin y descentralizacin de los sistemas educativos", Compilador: M. A. Pereyra- Ediciones Pomares- Corredor, SA, Barcelona, 1996).
Para concluir hacemos nuestras las palabras de Pablo Gentili: " No existe calidad con dualizacin social. No existe calidad posible cuando se discrimina, cuando se somete a las mayoras a la miseria y se las condena a la marginalidad, cuando se niega el derecho a la ciudadana a ms de las dos terceras partes de la poblacin (...) calidad para pocos no es calidad, es privilegio. Nuestro desafo es otro. l consiste en construir una sociedad donde los excluidos tengan espacio, donde puedan hacer or su voz, donde puedan gozar del derecho a una educacin radicalmente democrtica. En suma, una sociedad donde el discurso de la calidad como retrica conservadora sea apenas un recuerdo deplorable de la barbarie que significa negar a las mayoras sus derechos."( Pablo Gentili, "Proyecto neoconservador y crisis educativa", Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires,1994)
Conclusiones
En sntesis:
La L.F.E. es la resultante de una sucesin de polticas educativas que en el devenir histrico fueron consolidando un modelo poltico del Estado Nacional.
Consagra y acrecienta las bipolaridades presentes en la historia nacional: descentralizacin versus centralizacin, educacin pblica versus educacin privada, educacin religiosa versus educacin laica, etc.
La L.F.E. est estructurada en torno a un intrincado sistema de redes normativas generales nacionales y extranjeras, no slo de ndole educativa, conformando un eslabn ms en un esquema poltico y econmico de achique del Estado, por lo tanto est muy lejos de ser el instrumento legal que permitira la autntica reforma educativa.
A partir de estos sealamientos bsicos, se desprenden una serie de conclusiones esenciales:
En muchos aspectos la L.F.E no supera a su predecesora, la "Ley de Educacin Comn 1420", sancionada hace ms de un siglo.
La L.F.E. instaura en dos de sus artculos la educacin religiosa y el rol primordial de la Iglesia Catlica, concepcin que va en desmedro de la laicidad en educacin.
En cuanto a la gratuidad y la obligatoriedad consagradas en ambas leyes, cabe sealar la diferencia, ya que en la L.F.E. se habla de "garantizar" lo cual no siempre implica una responsabilidad directa del Estado Nacional. Esta situacin se ve claramente en los abundantes ejemplos prcticos que muestran dificultades del ejercicio real de los postulados de gratuidad y obligatoriedad. En el ejercicio cotidiano de la docencia, se ven con claridad las dificultades para que la gratuidad y la obligatoriedad tengan vigencia efectiva. Los siguientes cuadros sealan las modificaciones que ha sufrido el presupuesto educativo respecto del de otras reas:
Extrados de Bravo, Alfredo: "Presupuesto Educativo. El gobierno viola sus propias leyes" (Partido Socialista- Frente pas)
Por ms que la obligatoriedad se declare extensiva a diez aos, si los sujetos de derecho de esta ley (todos los habitantes de nuestro pas) no contamos con los medios necesarios para concretarla, difcilmente la misma pueda tener vigencia real.
La Ley responde a modelos y experiencias que han fracasado en el extranjero, y que han provocado un retroceso en el plano educativo que ser muy difcil de revertir. Cabe recordar que la ley se inspir en el modelo de la dictadura franquista espaola y de la dictadura chilena.
En la prctica ha resultado difcil cuando no imposible aplicar la actual ley en las diversas jurisdicciones (la experiencia de la Prov. de Bs. As. Es un ejemplo). En muchos casos, resulta inaplicable desde lo edilicio: no tenemos escuelas conformadas para dictar la EGB. En otros casos, ha generado profundos conflictos laborales y sociales (Prov. del Neuqun, por ejemplo). Y an en jurisdicciones que retrasan su aplicacin--temiendo estas nefastas consecuencias--, el avance gradualista de la ley es inexorable.
En un contexto global, la L.F.E. aparece como un elemento ms de homogeneizacin y control desde la exclusin de los grupos sociales ms carenciados. En el caso de Amrica Latina, la presente ley debe ser comprendida a la luz de las experiencias realizadas en Chile, Nicaragua, y en los intentos de aplicar leyes similares en Uruguay y Brasil, entre otros.
La L.F.E. reproduce en el plano educativo el presente impulso neoconservador de reducir los grupos sociales a sus actores individuales. Dicho de otro modo, la Ley favorece las soluciones de tipo individual impidiendo soluciones consensuadas por la sociedad en general.
Para finalizar, podemos decir que las falencias de la Ley no slo estn en ella sino en una situacin general (legal o no) que atenta permanentemente contra la integralidad de los DDHH. A partir de que los tratados referidos al tema tienen jerarqua constitucional, se hace necesario exigir en nuestro pas--o fuera de l--la inmediata satisfaccin del Derecho General a la Educacin en el sentido ms amplio posible. Este derecho es sin dudas, uno ms de los DDHH de los que deberamos gozar. Recordemos que todos los DD.HH. son exigibles, indivisibles, inalienables y universales, caracterstica esta ltima de la que se desprende su integralidad. Por lo cual podemos asegurar que la construccin de una sociedad mejor y ms justa nunca se lograr sin la absoluta vigencia de los DDHH.
De la lectura del presente trabajo se desprende que hay varias lneas de crtica a la L.F.E en las cuales no hemos profundizado (se podra decir, por ejemplo, que no nos detuvimos en cuestiones de importancia tales como el anlisis de la estructuracin del sistema educativo a partir de la Ley). Nos hemos propuesto un abordaje general, que nos permitiera sacar a la luz un proceso de desmantelamiento y reduccin general, dentro el cual nuestro sistema educativo es una parte importante en la realidad nacional, que a su vez se halla inmersa en una realidad global. Esta decisin fue tomada con la confianza de que otros son quienes continuarn este debate que permanece abierto.
Anexo de Artculos, Textos y Documentos
Hemos compilado aqu una serie de artculos, textos tericos y de investigacin, y documentos varios que creemos servirn al lector para una lectura detallada de conjunto. Convencidos como estamos de que el saber constituye una construccin social, cada lector podr sacar sus propias conclusiones y realizar sus propios anlisis crticos. En definitiva, esperamos que este Anexo sea una herramienta de trabajo fructfero. ( El anexo documental puede ser fotocopiado a pedido en la Oficina de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos - Callao 569 1er piso 3er cuerpo of 15- Comisin de Educacin) La Presidenta anunci nuevas medidas econmicas para enfrentar la crisis financiera global.
La Presidenta anunci nuevas medidas econmicas para enfrentar la crisis financiera global.