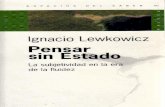LEWKOWICZ ViernesGenPolWeb
-
Upload
gabriel-paiva -
Category
Documents
-
view
40 -
download
14
description
Transcript of LEWKOWICZ ViernesGenPolWeb

www.estudiolwz.com.ar
Subjetivación post-estatal #5
Generaciones y constitución política
Escenas de constitución subjetiva de una generación – peronismo que festeja – peronismo que combate - Alfonsinismo
Organización: Estudio Lewkowicz Lugar: Buenos Aires Coordinación: Ignacio Lewkowicz Fecha: 09-05-03 Reunión Nº: 005 Perfil: Desgrabación Integrantes: Raquel Bozzolo, Elena De la Aldea, Pancho Ferrara, Mirta Groshaus,
Raquel Jaduszliwer, Marta L’ Hoste, Beatriz López, Sol Pelaez, Nina Stein
Vínculos: Palabras clave: Generación política - Desgraba: Textos ad hoc Última revisión: 25-08-03 Ruta: E:\EL03\Smn\gViernes\030812EdicionesAVparaWeb\ViernesGenPolW
eb.doc
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 1

www.estudiolwz.com.ar
IL - El tema que quiero plantear hoy es a partir del trabajo con una familia que viene a un grupo para pensar historia política. El grupo está constituido por tres hijos, los dos padres y dos tíos. La generación montonera es la de los padres; los pibes tienen alre-dedor de 25 años. Están tratando de pensar la diferencia generacional en términos de cambio de experiencia política. Y con ese grupo apareció una idea muy interesante so-bre el peronismo que ellos sostenían: la diferencia entre peronismo de la resistencia –de 1955 en adelante– y el peronismo de una tradición anterior. La experiencia del pri-mer peronismo es con el peronismo en el estado; los peronistas de la primera hora se constituyen festejando la comunidad organizada. En cambio, para otros la experiencia originaria es la proscripción de la masa del pueblo. En la experiencia fundante, para ellos, Perón es el nombre de la enorme masa políticamente proscripta; Perón no es la evocación nostálgica de otra época sino el grito de guerra de los excluidos. En este sentido no sería una segunda generación de peronistas sino que es otra primera gene-ración, porque no es heredera de la anterior sino que se constituye por otro lado.
Conceptualmente es interesante pensar esta idea de experiencia originaria en la cons-titución de una subjetividad. Lo que la generación montonera ve es la exclusión del pueblo; y entonces ahí nace algo que se llama peronismo. Había otra cosa que se lla-maba peronismo que había nacido antes, pero eran dos sensibilidades políticas distin-tas. Por eso se puede explicar cómo pueden acoplarse peronismo y marxismo cuando doctrinariamente no empalman.
Desde la exclusión del pueblo, la lucha por la resistencia equivale a la lucha cubana contra la dictadura o a la lucha vietnamita contra el invasor: son luchas de liberación nacional, y es en ese sentido que empalman ese peronismo con ese marxismo. Enton-ces puede entenderse por qué para los viejos peronistas, los nuevos son infiltrados marxistas. Pero, a su vez, no es que los nuevos tienen una concepción lógicamente marxista y encuentran en el peronismo un potencial revolucionarios, sino que son ori-ginariamente peronistas pero peronistas con otro origen. La idea es que hay dos pero-nismos, dos sensibilidades, dos percepciones políticas que son distintas según cuándo cada generación nace para la política: una generación nace políticamente con Perón en el poder; otra generación nace políticamente con el peronismo proscripto. En el grupo todos proceden de familias gorilas. Pero no se hicieron peronistas por cambiar la lectu-ra sobre qué fue el gobierno de Perón, sino por la liberación nacional viene de la mano de esos excluidos.
En este punto me parece que puede ser interesante la dimensión que estamos empe-zando a trabajar con Cristina: la experiencia originaria como el punto en que se consti-tuye una subjetividad, una sensibilidad. Y es muy distinto que el punto de partida del pensamiento sea la gloria de la comunidad organizada o un grito de rebelión.
– Es interesante porque en el marxismo también pasa algo así. La gente que era del PC, que seguía la gesta rusa, tenía algo distinto a los que entramos al marxismo por otro lado.
¿Una generación se constituye en una experiencia propia o con una experiencia here-dada? Mi experiencia con el marxismo es puramente heredada. En ese sentido, para mí, era bueno que pasen cosas que ilustren mis convicciones; pero nunca me constitu-yen. Por eso fue complicado escribir los apuntes que terminaron formando Sucesos Ar-gentinos: herían mi sensibilidad bolchevique.
Pero según el planteo de Raquel, la generación montonera no sería un caso específico sino que habría una suerte de método para pensar las generaciones a partir de la pre-gunta por cuál es la experiencia originaria; o por si hay una experiencia originaria o es meramente derivada.
– Yo siempre me consideré una militante histórica: hubo un momento histórico que produjo un tipo de militancia. Nada que ver con la lucha entre peronistas y antipero-nistas, sino más bien con la revolución cubana. Mi militancia era producto de un mo-mento histórico y no de ideas que venían desde antes.
Un libro de Carpentier comienza con un epígrafe que dice: “reflejo de la historia sobre alguien que por casualidad se interpuso en su camino”. En mi casa, la revolución cu-bana no se leía como experiencia originaria. Tampoco la lucha revolucionaria. La revo-
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 2

www.estudiolwz.com.ar
lución cubana leída desde axiomas marxistas era confirmatoria de esa axiomática. Pe-ro leída desde el peronismo proscripto, es la lucha del pueblo contra la dictadura. Por eso los marxistas querían explicar a los peronistas que lo que pasaba en Cuba era otra cosa, que hay categorías más precisas que pueblo e imperialismo.
Me resulta muy interesante pensar la idea de experiencia originaria. ¿Cuál es escena en que alguien se configura como subjetividad? Hay experiencias que transcurren en un nivel muy elemental y primario. No es lo mismo el marxismo adoptado como con-vicción que el marxismo como interpretación de una experiencia. En el planteo de Ra-quel y Marta habría, para el Cordobazo, una interpelación directa de los hechos, y des-de ahí se busca una teoría o una identidad para albergar esos hechos.
Incluso la vocación teórica se sustenta en una comprensión primera que es teórica-conceptual y que no viene dada por una experiencia sino por una transmisión de valo-res. Fidel decía que cada generación tiene que tener una tarea. Y ahí aparece un pro-blema respecto de la fidelidad: ¿la tarea viene prescrita desde la generación anterior o se engendra en la experiencia de la generación actual? Él decía que la segunda gene-ración tenía que defender la revolución que hizo la primera. Pero habría que ver si esa segunda generación es efectivamente segunda de esa primera. Si la segunda consolida lo que hizo la primera, entonces, es segunda en tanto una clasificación por edades pe-ro en tanto que generación sigue siendo la primera.
En otro grupo decíamos que en la fluidez todo acontece por primera vez. Y que si algo ya pasó dos veces entonces ésta es la primera vez que eso pasa por tercera vez: en tanto que tercera, es la primera vez que pasa. Siempre hay una experiencia inaugural. En este sentido, una segunda generación que se piensa a sí misma como segunda es muy difícil que se constituya como generación. Si se piensa a sí misma como segunda es porque carga con el esquema de la sucesión y el parricidio, que es la doctrina de la generación anterior: la generación anterior dice que hay que romper con la generación anterior y que eso se hace mediante el parricidio. Es cierto que prescribe un modo de romper, pero no deja de ser una prescripción de la generación anterior. Por eso es tan fuerte una consigna que en algún momento esbozamos en este grupo: “a los viejos, ni parricidio”.
– Habíamos hecho una diferencia entre el legado y la herencia. Decíamos una frase: “lo que has heredado, adquiérelo para poseerlo.” ¿No estamos dejando afuera esta idea de herencia? ¿Qué es apropiarse entonces? ¿hacer algo nuevo? ¿reciclarlo?
– Puede tener un sesgo de otro ciclo o de refundación.
Uno puede constituirse apropiándose de lo heredado. Sólo apropiándose de los here-dado uno puede constituirse. Ahora, ¿basta con sólo apropiarse de lo heredado para constituirse?
– Yo les decía a mis padres que así como ellos habían sido radicales, en mi generación yo tenía que ser peronista. Ellos habían sido representantes de esa clase media que estaba postergada, y por eso eran radicales. Del mismo modo, yo tenía que ser pero-nista.
Alguien escribió: “mi vida no repite la vida de mi viejo, sino que la corrige como la vida de mi viejo corrigió la de su padre”. O sea que repite. De todos modos no es lo mismo pensar las generaciones de padres e hijos que pensar las generaciones en el campo político, donde hay otras posibilidades de constituir experiencia. En el grupo que antes les contaba, esa familia está tratando de pensar la diferencia de las experiencias cons-titutivas entre unos y otros.
– ¿Y los muchachos en qué están?
Son un poco caceroleros, un poco piqueteros. Lo que es interesante es ver la historici-dad no familiar de la familia. Y además por la edad yo estoy a mitad camino entre una generación y otra, tengo la edad de un tío joven o de un primo grande. Es interesante este trabajo también para la cohesión familiar. Para los pibes hay una experiencia de exilio que, pensada políticamente, tiene otra densidad. Hay un momento donde el pa-dre ya no es el padre sino alguien haciendo la experiencia de su generación. Es raro que haga falta armar algo así para que unos y otros puedan romper como experiencia la experiencia política. No es para nada un problema familiar, sino que indica que no
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 3

www.estudiolwz.com.ar
hay un lenguaje que pueda empalmar ambas experiencias. Hace falta crear un labora-torio donde ensayar la operación de puesta en correlación y diferencia. Pienso que no hay un procesamiento colectivo de esa diferencia de experiencia.
En la última reunión con esta familia surgió algo que me sorprendió cuando plantea-mos la idea de las generaciones. Partimos del enorme problema conceptual que apare-cía entre la retórica peronista y los esquemas de análisis marxistas. Y el punto es que se preguntaban por qué no se leía eso como complejo, por qué ahora no lo pueden ex-plicar pero en ese momento parecía coherente.
En algún momento podríamos trabajar esta diferencia: ¿cómo se leen mutuamente dos generaciones? Hacer esa juntura, pensar ese pliegue y ver la diferencia de suelo cons-titutivo puede ser muy productivo. En la última reunión con la familia con que estoy trabajando, uno de los hijos dijo “ahora entiendo cómo pensaban ustedes”; y el padre le contesta “yo también ahora entiendo cómo pensábamos nosotros”. Porque no pen-sábamos cómo pensábamos, sino que meramente pensábamos. Y recién ahora empe-zamos a pensar cómo era ese pensamiento que teníamos. Ahora pensamos cómo pen-sábamos, pero no qué cosas decíamos sino cuáles eran los modos en que pensábamos lo que pensábamos. La experiencia es muy interesante.
Más drásticamente podríamos decir que una generación se constituye a partir de una escena, y adopta un lugar en esa escena. Adoptar ese lugar es la marca subjetiva. En un momento estaba el peronismo en el estado, y en el balcón estaba el general Perón hablando. El peronista que nace políticamente en ese momento, nace como un miem-bro de la fiesta de la comunidad nacional. Hay una comunidad organizada, la plaza es una fiesta, y uno está ahí. Ésa sería una escena original que a uno le indica quién es. Ahí se forjaría una subjetividad no sólo por cuál era la escena, sino también por cuál es el lugar en que escena lo ponía a uno. La sensibilidad así forjada queda anhelante de una fiesta objetivamente cedida, es decir, de una fiesta celebrada desde el estado. Esa experiencia originaria constituye una sensibilidad para la cual estar bien situado en política es estar ahí, en medio de todos, festejando lo que nos viene dado.
– Ahí se produce el lazo del compañero. Ahora recuerdo que todos los documentos que aparecían en los años ’72 o ’73 empezaban diciendo “después de 18 años de proscrip-ción del peronismo…”. Siempre la referencia inicial eran los años de proscripción del peronismo.
Esa cláusula pertenece a una experiencia originaria distinta. Es un peronismo que está por fuera del espacio de la legalidad, donde hay una masa oscura que escribe en las paredes Perón vuelve o viva Perón. En principio, esa sensibilidad se constituye en el borde entre lo legal y lo proscripto, porque es difícil que alguien pueda nacer comple-tamente desde la proscripción: más bien eran los proscriptos los que reivindicaban el estado peronista.
– Ésos no eran los proscriptos sino quienes peleaban contra la proscripción. Eso funda después a los proscriptos.
Entonces surge una figura de héroe liberador. La escena originaria ya no es estar fes-tejando con todos; ahora en la escena uno es el que tiene que abrir la puerta para que aquellos vuelvan a entrar.
– La primera figura es la del héroe de la resistencia. Después viene el héroe liberador.
Entonces ¿qué dibujo subjetivo resulta para cada uno en cada escena? Una experiencia originaria, una escena y un lugar de uno en la escena. Así se constituiría la subjetivi-dad política. La idea es que la sensibilidad política se organiza en una escena que le atribuye a uno un lugar, y es ese lugar el que piensa. Es muy difícil cambiar de posi-ción subjetiva; quizás se puedan cambiar los contenidos del pensamiento, pero la sen-sibilidad originaria –al menos en estas experiencias– es decisiva.
La subjetividad que festeja difícilmente combata. La otra subjetividad se define por un combate. Por eso es tan difícil para esa generación ubicarse en un pensamiento que no sea combativo: pensar no es luchar contra algo. Es raro para nosotros.
Es muy difícil salir de “después de 18 años de proscripción”. Incluso podemos pensar que una de las dificultades de los montoneros para la vuelta de Perón, al margen de la interna, es que una vez consumada, la nueva escena no tenía lugar para ellos. El pro-
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 4

www.estudiolwz.com.ar
blema para esa subjetividad era que Perón volviera, o que se acabase la proscripción. Perón vuelve, ¿entonces qué?
Hay algo muy difícil de pensar, que tiene que ver con algo que Pancho decía en la reu-nión anterior: “entonces está todo bien, pero le hacés el juego al otro”. ¿Cómo es una subjetividad que no se define originariamente en lucha sino en la desolación? Es otra experiencia originaria. No es la fiesta, no es el combate; es la desolación.
– Todo tranquilo. No pasa nada.
– Antes de decir algo, dicen “nada”.
No es la fiesta ni el combate. Es nada. Yo no sé si es la desolación lo que hace nacer algo, o es alguna operación cohesiva difícil de nombrar.
– Tal vez están pasando cosas y no nos damos cuenta.
Éste sería el fondo contra el que se recorta algo de una sensibilidad política. Los pique-teros actuales, los caceroleros actuales, nacen en una escena en que se trata de jun-tarse puntos aislados. Así como en un momento la escena era el festejo, en otra era el combate, y aquí un juntarse de puntos aislados.
Nosotros pensamos que gran parte del pensamiento francés nace de mayo del ’68. Pe-ro siempre ligamos esto con la cantidad de problemas que planteaba y no con la po-tencia que una escena puede tener: estar tomado en el festejo, en el combate, en la marea. En este punto resulta difícil de teorizar esto, porque teóricamente no soy afín a las teorías de origen. Tal vez no se trate de escenas sino de imágenes: ¿con qué ima-gen se nace a la política? ¿Con el compañero en festejo, con el héroe combatiente, con la del vecino –en la idea más grosera de vecindad: cercanía física–.
– Hablar de escena refiere más a las condiciones en que se produce el juntarse. ¿Cómo llegan estos, cómo llegan esos y cómo llegan aquellos? Es distinto llegar a defender al líder, llegar a un combate o llegar a una marea. No desestimaría en seguida la idea de escena.
Estamos de acuerdo en que los términos no nos cierran. ¿Es escena, es imagen, es originaria? Me parece que al menos por ahora no tenemos que preocuparnos tanto por la exactitud de los términos; me parece que tenemos que dedicarnos a profundizar en la descripción de esas configuraciones antes que preocuparnos por la coherencia con la teoría.
– Nos falta una escena: la dictadura.
– En la dictadura ya no se piensa el concepto de masa peronista.
– Me parece que la dictadura puede ser la consumación de la escena del combate.
La idea sería que en la dictadura no hay masas. O, diría Sol, sólo hay masas.
– Masas silenciosas y cómplices…
Pero no habría masas nombradas desde sí.
– En cuanto a la constitución de escenas políticas, si seguimos usando la idea de gene-raciones, la dictadura marcaba cierta subjetividad política. Haber vivido la dictadura era toda una cuestión.
Sol está diciendo que habría una generación perdida, que tendría que ver con la sensi-bilidad alfonsinista.
– ¿Hubo una subjetividad política fundada en esos años?
En principio creo que sí. Recuerdo que cuando terminó la dictadura me sorprendió que apareciera mucha gente alfonsinista. En esa escena, no está puesto en juego la figura del joven hippie o el joven rebelde, sino la figura del europeo civilizado en la contrapo-sición entre dictadura y democracia, entre autoritarismo y democracia. Lo antiautorita-rio era una figura esencial en ese momento. Pero no era un antiautoritario rebelde, si-no un antiautoritario de estado. No era una figura que iba a rebelarse contra las auto-ridades, sino que necesitaba siempre consensuar algo. Y quizás esa sensibilidad sea lo mejor de la teoría de los dos demonios. Había un autoritarismo de izquierda y un auto-
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 5

www.estudiolwz.com.ar
ritarismo de derecha, y la nueva generación –la Franja Morada, la Junta Coordinadora– se constituye en una escena donde la contradicción es entre mecanismos instituciona-les y la violencia. Y el afán era consensuarlo todo. Me parece que es pensable como experiencia originaria y no como pura denigración.
Habría entonces una sensibilidad exiliada que procesa su exilio en términos de violen-cia y democracia. Ahí se procesa la derrota en términos de defensa de las institucio-nes. El punto de autenticidad aquí no está tanto en haber dejado de ser insurrectos, sino en haber pensado la dictadura en términos de autoritarismo y democracia.
En esta escena de dictadura o democracia, ya colapsó el combatiente. Es otra subjeti-vidad la que piensa. Y esta subjetividad piensa en términos de instituciones o violencia de estado. Habría entonces una subjetividad que se constituye durante la dictadura, y que es la que explica el triunfo siempre inexplicable de Alfonsín. En este sentido, el golpe del ’76 es un colapso antes que una derrota. Y si es un colapso, entonces puede pensarse de otro modo. ¿Cómo se constituyó la subjetividad alfonsinista? En principio, después del colapso absoluto del ’76, ya no resistiendo como lo que eran, sino desde el nuevo terreno. Desde el nuevo terreno, la resistencia era la resistencia democrática.
– El colapso sería el colapso institucional para ellos.
El colapso institucional no podía ser otra cosa que el destino natural de una cultura de la violencia: violencia por izquierda; violencia por derecha. Esa sensibilidad democráti-ca nace con la dictadura. Haber tenido otra militancia no significa nada, porque hay un corte. Yo pensaba que era una subjetividad quebrada, pero ahora me parece que todos los no quebrados podían pensar, con buen tino en este punto, que todos los no que-brados no estaban a la altura de la dictadura, que no veían la novedad que había en la dictadura. Esa novedad es que cambió el eje de discusión hacia autoritarismo o demo-cracia. Lo que vieron en la escena en que se constituyeron es que no era posible la vi-da en regímenes autoritarios, que la condición de posibilidad de la vida son las institu-ciones. Esto habla de la sensibilidad de una generación que estaba perdida en nuestro argumento.
– Que es diferente a la sensibilidad post piquetes y cacerolazos. Las ideas de democra-cia y de estado pasan por otro lado.
Hay una sensibilidad democrática que nace durante la dictadura. Pero no es una sensi-bilidad de resistencia: la resistencia es combate. Siempre me resultó muy raro cómo todos aquellos que no aparecieron combatiendo durante la dictadura, aparecen con Al-fonsín. Lo cierto es que ellos no tenían que combatir porque desde su concepción había una forma de constituir ciudadanía de otra manera. No es que se escondieron sino que empezaron a armar una sensibilidad democrática que no es de resistencia. Es una sen-sibilidad que no nace combatiendo contra la dictadura sino oponiéndose democrática-mente.
El día que asumió Alfonsín yo pensaba que todo era una farsa, que los que estaban festejando el triunfo sobre la dictadura no la habían combatido en realidad. Ahora ten-go más clara la confusión –no así la situación–. Yo no podía entender de dónde habían salido los que festejaban que no eran héroes. Pero la democracia no tenía héroes, te-nía personas comunes. La subjetividad que se configuró como combatiente, el día en que asume Alfonsín, colapsa.
Ignacio Lewkowicz Grupo Viernes 005 / 6