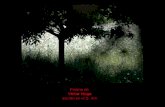Leclercq - El Amor de Las Letras y El Deseo de Dios
description
Transcript of Leclercq - El Amor de Las Letras y El Deseo de Dios
-
lil, l'lrSO DH LOS DIAS70
JEAN LECLERCQ
ELAMORA LAS LETRASY EL DESEO DE DIOS
Introducci6n a los autores mon6sticosde la Edad Media
EDICIoNES sicusvrn,SALAMANCA
2009
-
CONTENIDO
Presentaci1n, de 6scar Lilao Franca
INrnoouccroN: Gram6tica y escatologia
I. La. ronuacr6N le LA cULTURA rr.roNAsrrcR1. La conversi6n de san Benito2. San Gregorio, doctor del deseo ...........3. El culto y la cultura
II. Las FUENTES DE LA cuLruRA uoNAsrrc,q. 754. La devoci6n del cielo 715. Las letras sagradas 996. El antiguo fervor .......... 1217. Los estudios liberales 149
III. Los FRUros DE LA cuLruRA MoNAsrrcA 1958. Los g6neros literarios 1919. La teologia monSstica .......... 243
10. El poema de la liturgia 295
Epiroco: Literatura y vida mistica .................. 317
indice de nombres
15
-/- 3
25
4357
Cubierta disefiada por Christian Hugo Martin
Tradujeron Antonio M. Aguado y Alejandro M. Masoliversobre la segunda edioi6n del original francls Initiation aux auteursmonastiques du Moyen Age. L'amour des lettres et le dtsir de Dieu
O Les Editions du Cerf 21963O Ediciones Sigueme S.A.U., (1965) 2009
C/ Garcia Tejado,23-27 - E-31007 Salamanca / EspafraTlf.: (34) 923 218 203 - Fax: (34) 923 270 [email protected]
ISBN: 978-84-301 -1 700-0Dep6sito legal: S. 521-2009Impreso en Espaiia / Uni6n Europealmprime: Gr6ficas Varona S.A.Poligono E1 Montalvo, Salamanca 2009
)JI341
-
PRESENTACION
Oscar Lilao Franca
Cuando hace ya unos affos estudiiibamos filologia espaflola enla Universidad de Salamanca, no podiamos imaginar que uno denuestros profesores, el de literatura medieval, nos fuera a reco-mendar con entusiasmo la lectura de un libro titulado L'amourdes lettres et le desir de Dieu: initiation aux auteurs monastiquesdu Moyen Age. Asi nos fue citado y en el original franc6s 1o lei-mos, pues desconociamos que por aquel entonces ya existia unaversi6n al castellano que, quizh porque su titulo se alejaba dema-siado del original (Cultura y vida cristiana: iniciaci6n a los au-tores mondsticos medievales), no se reconocia como traducci6nde esa obra. Dicha edici6n castellana habia sido publicada porEdiciones Sigueme en 1965.
El autor de este libro, el medievalista benedictino Jean Le-clercq (191 1-1993), ha dejado una producci6n bibliogr6fica in-mensa, entre monografias y articulos, en los que ha estudiado laespiritualidad" la hagiografi,a,la liturgia y, en general, la historiareligiosa
-especialmente monSstica y cultural de la Edad Media,atendiendo tambidn a aspectos muy concretos como, por ejemplo,las ideas del humor, la muerte, el matrimonio y la mujer en los es-critos mon6sticos. En su haber figura tambi6n la recuperaci6n yedici6n de multitud de textos medievales, entre los que destacala edici6n critica de las obras de Bernardo de Claraval. Lavariedadde fuentes y temas sobre los que Leclercq trata en sus publicacio-nes (hist6ricos y literarios, sagrados y profanos) requeria un m6-todo que abarcase disciplinas como la socio-lingtiistica,la psico-logia, la sociologia o la iconografial.
1. De la amplitud de esta producci6n dan cuenta no s6lo las bibliografias quese han elaborado de sus obras, sino tambi6n los articulos dedicados a comentar
-
t0 Presentar:i6n
Entre sus publicaciones se encuentran algunas obras en las queLeclercq presenta todo su saber en forma de sintesis y lo pone adisposici6n de un pirblico m6s general. Es el caso del libro que nosocupa, cuyo origen est6 en unas lecciones que imparti6 en Roma,entre los afros 1955-1956, a un grupo de aspirantes a monjes. Fuepublicado en 1957, con una segunda edici6n en 1963. Por tanto,sus destinatarios no eran
-no son- especialistas, aunque no por esopierde el libro ni un 6pice de rigor. En efecto, El amor a las letrasy el deseo de Dios ((es un libro notable no s6lo por su seducci6n li-teraria, sino por implicar una evocaci6n de cierta literatura, posi-ble s6lo tras muchas horas de investigaci6n y una sedimentaci6nde los saberes adquiridos en ellas>2.
Como el titulo indica, dos ejes vertebran la exposici6n: las le-tras y el deseo de Dios. Pues en verdad una de las caracteristicasesenciales de la cultura mon6stica va a ser su car6cter literario, lavoluntad de expresarla con buen estilo, de fundamentarla en las.leyes de la grammatica. Por ello, el libro dedica muchas piiginasa la relaci6n
-no siempre armoniosa- de los monjes con la cultu-ra cl6sica, al estudio de la Sagrada Escritura y de la patristica
-dela que es considerada continuaci6n en muchisimos aspectos-, asu formaci6n literaria y, sobreiodo, a los frutos que esta literatu-rava a ofrecer: la historia, la hagiografia, la predicaci6n, los flo-rilegios, la propia teologia, hasta llegar al punto culminante de lavida claustral: la liturgia
-sintesis de las artes-, enriquecida conla musica y la poesia.
En lo que se refiere al deseo de Dios, a los aspectos del conte-nido, el objetivo de esta monografia es lograr una caracterizacilnde la >
-concepto que el autor acufl6 y que si-gue vigente en la historiografr.a3-, partiendo de la tesis de que esdistinta de la teologia escol5stica, la pensada e impartida por el
sus aportaciones. A titulo de ejemplo, cf la admirada semblanza de su persona einvestigaciones realizada porAntonio Linage Conde, Dom Jean Leclercq y las le-tras mondsticas: Studia monastica 34 (1992) 315-358.
2. A. Linage Conde, Mru cartas de Dom Jean Lecl.erc4: Studia monastica 49(2007) 307-340, la cita en 307.
3. Cf. A. Sim6n, Teologia monfrstica: la recepci6n y el debate en torno a unc on c e p t o i n n ov ado r'. Studia monastic a 4 4 (2002) 3 I 3 -37 I ; 45 (2003 ) 1 89 -233.
Presentaci6n II
maesfo de escuela, cuyo 6mbito de acci6n son las escuelas urba-nas y las universidades. Estas dos teologias
-que no cabe entendertampoco como bloques homog6neos, sin diferencias ni rnatices in-ternos- se distinguen en su origen, su m6todo y su finalida{ sien-do la primera, segin Leclercq, eminentemente contemplativa y ex-periencial. Dejar clara esta distinci6n es el objetivo de las pdginasintroductorias, donde se evoca a dos grandes figuras contempor6-neas, Pedro Lombardo y Bernardo de Claraval; ellos representanesas orientaciones que dan lugar
-en f6rmula quiz6 algo exagera-da del autor a . Precisamente esta tensi6n espiri-tual, escatol6gica, hace que en la mayoria de los textos de los au-tores tratados aflore, por muy revestidos que est6n de ret6rica yrecursos literarios, una experiencia interior que les da sentido.
Leclercq se ocupa de uno de los dos medievos, dejando de la-do tanto textos de caracter cientifico como autores de tendenciaescol5stica, reconociendo que el ambiente mon6stico y el univer-sitario son complementarios, aunque no exentos de recelos mu-tuos, conflictos e incluso descalificaciones. Situando el origen yla formaci6n de esta cultura mon6stica en el llamado , a partir del siglo VIII, el estudio se prolongahasta el XII, verdadera edad de oro de esta teologia.
Curiosamente, el mismo aiio en que aparece la primera edi-ci6n de esta obra, salia a la luz otra monografia dedicada a los(otros), a los maestros de escuela, a los intelectuales. Tambi6n enlas priginas liminares su autor, el historiador medieval Jacques LeGoff, reconocia ser consciente, al delimitar su campo de estudio,de no evocar m6s que un aspecto del pensamiento medieval y dedejar fuera a otras
-
t2 Presentacirin
La presente obra de Jean Leclercq ha pasado a formar parte deesos cl6sicos de la erudici6n, la critica, la historia de la culturaque pueden leerse con tanta fruici6n como los textos originalesque estudian o en los que se apoyan, y a los que permanentemen-te estimula a sus lectores a conocer.
La lectura de estos clSsicos no redunda en la acumulaci6n deuna serie de datos frios, sino que, como en una narraci6n, nos su-merge en la aventura espiritual de una 6poca, sin que este adjetivoquede limitado a su significado religioso, sino como sin6nimo debfsqueda, la que en todos los tiempos los seres humanos han rea-lizado atrav6s del pensamiento, la escritura, las artes pldsticas o lamirsica.
Por este motivo, Ediciones Sigueme ha decidido reeditar estetexto en su colecci6n m6s abierta, >, en la quese reirnen obras de muy diversas procedencias culturales que pre-tenden reflejar los intereses y los logros de esa brisqueda.
EL AMORA LAS LETRASY EL DESEO DE DIOS
-
INrRoouccroN
GRAMATICA Y ESCATOLOGIA
Literatura y literatura
Se habla, desde hace algunos afros, de .iReviste esa expresi6n alguna realidad? lExiste una forma de in-telectualidad que sea de un lado verdaderamente una , y no otra cosa? Para plantear desde estemomento, a modo de entrada en materia, el hecho de una teolo-gia monSstica, consider6mosla en su apogeo, en el momento enque, habiendo alcanzado su punto 6lgido, se distingue m6s neta-mente de otra cualquiera, es decir, en el siglo XIL
No es necesario ya establecer la importancia del siglo XII en lahistoria doctrinal de la Edad Media. La descubrieron, bastante re-cientemente, en el siglo XX y durante los aflos que precedieron ala Primera Guerra mundial, Clemens Baeumker, Joseph de Ghe-llinck, Marlin Grabmann y algunos otros, y fue miis tarde defendi-da por maestros como Etienne Gilson, Arhr M. Landgraf, OdonLottin, y otros muchos. Hoy se admite que ese periodo jug6 unpapel decisivo en la preparaci6n de la teologia escol6stica del si-glo XIII, siendo asi que se designa generalmente con el nombre de
-
17I n t nxlucci6n
otros no lo eran en absoluto. De 6stos se tratar6 aqui; existen, me-recen considerarse en la historia doctrinal y literaria del siglo XII,y debe respetarse su car6cter propio, inconfundible con el de los es-critos escol6sticos. Se trata de textos > ().
Podria, ciertamente, suscitarse aqui una poldmica sobre las pa-labras. Seria necesario, en principio, ponerse de acuerdo previa-mente sobre la definici6n de escol6stica. Sin embargo, se han for-mulado sobre ese punto distintas opiniones sin haberse llegado enabsoluto a la unanimidad. Para Maurice de Wulff, por ejemplo, lapalabta se aplicaba a un cuerpo de doctrina, y a uncuerpo de doctrina ortodoxor; segfn esto, Siger de Brabante y losaverroistas latinos no merecian ese titulo. Maurice de Wulff re-nunci6 en seguida a esa interpretaci6n. Para Martin Grabmann, alcontrario, la palabra se aplicaba no a una doctrina,sino a un m6todo, y por eso titul6 su gran obra, Historia del me-todo escolastico2. Pero ese mismo m6todo escolfstico consiste,para unos, en la adopci6n de las tesis de Arist6teles
-en cuyo ca-so, cierlamente no hay escol6stica sino a partir del siglo XIII-; pa-ra otros, en la utilizaci6n del instrumento l6gico forjado porAris-t6teles, pero transmitido a la Edad Media por escritos como los deBoecio, en cuyo caso, no cabe decir que fueran ya escol6sticos sanAnselmo o Abelardo. Hoy dia se admite m6s comrinmente que elm6todo escol6stico est6 caracterizado no por la utilizaci6n de Aris-t6teles, sino por los procedimientos escolares aplicados ala secrapagina, y en especial por la quaestio; en consecuencia, son esco-l6sticos ya los escritos de la escuela de La6n, a comienzos del si-glo XII, y antes incluso las quaestiones disputadas acerca de ladoctrina sagrada, desde el renacimiento de la antigua pedagogia, apartir de la 6poca carolingia3.
Esta noci6n de escol6stica es la que aqui se tendr6 en cuenta,ya que es la que corresponde al sentido obvio de las palabras y
l. No se la encuentra ya en la sexta edici6n de su Histoire de la philosophiemiditvale.
2. M. Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode,Freiburg i.B. 191 1.3. Cf. infia,260.
Gramdtica y escatologia
permite distinguir los escritos escol6sticos de los que no lo son.En efecto, un escolastico es, por definici6n, un maestro de escue-la, es decir, alguien que ensefia en una escuela. Y el caso es
-y 6s-te es el punto que se precisar6 m6s adelante- que se dan en laEdad Media y en el siglo XII dos clases de escuelas, escuelas demonjes y escuelas de cl6rigos. Las primeras se denominan >, si se abren s6lo para j6venes destinados a la vida monds-tica, o (exteriores), si se admite otra clase de j6venes. Salvo ra-ras excepciones, se ensefra en ellas el trivium y el quadrivium, osea, las artes liberales, y no la doctrina sagrada.
Por lo general, los monjes adquirieron su formaci6n religiosa noen una escuela, bajo un escol6stico, por medio de la quaestio, sinoindividualmente, bajo la direcci6n de un abad, de un padre espiri-tual, por la lectura de la Biblia y los Padres, en el marco liturgico dela vida mon6stica. De ahi, un tipo de cultura cristiana muy especi-fico, cultura desinteresada, de tendencia
-
I tt I rrxlut'r:i6n.
Irrrhrrrr rrclilutl, tlistirrgLro claramente lo que interesa a los escol6sti-crrs rlc ltr r;rrc intcrcsa a los religiosos de claustro, los claustrales.
N.lcrrros bien que los medios mon6stico y escol6stico no estdnhll-ritualmcnte en oposici6n; presentan un abierto conftaste, perocsthn en relaci6n, es decir, se deben mucho uno a otro. para recor_darlo, basta con evocar los nombres de dos grandes te6logos: sanBernardo, el abad de Claraval, y pedro Lombardo, el maestro delas Sentencias. Muy diferentes el uno del otro, fueron amigos. Fal_ta ahora ilustrar esa distinci6n entre ambos medios culturales cris-tianos y, para no quedarse en consideraciones generales, presenta-remos dos textos tomados de los te6logos que acabamos de citar.
El pr6logo de Pedro Lombardo sobre san pablo
En primer lugar, hemos de destacar la existencia de una re_dacci6n, recientemente descubierta, del pr6logo de pedro Lom-bardo a su comentario a las Epistolas de san pablos. El texto esdistinto del pr6logo hasta ahora conocido y editado6. El conteni_do es sustancialmente el mismo, pero sigue en mayor medida el>, m6s cercano a1a ensefranza real dada por pedroLombardo a sus discipulos en la escuela, siendo en este sentidom6s revelador del m6todo de que aqui se trata.
Desde el principio, en f6rmulas absolutamente impersonales,se introduce una clara distinci6n, seguida de una serie de ellas, amedida que se define cada uno de los t6rminos y se proponen nue-vas divisiones. Se indica el objeto: se trata de un saber () que se alcanza por medio de la quaestio: . Las Epistolas de san Pablo son objeto asi de una inves_tigaci6n semejante a la que podria realizarse a prop6sito de un do-cumento hist6rico del todo diferente. Se abordan sucesivamenteproblemas de autenticidad fecha, circunstancia, plan. Sobre cadauno de ellos se enuncian previamente las soluciones de los autores
5. Les deux rtrJactions tlu prologue de pierre Lomiard sur res Epitres desaint Paul'. Miscellanea Lombardiana (1957) 109-112.
6. PL191,1297.
Gramdtica y escatolog[a
anteriores, las auctoritates; a continuaci6n, el maestro hace suelecci6n entre ellas. De esa manera, el objeto del comentario y desu pr6logo consiste en resolver problemas de historia objetiva. Lasfuentes son los antiguos comentaristas: ante todo Pelagio, conoci-do bajo el nombre de san Jer6nimo, y despu6s Haym6n; entre loscontemporSneos destaca Gilberto de la Porr6e. Ese texto de uno delos m6s grandes escol6sticos del siglo XII es poco original, pocopersonal, siendo precisamente esto lo que le da todo su valor y 1oque permite explicar su influencia en la tradici6n escolar.
El pr6logo de san Bernardo u los (Sermones in Canticar: con-templaci6n, teologia y poes[a
Comparemos el pr6logo de Pedro Lombardo con otro ejemplode enseflanza escrituristica, pero dada esta vez en un ambiente mo-n6stico. Se trata de escoger un texto que, por su objeto, sea parale-lo a aqu6l y sirva tambi6n de introducci6n aun comentario. Leamosel primero de los Sermones in Cantica de san Bernardo. Ya las pri-meras palabras tienen un tono del todo diverso:
-
on cl tnonasterio. Esa teologia supone en el que la ensefla y en losque Ia escuchan un estilo de vida, una ascesis rigurosa, un (engage_ment>>7, como se dice hoy; se trata de una teologia que aporta me_nos luces especulativas que un cierto gusto, una sabrosa manera deinsertarse en la verdad y, pata decirlo todo, en el amor de Dios.
Sirvi6ndose de im6genes tomadas de la sagrada Escritura, pre_cisa Bernardo el m6todo y el objeto de ese discurso contemplativo,theoricus sermo. No estd en absoluto ordenado a la ciencia, sino ala espiritualidad; exige que se sobrepasen los medios racionaresque puedan legitimamente aplicarse a la fe. Supone, por tanto, undon de Dios, una gracia personal en el que ensefra y en los que es_cuchan. El que ensefra es, ante todo, Dios; por tanto, es a 6l a quienhay que orar. En esa perspectiva, no hay teologia sin oraci6n, delmismo modo que no la hay sin vida moral y sin ascesis. Aqu6llatendr6 por resultado el provocar un cierto contacto con Dios, unprofundo apego a Dios, ya que esos matices, entre otros muchos,quedan implicados en la palabra affectus que emplea aqui Bernar_do. Affade, adem6s, expresiones que evocan la atracci6n (allicit),laalegria y la dulzura. Ese no se har6 sin esfuerzo; se trata-16 de una aut6ntica brisqueda (investigare), y de una birsqueda di_ficll (inquirendi dfficultas). Mas la experiencia de la suavidad deDios har6 nacer el entusiasmo, que se desarrollar6 en forma de poe_sia, de himno. El Cantar de los cantares es la expresi 6n, alavez,de un deseo y de una posesi6n; es un canto, y un canto de amor quese escucha poniendo en ello todo el ser, cantdndolo uno mismo.Sostiene y acompafra en ese caso los progresos de la fe de gracia engracia, desde la vocaci6n, la conversi6n alavidamon6stica, hastala entrada en la vida bienaventurada. Bernardo evoca los trabajos,las >, mas tambi6n ra alegriade esperar los bie-nes prometidos, las recompensas futuras, palabras todas ellas queequivalen a Dios. Porque el Sefror estd en el punto de partida, en to_
7. Aun a riesgo de incurrir en barbarismo, preferimos conservar ra locuci6nfrancesa,que nos parece m6s significativa que cualquiera de sus equivalentes cas-tellanas, las cuales no acaban de expresar aqui
-asi nos-lo parece su valor. porotra parte, esta opci6n se ve respaldada porque el autor, ...*or, ha querido pre_cisamente conservar todo el valor del vocabio entrecomil6ndolo [N. del r.]. '
Grcmatica y escatologia
das las etapas, al t6rmino, El mismo es el Fin. Lapalabtamaestrano es ya quaeritur, sino desideratur; no ya sciendum, sino expe-riendum. Bernardo no se cansa de insistir por medio de formulas,cuyo ritmo musical es de una elevada belleza, caya densidad no ca-be traducir: .
En este punto de la exposici6n, nos conduce Bernardo a lastionteras de la poesia. Pero es necesario terminar, y 1o haremoscon una alusi6n a la observancia mon6stica, como la que se en-cuentra en la conclusi6n del discurso, porque para describir esa tanardiente, tan sincera elevaci6n, utiliza un determinado g6nero lite-rario y se conforma con sus leyes. Es te6logo, mas por la perfec-ci6n formal y por su cuidado de la composici6n, aparece como unliterato. El g6nero que aqui practica es un g6nero esencialmentecristiano, tradicional en los Padres y en el monaquismo, el del ser-rn6n. Y siendo asi que todo serm6n bien construido comportar6 unexordio, un desarrollo y una conclusi6n, Bernardo se somete a to-das esas exigencias. Y dentro de las normas que se ha impuesto, damuestras de una agilidad y una libertad que contrastan con las divi-siones y subdivisiones que marcabanlatrama del pr6logo de PedroLombardo. Como el estilo, la enseflanza es personal: no es subje-tiva, sino universal, tiene valor para todos, pero en tanto en cuantocada cual constituye una fnica persona, comprometida en una ex-periencia espiritual que le es propia. Finalmente, en la medida enque Bernardo tiene fuentes o, en todo caso, modelos, no se trataya de Pelagio, Haym6n, Gilberto de la Porr6e, sino de dos grandesdoctores misticos, Origenes y san Gregorio Magno.
Afici1n literaria y vida eterna
Esta simple comparaci6n entre dos textos contemporSneosplantea ciertos problemas y orienta alavez a su soluci6n. Que ha-ya en Pedro Lombardo una teologia, es cosa que todo el mundo
I rt I tt nl rtt'ciitn 21
-
Ittlnnltt,','iittt
r(.('()lt.'('e. Mrrs 7,lir lrity crr sall Bernardo?; y en ese caso, ecualessoil sus cilllrL)lcr'0s'/ su texto mismo sugiere la respuesta: consisteon conciliar dos elementos que parecen antin6micos, pero que seencuentran en casi toda la literatura mon6stica. Se reunir6n demodo distinto segrin los autores y las 6pocas. Aparecen dentro delmonaquismo diversas corrientes, diversos medios _benedictino ycisterciense, para citar solamente los de mayor importancia_, co_mo hay diversas > dentro de la escor6s tica _.ra de La6ndifiere de la de Chartres-, y diferentes periodos; pero el caso esque esos dos elementos, cuya dosificaci6n ha cambiado poco, sonlas constantes que aseguran la continuidad la homogeneidad de lacultura mon6stica. Son, de una parte, el car6cter i de losescritos mon6sticos, y su orientaci6n mistica de otra: ensefranzaescrita m6s que hablada, pero bien escrita, de acuerdo con el arteliterario, con la grammatica, que tiende a la uni6n con el Sefforaqui abajo, en la bienaventuranzam6s tarde; est6 marcada por undeseo intenso, una continua tensi6n escatol6gica. por ello, es di-ficil caracterizar conuna palabra esa literatura y el estudio de quees objeto. Teologia, espiritualidad, historia cultural, esas tres rea_lidades no estuvieron en modo alguno separadas en la vida de losmonjes, y no pueden disocidrse. Asi pues, el plan que parece im_ponerse en el estudio aqui emprendido consiste en discernir demanera concreta, alaluz de algunos ejemplos, lo que fueron elorigen, el desarrollo, las constantes, de esa corriente cultural queliga a san Benito con san Bernardo y con sus hijos. y el unico ob_jeto de estas p6ginas es el de aguijonear el deseo d.e leer a los au_tores mon5sticos.
I
LA FORMACIONDE LA CIJLTURA MONASTICA
Nore orL rreoucron: A lo largo del libro, cuando no se menciona el nombre delautor en las obras o afticulos citados en las notas a pie de p6gina, se entiende quepertenecen al propio Jean Leclercq.
-
ILA CONVERSION DE SAN BENITO
Lu de san Benito: sus estudios, su huida
Dos series de textos han ejercido una influencia decisiva, cons-tante y universal sobre el origen y desarrollo de la cultura mon6s-tica del Medievo occidental, y contienen en geffnen los dos com-ponentes esenciales de esa cultura, gramhticay escatologia. Estosdos grupos de textos son, de un lado, los que se refieren a san Be-nito; de otro, los de un doctor de la Iglesia que le estuvo muy pr6-ximo en todos los sentidos, san Gregorio Magno. Es necesario, portanto, interrogarlos sucesivamente. Nos dar6n ocasi6n de definirt6rminos y recordar nociones, que ser6n necesarios en el curso dela exposici6n. Uno se introduce en el camino sublime que ha indi-cado san Bernardo, a travds de modestos y austeros comienzos,angusto initio.
La tradici6n mon6stica de la Edad Media en Occidente se fun-da principalmente, en su conjunto, sobre textos que hacen de ellauna tradici6n : 1a vida de san Benito, en el libro se-gundo de los Dialogos de san Gregorio, y la Regla de los monjesl,que tradicionalmente se atribuye a san Benito. La primera es undocumento rico en datos hist6ricos y espirituales. No es 6ste lugarpara intentar distinguir la parte de los hechos verificables y la delos motivos hagiogrilficos, ya que la presente investigaci6n tratamenos de la historia de san Benito que de su influencia en el 5m-
1. Entre las varias versiones en castellano, cf. Regla de los monies, Sala-manca2006 [N. del T.].
-
lrr fitntrrtt'iittt tlc lu Lullutu monastica
brto particular dc las orientaciones culturales. Sobre este punto,desde el principio de la Vida, san Gregorio ha dejado un testimo-nio interesante, que ser6 frecuentemente invocado por la tradici6n,y le sirve como de simbolo. En este texto del pr6logo al libro se-gundo de los Dialogo,s, narra san Gregorio c6mo el joven Benitoabandon6 Roma y la escuela, para llevar en la soledad una vidaconsagrada s6lo a Dios2. De esa narraci6n se desprende un ciertonrimero de hechos. Para empezar, una conversi6n de san Benito,que no es menos importante que la de sanAgustin ni menos rica enconsecuencias, para hacernos apreciar su obra y su influencia. Co-mo san Agustin, comenz6 san Benito por hacer estudios, despu6srenunci6 a ellos. Dos son las cuestiones que pueden plantearseaqui: lcudles eran esos estudios?, ;por qu6 renunci6 a ellos?
iQu6 estudiaba? Lo que entonces se enseffaba a los o, como dice san Gregorio, los liberqlia studia. para losj6venes romanos de la 6poca, esa expresi6n se referia ala grarrt6-tica,la ret6rica y el derecho3. Se han hecho muchas suposicionessobre la edad que podria tener el joven Benito y, en consecuencia,lo que estudiabaa. ;Lleg6 a estudiar derecho? Nada lo prueba; estodavia nlfro, puer, apenas ha . pro-bablemente, al menos estudi6 la gramdtica, esa grammaticq deque trataremos m6s adelante. Poco importa, por otra parte, pues-to que es la significaci6n simb6lica de la narraci6n lo que aquinos interesa. De cualquier modo, 1o cierto es que pronto, asquea-do por 1o que ve y oye en el ambiente escolar, Benito lo abando-na todo y huye de la escuela. iPor qu6? No porque sean malos losestudios
-algo que no se dice-, sino porque la vida de estudianteest6 llena de peligros morales5. Todo el resto de la vida de san Be-
2. Cf .Ia edici6n de U. Moricca, Roma 1924,71-72.3. Cf. H. I. Marrou, Histoire de l'hducation dans I'antiquit|,paris 194g,456(versi6ncast.: Historiadelaeducaci1nenlaAntigiiedad,Toriej6ndeArdoz2004).4. El estudio m6s matizado es el de S. Brechter, Beneclikt und die Antike, en
Benediktus der Vater des Abendlcindes,Minchen 1947 , 141 . Acerca de las escue-las en Roma en el siglo VI, cf. F. Ermini, La scuola in-Roma nel secolo VI: Me-dio Evo latino 1 1938.1 54-64.
5. El hecho ha sido subrayado por J. Winandy, Benoit, I'homme de Dieu.Considdrations sur I'hagiographie ancienne et moderne:Vs 86 (1952) 279-296.
La conversi1n de san Benito
ruito estar6 orientado a la brisqueda de Dios, perseguida en las me-.jores condiciones para ir a El, es decir, en el alejamiento de esernundo peligroso. Asi pues, encontramos en gerrnen, en la vida desan Benito, los dos componentes de toda la cultura mon6stica, loscstudios experimentados, no despreciados, pero renunciados, so-lrrepasados, con la mirada puesta en el reino de Dios. Y la con-clucta de san Benito no constituye ninguna excepci6n, es normalcn los monjes de la Antigi.iedad. La misma actitud se encuentra,por ejemplo, en san Ces6reo de Arl6s: salido ocasionalmente delrnonasterio de L6rins, residia con una familia que le puso en re-laci6n con Juli6n Pomerio, (cuyo singular conocimiento del ar-te gramatical le hacia c6lebre en la regi6n>. Se deseaba que . Pero muypronto renunci6 Ces6reo a la enseflanza de ese gram6tico, que era,no obstante, autor de una obra muy elevada Sobre la vida contem-plativa6. Toda la tradici6n benedictina ser6, a imagen de la vida desan Benito, scienter nescia et sapienter indocta; recoger6 la en-sefranza de la docta ignorancia, vivir6 de ella y la transmitir6, larecordar6, la mantendr6 presente sin cesar en la actividad culturalde la Iglesia, como una paradoja necesaria.
La de san Benito, que supone monies letrados
Pasemos ahora a la Regla de san Benito. A prop6sito de ellapueden plantearse dos problemas: lcu5l es la cultura de su autor?,icu6l es 1a que supone en sus discipulos, o la que les prescribe?Resulta dificil apreciar lo que debi6 de conocer el autor dela Re-gla para escribirla; por ello, no conviene exagerar ni minimizar sucultura. Adem6s, respecto de su conversi6n, hay historiadores quehan cedido a una u otra tentaci6n; m6s afn, a prop6sito de casi to-dos los problemas de la cultura monSstica surgen parecidas diver-gencias, cosa que no carece de inter6s. Se podrian poner de relie-ve, para poner en evidencia la cultura de san Benito, las fuentes
6. Vita 9, edici6n de G. Morin, S. Caesarii Arelatensis opera Il, Maredsous1942.299-300.
27
-
2928 La /brmaci6n de la cultura monastica
de su Regla. Pero, puesto que a menudo cita de segunda mano dereglas anteriores, ese criterio no seria revelador. En suma, se dis_tingue menos el autor dela Regta por la amplitud de sus conoci_mientos, que por la inteligencia con que los usa, por su sentido dela vida mon6stica y por los caracteres que a 6sta imprime.
No es m6s fdcil proponer una respuesta precisa y segura a lasegunda cuesti6n: 1qu6 cultura supone san Benito en el monje oexige de 6ste? Tambidn sobre este punto, es decir, sobre la actitudde san Benito hacia las letras y los estudios, se han expresado jui_cios diversos. unos ven en el monasterio una especie de academia;otros anticipan que san Benito deja poco espacio al trabajo inte_lectual, y es cierto que no legisla en absoluto sobre el mismo, sinduda porque lo supone, mientras que reglamenta el trabajo manualsegrin lo que permite o requiere el horario fijado. Hay, pues, tam_bien en este punto, divergencia entre espiritus por lo dem6s bieninformados, ya que hay elementos en la Regta para justificar in_terpretaciones opuestas. Asi pues, tenemos ya enla Reglaun (pro_blema acerca de los estudios)), que intentaremos plantear a partirde la misma Reglay, seguidamente, por comparaci6n con la ense_flanza de un contempor6neo-de san Benito, Casiodoro.
Distinguimos en la Regla los dos componentes que aparecianya enla vida de san Benito, el conocimiento de las letras y la birs-queda de Dios. El hecho fundamental que se impone es el si_guiente: una de las principales ocupaciones del monje es la lectiodivina, que incluye la meditaci6n, a saber, meditari aut legere.Esnecesario, por tanto, en el monasterio, poseer libros, saber escri_birlos, saber leerlos, aprender a hacerlo si se ignoraT. No es segu_ro que hable san Benito de la biblioteca, ya que Ia palabra biblio_theca, q.ue emplea tratando de los libros que en Cuaresma se leen,puede, en su pluma, significar la Biblias. pero san Benito supone,evidentemente, la existencia de una biblioteca, y bastante bien
7. Acerca de todo esto, se han reunido textos de san Benito ilustrados portestimonios contempor6neos, en el sugestivo estudio dq M. van Aasche, Diviiaevacare lectioni: Sacris erudiri I (1948) 13-14.
B. A. Mund6,
- lrr litt'rtttt
-
-12 La fbrmaci6n de la cultura mondsticct
De hecho, \a lectio se aproximab a a Ia meditatio. Este fltimot6rmino es importante, ya que laprircticaque encierra determina_16 en gran medida la psicologia mon6stica aplicada a la sagradaEscritura o a los Padres. Las palabras meditari y meclitatio tienenuna significaci6n muy rica. En la tradici6n mon6stica conservan ala vez los sentidos profanos que tenian en la lengua cl6sica y lossentidos sagrados que de la Biblia tomaron; y esos diversos senti-dos se completan entre si, puesto que si se ha preferido a otras lapalabra meditatio en las versiones biblicas y la tradici6n mondsti-ca, ello se debe a que era id6nea, dada su significaci6n original, pa_ra encajar con las realidades espirituales que se queria expresar.
En el lenguaje profano, meditari quiere decir, en general, pen_sar, reflexionar, tal como cogitare o considerare; pero, m6s que es_to fltimo, implica con frecuencia una orientaci6n de orden pr6cti-co, incluso de orden moral: se trata de pensar en una cosa convistas a su posible rcalizaci6n, es decir, prepararse a ella, prefigu_rarla en espirifu, desearla, realizarla en cierto modo por adelanta-do, ejercitarse, en fin, en ella2r. por consiguiente, se aplica el vo_cablo a los ejercicios corporales y deportivos, a los de la vidamilitar, al dmbito escolar, al de la retorica, de la poesia, de la mir_sica; a laprhctica, por riltiriro, de la moral. Ejercitarse asi en unacosa, pens6ndola, es fijarla en la memoria, es aprenderla. Todosesos matices se encuentran en el lenguaje de los cristianos, peroentre ellos se emplea, por lo comfn, la palabra a prop6sito de untexto
-la realidad que designa se ejerce sobre un texto-, y ese tex_to es el texto por excelencia, el que se denomina, por antonomasia,la Escritura, o sea, la Biblia y sus comentarios. Efectivamente, esa trav6s de antiguas versiones biblicas de laVulgata por donde seintroduce la palabra en el vocabulario cristiano y, especialmente,en la tradici6n mon6stica, en la que conservard siempre los nue_vos matices que le ha dado la Biblia22. Traduce, por lo general, la
21. Textos enThesaurus linguae latinae, sub voce. Cf. tambi6n infra,101.22. E. von Severus, Das Wort im Sprachbuch tter Heiligen Schrift:
Geist und Leben 26 (1953) 365; Das wesen der Mediiation und der Mensch ierGegenwart: Geist und Leben 29 ( I 956) 1 09- I I 3; H. Bacht, Meditation in den ril-testen Mdnchsquellen: Geistund Leben 28 (1955) 360_3j3.
La conversi6n de san Benito
lrirlabra hebrea hagdy, como 6sta, quiere decir fundamentalmenterr;rrenderse la Tord y las palabras de los Sabios, pronunci6ndolasgcneralmente envozbaja,recithndoselas a uno mismo, como mur-rrrurdndolas. Es lo que nosotros llamamos ,y clue debiera mejor decirse, segrin los antiguos,
-
34 Laformaci6n de la cultura monastica
ditaci6n, y ello desde los inicios de la tradici6n benedictina. Nohay vida benedictina sin literatura. No se trata de que la literaturasea un fin, incluso secundario, de la vida mondstica, sino que escondici6n para ella. Con el fin de entregarse a una de las principa-les ocupaciones del monje, es necesario conocer, aprender y,pataalgunos, ensefrar la grammatica.
El estudio de la gramatica en san Benito
;En qu6 consiste la gramittica? Con el fin de comprender laidea que de ella se hacian los antiguos, bastar6 citar dos testimo-nio, uno pagano y otro cristiano23. Decia euintiliano que esta pa-labra, de origen griego, equivale en latin al t6rmino litteratura;por su par1e, Mario Victorino, citando a Varr6n, precisaba: >2a. Uno se entrega a ello a prop6si-to del texto de los grandes escritores. El anrilisis y explicaci6n delos autores se hace con ocasi6n y por medio de una lectura aten-ta y, por asi decir, . Expresar un texto, darle todos susmatices recitdndolo, es probar que se lo ha entendido bien. Entiempos de san Benito, dicha enseffanza es elemental, o sea, bus-ca satisfacer necesidades inmediatas; m6s afn, antes que posibi-litar el leer a los grandes autores y escribir en su estilo, pretendeconocer la Biblia, o al menos el salterio, a ser posible de memo-ria. En la 6poca merovingia, esa ensefranza se reducir6 casi a los
23. Estos textos y otros son citados en Thesaurus linguae latinae. sub voce.24. H.I. Marrou, Histoire de l'\ducation dans I'antiquift,372.
La conversi1n de san Benito .1.5
salmos; en lugar de empezar por el an5lisis gramatical de las lc*tlas, despu6s de las silabas, a continuaci6n de las palabras y porl'in de las frases, intenta poner al niffo inmediatamente en contac-to con el salterio, donde aprender6 a leer versiculos y despu6s sal-rnos enteros25. Pero nada prueba que ya fuera asi cuando se escri-bio la Regla de los monjes, y sigue siendo verdad que, para sanllenito, como para todos los legisladores mon6sticos de su tiem-po, el monje debe poseer el conocimiento de las letras y una cier-tir erudici6n doctrinal. En la escuela profana, los auctores que seostudian, y sobre todo los poetas, est6n plagados de mitologia; deahi el peligro que reviste para los cristianos esa lectura, necesariano obstante. En la escuela mon6stica, se aplica de una manera es-pecial, pero no exclusivamente, a la Escritura y a sus comenta-lios. Asi pues, la escuela mon6stica presenta, por su parte, rasgoscle la escuela cl6sica, enraz6n del m6todo tradicional dela gram-matica,y de la escuela rabinica, errraz6ndel texto sobre el que secjerce ese m6todo en cierta medida. Por lo dem5s, la educaci6nno est6 de ningrin modo separada del esfuerzo espiritual. Inclusoclesde este punto de vista, el monasterio es verdaderamente una(escuela del servicio del Sefion, dominici schola servitii.
En efecto, el objeto mismo de la vida monSstica es la brisque-da de Dios. Para quien conozaaTa Regla de san Benito, est5 claroque la vida mon6stica no tiene otro fin: quaerere Deum. Para al-catzar la vida eterna, de la que tantas veces habla san Benito co-mo del fnico fin que importa, es necesario desprenderse de todaslas preocupaciones del presente, entreg6ndose, en el silencio y elalejamiento del mundo, a la oraci6n y la ascesis. Cada una de lasactividades del monje, comprendida la literatura, no puede tenerm6s que una orientaci6n espiritual. Para justificar todas sus ac-ciones son invocados con frecuencia los motivos escatol6gicos.Si, por ejemplo, obedece el monje, es (porque desea progresar
25. P. Rich6, Le Psautier, livre de lecture dl2mentaire, d'apris Les Vies dessaints mdrovinglens: Etudes m6rovingiennes (1953)253-256. Sobre la ensefran-za dela escritura, B. Bischoff, Elementarunterricht und probationes pennae inder ersten H(ilfte des Mittelalters, en Classical and mediaeval studies in hon. E.K. Rand, New York 1938, 9-20.
-
3736 La.fbrmaci6n de la cultura monastica
hacia la vida etemu. Para san Benito, la vida mon6stica es del to-do desinteresada, es decir, se ordena por entero a la salvaci6n delmonje, a su brisqueda de Dios, no a un fin ftil o social cualquie-ra, del que no habl6 nunca. La conversatio del monje supone unaconversio parecida a la de san Benito, la cual obliga a renunciar atodo para agradar s6lo a Dios. En este sentido, la organizaci6n dela vida mon6stica est6 dominada por la preocupaci6n de salvar uncierto ocio espiritual, de lograr una determinada disponibilidadpara sacar provecho de la oraci6n en todas sus formas y de alcan-zat, en definitiva, una aut6ntica paz contemplativ*6.
Los estudios en Casiodoro
Todo esto parece evidente. Pero para apreciar mejor esa con-cepci6n mon6stica heredada de la tradici6n monfstica anteiior ydestinada a orientar por si sola la historia posterior, puede ser irtilcompararla con la de un contempor6neo de san Benito: Casiodo-ro. Cierto es que no cabe establecer un paralelo exacto entre laRegla de los monjes o de,san Benito y las Instituciones de Casio-doro, como si se tratara de dos textos del mismo g6nero
-uno esuna regla mon6stica y el otro un programa de estudio para mon-jes-. Mas cada uno de ellos, aunque desde distinto punto de vis-ta, nos informa suficientemente sobre la vida y las preocupacio-nes de los monjes, siendo posible confrontarlos. Propiamente, elmonasterio de Vivarium no es una comunidad intelectual, sino unlugar donde uno se entrega a la oraci6n y al trabajo2T. Aunque ladote recibida de su fundador no lo haga necesario para asegurarla subsistencia de los monjes, estS previsto el trabajo manual;consiste sobre todo enlas artes y, entre ellas, en primer lugar, lacopia. En este punto, puede que el monasterio de Casiodoro nosea muy diferente del de san Benito, pero se nota perfectamente
26. Cf. la maizada exposici6n de H. Dedler, Vom Sinn der Arbeit nach derRegel der Heiligen Benedikt, en Benediktus der Vater des Abendlcindes, l03-l 18.
21 . Lo ha sefralado con justicia M. Cappuyns, Cassiodore, en DHGE XI,I 359- I 360.
La conversir|n de san Benito
clue el animador de Vivarium, aun participando de la vida de losrnonjes, organiz6ndola, dirigi6ndola incluso, no es monje ni pien-sa como tal; no ha tenido nunca vocaci6n y le falta, adem6s, esacxperiencia. A1 no haber experimentado esa radical conversi6n,clue a prop6sito de san Benito describe san Gregorio, toda su obrasc resiente de ello. Basta, para darse cuenta, recorrer las Institu-ciones que escribi6 para sus monjes2s. Quiso que sirviesen de in-troducci6n al estudio de las Escrituras y, subsidiariamente, al delas artes liberales. Por eso, se dividen en dos libros, de los que elprimero trata de las > y el segundo de las >. El tratado Sobre la gramatica debe ser su comple-rnento, y Casiodoro recomienda su lectura.
En el prefacio anuncia que su monasterio debe realizar eseproyecto de schola christiana, que las guerras le han impedidoIrasta entonces llevar a cabo. Y se deben aprender en ella dos co-sas:
-
39JB La formacion ,le la cultura monastico
trivium, que abrazar| el ciclo de los estudios literarios, y el quq-drivium, o sea, el ciclo de los estudios cientificos2e. Casiodoro en-sefra a corregir los textos; cita a Virgilio y a los gram6ticos, y elPeriermenias de Arist6teles. Es innegable que insiste m6s de unavez en los valores espirituales: alabala lectio divina, que designacon la misma expresi6n que san Benito y los Padres, que son loscomentaristas por excelencia de la Escritura. Sin embargo, a di-ferencia de san Benito, pone el acento sobre la ciencia, sobre lacorrecci6n de los textos, sobre el aspecto literario de los estudiossagrados30. En 61, la meditaci6n parece revestir un car6cter mdsintelectual que en san Benito; debe llevarse a cabo con (una aten-ci6n llena de curiosidad>3r. Aconseja a los monjes, para aprendera cuidar de su salud leer a Hip6crates y Galeno. Todo ello es ritily legitimo, pero extraflo a san Benito.
Al principio del libro segundo, declara que ahora va a ocupar-se de las lecturas profanas, habiendo tenido por objeto el libro pre-cedente las lecturas sagradas; y ello, a pesar de haberse ocupadoya mucho de gram6tica y otras disciplinas. Mientras san Benito secontenta con suponer la existencia de un scriptorium, Casiodorohabla explicitamente de eJlo, y dispone el inventario de la biblio-teca, que incluye numerosos comentarios biblicos y relativamentepocos de obras profanas. Pero san Benito no habia creido tenerque enumerar ni unos ni otros. Una de las finalidades del monas-terio de Vivarium es servir a la ciencia cristiana. Casiodoro quiereformar en 6l profesionales de la enseflanza, professos doctores, ca-paces de difundir, por medio de escritos, la buena doctrina. Nadade eso es objeto de la menor alusi6n en san Benito. En estos dosfundadores de monasterios se acenhian fines y realidades diversos.El monasterio de san Benito es una escuela del servicio divino, yno es m5s que esto. Y sin duda esa orientaci6n esencial y vdlidasiempre, esa ausencia de prescripciones precisas en materia de ins-
29. P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident de Macrobe d Cassiodo-re,Paris 1943,340 y 326.
30. M. Cappuyns, Cassiodore, 1404.31. , Casiodoro, Instit.,I, XVI, 3
(edici6n de Mynors, 53); cf. ibid.,I, praef., 7, sobre 1a meditaci6n como ejerci-cio escolar (Mynors, 7).
La conversi(tn de san Benittt
trucci6n, esa amplitud, el lugar que se da a7a discreci6n y adapta-ci6n, es 1o que ha asegurado la perennidad de la Regla de san Be-nito, mientras que un programa de estudios como el de Casiodoroha caducado necesariamente bastante pronto.
En el estado actual de las investigaciones, resulta dificil pon-clerar en qu6 medida haya tenido influencia Casiodoro. Parece serclue, en los cat6logos de las bibliotecas medievales, se encuentrancon m6s frecuencia sus comentarios sobre los salmos que sus 14.t-tituciones. Tampoco son muy citadas en los textos posteriores. A1-cuino les debe gran parte de su tratado Sobre la ortograJia32.Petolos monjes anglosajones, que originaron la renovaci6n pedag6gi-oa de la 6poca carolingia, prefirieron, en conjunto, ir directamen-tc a las fuentes, como si les hubiera parecido insuficiente ese pro-grama que consistia en saber de todo un poco. M5s tarde, cuandotrn Pedro el Venerable uliliza, sin citarlo, un pasaje de las Institu-t'iones, no se refiere a Casiodoro como a una autoridad en mate-ria mon5stica, ni tampoco en materia de estudios33. Casiodoro noorrtr6 en la tradici6n mon6stica como san Antonio, Origenes, san.ler6nimo, Casiano; de hecho, ha quedado aislado: ni se le propo-ne como modelo, ni se le nombra siquiera. Nadie se inspira en sr"ttloctrina mon6stica; se le piden a veces nociones, pero no orienta-ciones; se apela a su ciencia, no a su ideal.
Vivarium es un ((monasterio-escuela>. El monasterio de sanllenito no es mds que un monasterio. Posee escuela, pero nuncaha hablado de ella, y no modifica en nada el ideal mon6stico. For-nra parte no de ese ideal, sino de su realizaci6n, como un mediosr"rsceptible de modificaci6n, de hacerse m6s o menos importan-tc, sin que el ideal sea tocado. Casiodoro entra en los detalles dela organizaci6n de los estudios, y aun de todo 1o demds, en la vi-rla de su monasterio. San Benito, por su parte, da orientacionesrlue conservar6n siempre y en todo lugar su valor, tanto en elcalnpo de la cultura como en los dem6s, y en cuyo interior siguensiendo posibles grandes cambios. Exige solamente que se man-
32. A. Marsili, ,4lcuini de ortographia,Plsa 1952, 14-'77 .33. Cf. infra,198; tambi6n Casiodoro, Instit.,I,30 (ed. de Mynors, 75-77).
-
40 La formacion de la cultura monastica
tengan las constantes siguientes: por un lado, son necesarias lasletras y, por lo general, el monje no vive sin ellas; pero, por otro,no forman parte de su vocaci6n, de su ideal, ni del ideal del mo-nasterio. No son m6s que un medio necesario, presupuesto, siem-pre subordinado alabrisqueda de Dios3a.
Sentido del problema de los estudios mondsticos
Podemos ahora concluir que no se encuentra enla Regla de sanBenitojuicio alguno de valor, ni favorable ni desfavorable, sobrelas letras y el estudio de las mismas. Los irnicos valores sobre losque se carga el acento son los de la vida eterna; la trnica realidadsobre la que se emite un juicio desfavorable es el pecado. El estu-dio se ordena como un medio, uno m6s entre otros, para la vidaeterna. San Benito no considera ritil iniciar en 61 a los monjes, noes esa su funci6n. En este terreno, como en tantos otros, se toma-r6n, en cada 6poca y en cada pais, los medios de formaci6n, losinstrumenta studiorum, que existan. No hay ratio studiorumbene-dictina; existe un programa espiritual y, por ese motivo, se ha plan-teado a veces la cuesti6'n de los estudios mon6sticos. Parece nor-mal incluso que, en todos los ambientes donde permanecen vivoslos valores mon6sticos, se plantee ese problema de uno u otro mo-do. En otras formas de vida religiosa, ese problema no existe
-unaratio studiorum puesta a punto en los comienzos de la Orden y re-visada de tiempo en tiempo, basta para suprimirlo-. En el mona-quismo, por el contrario, si se da un problema es porque no existeuna soluci6n sencilla, inventada de una vezpot todas, y que no se-ria necesario sino aplicar de acuerdo con unas normas. Esa solu-
34. Parecida conclusi6n ha sido formulada por D. Knowles: , The Benedictines, NewYork 1930, 13,citado por L. Megher: The Benedictine Review (1956)29. Cf. tambi6n E. vonSeverus, Hrabanus Maurus und die Fuldcier Schultradition: Fuldder Geschichts-bliitter (1957) 88-89.
La r:onversiltn de san Benito
ciiln debe, en cambio, ser reencontrada, reinventada, rejuvenecida,rlc fbrma viva y espontilnea,para cada 6poca y cada ambiente, pa-lil cada monasterio, para cada monje.
Y si hay problema, es porque la dificultad reviste la forma derrna tensi6n entre dos elementos, la conciliaci6n de los cuales est6sicrnpre amenazadq entre los que debe restablecerse incesante-lncnte el equilibrio
-se corre a cada momento el peligro de incli-nlrse de un lado o de otro-. Esos elementos son los dos datos cons-lirntes de la cultura mon6stica en Occidente: de una parte, el estudiotlc las letras; de otra, la brisqueda exclusiva de Dios, el amor de lavida eterna, el desprendimiento, por consiguiente, de todo lo de-rrrhs, comprendido el estudio de las letras. Cuando san Bernardo yAbelardo, Ranc6 y Mabillon, estaban en desacuerdo en cuanto a es-Irrdios, cada uno de ellos defendia unos valores que realmente per-lcnecian a la tradici6n. Pero cada uno de ellos, desde distinto pun-Io de vista, insistia sobre uno de los dos aspectos del problema. Nocxiste la sintesis ideal que pudiera hacerse objeto de una f6rmulaospeculativa, como si la soluci6n fuera de orden intelectual; el con-llicto no puede resolverse m6s que super6ndolo en el plano espiri-tual. Nos queda, pues, por descubrir c6mo se ha concretado en lalristoria de la cultura mon6stica la conciliaci6n y a qu6 realizacio-rres ha conducido en estos dos 6mbitos: el de las letras y el de la vi-cla espiritual.
41
-
SAN GREGORIO,2
DOCTOR DEL DESEO
,*rn Gregorio, te6logo. Su influencia
Despu6s de haber hablado de la conversi6n de san Benito, asic
-
1544 LaJbrmacion de la culturo monistica
tura mon6stica del Medievo. Su enseflanza es mucho m6s que unsimple empirismo; transmite una reflexi6n profunda y rigurosaacerca de la experiencia cristiana. IJsa, para formularla, t6rminosque son alavez constantes y precisos: dial6ctica de la presenciay la ausencia, de la posesi6n y la espera, de la certeza y la incerti-dumbre, de la luz y la oscurida{ de la fe y la vida eterna.
Parece necesaria una introducci6n sumaria a esa vasta doctri-na para todo aquel que quiera iniciarse en la literatura mon6sticade la Edad Media. Casi todo su vocabulario procede de san Gre-gorio, ya que hay en 6l toda una filologia sagrada, que uno podriaestar tentado a considerar como puramente simb6lica. Con todo,aunque indudablemente toma determinados elementos de la ex-presi6n po6tica, no deja de ser, en absoluto, menos rica de conte-nido. Ser6, por tanto, interesante cornentar varios de esos t6rminosque emplea san Gregorio, y que fueron inmediatamente transmiti-dos y enriquecidos sin cesar por la tradici6n mon6stica
Todos, en efecto, lo habian leido y se alimentaban de 61. Tene-mos toda clase de pruebas al respecto. Son innumerables los ma-nuscritos de sus obras2. En todas las 6pocas se han formado flori-legios hechos de extractos, rn6s o menos elaborados, de sus textoscaracteristicos3. Testimonibs explicitos nos dicen que se leia con-tinuamente en Clunya y en otros lugaress. Todos los autores lo ci-tan o dependen de 6l; san Isidoro, ensus Sentencias,toma muchode 61; asimismo, Defensor de Ligug6, ensu Libro de los destellos,que tanto habia de difundirse6; en el siglo VIII, Beda, AmbrosioAutperto; despu6s, los autores de la reforma carolingia; m5s tar-de, Juan de F6camp, san Anselmo, san Bernardo, le deben mu-cho. En Oriente fue uno de los Padres latinos m6s leido. Si mere-
2. H. Rochais, Contribution ii I'histoire des floril'dges ascdtiques du hautMoyen ,4ge iarin: RevB6n 65 (1953) 256.
3 . Un centon de Fleury sur les devoirs des moines: AnalMon I ( 1948) 75-89.4. Pedro el Venerable, Contra Petrobusianos, en PL 189, 839; Pierre leVd-
ntrable, Saint Wandrille 1946,261; J. Laporte, Saint Odon disciple de Saint Gre-goire le Grand, enA. Cluny. Congres scientifique, Dijon 1950, 138-143.
5. E. Bertaurl Une traduction en vers latins des Dialogues de Saint Grdgoi-re, enJumidges. Congris scientifique du XIII centeiairc, Rouen 1955,625-635.
6. Cita a san Gregorio trescientas veces, segfn Rochais, Pour une nouvellei diti o n du < Li b e r s cin till arum > : Etudes m6rovingiennes ( I 95 3 ) 260.
San Gregtrio, doctor del deseo
oi6 ser llamado simplemente Didlogos, de acuerdo con el titulo deuna de sus obras, tal como hablamos de Climaco para designar alirutor de la Escala del Para[so, es porque su doctrina de la com-punci6n se armonizaba por completo con la de OrienteT. En Oc-cidente, despu6s de los siglos mon6rsticos, sigui6 ejerciendo unagran influencia. Es el autor citado con mayor frecuencia, despu6scle Arist6teles y san Agustin, en \a Suma de santo Tom5s8; est6presente en la obra de Gerson; santa Teresa anot6 sus Morales;sirn Juan delaCruz se inspir6 ciertamente en 61. En el siglo XVII,lo utilizan Bossuet, F6nelon o Nicole. En nuestra 6poca, un reli-gioso redentorista ha publicado un libro titulado Saint Grigoire leGrand: mithode de vie spirituelle tirde de ses ecritse; y, reciente-rnente, una colecci6n de extractos paralelos de san Gregorio y san.f uan de la Cruz resaltaba el parentesco y la actualidad de esos dosluutores misticosl0. Hasta nuestros dias se ha transmitido la heren-cia legada por san Gregorio: sus ideas y expresiones han pasadol la doctrina y al lenguaje de innumerables escritos espiritualestras perder, generalmente, su referencia. Sin saberlo, vivimos, engran parte, de sus f6rmulas y pensamiento, y por eso no nos pa-lccen ya nuevos. Han debido, sin embargo, de ser hallados, expe-rimentados, por primera vez. Probemos, pues, a redescubrirlos ensu fuente. Tienen, quiz6, m6s valor hoy que en el pasado. Pese alcard:cter a veces desconcertante de su estilo y de su ex6gesis, san(iregorio es un doctor que uno est6 tentado de considerar bastan-tc moderno en ciertos aspectos: ha elaborado no solo una teolo-
7. I. Hausherr, Penthos, Roma 1944,23; F. Halkin, Le pape Grdgoire le(irand dans I'hagiographie byzantine, enMiscellanea Georg HoJinann S. J: Orien'lllia christiana periodica (1955) 109-l 14.
8. Indices in Summa theologica et Summa contra gentiles, Roma 1948,)13-215.
9. F. Bouchage, Paris 1930.1 0. G. Lefdbvre , Priire pure et purett de coeur. Textes de Saint Grtgoire le
( )rand et de Saint Jean de la Croix, Paris I 953. Lefdbvre quiere sefialarnos textostlc san Juan de la Cruz cuya semejanza con los de san Gregorio hace pensar quesc han inspirado en ellos directamente. Puede compararse Moral.,5,56 y Noche,l, 2, capitulo 13; Moral.,30, 39 y Subida al Monte Carmelo,l, 10; In Ezech.,l,2"() y Cantico, estr. 27 (en este fltimo caso, uno y otro comentario suponcn la tra-ducci6n de Surge [Aquilo] por
-
Itr I ,t l,,r rtt,t, tttil tlr' Itt t ltltlrnl ttu)tListica
piit, ,rltr lrril pr,t( ol()p,tit (lc la vida espiritual, e inClusO, nOS atre-\ ('nr.:i ;r rlt,t'il, Uilll lonolltcltologia de los estados de oraci6n; losIrrr rlr.st'lrl' .lr tcl'nrirros concretos, con un acento muy humano,rlrrr: c.xplica sLr permanente fecundidad. Evoquemos, por consi-guiontc, su propia formaci6n y, luego, su doctrina misma.
Suformaci6n y su caracter
Antes de ser papa, del 590 al 604, san Gregorio habia sidomonje. Pasa cinco aflos en el monasterio de San Andr6s, que fun-da en Roma, sobre el Celio. Es enviado despu6s a Constantinoplaen calidad de apocrisiario, donde, entre los aflos 579 y 5g6, daconferencias ante los monjes, las cuales, en una redacci6n poste-rior, se convertir6n enTos Morales sobre Job. Escrjbini tambi6nHomilfas sobre Ezequiel, sobre los libros de los Reyes, sobre losEvangelios; un comentario del Cantar de los Cantares, del quenos queda un resumen abreviado, cuatro libros de Didlogos y unagran cantidad de cartas. Su obra es vastalr. parece a veces difusa,ya que supone como realizada,patapoder ser apreciada, (gusta-da>>, una condici6n que raramente reviste hoy ese caracler, unacierta holganza, ese otiumie que 61 mismo habla tan a menudo.Ciertamente, el car6cter muy poco sistem6tico de sus escritos pre-senta la ventaja de que puede uno empezar a leer no importa d6n-de y terminar de igual modo.
San Gregorio no pudo frecuentar, a 1o largo de seis afios, losan-rbientes mon6sticos de Bizancio, sin sacar un cierto conoci-miento de las tradiciones espirituales de Oriente; no precisamen-te un conocimiento libresco no sabia apenas griego-, sino a tra-v6s de un vivo contacto con monjes griegos de su tiempo. Ley6por otra parte, es evidente, las Vidas de los padres, y a Origenes,que Rufino y algunos otros habian traducido. En ocasiones, de-pende estrechamente de Casiano y, sin embargo, se separa delibe-radamente de 6l: no propone como 6ste el ideal de una apatheiaaccesible irnicamente a monjes provistos, por asi decir, de una
ll. PLls-'7'7,
San Gregorio, doctor del deseo 47
tecnica espiritual especializada; su doctrina es m6s general, m6sanchamente humana. De sanAgustin recibe algunas nociones ne-oplat6nicas y los t6rminos que las expresan, pero, m6s que su es-peculaci6n filos6fica, toma su doctrina espiritual y religiosal2.Puede suponerse que conoci6 la Regla de san Benitol3, sea comofuere, pertenece, a causa de su Vida de Benito de Montecasino, acsa tradici6n benedictina, en cuya evoluci6n tanto influiria.
iCu5l es su originalidad? Ante todo, una experiencia personal,esa experiencia de vida espiritual, de santidad, que refleja por simisma su carecter y las circunstancias de su vida. Experiencia demonje, ya lo hemos visto. Experiencia de hombre cultivado: sanGregorio no es un intelectual; es, empero, un letrado, tan cultiva-do como pueda serlo un latino del siglo VI, en periodo de deca-tlencia, en Roma. Gracias a su exfema delicadeza, experimenta in-tcnsamente estados de alma que se habian conocido antes de 61, sinlurralizarlos siempre con tanta precisi6n como 61; y, gracias a la agi-lidad de su lengua latina, los describe con mucha sutileza. Expe-riencia de enfermo tambi6n: la enfermedad de su cuerpo le da unscntido muy vivo de la miseria humana, de todas las secuelas delpecado original, pero tambi6n de la utilidad de las debilidades ytentaciones para el progreso espiritual. M5s de una vez mencionalos malestares que sufre, y en t6rminos que conmuevenra. La en-l'ermedad de san Gregorio es uno de los grandes acontecimientoscle la historia de la espiritualidad ya que determina en parte su doc-lrina, le da ese car6cter de humanidad, de discreci6n, ese tono deconvicci6n, que explican su influjo, pues la miseria del hombre nocs en modo alguno para 6l una noci6n te6ica; la ha experimenta-clo en si mismo al precio de una sensibilidad aguijoneada y acreci-cla por las dificultades de cada dia. Su experiencia, en fin, es la de
12. Cf ., en particular, la excelente introducci6n de R. Gillet alas Moralessur Job, Paris 1950, 81-i09. La parte delas Morales que en ese volumen se hapublicado, es decir, el comienzo, no es quiz6 la que mejor nos muesffa la enver-gadura de san Gregorio como doctor mistico, ya que se detiene, m6s que en cual-cluier otra parte, en la explicaci6n literal del texto de Job.
13. O. Porcel, La doctrina mondstica de san Gregorio Magno y la Regulannnasteriorum, Madrid 1 950, I 29- I 55.
14. Epist., Xl, 30. Citaremos solamente algunos textos a titulo de ejcmplo.
-
49Lo./brma.ci6n de la cultura mondstica
un contemplativo condenado a la acci6n, ya que su ideal es el re-poso de la vida monfstica; quiso llevar esa vida y pudo hacerlodurante unos afros. Las circunstancias, la llamada de Dios, le obli-gan a servir, a gobernar despu6s la Iglesia, a vivir
-como 6l mis-mo dice- entre , y eso en un periodoespecialmente inestable en Roma y en toda Italia. Unir6 la acci6na la contemplaci6n, pero conservar6 siempre la nostalgia de la se-gunda. El pontificado supondr6 para 6l una carga, y el sufrimien-to que, por sentirse asi dividido, experimentar6, suscitar6 su ar-diente aspira ci6n a la paz.
Su c:onc:epci6n de la vida y de la oraci6n cristiana
Su enseflanza espiritual no constituye un sistema; podriamosdecir que tampoco es un m6todo. Pero su doctrina de la oraci6qest6 ligada a una concepci6n general de la vida cristiana. Es ne-cesario, pues, estudiar la vida cristiana segfn san Gregorio y elpapel que en ella juega la oraci6n. La vida cristiana se concibeante todo como una vida de desprendimiento y deseo, desprendi-miento del mundo y del pecado, e intenso deseo de Dios; esa vi-da es ya una oraci6n, una vida de oraci6n. 56lo con el fin de serm6s claros en la exposici6n, distinguiremos aqui esa vida de ora-ci6n del acto mismo de la oraci6n.
Vivo sentimiento de la miseria del hombre
En el punto de partida de esa concepci6n de la vida cristiana,se encuentra una viva conciencia de la miseria del hombre, unaconciencia vivida, un conocimiento experimentado. Es constan-temente supuesta y aflora por doquier, en el vocabulario de sanGregorio, en los t6rminos y los temas que le son familiaresr5. Esamiseria del hombre le viene de su naturaleza corporal, del peca-do original, del egoismo que actria en cada uno de nosotros, que
15. Por ejemplo, Mor.,8,8-9; 8, 53-54.
San Gregorio, doctor del deseo
nos acecha sin cesar y tiende a viciar todas nuestras acciones, in-cluso las buenas. Es necesario desecharlo constantemente: al ini-ciar nuestras acciones, purificando nuestra intenci6n, durante lasmismas, y aun a su terminaci6n, puesto que nos amenaza siem-pre. A este prop6sito, evoca san Gregorio el que nos atraehacia la tierra, esa pesantez propia de lo cambiante, de lo mortal,esa , signo de corrupci6n, atributo propio del pecado'que nos hace hablar de
-
lrt f rtrntttt iin de la cultura mondstica
rlt' lu rlrrr'. cn ('onsooLlcncia, nacen el pesar de verla desaparecer y elrlcscrr tlr lcr:lrc.rrtrarla. La >,r'rtrttltrtttt'lio t'ordis, animi- tiende siempre, por tanto, a converlir-
ric cn r-uril , y
-compunctio ttmoris, dilectionis, contemplationis_. Lacompunci6n es una acci6n de Dios en nosokos, un acto por el queDios nos despierta, un choque, un golpe, una
- lrr.fitrntu
-
.r,/ I rr fitt.rttttr,iritt rlt,ltt r.ttlttttit tttottti.s,lit,a
rlcscrr'1,. rr'rrl)i'i's('ir cilo r)o'cr abandon6, por la ascesis, es de-cir',
"r'lir , por ra lectura de la Escritura y la medi-t.citirr do los nristcrios de cristo, objeto por excelencia de la con-tcrrrplaci6' cristiana. Entonces, en ocasiones, el alma es elevada,
bajo el soplo divino' por encima de su funci6n animadora del cuer-po, el espiritu por encima de sus modos habituales de conocer; lainteligencia, que no es m6s que uno de los aspectos del espiritu,es 5'. Esa adhesi6n der espiritu no es fruto de un esfuerz"ode interpretaci6n: es un gusto, un sabor, una sabiduria, y no unacienciasr; el conocer contemplativo es un conocer por el amor queenriquece la fe de que procede.
-
Lo /brmaci6n de la cultura mondstica
rios, no por ello deja de ser explicita. lpodria decirse que no hayfilosofia en Plat6n, porque estd dispersa en di6logos, y que si lahay en Wolfl, porque se halla dispuesta sistem6ticamente? SanGregorio reflexiona sobre las realidades de la fe, para compren_derlas mejor; no se limita a formular directivas pr6cticas sobre lamanera de vivir conforme a esas realidades. Busca y propone enellas un conocimiento profundo. La brisqueda de Dios, la uni6ncon Dios son expuestas por medio de una doctrina de conjunto delas relaciones del hombre con Dios. El Medievo moniistico no ce-s6, a su vez, de reflexionar sobre esa doctrina y los textos que laexpresan. La enriqueci6, pero sin renovarla. p6guy decia:
-
:tB La.formaci6n de la cultura monastica
cn 6l tuvieron los monjes, a fin de tomar nota de los resultadosque alcanzo en el campo de la literatura mon6stica. No hay quedecir que no se trata de exaltar aqui el de losmonjes. Se intentard solamente
"o-pr"nd.i por qu6, y a partir decu6ndo, Ia cultura mon6stica del Medievo fue lo que fue.
Los monjes misioneros y reformadores son gramaticos
San Gregorio habia enviado monjes a Inglaterra, que implan_taron alli la cultura de la Igresia ratina. Los monjes anglosajones,que hicieron fructificar esa semilla recibida de Roml h,rbieronde formar por si solos su propio modo de expresi6n; tenian nece_sidad de ello para el ejercicio del culto, que tantos poemas les ins_pirara, asi como para el apostolado. UrElfrico tuvo que ser a lavez
-
60 [.a /brmaci1n de la cultura monastica
torcs clirsicos de la antigtiedad. pero er car!rctff original de esaconcepci6n de la gramittica aparece en el breve prefacio, en elque explica por qu6 y c6mo se han establecido estas reglas y es_cogido esos ejemplosT. Se dirige a un alumno, a un adolescente,para procurar su formaci6n religiosa; 6sta requiere que estudielos autores antiguos y los viejos gram6ticos latinos. pero Boni_facio es un maestro cristiano, un gramd.tico cristiano, y ensefrauna gram6tica cristiana; es un hombre de Iglesia y su doctrina,en todos sus aspectos, es eclesidstica. En efecto, esa lengua lati_na que su discipulo debe aprender es, de aqui en adelante, unalengua tradicional, experimentada por siglos enteros de cristia-nismo. Es preciso estudiar por tanto los autores y gramiiticos an_tiguos, pero asumiendo su obra dentro de la vida de la Iglesia, esdecir, eliminando lo que sea poco conforme a la tradici6n cat6_lica, affadiendo lo que 6sta introdujo en la expresi6n religiosas.La norma es el latin recibido por la Iglesia y los doctores-qire adiario se leen.
El conocimiento de la gramffiicaresulta absolutamente nece_sario para entender bien esa lectura, ya que la sagrada Escrituratiene sus sutilezas, que ofrecen el riesgo de impedir que se capte
7' Ese prefacio es'na carta-dedicatoria cuyo comienzo lue pubricado en for-lna an6nima.en MCH. Epist., I! 564-565; el fragmento finalia sido redescu_orerto y publrcado por P. Lehmann, en Historische Vierteliahresschrift, 1931,754' Diferentes estudios, recogidos en-Levison, Engrand anrl the continent,iandemostrado que peftenece a san Bonifacio
8. .
-
6) lrr fitntnrciirr de /a cttltura monasticalhl cs ol vordadero aarilcter de esa cultura que prepara la refor_
ma carolingia, hu'anismo del todo inspirado en la aniigtie dad, cl6_sica, pero humanismo cuya norma es Cristo crucificado, resuci_tado, que, por medio de su ejemplo y su gracia, nos hace renunciaral mal para conducirnos a la Ciudad celestial.
Restaurqci'n de ra riturgia y renovaci,n de ros estudios cldsicos
un especialista ha podido escribir:
-
64 Lu.linrutci6n de la cultura monastica
Pqbll Ditic'znc)
Los principales realizadores de ese designio fueron pabro Di6-cono y Alcuino. El primero era un monje de Montecasino. La cul-tura, precisamente, se habia refugiado de manera especial en losextremos de la Europa que permanecia cristiana tras la invasi6n5rabe, en Inglaterra y en el sur de Italia. Esta riltima regi6n era elpais de Ambrosio Autperto, 15. pablo Di6conotuvo un importante papel en la revisi6n de los libros litrirgicos.Comprendemos asi que haya, tambi6n 61, comentado la gram6ti-car6. A los ejemplos cl6sicos citados por Donato, Carisio, Diome_des y los dem6s gramdticos antiguos, afrade los tomados de la Bi_blia o de los poetas cristianos como Juvenco. Al lado de los deJfpiter, Priamo y Orfeo, se ven figurar bajo su pluma los nombresde Ad6n, de Abrah6n, de David, y el de Nuestro Sefror, que le daocasi6n para una conmovedora profesi6n de fe:
-
66 ltt.fitrnrtrtiin dt, lu t,ulluru nnnistica
San Benitct de Aniano
Otro personaje, 6ste si un aut6ntico monje, desempeff6 un pa_pel decisivo, si no -como Alcuino_ en el remozamiento generaldel culto y de la cultura, si al menos en la renovaci6n de la vida
mon6stica: Benito de Aniano. Su papel de reformador es bien co_nocido. Fue orientado y sostenido po, unu cultura de la que ha de_jado el programa en un escrito, .r, "l
qr" fij6 la actitud intelectualque habria de continuar siendo la misma en los monjes del Me_dievo22. Describi6 en 6l la que debe adquirir Ia fe paraser precisa, arm6nicamente desarrollada, adulta, por asi O."i.to.Utilizando, aunque super6ndolos, la gramiitica y el razonamien_to, debe buscar el espiritu una cierta inteligencia de los misterios,con vistas a alcanzar la divina amistad; delbe ejercitarse especial_mente en reflexionar sobre la ensefranza dogmritica de los
-
0,\ l,u.fitrmutk)n tle la cuhura nrcnastica
terios de la lglesia. Siendo asi que se imprimian en su alma en la_tin, en esa lengua habiande expresarse tambi6n. por lo dem6s, en_riqueci6 al usarla la latinidad que recibia de ra antigua tradici6n.
Esmaragdo: gramdtica cristiana y espiritualiclad monastica
Otro testimonio de la cultura mon6stica provocada por la reno_vaci6n carolingia nos lo proporciona Esmaragdo, abad de Saint_Michel, hacia la primera mitad del siglo IX. Dej6 una obra de gra_mdtica en que ensefra, como en sus tratados de vida espirituaiunmedio para galar el cielo. Gracias ante todo a la latinidad son ad_mitidos los elegidos al conocimiento de la Trinidad; por su mediopues deben alcanzar ra eternidad2s. y ;c6mo faciritara gram[ticair al cielo? Dando la posibilidad de leei ra Escritura y a los padres.se convierte en un medio de salvaci6n y adquiere o"u ,"Ufm" ain_nidad. Es un don de Dios, como lo es su propia prlrbrr, ;;i;;;no puede separarse, ya que le proporciona elia misma la clave. Es_maragdo canta las alabanzas de la gramhtica en un poema pareci_do al que precede a su comentario de otro medio de salvaci6n, laRegla de san Benito: , citado en sma-ragde et la grami.maire chretienne: RevMoyAlat 4 (1g48) 16.29. Este pr6logo se ha publicado .n ff CH, d"i. i"r.,l, OOI .
El culto y la cultura 69
t'ontrario, se gloria de ello. Del mismo modo que ciertas particu-lrrriclades del latin profano se explican por la psicologia y las err6-rrr,us creencias de los paganos, la fe cristiana ha impuesto a la len-p,rrr de Virgilio ciertos enriquecimientos y una mayor flexibilidad.Mrry leios de verse reducido a disculpar la lengua de la Iglesia, lairrlrnira, descubre su alcance espiritual y su calidad literaria. Elt'r'rstianismo ha facilitado una liberaci6n de la lengua latina; halrccho posible un nuevo empleo de ciertas palabras que las reglasno cxcluian, pero que tampoco usaban, no habi6ndose presenta-tlo la ocasi6n de introducirlas. Asi, se ha notado que Esmaragdoconoce un
-
70 Lu]irntu:i6n tle la cultura monastica El culto y la cultura
llitrnza de la literatura antigua con la tradici6n biblicav lmlristica
56lo han podido citarse aqui algunos ejemplos, que darian unartlca inexacta de la renovaci6n de la 6poca carolingia, si obligaranir l)cnsar que 6sta fue privilegio de algunos grandes centros. Tal co-rno han notado los historiadores, la conservaci6n y difusi6n de lostcxtos cl6sicos no fueron en absoluto algo exclusivo de algunas11r'andes abadias, como Fulda, Lorsch o Corvey; era preciso que ennilnterosos monasterios menos importantes, menos ilustres, se es-lrrtliara a Virgilio, Estacio y los dem6s escritores antiguos, si nosrcrnpre con agu'deza. ni mediante textos numerosos y completos,si al menos con perseverancia38. Lo mismo ocurri6 con las obrasplrtristicas. Se dibujaron en este vasto movimiento de renovaci6nt'ultural corrientes diversas segrin las regiones, los periodos, las in-lluencias ejercidas por determinado maestro de espiritu original uorganizador. Importa inicamente subrayar aqui el car6cter generaltlc la cultura mon6stica de la 6poca carolingia.
Puede decirse pues, que en esa cultura, todo es literatura; enotras palabras, todo se somete a las leyes del arte de escribir, seacn verso, sea en prosa. Todo se ensefra segfn las artes, que se inspi-ran en unos modelos mejores, y a ellas debe conformarse toda pro-tlucci6n. lJn arte, en la concepci6n antigua y medieval del t6rmino,cs un conjunto de reglas precisas; la >37.
33 Smaragde et son oeuvre. Introduction a ra voie royare. Le diadime desmoines. La Pierre_qui_Vire, s. f..3_21.34. PL t02,689_e32.35' >. ibid.,69l.36. rbid.,694.
,u. #;"[::],1,:!f;;:r:Ti:.^ia, r, ed, de B Arbers, Consuetudines monasticae,
-
7: l"tt fitrnurtiin tlc Iu cuhura monustica
por el abuso que se ha hecho de esa palabra,el sentido que puedarevestir aqui. Antes que original y creador, el periodo *."f*gi"
",una 6poca en que se redescubre y asimila la herencia't"ru.iJa" tuantigiiedad, sobre la que las invasiones representaron, en buen nf_mero de regiones, una ruptura. Es, sin embargo, verdaderamente,un >, ya que esa nueva toma de contacto
"on lu un_tigiiedad da un poderoso impulso al esfuerzo creador. periodo detransici6n
-y, en ese sentido, verdadera edad media entre la eoaJpatristica y el desarrollo literario del siglo X y siguient"r_, upu."_cer6
_m6s tarde la 6poca carolirrgia como una edad luminosa trasuna 6poca de oscuridad: a0.
El latin medieval
La cultura que resulta de ese renacimiento posee un dpble te_soro que, a su vez, transmite. Se trata, por una parte, de la heren_cia cliisica; por otra, de la cristianu, qrr" "r,
inseparablemente, bi_blica y patristica. Se resucitar6 la tiadici6n cl6sica, mas en unambiente cristiano. No s6lo no viene a las mientes la idea de un re_nacimiento puramente cl6sico, sino que el car6cter cristiano, o me_jor, cristianizado, de la nueva latinidad se hace m6s y m6s cons_ciente a medida que se desarrolla la cultura renovada. La norma deun latin cristiano, vivo, evolutivo, la habian dado los padres. SanGregorio, entre otros, habia dicho:
-
ltr.fitrtrttrt,iiu tla la cultura monastica
siclcracla corno admirable y necesaria y, no obstante, peligrosa; y lalitcratura patristica, bienhechora, tegiTrma,y u tu qr" algunos, em_pero, encontrarfinla necesidad de excusar, porque les parecer6 deuna expresi6n menos bella que la de los pujurror. Resultarii de ahiuna suerte de dualismo en la cultura tn"Oi*ut y en su misma len_gua. Queda por ver cu6l es la actitud que adoptar6 en esa evolu_ci6n el monaquismo. ilLAS FUENTES
DE LA CULTURA MONASTICA
-
4LA DEVOCION AL CIELO
( lttd literatura de la superacion
La cultura monSstica de la Edad Media tiene dos clases delrrorrtes. Las unas son de caracter literario, textos escritos, el con-tcuido de los cuales es preciso asimilar por medio de la lecturarrroditativa o por el estudio. Las otras surgen de la experiencia es-piritual. De 6stas, la m6s importante es la que permite a las otrast'onciliarse en la armonia de una sintesis, es aqu6lla que hace de-sLrar que llegue el t6rmino de dicha experiencia. El contenido delrr cultura mon6stica puede quedar simbolizado, sintetizado, en es-lrrs dos palabras: gramdtica y escatologia. Se requieren, de un la-tkl, las letras para acercarse a Dios y expresar 1o que de El se per-eibe; por otra parte, resulta necesario sobrepasar continuamente laI i tcratura, para tender a la vida eterna. Asi pues, para acabar de ca-rtcterizar los componentes esenciales de la cultura mon6stica, ytras haber insistido sobre el lugar que en ella ocupa la grammati-t'u a partir de san Benito y, sobre todo, tras la reforma carolingia,lray que hablar de su orientaci6n dominante, de aquello por lo quesigue fiel a la influencia de san Gregorio: su tendencia escatol6-gica, lo que no es m6s que otro nombre de la compunci6n.
El primero, el m6s importante de los temas a que han aplicadokrs monjes del Medievo el arle literario, es lo que podriamos 11a-nrar la devoci6n al cielo. Esa lengua nueva que los monjes habiancrcado, la utilizaron con predilecci6n para traducir ese deseo deoielo que estS de tal manera apegado a7 corazon de todo contem-plativo, que se convierte en la nota caracteristica de la vida mon6s-tica. Escuchemos, por ejemplo, a un testigo an6nimo, que podria
-
,/,\ l,(t,\. fuL,nt(\, r/t, lrt t.ttllt.rtzt ntottuslica
rept'esentar la opini6n comtn y que, no siendo monje, estii libre detodo prejuicio' Tras haber oefinido'.o uo"o.entario a1 Cantar ra o dondeproyectan las ideas e imdgenes que se forjan del miis allii. pero susviajes de ultratumba, corio el O" nrr" iral tarde, acaban casi to_dos en el paraiso2. En sus libros de o.u.iOn, tu meditaci6n del cie_lo es mds frecuente que la del lnfie.no. No s6lo existen capifulosdedicados a este tema en sus obras de espiritualidad sino tratadosenteros con titulos como estos: Acerca iet deseo clel cielo3; parala,contemplaci1n y el amor tle la patria celestiql, que no es acce_sible mds que a los que clesprecio, a *u),ia,. Loa de la Jerusct_L
-
B0 Lus firt,tttc:; de lu t.Lt/turzr monastica
1o, se trata continuamente de 61. Numerosos temas expresan id6nti_cas realidades bajo diversas formas. No cabe establecer entue elrosorden l6gico alguno. Veamos cu6les son los principales.
Jerusal6n
En primer lugar, el tema de Jerusal6n. San Bernardo define almonje como un habitante de Jerusal6n --. No se trata de que deba habitar fisicamente en la ciudad enque muriera Jesfs, en el monte sobre el que se dice ha de volver,ya que, para 61, ese lugar est6 en todas partes. Habita especial_
mente en el sitio desde donde, lejos del mundo y aet pecado, seacerca uno a Dios, y a los 6ngeles y santos que le rodean. El mo_nasterio participa de la dignidad de Si6n; comunica a todos susmoradores los bienes espirituales propios de los lugares santifica_dos por la vida del Seflor, por su pasiOn y Ar..rrrlOn, que veir6n suglorioso retorno' El monte del retorno es er simbolo del misteriomon6stico. y todo cristiano que se hace monje es como si residie_ra siempre en ese lugar bendito. Alli es donde puede unirse a laverdadera Ciudad Santa. y san Bernardo aflade: nl".uruten O"Sg_na a aqu6llos que llevari en este mundo, la vida religiosa; l_ltu-n6stos, en la medida de sus fuerzar, ul pr"rio de una vida honesta yordenada, las costumbres de la Jerusal.n celestial>7. Hablando deuno de sus novicios, dice que ha hallado el medio a" r"utiru,lu pu_labra de san pablo:
-
,ff Luls fitcnlcs dc lu t:t.tltura ntonasticu La devocirin al cielo
ltts angeles
Otro tema se refiere a los 6ngeles: una serie de similes sugierelclaciones, puntos de semejanza entre la vida de los monjes y la vi-ttr ungelica. Los textos son innumerablesr3. 4Cuiil es su sentido?7,C'onsiste en evadirse de nuestro mundo sensible, en desencarnar-so, en ? En absoluto. No obstante, la adoraci6n queIos 6ngeles rinden a Dios en el cielo ayuda a comprender la partetlcstacada !lue, en la vida de los monjes, se reserva a la oraci6n.( 'uando se habla de vida ang6lica, se considera menos el ser de losrirrgeles que la funci6n de alabanza a que se entregan. Se ha dichorrrr.ry bien que ese modo de expresarse no es una
-
,\4 Lus firt,ttlt,,t dL, ltr t.ultunt monisticamo 54: (ZQuien me diera alas de paloma, paravolny hallar repo_so?). De Origenes a santa Teresa del Niiio Jesfs, han gustado losautores misticos de exnresr. q nrnn,ioi+^ r^Dios,ss",c.;;i"JlTil:ff il:::f .J:r1H-,?ili:[T;obstante, la importancia qu. concedi6 al simUolismo de la pesan_tez y del welo que la remedia, contribuy6 en gran manera a hacerpenetrar ese vocabulario en la literafura mon6stica medieval. Sepodrian descubrir en san Bernardo, como en tantos otros autores,gran cantidad de testimonios,
La concupiscencia de lo alto
El contraste entre Io que podriamos llamar las dos concupis_cencias ayud6 igualmente, por ejemplo, a un Esmaragdo a formu_lar su deseo de la vida celestial."Se irut'.u, *efecto, de sustituir laconcupiscencia de la c-arne por la del espiritu. Se ha establecido unparalelo entre ellas. El.nanel de la concupislencla espiritual es dereconfortar al alma fatigadapor medio d. lu "rp"run za de la glo_ria futurarT. pero en lugar de insistir sobre el aspecto negativo dela ascesis, por asi decir, sobre tu
"orrr"rr"iOn, esa fbrma de expre_si6n pone el acento sobrdel lado positivo, "1
mpum hacia Dios,la tendencia hacia el fin propio a'"f fr"_U.", que es Dios mismoplena y eternamente poseido.
Los llantos de alegria
Por riltimo, el deseo del cielo inspira numerosos textos queversan sobre las liigrimas. Estas liigrimas de deseo, qu" nu."n,J.la compunci6n amorosa, son un don del Sefior; se piden, y de ahi75. Technique et rddemption. La mystiqueda vol: RevNou v,162_164.i6. M. Walther, pondus, dispens"r,i iii.riir"fry")hirtorrrrh" Llntersuchun_gen zrur Frdmmigkeit papst Uregors des Grossen.Luzern I941.r /.
-
,\6 l.(t,\ fit(,ttl(,,\ t/a ltt tul/trttt ttottti.slit,u
Iray en la Escritura, de m6s dulce a los sentidos, se evoca aqui pa_ra dar una idea de esa total felicidad: fiutos, flores, primavera, so_leadas praderas, gloria de los santos fJrpt.nao, del Cordero, ar_monia real entre elreciprocou-o,f ;#:fl :"il'ffi?J,::llJ,:ffi ,;i;ll-":f'o*:dia; no falta nada que el cristiano Ou"auLrear recibir de Dios alentrar en su alegria. Sin embargo,
.ru f"ii.lOud no es en maneraalguna estdtica, fijada de ^urJr;;;;;." con respecto a unafrontera que no pueda traspar"., il;;; aumenta ra fericidad amedida que recibe satisfacci6n y'es sati;fe*ch a enlamedida en queaumenta; deseo y posesi6n se van acrecentando mutuamente, sinlin, porque Dios es inagotable
, "rr;;;r;eraci6n es, sin lugar atlLrdas. la que rnejor permile r.jr"r"n,urr..
"n .i.rro modo. lo quesea la eternidad. Lo que analizara ,an Gr"gorio de Nisa bajo elnombre de 2r, lo describe ;.;;, san pedro Dami:in:,,Siempre hambrientr
todesean;r",""i;;'"r"::il[.,:il::]X,:,,.",::i3:ffl ff .:tr;alimenta el deseo no se hace "rr* a"i".".u. O"r"unao, se alimen_tan sin cesar, y aliment6ndos", no O.iun A"*i"..urrrr. Las alegriasque colman los sentidos y el espiritu 0".;;; renovarse, ya que elSeiior se comunica
T6r y:rar.'y ";;;;;;;" largo poema supli_cando entrar en el cielo. pero_ la p.ri.i;;;;esa ocupa menos lu_gar que la contemplaci6n de la felicidad O"J"uOu, puesto que pen_sar en las glorias del paraiso es probar q;;;. ,r"" lo que se esperallegar a poseer, lo que ya se nos ofrece ul d6.r"no, el desearlo.Otro testimonio de esa literatura a"f a.r"o es el Epitalamio al_ternado entre Cristo y las uirgenes,qu"f.rirrr""e probablemen_te a un monje de Hirsau del siglo XIi y il; ,os ha sido transmi_tido por manuscritos cistercie*nses".'Eri.^ro est6 formado porunas ciento veintinueve
1"b1.:.rt ofur, qu"^.uo.un la entrada deIas virgenes en el reino de Cristo, V O"rp'r.r'f" felicidad que ha_llan alli. Tambi6n en este caso el lardin a"t fu*iro es el que pro_21. Cf. .L Danidlou" p1a
e n...i r L, ""
"oi',' i;"; ; ;:;1:' ; {; ; l{ ^ ^ r * mv s t i q u e' P ar is 1 e 4 4, 3 0 e -3 2 5 ;22. [bid.,982.23. Ed. de G. M. Dreves en Analecta hymnica medii aevi 50 (1907) 499-506.
La devoci6n al cielo
llorciona todas las im6genes: flores y perfumes, hechizo para lossontidos y el espiritu, tal es el cuadro en que se desarrollar6 elrunor. Se progresa en los desposorios... Cristo, finalmente, se re-vcla. Su gloria, que permanecia escondid\ aparece a plena luz:>. La esposa est6 ataviada con todos los ador-nos que describe el salmo 44,y esa felicidad es la de todos aque-llos a quienes une un mismo amor de Dios. Ese tiempo que notcndr6 fin
-
-
ln,t.f irctt/t',t /c lu t.ulluru monat-li2aLa devoci1n al cielo
De esa contemplaci6n de la Ciudad de Dios nace el deseo de es-lrrr en ella, y un deseo activo, que participa alavez de un car6ctertlc espera y de tendencia, que constituye, de hecho, la esperanza.
Los deberes de la ascesis se derivan de esa visi6n mistica: elrlcsprendimiento no es m6s que el env6s del estar prendido a Cris-Io; es, desde ese momento, condici6n y prueba del amor. Todo eltlue quiere volar hacia su Dios, se orienta hacia 61. A 6l tiende susbrazos, ora, y sus ojos derraman lSgrimas de alegria.
El texto del manuscrito no comporta divisi6n alguna, pero es,cn realidad, una especie de poema en prosa. El sabor biblico y ellrrio en que reside todo el encanto de la poesia, el ritmo y las aso-rrancias de ese lenguaje tan musical, tan sobrio y denso alavez,dan a sus inflamadas estrofas un movimiento, una libertad quereflejan la vida interior de un hombre verdaderamente espiritual,clue participa ya de la felicidad que describe.
Una traducci6n debilita necesariamente un texto de tal cali-dad; mas, puede, por 1o menos, dar una idea. He aqui pues esaplegaria admirable, tan reveladora de la actitud interior de mu-chos otros monjes an6nimos:
De la ciudad de Jerusal6n y de su Rey, nos es dulce consuelo el re-cuerdo frecuente, agradable ocasi6n de meditaci6n, aligeramiento preci-so de nueska pesada carga. Dir6 pues brevemente alguna cosa
-lojalipueda hacerlo con utilidad! sobre la ciudad de Jerusal6n para su edifica-ci6n, y, a mayor gloria de su Rey, dir6 yo y escuchar6 1o que, en mi, el Se-flor dice de si y su ciudad. Sea esto como una gota de aceite sobre el fue-go que pone Dios en vuestros corazones, de modo que, inflamada vuestraalma a la vez pot el fuego de la caridad y el aceite del discurso, se alcem6s recia, arda con mayor fervor, m6s alto suba. Que deje al mundo, atra-viese el cielo, los astros supere y alcance a Dios, y, vi6ndole en espiritu yam6ndole, respire un poco y en El descanse...
Asi pues, tal cual cree la fe cat6lica y como la sagrada Escritura en-sefla, es el Padre el muy alto origen de las cosas, la perfectisima bellezael Hijo, el Santo Espiritu el m6s feliz deleite; causa el Padre del univer-so creado, es la luz el Hijo para percibir la verdad, el E,spiritu la fuentedonde se debe beber la felicidad. El Padre con poder cre6 todo de la na-da, sabiamente orden6 el Hrjo las cosas con poder creadas, el E,spirituSanto benignamente las multiplic6. Caminantes, discipulos nos hace el
89ejerci6 una inmensa influencia, una influsi ble. medir: baj o i o s nombres ;J;_;;;:::3 ffi ilTr'Jll:,T;Alcuino, de san Anselmo, de san u;;;;", y sobre todo bajo eltitulo de Meditaciones-de san Agustin fo,
"...rto. de Juan de F6_camp fueron los m,s leidos antls a" qu" upur"ciera la Imitaci'nde Cristo. San Bernardo habia fr".r"rrlJJo a Juan de F6camp _al_go que resulta evidente por las reminiscencon 6t por et car'ctero"
., ".t'o, fo. i;]ffl.,ffi;TfflTfil:so mistico. Seria necesario poder
.itu. tu.go, extractos de dichaselevaciones. El propio titUl ae f, p""" ,ira, extensa de Ia Con_/bssio theorogicabastari para darunu itu a" su contenido:
-
l, t r,s .f i r t n I r,,s c I t, / u t. t t I t t r nt nn n as t ico
La devor:i6n al cielo
llistes, guarda de los menores, doctor de los sencillos, guia de peregri-lros, de los muertos redentor, encoraginado auxilio de combatientes, ge-ncfoso premiador de vencedores.
Es altar de oro en el Santo de los Santos, reclinatorio suave para loslr i.jos, vista agradable para los iingeles. Trono sublime es para 1a Trinidadsuprema, levantado por encima de todo, bendito por los siglos. Coronarlc los santos, luzpara todos, para los iingeles vida.
1Qu6 le devolveremos por todo lo que nos da? iCuSndo se nos libra-r'h de este cuerpo de muerte? iCu6ndo se nos dar6 embriagarnos con larrlrundancia de la casa de Dios, viendo, en su luz, laluz? trCfindo, en fin,irparecer6 Cristo, nuestra vida, y estaremos en la gloria con El? lCuSndovcremos en la tierra de los vivos al remunerador piadoso, al hombre de lapaz, al habitador del descanso, consolador de los afligidos, el que prime-lo naci6 de entre los muertos, la alegria de la resurrecci6n, el hombre dela derecha de Dios, aqu6l a quien el Padre afirm6? Es el Hijo de Dios, en-lre miles escogido. Oig6mosle; corramos a 61, tengamos sed de El; quelloren nuestros ojos de deseo, hasta que se nos saque de este valle de 16-grimas y seamos puestos en el seno de Abrah6n.
Mas 1qu6 es el seno de Abrah6n? 6Qu6 tienen, qu6 hacen los que cncl se hallan? ;Qui6n comprender6 con su inteligencia sola, qui6n expli-car6 con palabras, qui6n experimentar6 por la afecci6n, 1o que de bellc-zahay y de gloria y de honor, de suavidad y depaz en el seno de Abra-h6n? El seno de AbrahSn es el descanso del Padre. Alli, abiertamente, elpoder del Padre se revela, el esplendor del Hijo, la suavidad del Espiri-tu. Alli, de fiesta est6n los santos y saltan de jribilo en presencia de Dios;alli est6n las moradas iluminadas, alli descansan las almas de los santos,y se emborrachan del abundamiento de la alabanza de Dios; encu6ntra-se en ellos gozo y regocijo, acci6n de gracias, y palabras de alabanza.Alli, el sitio de la solemnidad magnifica, el reposo opulento, lahlzinac-cesible, la interminable paz. Alli el grande y el humilde, y el esclavo li-bre de su dueflo. Alli viveLSzaro,lleno otrora de llagas a la puerta delrico, feliz ahora sin fin en la gloria del Padre. Alli gozan los coros ang6-licos y los de los santos.
iOh, qu6 ancho y gozoso es el seno de Abrah6n! 1Oh, cu6n lleno decalma y secreto! 1Qu6 lleno est6 de libertad y de lucidez! ;Oh Israel, qu6bueno es el seno de Abrah6n, no para quienes se glorian de si mismos,sino para cuantos tienen un coraz6n recto, sobre todo para aqu6llos aquienes 61 en si contiene, a quienes nutre de si misnrol El ojo no ha vis-to, oh Dios, 1o que en el seno de Abrah6n se prepar6 para los que os es-
9t
llff"ffij;::os clesolados el Espiritu santo nos consuera; en ra pa-bre es para ,,r;;;,n::Tilf:T.J,i";i10.. o" _,; ;;;:J.,puru.lo: d nge les y to, r, o, ur.r. ;'d#; I tz' in-com prens i ble emperosea divisibremente Tres, r rr.. rirr,il*;lrffi;:se'e aili: c6mo ruro
Establecida estriD.ios Uno;;; #;:xi:,[T:j;:fi."r: rerusar6n Su arqui,e*o esE r es. E r m ismo"
"i,q r,i. i,o ;; ;; ffi;J t],?i"J;ill j::,,::lTj:;ella viven: una es ra r* d. ro, ;;; ;;:,lil "..
,u ou, de ros que descan_iiLlliilJji#,3.i:::: " "r''',*, ,'a ra tuente de ra que todoslas cosas todas, el nottno'Y
todo ello Dios mdo bien Uno soro
"
*t,;":F;ffi#,T'ff;:;ffi#l;;;:Esta ciudad, s6lida y estable, permanece
padre, con una esprenden







![[Leclercq 1990] Leclercq, Robert: `Eénmansneerlandistiek ...neon.niederlandistik.fu-berlin.de/.../Duits/Leclercq_1990.pdf · [Leclercq 1990] Leclercq, Robert: `Eénmansneerlandistiek](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/6060d53065cba57f97686fb5/leclercq-1990-leclercq-robert-enmansneerlandistiek-neon-leclercq-1990.jpg)