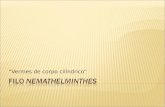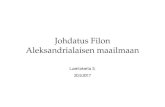Alesso, M. Que Es Israel en Los Textos de Filon
-
Upload
joaquin-porras-ordieres -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Alesso, M. Que Es Israel en Los Textos de Filon
-
15 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
Qu es en los textos bblicos
El trmino Israel en los textos bblicos cannicos y deu-t e ro c a n n i c o s designa realida-des diversas y hasta controver-tidas. La primera mencin del trmino en el Pentateuco corresponde al episodio en que Jacob recibi el apelativo despus de la lucha nocturna con Dios o con un ngel y de atravesar con sus esposas e hijos el vado seco del ro Iabok (Gn 32. 23-30). El pasaje es misterioso y oscuro y ha dado lugar a numerosas especula-ciones sobre la etimologa de Israel1,
1 Cfr. Hayward (2005: 22-28) para una extensa discusin sobre las fuentes del epi-sodio de Gn 32. 23-33 en la Biblia hebrea, tambin sobre el cambio de nombre y sus posibles etimologas y signifi cados; aporta adems frondosa bibliografa sobre el tema.
Qu es Israel en los textos de Filn
Marta Alesso [Universidad Nacional de La Pampa]
Resumen: Filn otorga a Israel una etimologa novedosa para la hermenutica bblica que va a repetir la patrologa posterior. Israel es el que ve a Dios, la raza vidente o simple-mente el vidente. El elogio del sentido de la vista trae al texto filnico reminiscencias platnicas, pero nuestra investigacin sigue especialmente el rastreo del trmino en la tradicin de las Escrituras que consideran a Israel el pueblo elegido y sometido a normas determinadas y definidas por la autorrevelacin de Dios. Observaremos adems el alcance de la calidad de judo o proslito en la obra de Filn y el modo en que el trmino Israel ampla generosamente sus mrgenes para incluir en el concepto no solo la pertenencia a una nacin (thnos) sino a un gnero (gnos) que se constituye en categora filosfica.
Palabras clave: Filn - Israel - vidente - judos - proslitos.
What is Israel in the Texts of Philo
Abstract: Philo gives Israel an etymology which is original in the biblical hermeneutics but will be repeated by the later Patrology. Israel is he who sees God, the race/ class, which is capable of seeing or simply the one that can see. The praise of the sight brings Platonic reminiscences to the Philonic texts, but our research especially follows the history of the term in the tradition of the Scriptures which consider Israel the chosen people sub-mitted to established and defined rules by the revelation of God Himself. Well see the range of the quality of being Jew or proselyte in the works of Philo and the way in which the term Israel generously expands its limits to include in the concept not only who belong to a nation (thnos) but to a class (gnos) that constitutes a philosophical category.
Key words: Philo - Israel - seeing - Jews - Proselytes.
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn16
ttulo honorfi co y fundacional que se expresa en la elocucin divina no se llamar ms tu nombre Jacob sino Israel (Gn 32. 29). Se repite la frmula en ocasin de la renovacin de la pro-mesa en Betel (Gn 35. 10) y se da por instaurada una nacin y encuentros de naciones a partir de la fi gura epnima de Jacob-Israel (Gn 35. 11).
El Libro de los Jubileos reduce estos dos relatos de LXX (Gn 32. 23-30 y 35. 10-11) a unos pocos prrafos que enmarcan la bendicin de Dios a Jacob para anunciar no te llamars Jacob, sino que te darn por nombre Israel (Jub 32. 17). Desaparece la narracin de la lucha con el ngel y en conse-cuencia la explicacin de Israel como denominacin originada en esa con-tienda. Jubileos registra el nuevo nom-bre de Jacob en un marco construido en su mayor parte por una tradicin no cannica que incluye la ordenacin
Asimismo Hayward (2005: 86-90) realiza un agudo anlisis del texto griego de LXX y da cuenta de las omisiones y adiciones res-pecto del hebreo en el marco terico de la tipologa bblica. La explicacin bblica del cambio de nombre de Jacob por Israel, que en griego se expresa: (porque has podido luchar con Dios y los hombres y has sido fuerte/ poderoso: Gn 32. 29) suscita hiptesis muy variadas sobre la eti-mologa. As se entiende como el que lucha contra los dioses, el que lucha por Dios, aquel a quien Dios combate, etc. Sobre las hiptesis a partir del hebreo, cfr. Hayward (2005: 4), Birnbaum (2007: 70-71) y Colo-denco (2006: 32, n. 35). Vase tambin la alusin a la etimologa, en tono proftico en Os 12. 3-6.
de Lev como sacerdote en Betel (Jub 32. 9)2.
Cuando comienza a designar Israel la asociacin sacral de las doce tribus? La respuesta es difi cultosa espe-cialmente en razn de las numerosas interpolaciones de pocas posteriores en los libros ms antiguos. El valor del Pentateuco como registro hist-rico escapa a nuestras capacidades y a nuestro inters, que se dirigir exclu-sivamente a un somero relevamiento de las ocurrencias del vocablo para dilucidar, como objetivo primordial, los alcances semnticos de una entidad lingstica que asoma de continuo a los ojos de Filn como una categora poltico-fi losfi ca con la que se identi-fi ca y a la que descifra con los mismos trminos griegos en que est escrita la sagrada escritura que interpreta y comenta.
La expresin los doce hijos de Jacob (= Israel) es utilizada ya en Gn 49. 28, pero la locucin ms comn para denominar la alianza de las tri-bus que eligen a Yahv como su nico Dios es hijos de Israel ( 3). Una de las menciones ms antiguas, como el canto de Dbora (Jc 5), nom-
2 Cfr. la traduccin de la versin etipica de Corriente y Piero (1983: 157-158) y la Introduccin en la que afi rman que la glo-rifi cacin de Lev y los levitas induce a pen-sar en la redaccin dentro de un ambiente sacerdotal y en una comunidad la de los esenios que a ultranza defi ende su identi-dad frente a los gentiles y helenizados con el afn de mantener a Israel apartado de las idolatras imperantes (pp. 68 s.).
3 Gn 32. 33, 42. 5, 46. 5; Ex. 1. 7, 9, 12, 13; Ex 12. 28, 35, 37; Ex 16. 2, 3; Jos 2. 2; 3. 7.
-
17 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
bra solo diez tribus. Quizs el nmero de doce es una convencin; doce son tambin los hijos de Ismael y Najor4. Lo cierto es que en la poca de Filn el nmero emblemtico de las doce tribus ha adquirido connotaciones de alta significacin simblica5. La autoconciencia de un origen comn (encarnado en la fi gura de Abraham), en el marco estructural de un sistema tribal que conjuga los lazos de fami-lia con la creencia en la proteccin de Yahv, es contempornea con el hecho histrico de la instalacin en Canan y la conquista y posesin mediante la violencia de un reino que pasar a ser la primera ciudad sede de un mono-tesmo poderoso: Siquem (Gn 48. 22 y Jos 24). Prueba son las frecuentes menciones de Siquem en los textos de Filn como el smbolo del lugar en que se ocultan las pasiones y placeres como tesoros, que el sabio sabe arruinar y destruir para siempre6.
Suponemos que durante la escla-vitud en Egipto y las vicisitudes del xodo gran parte de los ahora llamados israelitas permanecieron en Siquem. Lo cierto es que la fi gura de Moiss, el legislador () en trminos fi lnicos, comenz a concebirse como
4 Cfr. Gn 25. 13-16; 22. 20-24.
5 Cfr. Sobre la fuga y el encuentro, 73 y 185; Sobre el cambio de nombres, 263; Vida de Moiss, 2. 112; Sobre la sobriedad, 66.
6 Cfr. Alegoras de las Leyes, 3. 25. Siquem es tambin el esfuerzo paciente para lograr el dominio del cuerpo por parte de los aman-tes de la virtud; cfr. La migracin de Abra-ham, 216 y 221; Las insidias de lo peor con-tra lo mejor, 9; Sobre el cambio de nombres, 193-194.
una fi gura que conjuga un idealista intenso con un estadista prctico. Sus ideas religiosas y legales lideraron una comunidad que senta un profundo rechazo por las creencias impdicas e idoltricas del pueblo egipcio y que Filn concentra en la fi gura del Faran. La resistencia poltica fue sobre todo un acto religioso de autoafi rmacin tica que se plasma en las leyes del Declogo7.
Con la monarqua, el nombre de Israel designa todava la nacin en su totalidad bajo Sal, pero con David pasa a signifi car una unidad poltica, el reino del norte, al que corresponde en el sur el reino de Jud8. Despus de la destruccin del reino del norte por los asirios, en el 722, el nombre Israel pasa al reino del sur, pero no como denominacin poltica sino religiosa, por su especial relacin con Yahv9.
7 Cfr. en Jackson (2000: 159-160) el intere-sante anlisis estilstico de Dt 4 sobre los aspectos temporales es decir, que pres-cinden de la inspiracin divina de los testimonios, estatutos y decretos que dio Moiss a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
8 Cfr. 1 R 12. 20 ss.; Kittel (1985: 372).
9 Cfr. Is 5. 7 y 8.18; Ml 2.12. Elazar (1989: 101-123) observa cmo la monarqua marca el fi nal de la primera poca en la historia de las doce tribus, que pasarn a constituir an manteniendo su idiosin-crasia tribal una estructura poltica des-tinada a ofrecer un rgimen ms idneo para defender la nacin de sus enemigos, especialmente los fi listeos. La desaparicin de la federacin tribal despus de la cada del reino del Norte en 722 marca el fi n de la primera poca monrquica y el comienzo de una bsqueda basada en un pacto tripar-tito entre el rey, Israel y Dios, representado
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn18
As, el trmino Israel en los profetas debe ser entendido unas veces en sen-tido poltico como apelativo del reino del norte, otras veces como denomina-cin religiosa aplicada al reino del sur y otras como califi cacin de todo Israel, pero siempre designar al pueblo que se encuentra bajo las exigencias de Yahv. El establecimiento de la dinasta davdica se produce luego del traslado del Arca de la Alianza a Jerusaln y de la confi rmacin del pacto nacional de David con su pueblo. David procur hacer del traslado del Arca un acto institucional para que Jerusaln fuera reconocida como capital de Israel y sede de la providencia de Dios10.
Despus de la cada de Jerusaln bajo el poder babilnico, en 597, se reserva generalmente para quienes quedaron en Palestina expresiones como Jerusaln y Jud o casa de Jud, y el apelativo Israel pas a desig-nar a los que vivan en el exilio. El exi-lio supuso necesariamente una ruptura con el pasado tribal e Israel comenz a denominar al pueblo de Dios esca-tolgico de los tiempos salvfi cos11. El sentimiento de culpabilidad colectiva y la atribucin a gobernantes y reyes de la clera divina mut en conciencia de responsabilidad individual. Dispersos y sin jefes, los israelitas debieron hallar otros medios para preservar su iden-tidad. La fi gura del escriba adquiere mayor importancia que la del sacer-
en la tierra por los profetas (2 Cro 23. 1-2) y refl ejado en las reformas de Josas (2 Cro 34. 29-32).
10 Cfr. 2 S 6, 1 Cro 13. 1-7, 1 Cro 16 y 17.
11 Cfr. Ez 29 y 47. 13-48.
dote: destruido el Templo hubo que copiar los rollos preciosos salvados de la devastacin y ordenar y compi-lar las tradiciones orales. Durante el exilio los judos comunes se discipli-naron en algunas prcticas tales como las normas dietticas o la exigencia de la circuncisin, la celebracin de la Pascua y el Da del Perdn. No haba ocurrido antes en la historia el some-timiento a una nomocracia fuera de un estado, la obediencia voluntaria a la Ley que poda aplicarse solo por con-sentimiento. El lapso del exilio fue rela-tivamente breve medio siglo pero sus consecuencias fueron vitales por la fuerza creadora de un marco insti-tucional no estatal y por la incorpora-cin de una mentalidad del desarraigo y de la dispora en los judos12. Los que retornaron del exilio se designaron a s mismos, sobre todo despus de Esdrs, con el apelativo religioso de Israel. La autodenominacin religiosa de los judos era en verdad Israel, pero
12 Cfr. Nickelsburg (1984: 33 ss.) para una clasifi cacin de la literatura narrativa post-exlica, que ofrece algunos documentos relacionados directamente con los textos bblicos a los que desarrollan o comentan, y tambin muchos otros, menos conecta-dos con las tradiciones del pasado de Israel, pero con un estilo arcaizante que imita los textos antiguos. Cfr. Trebolle Barrera (1996: 7) quien observa cmo en una poca crtica como la del exilio, Jeremas y Eze-quiel introdujeron la cuestin de la respon-sabilidad moral del individuo en relacin con el problema de la retribucin. La cats-trofe nacional y las desgracias personales determinaron la crisis defi nitiva del pensa-miento bblico de que el sujeto de la alianza y de las relaciones morales es el pueblo y no el individuo.
-
19 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
el contenido del trmino que aluda a esperanzas mesinicas y teocrticas13 no siempre se mantuvo solamente en el plano religioso, sino que recibi mati-ces poltico nacionales.
Israel siempre ser en defi nitiva el pueblo de Yahv. El elemento esencial que convierte a Israel en un pueblo elegido y lo sumerge en una realidad histrico salvfi ca es su relacin nica con Dios. La eleccin por parte de Dios es efecto de su gracia y de la decisin de elegir un pueblo como propiedad suya (Dt 7. 6, 14. 2). Este pueblo a su vez tiene que cumplir su voluntad en toda circunstancia, en especial bajo el infl ujo de pueblos y culturas extraos y paganos (Dt 32. 17, Jos 24. 14).
Dios llama al pueblo de Israel hijo primognito (Ex 4. 22) y los israelitas son santos para su Dios (Nm 15. 40). Esta eleccin provoca una tensin sote-riolgica entre lo mtico y lo histrico que encuentra una articulacin ms razonada en los profetas y una ms utpica e irracional en la escatologa. Yahv tiene en sus manos la suerte de Israel, pero el restablecimiento de un orden perfecto depende de un pro-fundo sentido tico, construido labo-riosamente contra la pecaminosidad humana (Os 14. 1). Realizado este somero rastreo en la literatura bblica, veamos ahora qu connotaciones par-ticulares adquiere Israel en los textos de Filn.
13 Cfr. Si 48. 10, Sal 14. 7.
Israel, el que ve a Dios
Filn crea una etimologa nove-dosa para Israel mediante la asociacin de Gn 32. 29 con lo
que seguidamente afi rma el futuro patriarca en el texto bblico vi a Dios cara a cara (Gn 32. 31) y de este modo coloca en relacin directa el trmino Israel con la expresin el que ve a Dios. El tpico, registrado por primera vez en la hermenutica bblica, se constituye en punto nodal de la teologa del alejandrino y sin modifi cacin sustancial lo va a repetir la literatura patrstica posterior14.
El prefacio de la Embajada a Cayo15 sienta los principios de que toda deter-minacin del pueblo de Israel sea-lada en la etimologa que Filn otorga al vocablo no implica solo una deci-sin de fe, sino que compromete las decisiones polticas y las que respec-tan a los temas seculares: Esta estirpe, que en caldeo se llama Israel, traducido al griego signifi ca el que ve a Dios ( ), lo que yo considero lo ms honroso de todas las cosas priva-das y pblicas (Embajada a Cayo, 4). Es evidente que el trmino Israel ha adquirido para la poca connotacio-nes polticas, que derivan en una abs-traccin cuyo punto de comparacin y contraste es Roma. La pertenencia
14 Cfr. Clemente de Alejandra. Pedagogo 1. 7. 57. 3; Orgenes. Comentario al evangelio de Juan 2. 31. 189; Hiplito. Contra Noeto 5; Agustn. Sermn 5. 6.
15 Cfr. la traduccin con Introduccin y notas de Sofa Torallas Tovar en Martn (ed.) (2009b: 233-301).
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn20
a una comunidad tnico-social ligada a esperanzas mesinicas construye una especie de metfora16 Israel que se defi ne por las races sagradas de su genealoga y mantiene unido su presente a su pasado mediante la lectura e interpretacin constante de las Escrituras. El elemento aglutinante continuaba siendo la eleccin por parte de Dios de un pueblo separado por y para Yahv, circunstancia fundacional que condicionaba la realidad en medio de una cultura extraa y contaminada como lo era la del vasto Imperio17.
Poniendo en relacin estos dos ver-sculos Gn 32. 29 y 31 con el destino de su pueblo, Filn aduce que la raza sagrada ( ), mencionada en Ex 19. 6, reino de sacerdotes, que en la lengua de los hebreos es Israel, debe interpretarse como el que ve a Dios ( ), porque la vista () es el ms excelente de todos los sentidos y a su vez la phrnesis es la visin de la inteligencia ( ), elemento rector del alma,
16 Cfr. Neusner (1989: 221) quien trata especialmente la cuestin en Filn en la que Israel es una categora within a larger theory of how humanity knows divinity, an aspect of ontology and epistemology.
17 Cfr. Delling (1984: 27) quien afi rma que Filn en el comienzo de Embajada ante Cayo se est refi riendo al judasmo en tiempos de Calgula poniendo nfasis en la denominacin bblica de Israel para identi-fi car su particular naturaleza como recep-tor del don otorgado por Dios: In this brief exposition of the name of their forefather, Philo has incorporated a biblically based confession of the faith of his people before the emperor and the empire.
por sobre todas las dems facultades (Sobre Abraham, 57).
No se arriba a la visin de Dios18 mediante los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma o del intelecto: percibir la divina imagen ( ) es propio de los ojos del alma (Sobre el cambio de nombres, 3). El cuerpo no es ms que un campo de batalla (), que el intelecto abandona cuando se encuentra frente al Existente mismo, contemplando (desde arriba) () las incorpreas ideas (Sobre la ebriedad, 99). Si el hombre lograra liberarse de las ataduras del cuerpo, podra, solo as, acceder a la visin del Increado (Las insidias, 15819). El cuerpo es una prisin20, de modo que solo cuando cesan las voces de los sentidos se accede al conocimiento de lo Uno. Si bien la visin de Dios es una funcin del intelecto, no es posible acceder
18 Una recapitulacin ceida de los diversos lugares fi lnicos sobre el tema de la visin de Dios en Birnbaum (1995: 540), quien comienza el apartado Philos Ideas About Seeing God: General Observations con la siguiente afi rmacin: Although Philo state-ments about seeing God can be inconsistent and perhaps contradictory, certains features do recur.
19 Cfr. la traduccin de Marcela Coria en Martn (ed.) (2010: 173) y la nota 169 ad loc. donde seala que el verbo utilizado por Filn para tener la visin es . El anlisis de la utilizacin de lexemas tales como o derivados del verbo en relacin con este tema sera una investigacin adicional muy til.
20 Cfr. en Martn (ed.) (2009a: 255-256) el apartado El cuerpo es una prisin corres-pondiente a mi traduccin de Alegoras de las Leyes, 3. 42-48.
-
21 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
sino luego de reconocer los lmites del humano discernimiento (Herencia de las cosas divinas, 68-74). El intelecto trasciende en ocasiones sus propias limitaciones cuando, envuelto por la gracia divina, en una experiencia de xtasis, en un divino arrebato21 expre-sado a menudo en trminos fi lnicos con el oxmoron sobria embriaguez ( )22 se eleva no agra-viado por pasin alguna, libre, aut-nomo y puro (Sobre la ebriedad, 15123), incluso sin que haya existido previa-mente una bsqueda24. En algunos tra-tados, utiliza Filn el lenguaje de los misterios para describir la experiencia de ver a Dios como un proceso inici-tico25. Aunque no est garantizado el xito de la divina bsqueda26, la visin
21 Cfr. El heredero de los bienes divinos, 69-70 y 263-265
22 Cfr. La creacin del mundo segn Moiss, 71; Alegoras de las Leyes, 1. 84 y 3. 82; Vida de Moiss, 1. 187; Todo hombre bueno es libre 13.
23 Cfr. la traduccin de Lena Balzaretti y mi nota ad loc. en Martn (ed.) (2010: 450).
24 Se trata en este caso del sabio que lo es sin instruccin ni enseanza ( ): Sobre la fuga y el encuentro, 166.
25 Con reminiscencias pitgricas, en Sobre Abraham, 122, o connotaciones platnicas, como en Alegoras de las leyes, 3. 100; cfr. mi traduccin y nota ad loc en Martn (ed.) (2009a: 269).
26 Aun buscando a Dios, no es seguro que lo encontrars: Alegoras de las leyes, 3. 47, cfr. mi traduccin en Martn (ed.) (2009a: 256), porque la Causa no est en la tinie-bla ni en un lugar, sino que est ms all del espacio y del tiempo: La posteridad de Can, 14; cfr. traduccin de Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2010: 191).
se puede obtener durante el lapso de la propia vida27, lo cual implica que no est reservada a la vida despus de la muerte. El hombre puede acceder a la visin de Dios por diferentes vas. Una de ellas es la contemplacin de la crea-cin28, otra es la prctica de la virtud29, y otra, cuando el Existente se revela a S mismo30.
Jacob ve mutado su nombre en Israel porque Jacob signifi ca suplan-tador (31) e Israel el que ve a Dios ( ), pues tarea
27 El razonamiento humano intenta la con-templacin ( ) hasta donde resulta posible, como el atleta que aspira a los segundos trofeos, cuando el primero, la verdadera visin ( )- escapa a su capacidad (Las leyes particula-res, 1. 38).
28 Cfr. Sobre Abraham, 69-71 y Premios y cas-tigos, 41-43.
29 El practicante Jacob pasa su vida comba-tiendo por la virtud (Sobre la ebriedad, 81). Jacob es llamado el practicante () porque adquiere la virtud mediante el ejer-cicio constante.
30 Por esa razn se dice no que el sabio vio a Dios ( ) sino que Dios fue visto ( : Gn 12.7) por el sabio; es imposible que alguien pueda aprehender al verdadero Existente si este no se revela a S mismo (Sobre Abraham, 80). De all la expresin bblica revlate a m t mismo ( : Ex 33.13), explicada por Filn en La posteridad de Can, 16 y en Alegoras de las Leyes, 3. 101.
31 proviene de (tomar el lugar de); Filn utiliza el trmino para alu-dir a la etimologa proveniente de Gn 27.36 pero en relacin con el trmino (taln, planta) que se encuentra en Gn 25.26. En castellano el verbo su-plantar tambin puede ponerse en relacin con la planta del pie.
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn22
propia del suplantador que se ejercita en la virtud es sacudir los fundamen-tos de la pasin, como quien sale a la palestra a luchar32; por su parte, el que ve a Dios, no abandona la sagrada palestra sin conseguir los premios de la victoria: contemplar () al Existente (Sobre el cambio de nombres, 81-82). Jacob ha ascendido al nivel ms elevado en la escala hacia la perfeccin a partir de ser denominado el que ve a Dios o la raza vidente ( 33). Como Israel, es el exponente del gnero humano ( ) que ha llegado a la meta de su migracin y ha alcanzado la cspide de las posibilidades del humano enten-dimiento. El pueblo elegido, entonces, guiado por la providencia divina es interpretado en trminos de visin, mientras que otros pueblos, como el de Ismael, son ubicados en el lugar secun-dario de la audicin. Ismael signifi ca audicin () de Dios. La audicin ocupa el segundo lugar despus de la visin (), y la visin es la herencia que ha correspondido al hijo legtimo y primognito, Israel, el que ve a Dios (Sobre la fuga y el encuentro, 208).
32 Cfr. Hayward (2005: 159) para un anlisis de los matices del retrato fi lnico de Jacob como un tpico atleta griego: Philo diff ers noticeably from the LXX accounts of Jacobs change of name in his generous use of lan-guage associated with athletics, the gymna-sium, and the wrestling arena.
33 Cfr. La migracin de Abraham, 18 y 54; Sobre el cambio de nombres, 109; Sobre la inmutabilidad de Dios, 144; Cuestiones sobre el xodo, 2. 46.
Judos y proslitos
La mencin de los judos ( ) se encuentra ms exten-samente en los tratados histri-
cos: Contra Flaco y Embajada a Cayo34. Ellen Birnbaum (2007: 161) seala acertadamente que Filn reserva la denominacin de judos o la nacin de judos ( ) o sim-plemente nacin o nuestra nacin ( ) para la comunidad de su propio tiempo y utiliza el nom-bre de los hebreos ( ) para la nacin bblica. La denominacin de hebreos para designar a los antepasa-dos de los judos no deja de presentar problemas lexicolgicos. Puede perci-birse que no pierde el matiz peyorativo que tie al vocablo habiru del cual se presume que procede. En el Pentateuco se utiliza en un contexto en que lo usan los egipcios o los propios israelitas en presencia de egipcios35. En el periodo helenstico se prefi ere indudablemente la denominacin de judos para la pro-pia nacin. Filn se refi ere ocasional-mente como judos al pueblo bblico, pero en los lugares en que alude a la nacin como una entidad que se conti-na en el presente36.
34 Cfr. Birnbaum (2007: 160) quien incluye tambin en las menciones extensas Apolo-ga por los judos (Hypothetica) dos frag-mentos importantes conservados por Euse-bio de Cesarea y menciones espordicas en Todo hombre bueno es libre y Sobre la indestructibilidad del mundo.
35 Gn 39. 14, 17; 40. 15; 41. 12; 43. 32; Ex 1. 15, 16, 19; 2. 7, 11, 13; 9. 1, 13.
36 Cfr. Vida de Moiss, 1. 34 y 2. 123-4; llama a Moiss el legislador de los judos (Vida
-
23 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
Los judos se caracterizan por su particular relacin con Dios y segn Ellen Birnbaum (2007: 163) seran cinco los rasgos definitorios: 1) los judos creen en el verdadero Dios y lo honran siguiendo sus leyes y cos-tumbres; 2) los judos sirven como intercesores sacerdotales entre Dios y el mundo; 3) los judos han sido asignados a Dios o se han asignado a s mismos a Dios; 4) los judos son especialmente amados por Dios o son amantes de Dios; 5) los judos son benefi ciarios particulares de la provi-dencia de Dios.
Nos preguntamos entonces en qu medida estas cinco caractersticas que corresponden a los judos pueden apli-carse a Israel en los textos fi lnicos.
En ciertos lugares la identifi cacin de los judos con Israel es directa, por ejemplo, en Vida de Moiss, 2. 19637 y el mencionado pargrafo Embajada a Cayo, 4. No obstante, un anlisis detenido permite observar que Filn, si bien comparte con las Escrituras los cinco rasgos antes mencionados, no siempre sigue el texto bblico en el sentido de la historia de Israel como un movimiento pendular entre la obe-diencia a Dios y la apostasa, entre la bendicin y la maldicin. La fi delidad de Israel a Dios en los libros sagrados se construye sobre la lealtad al pacto de la alianza y la eventual violacin
de Moiss, 1. 1; Todo hombre bueno es libre, 29, 43 y 68; Sobre la incorruptibilidad del mundo, 19) y a Abraham el fundador de la nacin de los judos (Vida de Moiss, 1. 7).
37 Cfr. la traduccin de Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2009b: 126, esp. n. 153).
desencadena los divinos castigos. El pacto de la alianza no est mencionado directamente en general est ausente cuando Filn nombra a los judos. La nacin de los judos ( ) ha escogido servir solamente al Increado y al Eterno y alcanza el cono-cimiento de la Causa suprema porque rechaza a todos los dems dioses38. Las races bblicas de estas afi rmacio-nes estn en Ex 19. 5 y Ex 20-23, que expresan la alianza en forma histrica en el tiempo posterior a la pica libe-racin de Egipto, y no deben enten-derse de modo especulativo o fi losfi co sino como una realidad que somete al pueblo elegido a normas determinadas y defi nidas por la autorrevelacin de Dios. Pero Filn no habla de los diez mandamientos sino de leyes () y costumbres () y no como parte de un pacto preexistente sino como una va o camino que gua a los judos hacia Dios. Implcitamente cualquier persona puede seguir esta va no solo los judos, siempre que se acepte la infi nita superioridad del nico Dios y se siga una vida moral que confi gure el carcter personal de esta relacin con la suprema divinidad.
Filn sostiene que los judos sirven como intercesores y sacerdotes para toda la humanidad39, sin embargo el sentido no es el mismo de los versculos bblicos de Ex 19. 6 y Lv 20. 26. Filn enfatiza una concepcin de inclusin salvfi ca cuando afi rma que su nacin
38 Cfr. Las leyes particulares, 2. 166; Sobre las virtudes, 64-65; Embajada ante Cayo, 115.
39 Cfr. Sobre Abraham, 98; Vida de Moiss, 1. 149; Las leyes particulares, 1. 97 y 2. 163.
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn24
cumple un rol de mediador sacerdotal con respecto a las otras naciones, por-que rechaza y corrige la improcedencia de sacrifi cios, ritos y fi estas del mundo religioso pagano. Transforma el pacto exclusivo con Dios en un rol para Israel de benefactor del gnero humano bajo la idea directriz de que el monotesmo absoluto est en relacin directa con la sabidura, objetivo fundamental del conocimiento y la conducta humanos, no solo religioso sino tambin fi los-fico, en un sentido tan amplio que supera por su vitalidad interna la idea de religiosidad nacional.
El Pentateuco menciona varias veces directa o indirectamente que los judos han sido asignados a Dios o se han asignado a s mismos a Dios40. Filn elige pasajes del Deuteronomio para su reflexin filosfica sobre la eleccin de Israel. La teologa deute-ronomstica de Filn41 no hace ms que enfatizar su interpretacin etimolgica de Gn 32. 29-31. Un ejemplo intere-sante es la extensa y compleja exge-sis de Dt 32. 7-9 en La posteridad de Can, 89-9242, segn la cual el trmino padre () de Dt 32. 7 debe inter-pretarse como la recta razn ( ), y ancianos (), como sus compaeros y amigos. El tratado avanza claramente en la apli-
40 Ex 4. 22; 19. 5, Lv 20. 26; Dt 32. 8-9.
41 Que se extiende por todo el corpus, pero en referencia al pueblo elegido, cfr. La migra-cin de Abraham, 60 y su exgesis de Dt.7. 7.
42 Cfr. la traduccin de Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2010: 206 s.) y las afi rmacio-nes de Birnbaum (2007: 138) y Kamezar (2009: 123).
cacin de la tica mosaica a las virtudes del hombre ciudadano, fusionando de modo indisoluble tica y poltica. As, que el Altsimo reparti las nacio-nes (Dt 32. 8) debe entenderse como las naciones del alma ( ), pues las porciones adjudica-das a los ngeles o lgoi de Dios son las virtudes especfi cas ( ) y la porcin () reser-vada para el gobernante y soberano de todas las cosas es la elegida estirpe de Israel. El que ve a Dios, guiado por una belleza sin par, es dado en herencia (43) y parte de Aquel al que ve.
El ideal del hombre virtuoso en la ciudad consiste en seguir la doctrina que aplicaron a sus vidas los patriarcas, nico modo de impulsar la verdadera paz entre las naciones. En Sobre los sue-os, 1. 160-17244 Filn se explaya sobre las caractersticas de la trada mstica formada por Isaac, Jacob y Abraham y determina claramente la especifi cidad simblica de cada uno de los patriar-cas: Isaac es de una epistme que se escucha a s misma (), autodidacta (), auto-
43 Cfr. Birnbaum (2007: 170) quien seala que en otros cuatro pasajes (Las leyes par-ticulares, 4. 159 y 180; Sobre las virtudes, 34; Embajada ante Cayo, 3) Filn alude a la eleccin divina utilizando el verbo conjugado de modo que puede entenderse tanto en voz media como en voz pasiva, lo que deja en la ambigedad si el pueblo se ha asignado a s mismo como a Dios o Dios lo ha elegido como su heredero.
44 Cfr. la traduccin y notas de Sofa Tora-llas Tovar (1997: 98-101), tambin p. 73, n. 72 y p. 70, n. 66.
-
25 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
instruida (), superior por naturaleza ( ), es decir, representa el escaln ms alto de la perfeccin del alma, no tiene necesi-dad de instruccin ni ascesis; no sufre pasiones porque ya ha renunciado al cuerpo. Abraham, en cambio, es sm-bolo de una epistme aprendida, es un emigrante, un forastero () o proslito. Jacob, el suplantador, es rebautizado Israel, el que ve a Dios ( ) y por lo tanto inscribe como su padre no a Abraham, el estu-dioso, sino a Isaac, el que ha nacido inteligente (45) por natura-leza. Asistimos en estos prrafos a la curiosa afi rmacin de Filn de que Abraham es un proslito. En El here-dero de los bienes divinos, Abraham es el smbolo del alma humana, que debe abandonar su propio pas su propio ser para encontrar a Dios. La perte-nencia al pueblo del Existente es una condicin desde la que se puede salir y a la que se puede entrar46. La migracin de Abraham se realiza en varias eta-
45 Respeto la traduccin de por inte-ligente de Torallas Tovar; es un trmino que no deja de tener difi cultades en los textos fi lnicos, pues el primer signi-fi cado posible es ciudadano o urbano pero siempre en defi nitiva remite a una persona culta o educada, la mayora de las veces opuesta a , el insensato a causa de su propia ignorancia.
46 Cfr. la Introduccin general de Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2009a: 67) donde se afi rma que el judasmo no es una cuestin de sangre sino un camino para alcanzar la comunidad de los amigos de Dios para todos los hombres que acierten a convertirse [...] y explica la existencia de alguna manera de dos movimientos convergentes: desde el judasmo hacia un
pas: la primera desde su cuerpo sim-bolizado por la tierra caldea hacia Harrn, el conocimiento a travs de los sentidos (Sobre Abraham, 72), la segunda (Sobre Abraham, 85) hacia una regin desierta (el Neguev) por la cual anduvo errante. Cuando se une a Agar, la alegora fi loniana entiende que se trata de la ciencia profana, en opo-sicin a la ciencia infusa, prometida a los perfectos (Premios y castigos, 27). Y en el momento en que se une a Sara, se trata de la ciencia de la revelacin, Dios se revela progresivamente a Abraham en su matrimonio con la virtud.
En Las leyes particulares se observa no solo una clara defi nicin de prosli-tos sino tambin advertencias sobre sus deberes en el comportamiento. Pro-slitos47 (), tal como apa-rece en Lv 19. 33-34, se refi ere segn Filn a los que han despreciado los mitos inventados y se han pasado a la pura verdad (Las leyes particulares, 1. 51). A ellos, a los recin llegados, hay que brindarles honores como si fueran nativos (), mas no porque se les conceda igualdad de derechos y obligaciones al haber abandonado las vanas fantasas de sus padres y antepasados, pueden hablar sin control o maldecir a los que otros
judasmo universalista, y desde el paga-nismo, hacia un cosmopolitismo judo.
47 Cfr. otras alusiones a los proslitos en Las leyes particulares, 2. 118; Sobre los sueos, 2. 273; Vida de Moiss, 1. 7 y 147; Premios y castigos, 152; Contra Flaco, 54; Cuestiones sobre el xodo, 2. 2.
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn26
reconocen como dioses48. La noble migracin ( ) mencio-nada en Sobre las Virtudes, 102, que va desde las fbulas mticas hasta la clara visin de la verdad y la veneracin de Dios, el nico Existente, interpreta el vocablo de Lv 19. 33-34 no en trminos de meros extranjeros sino de conversos al judasmo. Son los , los nuevos profesan-tes elogiados en Sobre las Virtudes, 182 en oposicin a los que hacen el camino contrario, los desertores de las sagradas leyes ( ).
El pueblo judo o Israel, indistinta-mente es la raza o el gnero amado de Dios (49) o el ms amado de los pueblos ( 50), y la fi gura paradigmtica de Moiss es a la vez amante de Dios () y amado por Dios ()51. La providencia (52) de Dios vela
48 Para no incitar a estos a despotricar contra el realmente Existente; cfr. Las leyes parti-culares, 1. 52-53, consideraciones que repite en 4. 178.
49 Cfr. La migracin de Abraham, 63; Vida de Moiss, 1. 255
50 Cfr. Sobre Abraham, 98.
51 Correlacin frecuente en Filn; cfr. Sobre Abraham, 50; El heredero de los bienes divi-nos, 82; Las leyes particulares, 1. 41-42; Todo hombre bueno es libre, 42.
52 Cfr. la entrada correspondiente en el Dic-cionario de Kittel (1985: 644-45), que analiza la evolucin del trmino desde la nica mencin directa en el AT (Job 10. 12) pasando por el judasmo de Filn y Josefo hasta sus particulares acepciones en el NT y la patrologa.
especialmente por su pueblo53. La tra-dicin veterotestamentaria que hunde sus races en las pocas ms antiguas de Israel y conserva implcitos los trminos de la alianza sinatica extiende secular-mente la proteccin del poderoso guar-din divino sobre el pueblo que acepta su absoluta soberana como ley natural de la que dependen todas las dems leyes, que existen en su mente () antes () de la creacin misma. Sin embargo, en el perodo helenstico sus concepciones universalistas se ven obli-gadas a eliminar paulatinamente la idea de pueblo elegido se diluyen los lmi-tes que embrazan a los protegidos de la providencia de Dios. As, son frecuen-tes los lugares en que Filn afi rma que Dios vigila y cuida toda su creacin54. Tan importante es el tema de la divina providencia en Filn que le dedica dos tratados, Sobre la providencia, 1 y 2. Estos textos, en forma de dilogo con su sobrino Tiberio, corresponden al ltimo perodo de su produccin55 y revelan la conjuncin de las ideas hele-nsticas con las creencias de un judo alejandrino que debe explicar la infi -nita bondad de Dios en relacin con la libertad del hombre. La palabra no aparece en los fragmentos en griego conservados (son tratados que se con-
53 Especialmente cuando han sufrido perse-cuciones en el Imperio romano; Cfr. Contra Flaco, 170 y Embajada ante Cayo, 3.
54 Cfr. Sobre Abraham, 71; Vida de Moiss, 1. 149; Las leyes particulares, 1. 209 y 2. 260; Sobre las virtudes, 216; Sobre la inmutabili-dad de Dios, 29.
55 Cfr. la Introduccin general de Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2009a: 37-38) y la bibliografa recomendada en notas ad loc.
-
27 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
servan en armenio), quizs porque se ha afi anzado defi nitivamente la idea, con mucho ms fuerza que en toda la obra fi lnica anterior, de que Dios no solo extiende su cuidado a todos los que participan del don de la razn, sino tambin a los que se sientan culpables pero quieran corregirse, es decir, a todos los proslitos que arrepentidos se acojan a la misericordiosa naturaleza ( ) de Dios.
Conclusiones
Recurre con frecuencia Filn a la etimologa de el que ve a Dios para Israel, sin duda en
referencia al hipotexto bblico de Gn 32. 29-31, lugar en que Jacob, despus de la larga lucha nocturna con la divi-nidad escucha: no se llamar ms tu nombre Jacob sino Israel (Gn 32. 29) y ms adelante afi rma: vi a Dios cara a cara (Gn 32. 31), razn por la que otorga al sitio en que se haba producido la misteriosa contienda el nombre de Penuel, que el griego de LXX traduce Visin de Dios ( ).
La lucha de Jacob con el ngel que enmarca Gn 32. 29 y la etimologa propiamente bblica del nuevo nom-bre Israel no aparece en los textos de Filn56. Tampoco Filn cita nunca Gn
56 Puede ser, como afi rma Hayward (2005: 160), que la contienda de Jacob con el ngel relatada en Gn 32. 23-32 est ampliamente sobreentendida en Sobre la ebriedad. 80-83, en Sobre el cambio de nombres, 44-46 y 8188 y en Sobre los sueos, 1. 79, 129-131 y 171, pero lo cierto es que en estos luga-res el comentario alegrico de Filn, que se
32. 31 (vi a Dios cara a cara) como claro fundamento de la etimologa que l particularmente otorga al nombre Israel. Y la nica ocasin en que cita Gn 32. 31 (Sobre los sueos, 1. 79) no pone en relacin la expresin visin de Dios ( , traduccin griega del hebreo Penuel) con Israel. Gn 32. 28 est citado en dos ocasiones: 1) para sealar que el ejercitante ( ) Jacob, combatiente por la virtud, cam-bia odos por ojos ( ), es decir, estudio y pro-greso ( ), que dependen del odo, por la perfeccin (), por la visin, signifi cada en Israel (Sobre la ebriedad, 82); 2) para referirse a quien puede contemplar lo increado ( ) y lo creado ( ), es decir, un interme-diario entre Dios y el mundo (Sobre el cambio de nombres 44-45).
Esta funcin de intermediario () entre la divinidad y el cos-mos corresponde en los textos fi lni-cos casi exclusivamente al Logos, quien como mediador asegura sobre todo la armona entre los diversos elementos de la creacin57. Podemos deducir entonces una identidad entre Israel y el Logos? En verdad, nunca aparece expl-cita una asimilacin del concepto lgos con Israel en los textos fi lnicos. En
expande en numerosos y diversos sentidos, no acta como exgesis especfi ca del epi-sodio. Tambin asevera Hayward (p. 163) que la identidad entre Israel y el Logos es evidente, posicin con la que no estamos de acuerdo como veremos seguidamente.
57 Cfr. Sobre la plantacin, 10; Alegoras de las leyes, 3. 99-100; Sobre la fuga y el encuentro, 101.
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn28
una sola ocasin se menciona a Israel, el vidente, como uno de los nombres del Logos (La confusin de las lenguas, 146-148) pero el contexto se refi ere a una relacin padre-hijo (el Logos es el primognito de Dios), es decir, una relacin jerrquica en que los hijos de Dios estarn siempre en un nivel inferior al primognito. Esta subordi-nacin de los hijos a un padre le sirve para explicar de inmediato otra, que refi ere a entender la expresin hijos de Israel ( ) como que los que escuchan ( ) son hijos del que ve, para as colocar en defi nitiva otra vez el or en posicin secundaria respecto del ver.
La intermediacin de Israel entre Dios y los hombres se produce ms bien en su funcin sacerdotal. La ins-tancia sacerdotal se ubica en un plano moral de la misma jerarqua que la de los profetas de la tradicin veterotesta-mentaria. En este sentido, podra per-cibirse una paridad entre los preceptos ticos y los cultuales encarnados en los sacerdotes herederos de la consagra-cin de Lev, respondiendo a los mis-mos intereses del ideario del Libro de los Jubileos, en que hay una apropiacin conceptual de la revelacin mosaica por parte del pensamiento sacerdotal con el afn de defender a ultranza la identidad frente a los gentiles idlatras en la poca imperial.
La cosmovisin sacerdotal defi ende la soberana de Dios sobre el mundo desde toda la eternidad y para toda la humanidad. La aceptacin de sus leyes en el marco de una unidad de preceptos y de culto extiende la eleccin divina a
todos quienes con sabidura acepten el gobierno poderoso e ininterrumpido de la Ley en la historia. Asevera Filn, en Sobre la plantacin, 58-60, que el lote () elegido de Dios, con-ductor del universo, es el cortejo de las almas sabias ( ), cortejo que utiliza el ojo irreprochable y puro de la inteligencia58. Sigue a esta afi rmacin una interpretacin de Dt 32.7-9, en la que el alejandrino seala y diferencia al carcter vidente ( ), Israel, de los hijos de Adn, smbolo de la dispersin que no sigue la gua de la recta razn.
El elogio del sentido de la vista trae al texto fi lnico reminiscencias plat-nicas, en especial una evocacin del encomio de la visin en Timeo, 47 a-c59, lugar en que la vista () es sea-lada como causa de nuestro provecho ms importante. El tpico de la visin trasciende en Filn la refl exin sobre el mundo perceptible y se conecta con la captacin de la verdad, con la fi loso-fa60. Pero, si bien el conocimiento del mundo sensible es el punto de partida para la especulacin fi losfi ca, as como es imposible contemplar la llama pura del sol, nuestro intelecto, por s solo, no es capaz de concebir sin mezcla las potencias increadas que estn en torno
58 Cfr. la traduccin de Marcela Coria en Martn (ed.) (2010: 383 y n. 71 ad loc).
59 Cfr. la investigacin seera de Runia (2006: 270-276) sobre las adaptaciones fi lnicas de la fuente platnica de Timeo, 47 a-c.
60 Cfr. La creacin del mundo segn Moiss, 54 y 77; Sobre Abraham, 162-164; Las leyes particulares, 1. 322 y 339, 3. 194; Cuestiones sobre el Gnesis, 2. 34; El heredero de los bie-nes divinos; 79.
-
29 N XIV / 2010 / ISSN 1514-3333 (impresa) / ISSN 1851-1724 (en lnea), pp. 15-30
de Dios y resplandecen como la luz ms radiante (Sobre la inmutabilidad de Dios, 78). El sacerdote judo asume el rol de mediador entre los hombres y Dios y ocupa el lugar que el sabio con-templativo tena en las fuentes griegas que el alejandrino utiliza.
Filn en numerosas ocasiones sus-tituye por el epteto el que ve a Dios o el vidente el trmino Israel cuando aparece en los versculos que est citando61. Tambin usa expresiones tales como aquel que ve, el que ve a Dios, la raza vidente o simplemente el vidente cuando no hay en el hipo-texto bblico mencin de Israel62, dando por supuesto que sus alocutores entien-den con claridad la referencia. Por otra parte, no hay en los textos fi lnicos una explicacin concreta y detallada sobre el origen de esta novedosa etimologa en relacin con Israel, etimologa que utiliza elementos bblicos cotextuales en lugar de morfemas lexicales y que sirve de base a una interpretacin ale-grica que se desarrolla en diferentes sentidos en los diversos tratados. Con-viene sealar que existen en los escritos de Filn matices smicos de la expre-sin segn sean obras ms tempranas o tardas63, pero siempre con preferencia
61 Por ejemplo cuando alude a Lv 15. 31 en Alegoras de las Leyes, 3. 15, o cuando se refi ere a Ex 24. 11 en Cuestiones sobre el xodo, 2. 38, o a Ex 24. 17 en Cuestiones sobre el xodo, 2. 47.
62 Cfr. Sobre el cambio de nombres, 189; Sobre la sobriedad, 13; La migracin de Abraham, 21.
63 El pormenorizado anlisis que Ellen Bir-nbaum (2007) realiza en cumplimiento de su tesis doctoral se organiza metodolgica-
del lexema para la raza que ve a Dios, por sobre los trminos o . Gnos signifi ca no solo raza, tal como entendemos actualmente la acepcin, sino gnero en el sentido que puede descomponerse en especies (). El registro del trmino Israel en contexto fi lnico ampla genero-samente sus mrgenes para incluir en el concepto no solo la pertenencia a una nacin () sino a un gnero () que se constituye en categora fi losfi ca. La contemplacin de Dios no est reservada solamente al pueblo judo sino a todo aquel para quien la contemplacin () representa la mxima felicidad ()64. Israel es el intelecto contemplativo ( ) de Dios y del mundo (Sobre los sueos, 2. 173) y las prome-sas que se cumplirn con el devenir de la historia no dejarn fuera del crculo de la salvacin a quien por el camino de la fi losofa pueda acceder a la visin de Dios.
mente siguiendo la frecuencia de la apari-cin de la expresin en los textos alegricos, en la Exposicin de la ley y en Cuestiones y Soluciones. De este modo la autora puede deducir las particularidades de la audiencia a la cual va dirigido determinado gnero literario.
64 Cfr. Alesso (2008) para la relacin entre y en los textos de Filn y muy especialmente los conceptos que, en La vida contemplativa o de los suplicantes, 90, traduce y comenta Jos Pablo Martn en Martn (ed.) (2009b: 176).
-
Marta Alesso / Qu es Israel en los textos de Filn30
Ediciones y traducciones
Colson, F. H. y Whitaker G. H. (eds.) (1929-1962). Philo, vols. I-X. London-New York: Heinemann & Putnam.
Corriente, F. y Piero, A. (1983). Libro de los Jubileos en Diez Macho, A. (dir.) Apcrifos del Antiguo Testamento. Tomo II. Madrid: Cristiandad.
Martn, J. P. (ed.) (2009a). Filn de Alejandra. Obras Completas. Vol. I. Madrid: Trotta.
Martn, J. P. (ed.) (2009b). Filn de Alejandra. Obras Completas. Vol. V. Madrid: Trotta.
Martn, J. P. (ed.) (2010). Filn de Alejandra. Obras Completas. Vol. II. Madrid: Trotta.
Rahlfs, A. (ed.) (1935-1971). Septuaginta. Stuttgart: Wurttembergische Bibelanstalt.
Bibliografa citada
Alesso, M. (2008). Qu es la felicidad segn Filn. En Circe 12; 11-27.
Birnbaum, E. (1995). What Does Philo Mean by Seeing God? Some Methodolo-gical Considerations en Lovering, E. H. (ed.) Society of Biblical Literature Seminar Papers 1994. SBLSP 34. Atlanta: Scholars Press; 535-552
Birnbaum, E. (22007). Th e Place of Judaism in Philos Th ought. Israel, Jews, and Proselytes. Studia Philonica Monographs/ Brown Judaic Studies 290. Atlanta: Scholars Press (11996).
Colodenco, D. (2006). Gnesis, el origen de las diferencias. Buenos Aires: Lilmod.
Delling, G. (1984). Th e One Who Sees God in Philo en Greenspahn, F. E., Hilgert, E. y Mack, B. L. (eds.) Nourished With Peace: Studies in Hellenistic Judaism in Memory of Samuel Sandmel. Chico, Cali-fornia: Scholars Press; 27-41.
Elazar D. J. (1989). Dealing with Fundamen-tal Regime Change: Th e Biblical Paradigm of the Transition from Tribal Federation to Federal Monarchy under David en
Neusner, J., Frerichs, E. S. y Sarna, N. M. (eds.). From Ancient Israel to Modern Judaism: Intellect In Quest Of Understan-ding, Essays in Honor of Marvin Fox. Vol. I. Atlanta, Georgia: Scholars Press; 97-132.
Hayward, C. T. R. (2005). Interpretations of the Name Israel in Ancient Judaism and Some Early Christian Writings: From Victorious Athlete to Heavenly Champion. Oxford: Oxford University Press.
Jackson, B. (2000). Studies in the Semiotics of Biblical Law. JSOT Supplement Series 314. Sheffi eld: Sheffi eld Academic Press.
Kamezar, A. (ed.) (2009). Th e Cambridge Companion to Philo. Cambridge: Cam-bridge University Press.
Kittel, G. (1985). Th eological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.
Neusner, J. (1989). Judaism and Its Social Metaphors. Israel in the History of Jewish Th ough. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
Nickelsburg, G. W. E. (1984). Stories of Biblical and Early Post-Biblical Times en Stone, M. E. (ed.) Jewish Writings of the Second Temple Period. Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum. Philadelphia: Fortress Press; 33-87.
Runia, D. T. (1986). Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato. Leiden: Brill.
Trebolle Barrera, J. (1996). Experiencia de Israel: profetismo y utopa. Madrid: Akal.
Recibido: 09-06-2010Evaluado: 07-08-2010Aceptado: 12-08-2010