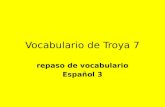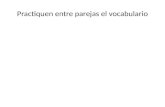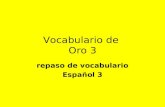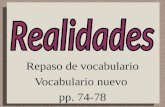Zourabichvili - El vocabulario de Deleuze.pdf
Transcript of Zourabichvili - El vocabulario de Deleuze.pdf
- FRAN
-
Zourabichvili, Franc;ois El vocabulario de Deleuze. - 1a ed. - Buenos Aires: Atuel, 2007. 128 p. ; 19x12 cm. - (Nueva Serie Atuel. Anfora)
Traducido por: Vctor Goldstein ISBN 978-987-1155-43-9
1. Filosofa. l. Goldstein, Vctor, trad. 11. Titulo CDD 413.028
Coleccin NUEVA SERIE Dirigida por Ger11111 Gan:a
Composicin y armado: [estudio dos] comunicacin visual. Diseo de Tapa: [estudio dosJ comunicacin visual.
"Cet ouvrage, publi dans le c:idre du Programme d'Aiclc :i 1:t Publication Victoria Ocampo, bnficic du souticn du MiniiaCrc fr:lnais des Affaires Etr:ingCrcs et du SeT\icc de Coopr:uion ce d'Action Culturelle de l'Ambassadc de Fr:mcc en Argentine"
"Esta obr:i, edicacfa en el marco del Programa de Ayud:i a la Publicacin Victoria Oc:unpo, cuenta con el apoyo del Ministerio ele Asuntos E:nr:mjeros de Francia 'j del Senicio de Coopcrncin y de Accin Cultural de l:t Embj:i.cb. de Fr:mcia en la Argentina"
Ellipses Edition-Mnrketing, 2003, France. Le Vocabulaire de Delcu2e. Francois Zournbichvili
2007 A TU EL Pichincha 1901 4" A. Buenos Aires, Argentina Tel/fax: 4305-1141 www.editorialatud.com.ar / [email protected]
Hecho el depsito que marca la ley 1 1.7 lmprcso en Argentina Printed in Argentina
ISBN 978-987-1155-43-9
l. "Al pie de la letra": qu auditor de Deleuze no conserv el recuerdo de esa mana de lenguaje? Y cmo, bajo su aparente insignificancia, no or el llamado incansable y casi imperceptible de un gesto que sustenta toda la filosofa de la "disyuncin inclusiva". de la "univocidad" y de la "distribucin nmada"? Los escritos, por su lado, testimonian en todas partes la misma advertencia insistente1: no tomen como metforas conceptos que, a pesar de la apariencia, no lo son; comprendan que la misma palabra metfora es una engaifa, un seudo-concepto, en el que se dejan atrapar en filosofa no slo sus adeptos sino tambin sus detractores, y cuya refutacin es todo el sistema de los "devenires" o de la produccin del sentido. El auditor con sentido comn bien poda oponer su registro a esa cadena extraa y abigarrada que desplegaba la palabra de Deleuze, y no encontrar ms que lo figurado. Pero no por ello dejaba de recibir en sordina el perpetuo ments del "al pie de Ja letra", la invitacin a ubicar su escucha ms ac de la divisin
l. Como botn de muestra, tomados al azar: DR. 235, 246, 257; ACE. 7, 43, 49, 100, 165-166, 348. 464: Kplm. 40, 65, 83: D. 9, 134, 140, 169: MP. 242, 245-246, 286-292, 336, 567: JT, 32, 78, 169, 238, 315; CC. 89; etc .. [Las referencias y abreviaturas asi. como los libros que fueron traducidos al espao l . figuran ni final del libro. Los nmeros de pginas remiten a ediciones francesas. (N. del T.)]
-
6 F'RANS:OlS ZouRABICHVIU
establecida de un sentido propio y un sentido figurado. De acuerdo al sentido que le dieron Deleuze y Guattari, hay que llamar "ritornelo" a esa firma discreta-llamado punzante, siempre familiar y siempre desconcertante, a "abandonar el territorio'' por la tierra inmanente y exclusiva de Ja literalidad? Supongamos que leer a Deleuze sea or, as fuera por intermitencias, el llamado del "al pie de la letra".
2. Todava no conocemos el pensamiento de Deleuze. Con demasiada frecuencia, hostiles o adoradores, hacemos como si sus conceptos nos fueran familiares, como si bastara con que nos toquen para que los comprendamos a medias palabras, o como si ya hubiramos hecho una recorrida por sus promesas. Esa actitud es ruinosa para la filosofa en general: primero porque la fuerza del concepto corre el riesgo de ser confundida con un efecto de seduccin verbal, que sin duda es irreductible y pertenece con plenos derechos al campo de la filosofa, pero no exime de realizar el movimiento lgico que envuelve el concepto; luego, porque eso equivale a preservar la filosofa de la novedad deleuziana.
Por eso no padecemos de un exceso de monografas sobre D e leuze; por el contrario, carecemos de monografas consistentes. vale decir, libros que expongan sus conceptos. De esa manera, en modo alguno excluimos los libros con Deleuze, o cualquier uso incluso aberrante, con tal que tenga su necesidad propia. Sin embargo, creemos que tales usos slo podran multiplicarse y diversificarse si los conceptos deleuzianos fueran mejor conocidos, tomados en serio en su tenor real que reclama el espritu de los movimientos inslitos que no siempre le resulta fcil hacer ni adnar. En ocasiones se cree que exponer un concepto tiene que ver con la repeticin escolar, cuando es realizar en l, para s y sobre s, su movimiento. Tal vez, la filosofa de la actualidad con demasiada frecuencia est enferma de una falsa
EL VOCo\BUl...ARIO DE DELEUZE 7
alternativa: exponer o utilizar; y de un falso problema: el sentimiento de que un abordaje demasiado preciso equivaldra a hacer de un autor actual un clsico. No es para asombrar entonces si la produccin filosfica en ocasiones tiende a dividirse en exgesis desencarnadas por un lado, por el otro en ensayos ambiciosos pero que toman los conceptos desde arriba. Hasta el artista, el arquitecto, el socilogo que, en un momento determinado de su trabajo, utilizan un aspecto del pensamiento de Deleuze, se ven llevados, si este uso no es decorativo, a utilizar su exposicin para ellos mismos (el hecho de que esta meditacin adopte una forma escrita es otro asunto). En efecto, slo de esta manera las cosas cambian, un pensamiento desconcierca por su novedad y nos lleva hacia comarcas para las cuales no estbamos preparados. comarcas que no son aquellas del autor sino realmente las nuestras. A tal punto es cierto que no exponemos el pensan1iento de otro sin hacer una experiencia que concierne propiamente a la nuestra, hasta el momento de decir adis o de proseguir el comentario en condiciones de asimilacin y dformacin que no se dis
-
8 FR4..NCOL ZoURABICHVILI
po que la paciencia de soportar se vuelve infinita. Que el corazn lata al leer los textos es un prembulo necesario, ms an, una afinidad requerida para comprender; pero eso no es ms que la mitad de la comprensin, la parte, como dice Deleuze, de "comprensin no filosfica" de los conceptos. Es cierto que esa parte merece un esfuerzo, ya que la prctica universitaria de la filosofa la excluye casi metdicamente, mientras que el diletantismo, al creer que la cultiva, la confunde con cierta doxa del momento. Pero que un concepto no tenga ni sentido ni necesidad sin un "afecto" y un "percepto" correspondientes no impide que sea otra cosa que ellos: un condensado de movimientos lgicos que debe efectuar el espritu si quiere filosofar, so pena de quedarse en la fascinacin inicial de las palabras y las frases, que entonces toma equivocadamente por la parte irreductible de comprensin intuitiva. Porque, como lo escribe Deleuzc, "se necesitan los tres para hacer el movimiento" (P, 224). No necesitaramos a Deleuze si no presintiramos en su obra algo para pensar que todava no lo fue, y de lo que an no medimos bien cmo podra resultar afectada la filosofa, por no dejarnos afectar filosficamente por ella.
3. Nada parece ms propicio a Deleuze que un lxico que deletree los conceptos uno a uno al tiempo que subraye sus implicaciones recprocas. En primer lugar, Deleuze se ocup l mismo de dar al concepto de concepto un peso y una precisin que a menudo le faltaban en filosofa (QPh, cap. 1). Un concepto no es ni un tema, ni una opinin particular que se pronuncie sobre un tema. Cada concepto participa en un acto de pensar que desplaza el campo de la inteligibilidad, y modifica las condiciones del problema que nos planteamos; en consecuencia, no deja asignar su lugar en un espacio de comprensin com
_ dado de ante
mano, para discusiones agradables o agresivas con sus competidores. Pero si no hay temas generales o eternos
EL VOCABULARIO DE DELEUZE 9
sino para la ilusin del sentido comn, no se reduce la historia de la filosofa a un alineamiento de hommmos? Ms bien, ella testimonia mutaciones de variables exploradas por el 1'empirismo trascendental". . Adems, el mismo.Deleuze practic tres veces el lxico: basta rernjtirse al "diccionario de los principales personajes de Nietzsche" \N. 43-48), al "ndice de los rincipales conceptos de la Etica" (SPP, cap. IV), y por lt1mo a la "conclusin" de Mil mesetas. El eco entre esta ultima y la introduccin del libro ("Introduccin: rizoma") subraya que lo arbitrario del orden alfabtico es el med10 ms seguro de no sobreimponer, a las relac10nes de 1mbncacin mltiple de los conceptos, un orden aruf1cial de las razones que desviara del verdadero estatuto de la necesidad en filosofa.
Cada entrada comienza con una o varias citas: en la mayora de los casos no se trata tanto de una defiicin como de una vislumbre del problema con el que se vincula el concepto, y de una primera impresin de su entorno terminolgico. La frase, primero oscura, debe aclararse Y completarse a lo largo de la resea, que propone una suerte de bosquejo, trazado con palabras. En cuanto a la eleccin de las entradas. por supuesto puede ser parcialmente discutida: por qu "complicacin" y no "mquina abstracta", concepto sin embargo esencial a la problemtica de la literalidad? Por qu "corte-flujo" ms que "cdigo Y axiomtico", "mquina de guerra" y no "bloque de infancia"? Sin lugar a dudas, no podamos ser exhaustivos; algunas entradas, como el "plano de inmanencia"'
. nues:ro
juicio merecan un examen profundo; pero tamb1en debiamos contar con el estado provisional, inacabado, de nuestra lectura de Deleuze (de donde procede la ms evidente de las lagunas: Jos conceptos sobre el cine). Lo que proponemos es una serie de "muestras", como le gustab decir a Leibniz, pero tambin como deca Deleuze a traves de Whitman (CC, 76).
-
\
Acontecimiento
* "Por lo tanto, no habr que preguntar cul es el sentido de un acontecimiento: el acontecimiento es el propio sentido. El acontecimiento pertenece esencialmente al lenguaje, se encuentra en una relacin esencial con el lenguaje; pero el lenguaje es lo que se dice de las cosas." (LS, 34) "En todo acontecimiento, en verdad, est el momento presente de Ja efectuacin. aquel donde el acontecimiento se encarna en un estado de cosas, un individuo, una persona, aquel que se designa diciendo: ah est, ha llegado el momento; y el futuro y el pasado del acontecimiento slo se juzgan en funcin de ese presente definitivo, desde el punto de vista de aquel que Jo encarna. Pero por otra parte est el futuro y el pasado del acontecimiento tomado en s mismo, que sortea todo presente, porque es libre de las limitaciones de un estado de cosas, al ser impersonal y preindividual, neutro, ni general ni particular, eve1Jtum tantum . . . ; o ms bien. que no tiene otro presente que el del instante mvil que lo representa, siempre desdoblado en pasado-futuro, formando lo que es preciso llamar la contra-efectuacin. En un caso, es mi vida la que me parece demasiado dbil para m, la que se escapa en un punto hecho presente en una relacin asignable conmigo. En el otro caso, soy yo el que soy demasiado dbil para la vida, la vida es demasiado grande para m, arrojando por todas partes sus singularidades, sin relacin conmigo, ni con un momento determinable como presente, salvo con el instante impersonal que se desdobla en todava-futuro y yapasado." (LS, 177-178)
** El concepto de acontecimiento nace de una distincin, de origen estoica: "no confundir el acontecimiento con su efectuacin espacio-temporal en un estado de cosas" (LS, 34). Decir que "el cuchillo entra en Ja carne" es expresar una transformacin incorprea que difiere en
-
--12 F'RANC:OIS ZoURABICHVlU
naturaleza de la mezcla de cuerpos correspondiente (cuando el cuchillo entra efectivamente, materialmente, en la carne) (MP, 109). La efectuacin en los cuerpos (encarnacin o actualizacin del acontecimiento) slo da lugar a la sucesin de dos estados de cosas, antes-despus, segn el principio de la disyuncin exclusiva, mientras que e l lenguaje recoge la diferencia de esos estados de cosas, el puro instante de su disyuncin (vase "Ain"): a l le corresponde realizar la sntesis disyuntiva del acontecimiento, y es esa diferencia la que produce sentido.
Pero del hecho de que el acontecimiento encuentre amparo en el lenguaje no debe inferirse su naturaleza lingstica, como si no fuera ms que el equivalente de la mezcla de los cuerpos en otro plano: la frontera no pasa entre el lenguaje y el acontecimiento de un lado, el mundo y sus estados de cosas del otro, sino entre dos interpretaciones de la relacin entre el lenguaje y el mundo. Segn la primera, querida por los lgicos, la relacin se establece entre la forma proposicional a la que se ve reducido el lenguaje, y la forma del estado de cosas al que se ve llevado el mundo, a partir de entonces. Sin embargo, la distincin por la cual Deleuze pretende rmediar esta doble desnaturalizacin pasa a la vez por el lenguaje y el mundo: la paradoj a del acontecimiento es tal que, puramente "expresable", no deja de ser "atributo'' del mundo y de sus estados de cosas, de tal modo que el dualismo de la proposicin y el estado de cosas correspondiente no se encuentra en el plano del acontecimiento, que slo subsiste en el lenguaje al tiempo que pertenece al mundo. El acontecimiento, por tanto, esi de ambos lados a l a vez, como aquello que, en el lenguaje, se-d!Sflngue de la proposicin. y aquello que, en el mundo, se distingue de los estados de cosas. Ms an, es la doble diferenciacin de las significaciones por un lado, de los estados de cosas por el otro. De ah procede la aplicacin del par virtual-actual (y, en una medida menor, del par problema-solucin) al concepto de
EL VOCABULARIO DE DD.EUZE 13
acontecimiento. De ah tambin las dos vas a las que conduce la primaca reconocida al acontecimiento: teora del signo y del sentido, teora del devenir. Por un lado, Deleuze se opone a la concepcin de la significacin como entidad plena o dato explcito, todava apremiante en la fenomenologa y en toda filosofa de la "esencia" (un mundo de cosas o de esencias no producira sentido por s mismo, le faltara el sentido como diferencia o acontecimiento, nico que torna sensibles las significaciones y las engendra en el pensamiento). De ah el inters por el estilo o la creacin de sintaxis, y la tesis de que el concepto -que es propiamente el acontecimiento deslindado por s mismo en la lengua- no se compone de proposiciones (QPh. 26-27; 36-37). Por otro lado, bosqueja una tica de la contraefectuacin o del devenir-imperceptible (LS, serie 21 '; MP, mesetas 8 y 10), fundada en la liberacin de la parte de acontecimiento. "inefectuable", de toda efectuacin. En resumen, el acontecimiento es inseparablemente el sentido de las frases y el devenir del mundo; es aquello del mundo que se deja envolver en el lenguaje y le permite funcionar. Por eso el co1H.:i..;pto de acontecimiento se expone en una Lgica del sentido.
*** Estamos autorizados a oponer pensamiento del acontecimiento y pensamiento del ser, o por el contrario a confundirlos? El acontecimiento se mantiene en dos niveles, en el pensamiento de Deleuze: condicin bajo la cual el pensamiento piensa (encuentro con un afuera que fuerza a pensar, corte del caos por un plano de inmanencia), "objetos',. especiales del pensamiento (el plano slo est poblado de acontecimientos o devenires, cada concepto es la construccin de un acontecimiento sobre el plano). Y si no hay manera de pensar que no sea tambin manera de
* Objectits en el original. [N. del T.]
-
14 FRANCOIS ZoURABICKVlLl
hacer una experiencia, de pensar lo que hay, la filosofa no asume su condicin de acontecimiento de la que pretende recibir la garanta de su propia necesidad, sin proponer al mismo tiempo Ja descripcin de un dado puro, en s mismo, de acontecimiento. Llamemos a esto, si se quiere y por provisin, experiencia del ser; aunque, ni en su estilo ni en sus considerandos, el proceder deleuziano tenga nada en comn con el de Heidegger; y aunque el ser sea aqu una nocin engaosa, si es cierto que no hay dado sino en devenir (obsrvese que Deleuze evita tanto como sea posible la palabra "ser"). Hablar de ontologa dcleuziana, pues, debe hacerse con grandes precauciones, as fuera por consideracin hacia un pensador que no manejaba de buena gana ese gnero de categoras. Estas precauciones son de dos rdenes. Por un lado, debemos observar claramente lo que permite en Deleuze Ja conversin de Ja filosofa crtica en ontologa: el hecho de que lo dado puro no sea para un sujeto (la divisin del sujeto reflexivo y del objeto intencionado y reconocido slo se opera en lo dado, mientras que lo dado puro remite a una subjetividad paradjica "en adyacencia'', vale decir, no trascendental sino situada en cada punto del plano de inmanencia). Por otro lado -y es el aspecto que aqu desarrollaremos-. se trata de pensar una heterognesis, segn Ja esplndida palabra de Flix Guattari, donde "gnesis" no se entiende ya solamente en su sentido tradicional de engendramiento, de nacimiento o de constitucin (la verdadera relacin del derecho con el hecho que reclama Deleuze, y que dice no encontrar ni en Kant ni en Husserl, porque ambos "calcan" Ja condicin sobre lo condicionado, Ja forma de lo trascendental sobre la de lo emprico: forma recognitiva del objeto cualquiera, relativa a un sujeto consciente). "Gnesis" tambin se entiende respecto del nuevo concepto de "devenir'', y sin duda es lo que ms a.seja a Deleuze de la fenomenologa y de sus herederos inclso ingratos. La fenomenologa "fracasa" en pensar Ja hetfrogeneidad
EL VOCABULARIO DE DELEUZE 15
fundamentalmente en juego en el devenir (en trminos deleuzianos estrictos: no es su problema, ella plantea otro problema). En efecto, ella no piensa ms que un devenirmismo (Ja forma en vas de nacer, el parecer de la cosa) Y no lo que debera ser un pleonasmo, un devenir-otro. No es Jo que expresa la desarticulacin heideggeriana de la palabra Ereignis (acontecimiento) en Ereignis (acaec1m1ento propio)? De aqu procede el equvoco. cuando la fenomenologa que sobrevive a Deleuze pretende retomar el tema del acontecimiento y volver a descubrirlo como el corazn mismo de lo que desde siempre se ocupaba en pensar. Porque habida cuenta de su problemtica fundamental. jams puede obtener otra cosa que adve111mie11-tos. de tipo nacimiento o llegada (pero una vez ms, aqu su problema es otro, sin duda es Jo que ella desea, o lo que su "plano" le entrega del "caos"). Su tema es el com1cnzo del tiempo, gnesis de Ja historicidad; no, como en Deleuze. la cesura o ruptura que corta irrevocablemente el tiempo en dos y lo fuerza a re-comenzar, en una captacin sinttca de Jo irreversible y lo inminente, dndose el acontecimiento en la extraa estacin de un todava-prescnte-yya-pasado. todava-venidero-y-ya-presente (vase 'Ain"). A partir de entonces, Ja historicidad en Deleuze est a su vez en devenir, afectada desde adentro por una exterioridad que Ja soca va y Ja hace divergir de s. En definitiva, ese duelo de dos pensamientos del acontecimiento, del gnesis, del devenir, donde uno puede reivindicar al "ser". y donde el otro no ve ms que una pantalla o una palabra, no es el duelo de una concepcin cristiana y una concepcin no cristiana de Jo nuevo?
-
l6 F'RANc;:OIS ZouRABICHVILI
Agenciamiento
* "Segn un prmer eje, horizontal, un agenciamiento implica dos segmentos, uno de contenido, el otro de expresin. Por un lado es agenciamiento maquinstico de cuerpos, acciones y pasiones, mezcla de cuerpos que reaccionan unos sobre otros; por otro lado, agenciamiento colectivo de enw1ciaci611, de actos y enunciados, transformaciones incorpreas que se atribuye a los cuerpos. Pero segn un eje vertical orientado, el agenciamiento tiene por un lado aspectos territoriales o reterritorializados, q u e lo estabilizan, y por el otro puntas de desterritorializacin q u e lo arrastran." (Kplm, 1 12)
** A primera vista, este concepto puede parecer de un uso amplio e indeterminado: segn el caso, remite a institu
ciones muy fuertemente territorial izadas (agenciamiento ju
dicial, conyugal, familiar, etc.). a formaciones ntimas
desterritorializantes (devenir-animal, etc.), por ltimo al cam
po de experiencia donde se elaboran esas formaciones (el
plano de inmanencia como "agenciamiento maquinstico de
las imgenes-movimientos", JM, 87-88). Por lo tanto, en una primera aproximacin, se dir que estamos en presencia de
un agenciamiento cada vez que se puede idcnti ficar y des
cribir el acoplamiento de un conjunto de relaciones materia
les y de un rgimen de signos correspondiente. En realidad,
la disparidad de los casos de agenciamiento encuentra su
ordenamiento desde el punto de vista de la inmanencia, de
donde la existencia se revela indisociable de agenciamientos
variables y modificables que no dejan de producirla. Ms
que a un uso equvoco, en consecuencia, remite a polos del
propio concepto, lo que sobre todo prohbe todo dualismo
del deseo y de la institucin, de lo inestable y lo estable.
Cada individuo tiene que habrselas con esos grandes
agenciamientos sociales definidos por cdigospecficos,
y que se caracterizan por una forma relativamen \stable y
EL \'OCABUIARIO DE DELEUZE 17
un funcionamiento reproductor: ellos tienden a proyectar el campo de experimentacin de su deseo sobre una distribucin formal preestablecida. Tal es el polo estrato de los agenciamientos (que entonces se llaman "molares"). Pero por otra parte, la manera en que el individuo inviste y participa en la reproduccin de esos agenciamientos sociales depende de agenciamientos locales, "moleculares", en los cuales l mismo est tomado, ya sea que -limitndose a efectuar las formas socialmente disponibles, a moldear su existencia segn los cdigos en vigor- introduzca all su pequea irregularidad, o que proceda a la elaboracin involuntaria y vacilante de agenciamicntos propios que "decodifican" o "hacen huir" el agenciamiento estratificado: tal es el polo mquina abstracta (entre los cuales hay que incluir los agenciamientos artsticos). Todo agenciamiento, debido a que en ltima instancia remite al campo de deseo sobre el cual se constituye, est afectado por cierto desequilibrio. El caso es que cada uno de nosotros combina concretamente los dos tipos de agenciamientos en grados variables, siendo el lmite la esquizofrenia como proceso (decodificacin o desterritorializacin absoluta), y la cuestin de las relaciones de fuerzas concretas entre los tipos (vase "Lnea de fuga"). Si la institucin es un agenciamiento molar que descansa sobre agenciamientos moleculares (de ah la importancia del punto de vista molecular en poltica: la suma de los gestos, actitudes, procedimientos, reglas, disposiciones espaciales y temporales que constituyen la consistencia concreta o la duracin -en el sentido bergsoniano-de la institucin, burocracia de Estado o de partido), el individuo, por su parte, no es una forma originaria que evoluciona en el mundo como en un decorado exterior o un conjunto de datos a los cuales se contentara con reaccionar: l slo se constituye agencindose, slo existe tomado desde el vamos en agenciamientos. Porque su campo de experiencia oscila entre su proyecci6n sobre formas de comportamiento y de pensamiento preconcebidas (por lo tanto sociales), y su exposicin en un plano
-
18 fRANCOlS ZOUltABICHVILI
de inmanencia donde su devenir no se separe ya de las lneas de fuga o transversales que traza entre las "cosas", liberando su poder de afeccin y por eso mismo volviendo a entrar en posesin de su potencia de sentir y de pensar (de donde procede un modo de individuacin por ecceidades que se distingue de la localizacin de un individuo mediante caractersticas identificantes-MP, 318 y sigs.).
En consecuencia, los dos polos del concepto de agenciarniento no son lo colectivo y Jo individual: ms bien son dos sentidos. dos modos de lo colectivo. Porque si es cierto que el agenciamiento es individuante, est claro que no se enuncia desde el punto de vista de un sujeto preexistente que podra atriburselo: lo propio, pues, es a la medida de su anonimato, y es por tal motivo por lo que el devenir singular de alguien concierne en rigor a todo el mundo (as como el cuadro clnico de una enfermedad puede recibir el nombre propio del mdico que supo recopilar sus sfntomas, aunque en s mismo sea annimo; lo mismo en arte -vase PSM. l 5; D, 153). No debemos dejarnos engaar por el carcter colectivo del "agcnciamiento de enunciacin" que corresponde a un "agenciamiento maquinstico": no es producido por, sino que por naturaleza es para una colectividad (de donde surge el l lamado de Paul Klee, a menudo citado por Deleuze, a "un pueblo que falta"). Precisamente de este modo el deseo es el verdadero potencial revolucionario.
***El concepto de agenciamiento remplaza a partir del Kafka al de "mquinas descantes": "Slo hay deseo dispuesto o maquinado. No es posible captar o concebir un deseo fuera de un agenciamiento determinado, en un plano que no preexiste, sino que a su vez debe ser construido." (D, 115). Lo cual implica insistir una vez ms en la exterioridad (y no la exteriorizacin) inherente al deseo: todo deseo procede de un encuentro. Un enunciado semejante slo en apariencia es una perogrullada: "encuentro" se entiende en un sentido riguroso (tantos "encuentros"
\
EL VOCABULARIO DE DELEUZE 19
no son ms que cantilenas que nos remiten a Edipo . . . ). mientras que eJ deseo no espera el encuentro como la ocasin de su ej ercicio sino que a eso se dispone y se construye. No obstante. el inters principal del concepto de agenciamiento es enriquecer la concepcin del deseo de una problemtica del enunciado, retomando las cosas donde las haba dejado Lgica del sentido: aqu, toda produccin de sentido tena como condicin la articulacin de dos series heterogneas mediante una instancia paradjica, y el lenguaje en general supuestamente no funcionaba sino en virtud de Ja naturaleza paradjica del acontecimiento, que anudaba la serie de las mezclas de cuerpos a Ja serie de las proposiciones. Mil mesetas se transporta al plano donde se articulan las dos series, y da un alcance indito a la dualidad estoica de las mezclas de cuerpos y las transformaciones incorpreas: una relacin compleja se anuda entre "contenido" (o iagenciamiento maqunico") y "expresin" (o "agenciamiento colectivo de enunciacin"), redefinidas como dos formas independientes no obstante tomadas en una relacin de presuposicin recproca. y que se vuelven a lanzar una a otra; la gnesis recproca de las dos formas remite a la instancia del "diagrama" o de la "mquina abstracta". No es ya una oscilacin entre dos polos, como hace un rato, sino la correlacin de dos caras inseparables. Contrariamente a la relacin significante-significado, considerada como derivada, la expresin se refiere al contenido sin por ello describirlo ni representarlo: ella "interviene" all (MP, l 09- ll5, con el ejemplo del agenciamiento feudal). De aqu se desprende una concepcin del lenguaje que se opone a la lingstica y al psicoanlisis, y se seala por la primaca del enunciado sobre la proposicin (MP, meseta 4). Aadamos que la forma de expresin no es necesariamente lingstica: por ej emplo, hay agenciamientos musicales (MP, 363-380). S i nos atenemos aqu a la expresin l ingstica, qu lgicas rigen el contenido y la expresin en el
-
20 FRANCOIS ZoURABICHVlLl
plano de su gnesis y por consiguiente de su insinuacin recproca C'mquina abstracta")? La de l a ;ecceidad" (composiciones intensivas, d e afectos y de velocidades -prolongacin significativa de la concepcin de El anti-Edipo. fundada en la sntesis disyuntiva y los "objetos parci ales"); y la de una enunciacin que privilegia el verbo al infinitivo, el nombre propio y el artculo indefinido. Ambas comunican en Ja dimensin de Ain (MP, 318-324 -sobre todo, el ejemplo del pequeo Hans). Por ltimo, es alrededor del concepto de agenciamiento donde puede evaluarse la relacin de Deleuze con Foucault, los prstamos desviados que le hace, el juego de proximidad y de distancia que relaciona a los dos pensadores (MP, 86-87 y J 74-176; todo el Foucau/t est construido sobre los diferentes aspectos del concepto de agenciamiento).
Ain
* "Segn Ain, nicamente el pasado y el futuro insisten o subsisten en el tiempo. En lugar de un presente que reabsorbe el pasado y el futuro, un futuro y un pasado que dividen el presente en cada instante, que lo subd
(viden hasta el infinito en pasado y futuro, en los dos sent\dos a la vez. O ms bien, es el instante sin espesor y sin extensin que subdivide cada presente en pasado y futuro, en lugar de presentes vastos y espesos que comprenden, unos respecto de otros, el futuro y el pasado'".
** Deleuze rehabilita la.distincin estoica de ain y de chronos para pensar la extra-temporalidad del acontecimiento (o, si se prefiere, su temporalidad paradjica). La traduccin corriente del primer trmino por "eternidad"
EL VOCABUlARIO DE DELEUZE 21
puede volver equvoca l a operacin: en realidad, l a eternidad propia del instante tal y como la conciben los estoicos slo tiene un sentido inmanente, sin relacin con lo que ser la eternidad cristiana (eso ser tambin lo que est en juego en la reinterpretacin por Nietzsche del tema estoico del Eterno Retorno). Ain se opone a Chronos, que designa el tiempo cronolgico o sucesivo, donde el antes se ordena al despus con la condicin de un presente englobante en el cual, como se dice, todo ocurre (Deleuze compite aqu con Heidegger, quien, con el nombre de "resolucin anticipante", haba discutido la primaca del presente de Agustn a Husserl'). Segn una primera paradoja, el acontecimiento es lo que no subsiste del mundo como tal sino envolvindose en el lenguaje, al que a partir de entonces posibilita. Pero hay una segunda paradoja: "El acontecimiento es siempre un tiempo muerto, all donde no ocurre nada" (QPh, 149). Ese tiempo muerto, que en cierto modo es un no-tiempo, bautizado todava "entre-tiempo", es Ain. En ese nivel, el acontecimiento no es ya solamente la diferencia de las cosas o de los estados de cosas; afecta la subjetividad, lleva la diferencia en el mismo sujeto. Si se
La traduccin de este fragmento pertenece a L6gica del se111ido, biblioteca electrnica de Ja escuela de filosofa de la Universidad ARCIS, traduccin de Miguel Morey. pg. 119. [N. del T.]. 2. Vase Ser y tiempo. 61 y sigs. A los tres 'ek-stasis" temporales presentados en el 65 responden las tres sntesis del tiempo de Diferencia y repetici611 (cap. tt), donde la relacin directa del pasado y el futuro, as como el status temporal de lo posible, son igualmente decisivos, pero concebidos de manera diferente y en una perspectiva tico-poltica incompat ible con la de Heidegger. Para un rpido vislumbre de la divergencia que opone Deleuze a Heidegger, confrntense aunque ms no sea sus conceptos respectivos del destino (DR. 112-113; Ser y tiempo. 74). La comprensin de la posicin dcleuziana supone la lectura conjunta de Diferencia y repeticin (las tres sntesis del tiempo), de L6gica del sentido (la oposicin de Chronos y de Ain) y de la imagen-tiempo (la oposicin de Chronos y de Cronos, cap. 4 -vase ''Cristal de tiempo").
-
r
22 FRANCoLS ZouRAe1cHvIU
llama acontecimiento a un cambio en el orden del sentido (lo que produca sentido hasta ahora se nos ha vuelto indiferente y hasta opaco, aquello a lo cual en adelante somos sensibles no produca sentido antes), hay que inferir que el acontecimiento no ocurre en el tiempo, porque afecta las condiciones hasta de una cronologa. Ms bien marca una cesura, un corte, tal como el tiempo se interrumpe para reanudar en otro plano (de ah la expresin "entretiempo")_ Al elaborar la categora de acontecimiento, por lo tanto, Deleuze exhibe el lazo primordial del tiempo y el sentido. a saber, que una cronologa en general slo es pensable en funcin de un horizonte de sentido comn en sus partes. As, la nocin de un tiempo objetivo, exterior a la vivencia e indiferente a su variedad, no es ms que la generalizacin de ese lazo: su correlato es el '"sentido comn". la posibilidad de desplegar la serie infinita de las cosas o las vivencias en un mismo plano de representacin. El acontecimiento. como "entre-tiempo", por s mismo no pasa, a la vez porque es puro instante, punto de escisin o de disyuncin de un antes y un despus, y porque la experiencia que le corresponde es la paradoja de una "espera infinita que ya es infinitamente pasada, espera y reserva" (QPh, 149). Por eso la distincin de Ain y de Chronos no acompaa la dualidad platnico-cristiana de la eternidad y el tiempo: no hay experiencia de un ms all del tiempo, sino solamente de una temporalidad trabajada por Ain, donde la ley de Chronos dej de reinar. se es el "tiempo indefinido del acontecimiento" (MP, 320)_ Esta experiencia del no-tiempo en el tiempo es la de un "tiempo flotante" (D, 1 1 l ), llamado tambin muerto o v7o, que se opone al de la presencia cristiana: "Ese tiempo JIIUerto no sucede a lo que llega, sino que coexiste con el instante o el tiempo del accidente, pero como la inmensidad del tiempo vaco donde todava se lo ve venidero y ya llegado, en la extraa indiferencia de una intuicin intelectuaL" (QPh, l 49) En todo caso, es la temporalidad del concepto (QPh, 150-151).
11!1, VOCABULARIO DE DELEU7..E 23
Bajo el nombre de Ain, e l concepto de aconteci-1nicnto marca la introduccin del afuera en el tiempo, o la relacin del tiempo con un afuera que no le es ya exterior (contrariamente a la eternidad y a su trascendencia). En Olros trminos, la extraMtemporalidad del acontecimienM to es inmanente, y por esa razn paradjica. Con qu derecho se puede sostener que ese afuera est en el tiempo, si es cierto que separa el tiempo de s mismo? Vemos en seguida que no bastara con invocar la necesidad de una efectuacin espacio-temporal del acontecimiento_ La respuesta implica dos momentos: 1) El acontecimiento est en el tiempo en el sentido en que necesariamente remite a una efectuacin espacio-temporal, como tal irreversible (LS, 1 77)_ Relacin paradjica entre dos trminos incompatibles (antes I despus, donde el segundo trmino hace "panr" el primero), implica materialmente la exclusin que suspende lgicamente_ 2) El acontecimiento est en el tiempo en el sentido en que es la diferencia interna del tiempo, lo interiorizacin de su disyuncin: separa el tiempo del tiempo; no hay razones para concebir el acontecimiento fuera del tiempo. aunque l mismo no sea temporal. En consecuencia. es importante disponer de un concepto de multiplicidad tal que la "cosa" no tenga ya unidad sino a travs de sus variaciones y no en funcin de un gnero comn que subsumira sus di visiones (bajo los nombres de univocidad y de sntesis disyuntiva, el concepto de diferencia interna" realiza ese programa de un afuera puesto adentro, en el nivel de la estructura misma del concepto: LS. series 24' y 25')- Esta idea tambin se expresa diciendo que no hay acontecimientos fuera de una efectuacin espacio-temporal, aunque el acontecimiento no se reduzca a ello. En suma, el acontecimiento se inscribe en el tiempo, y es la interioridad de los presentes disjuntos. Adems, Dcleuze no se contenta con un dualismo del tiempo y el ncontecimiento, sino que busca un lazo ms interior del tiempo con su afuera, y quiere mostrar que la cronologa
-
24 FRANCOIS ZOURABICHVILI
deriva del acontecimiento. que este ltimo es la instancia
originaria que abre toda cronologa. A diferencia de Husserl
y de sus herederos, el acontecimiento o la gnesis del tiem
po se declina en plural. En efecto, es importante mantener
la inclusin del afuera en el tiempo, a falta de lo cual el
acontecimiento sigue siendo l o que es entre los
fenomenlogos: una trascendencia nica que abre el tiem
po en general, instancia que se ubica lgicamente antes
de todo tiempo, y no -si puede decirse- entre el tiempo
vuelto multiplicidad. En el razonamiento fenomenolgico,
ya no hay lgicamente ms que un slo acontecimiento, el
de la Creacin, aunque no deje de repetirse: la homogenei
dad fundamental del mundo y de la historia est a salvo (la
invocacin de "un solo y mismo acontecimiento" en Deleuze
-LS, 199, 209- remite a esa sntesis inmediata de lo mlti
ple llamada "disyuntiva", o diferencia interna, y debe ser
distinguida con cuidado del Uno como significacin total
y englobante, incluso cuando se concibe a este ltimo ms
ac del reparto del uno y lo mltiple, como ocurre con la
"diferencia ontolgica" de Heidegger: vase QPh, 91). Sin
mbargo, no es seguro que el corte entre el tiempo y otra
cosa que l justifique todava el nombre de acontecimien
to. Donde volvemos a la clusula deleuziana preliminar de
que no hay acontecimiento fuera de una efectuacin en el
espacio y el tiempo, aunque el acontecimiento no se redu
ce a ello.
Complicacin
* "Algunos neoplatnicos utilizauna palabra profun
da para designar el estado originario que precede todo desa
rrollo, todo despliegue, toda 'explicacin': l a complicaci611,
que envuelve a lo mltiple en el Uno y afirma el Uno de lo
25
1111lltiple. La eternidad no les pareca la ausencia de cambio, ni "lquicra la prolongacin de una existencia sin lmites, sino el l'tndo complicado del mismo tiempo . . . " (PS, 58)
El concepto de complicacin comprende dos niveles, que corresponden a dos usos de la palabra. Primero l\Xpresa un estado: el de las diferencias (series divergen, puntos de vista, intensidades o singularidades) cnvuclias o implicadas unas en otras (LS, 345-346). Complicncin significa entonces co-implicacin, implicacin 1ccproca. Este estado corresponde al rgimen de lo virt unl , donde l as disyunciones son "incluidas" 0 "Inclusivas", y se opone al rgimen de lo actual, caracteri-1.ndo por la separacin de las cosas y su relacin de excluNln (o bien . . . o bien): por lo tanto, no est regido por el Jlrincipio de contradiccin. En consecuencia, complicacin cnlifica un primer tipo de multiplicidad, llamada intensiva. lls la lgica misma del mundo en cuanto "caos" (DR. 80, 162-163, 359; LS, 345-346).
***Pero ms profundamente, complicacin" expresa In operacin de sntess de los dos movimientos inversos de lo virtual a lo actual (explicacin, desarrollo, proceso) y de lo actual a lo virtual (implicacin, envolvimiento, onrollamiento; en la ltima parte de su obra, Dcleuzc hablar de cristalizacin) (PS, 58; SPE. 12; Le pli, 33). Deleuze subraya constantemente que esos dos movimientos no se oponen sino que siempre son solidarios (PS, J O; SPE, 12; Le pli. 9). Lo que los destina uno al otro es la complicacin, en la medida en que ella asegura la inmanencia del uno en lo mltiple y de lo mltiple en el uno. No hay que confundir la implicacin recproca de los trminos complicados con la implicacin recproca del uno y Jo mltiple, lttl como lo opera la complicacin. De aqu se desprende la relacin de dos multiplicidades, virtual y actual, que testimonia la superacin del dualismo inicial hacia un monismo donde la misma Naturaleza oscila entre dos polos: lo mltiple implica al uno en el sentido en que es el uno en el estado
-
26 fRANCOlS ZOURABICHVILI
explicado; el uno implica lo mltiple en el sentido en que es
lo mltiple en el estado complicado. La importancia del con
cepto de complicacin. pues, es clara: en la misma historia
del Neoplatonismo, se opone a la soberana retirada del Uno;
lleva lo mltiple en el origen, bajo la condicin de un rgi
men especial de inseparacin o de co-implicacin {este ras
go distingue a Deleuze de la fenomenologa, de Heidegger,
pero tambin, en resumidas cuentas, de Derrida). No menos
clara es la importancia de la operacin que expresa, y que
remite uno a otro ambos movimientos de actualizacin y de
redistribucin, de diferenciacin y de repeticin, cuyo fun
cionamiento solidario da la frmula completa del mundo se
gn Deleuze. La "conversin" neoplatnica, inversa de la
"procesin" del Uno hacia lo mltiple, en efecto no es apta
para acarrear un movimiento de redistribucin en el seno de
lo mltiple; no es su objeto, puesto que apunta al retorno en
la plenitud del Uno, cuya trascendencia est sealada por la
indiferenciacin e indiferencia a lo mltiple. Muy diferente
es el ascenso hacia el uno como complicacin (unidad o
sntesis inmediata de lo mltiple, puro "diferenciante"), que
trabaja toda cosa actual del interior y la abre a la totalidad
virtual complicada que implica. La lgica de la complicacin
confluye aqu con la tesis de la univocidad del ser, mientras
que el nombre de ser tiende a borrarse ante aquel,
difercnciable, de devenir.
Corte-flujo . . , (o sntesis pasiva, o contemplacwn)
* "Lejos de que el corte se oponga a la continuic;!ad, la
condiciona, implica o define lo que corta como continuidad
ideal. Ocurre que, como vimos. toda mquina es mquin';ccte
J :L VOCABULARIO DE DELEUZE 27
mquina. La mquina no produce un corte de flujo sino en la medida en que est conectada a otra mquina que supuestumente produce el flujo. Y sin duda, esta otra mquina a su vez es en realidad corte. Pero slo lo es en relacin con una tercera mquina que produce idealmente, vale decir, relativamente, un flujo continuo infinito." (AIE, 44)
Flujo y corte forman en El allli-Edipo un solo y mismo concepto. tan difcil como esencial. No remiten a un uualismo ontolgico o a una diferencia de naturaleza: el l lujo no es solamente interceptado por una mquina que Jo corta, es a su vez emitido por una mquina. Por lo tanto no hny ms que un solo trmino ontolgico, "mquina". y por eso toda mquina es "mquina de mquinas" (AIE. 7). La regresin al infinito es tradicionalmente el signo de un fracaso del pensamiento: Aristteles le opone la necesidad de un trmino primero ("hay que detenerse"), y Ja edad clsica no lo asume sino subordinndola al infinito en acto desde el punto de vista de Dios. La regresi vidad adopta en Dclcuze un valor positivo porque es el corolario de la tesis ln rnanentista paradjica, segn la cual la relacin est primera, y el origen es acoplamiento: convertida en objeto de nfirmacin, ofrece una garanta metodolgica contra e l retorno de la ilusin del fundamento (ilusin de un reparto real del ser como referencia trascendente del pensamienlo). En efecto, no hay dado que no sea producto, lo dado es siempre la diferencia de intensidad surgida de un acoplamiento llamado dispars (DR, 154-155, 286-287; AIE, 384; MP, 457 y sigs.). Hasta los dos trminos de la percepcin, sujeto y objeto, derivan de un acoplamiento que los distribuye uno y otro como presuponindose recprocamente: el ojo, en este sentido, no es ms que la pieza de una mquina separada de manera abstracta de su correlato (luz). 1 Jusserl omite l a verdadera definicin de la sntesis pasi''": porque ella remite a tales acoplamientos. a tales conlcmplaciones" o "contracciones" primarias (DR. 96-1 08); pero si el acoplamiento est en el punto de gnesis, sta
-
28 F'RANCOIS ZoURABICHVILI
necesariamente regresa al infinito. implicando una rehabilitacin de la regresin. El concepto renovado de sntesis pasiva pasa al primer plano en El anti-Edipo bajo el nombre de "mquinas deseantes", donde se plasma el principio de inestabilidad o de metamorfosis que envuelve (AIE, 34; este principio es llamado "anarqua coronada" en los desarrollos sobre la univocidad). Lo cual implica que lo dado jams est constituido de flujos, sino de sistemas corte-flujo, en otras palabras de mquinas (AIE, 7; la expresin "ontologa de los flujos", por la cual en ocasiones se resume el sistema de El a11ti-Edipo, es una invencin de polemista impaciente).
*** Por qu entonces esta dualidad del corte y e l flujo?
1 ) El sistema corte-flujo designa las "verdaderas actividades del inconsciente" (hacer fluir y cortar, AIE, 388), funciones complementarias constitutivas de un acoplamiento, mientras que los "objetos parciales". que no son ya como en Melanie Klein relativos a un todo fragmentado y perdido, son sus trminos, "elementos ltimos del inconsciente" (AIE, 386) que se determinan recprocamente en el acoplamiento, uno como fuente o emisor de flujo, el otro como rgano receptor. En consecuencia, no habr de asombrar la paradoja: el objeto-fuente, tornado sobre el flujo que emite. Ocurre que el objeto no emite un flujo sino para el objeto capaz de cortarlo (de donde procede el caso emblemtico de la mquina seno-boca, a todo lo largo de El anti-Edipo, sobre todo 54-55). A su vez, el objeto-rgano puede ser tomado corno emisor de flujo por otro objeto (vase el ej emplo recurrente de la boca, 1 1 , 44, etc. Y particularmente en el caso de la anorexia. AIE, 7, 388). Recur-dese siempre la relatividad del flujo al corte.
2) "El deseo hace fluir, fluye y corta" (AIE, 1 1) : corta no es lo opuesto de fluir (servir de contencin) sino la condicin bajo la cual algo fluye; en otros trminos, un flujo no fluye sino cortado. Qu significa entonces "cor-
g VOC.\BULARJO DE DELEUZE 29
lnr"? Precisamente. el rgimen de circulacin de un flujo. su caudal, continuo o segmentario. ms o menos Jibre 0 estrangulado. Y todava estas imgenes demasiado dualistas son insuficientes: un flujo ser uniforme 0, por el contrario, imprevisible y mutante segn el modo de corte que lo caracterice. El concepto de corte, por lo tanto, es diferenciado: el cdigo es uno y la "esquizia" otro. Aqu, el contrasentido elemental sera considerar el flujo esquizofrnico, "que franquea las contenciones y los cdigos" y "fluye, irresistible" (AIE, 156, 158) como un flujo que escapa a todo corte: esto impli cara olvidar la primaca de la mquina, y el nombre mismo de esquizia (acto de hendir, bifurcacin: AIE, 1 09, 15 8). Al corte de tipo cdigo, que procede por alternativas o exclusiones, se opone la osquizia co1no disyuncin inclusiJJa, caracterstica del devenir o el encuentro (Deleuze y Guattari no reducen la esquizofrenia al derrumbe catatnico, ellos extraen su proceso. libre produccin de deseo). Mil mes etas, al distinguir tres tipos de "lneas", reaconclicionar los conceptos de corte y de flujo (mesetas 8-9).
Cristal de tiempo (o de inconsciente)
* "Por muchos elementos distintos que tenga Ja imagen-cristal, su irreductibilidad consiste en la unidad indivisible de una imagen actual y de "su" imagen virtual." (IT, 1 5) "Extremando las cosas, lo imaginario es una imagen virtual que se pega al objeto real, e inversamente, para constituir un cristal de inconsciente. No basta con que el objeto real, el paisaje real, evoque imgenes semejantes 0 vecinas; es necesario que deslinde su propia imagen vir. Cual, al mismo tiempo que sta, como paisaje imaginario, se interne en lo real segn un circuito donde cada uno de los dos trminos persigue al otro, se intercambia con el otro.
- 30 FRAN
-
32 Fn.ANCOIS ZouRABICHVILl
exterior a lo dado. en el sentido en que un sujeto cntitui
do reaccionara a lo que ve en funcin de sus senttm1entos
y sus convicciones: la afectividad no es ya separable de
las potencias que corresponden a _los mov1mentos _en l
plano. Se vuelve no slo posible smo necesano dec1;. sin
riesgo de antropomorfismo ni recurso a una empatla de
ningn tipo. que Jos afectos son los del plao; en otros
trminos , que son las cosas mismas (porque solo desde un
punto de vista derivado podemos decir: son Jos efectos de
las cosas sobre nosotros). "El trayecto se confunde con l a
subjetividad del medio mismo en Ja medida e n que s e rele
ja en aquel los que lo recorren. El mapa expresa Ja 1dent1dad
del recorrido y lo recorrido. Se confunde con su obieto,
cuando el mismo objeto es movimiento." (ce, 8 1 ) . En consecuencia. se desconocen las rnvesttduras
afectivas del nio cuando se ve all e l acoplaieto de una
percepcin objetiva y una proyeccin imagmana, y no el
desdoblamiento de Jo real entre su actualidad Y su propw
imagen virtual (el privilegio del nio, su eiemplandad en el
anlisis de los devenires, viene solamente del hecho de
que su experiencia no est todava organizada por esc
reotipos 0 esquemas sensorio-motores). La estructura cns
rnlina de la experiencia es que all lo actual no est _dado en
su pureza sino reflejado inmedi atamente en I ps1qmsmo
que recorre el plano: por ejemplo, el caballo visto por Hans
en el devenir-caballo de este ltimo. No hay un dado ,neu
tro, independiente de nuestros devenires. La opos1c1on de
lo real y 0 imaginario, de Ja cognicin y del delmo es se
cundaria, y 110 resiste el giro inmanent1sta del cuest10-
namiento crtico. . . Ese desdoblamiento cristalino de lo real msuwye un
"circuito interior" donde lo actual y su virtual no dJan de
intercambiarse, de correr uno tras otro. "distint pero
indiscemibles" (D, 1 83; JT, 95, 1 08) . Sobre l v1 nen a injertarse circuitos ms amplios, constituidos po rasgs
objetivos y evocaciones : otros tantos umbrales de problc-
EL VOCABULARIO DE DELEUZE 33
maiizacin donde pueden comunicar, bajo la condicin del pequeo circuito, los agenciamientos respectivos de Hans y del caballo de mnibus: cada del caballo en la calle / prohibicin de la calle y peligro; potencia y domesticacin ucl caballo I deseo orgulloso-humillado; morder I resistirHcr malo; etc. El contrasentido sera pensar que la visin tlcsencadena la evocacin: por el contrario, es ella Ja que procede del acoplamiento de un conjunto de rasgos obje-1 l vos y de una imagen mental que se seleccionan mutuan1cnte. Y ella se profundiza por retornos sucesivos al objelo, donde un nuevo aspecto del objeto es revelado o pasa ni primer plano en resonancia con una nueva capa psqui'11 (JT, 62-66, 92-93). Por eso la obsesin del caballo es ncilvn, y no desempea el papel de una simple reprcsentarln: el nio medita y evala todas las alturas variables de " sl!uacin precisamente explorando Jo que puede el cal1nllo, cmo se produce la circulacin de sus afectos.
lln consecuencia, el cristal es esa serie de circuitos que 11 oli feran a partir del desdoblamiento fundamental de lo 1 t ni bien entendido; y, como dijimos, en l se ven las traYl\Clorias del deseo y su rcacondicionamiento de mapa en 111npa. Pero en ltimo anlisis, por qu vemos en l al tiempo'/ De un extremo al otro de su obra. Deleuze insiste en la 1 111xistencia o la co12tempora11eidad de dos temporalidades ' o nanitamente heterogneas: el encadenamiento 1 1 1 1nol6gico de nuestros trayectos o de nuestras efectua-1 l 1 111os en un presente englobante, el pasado virtual o la 11"1 nldud paradjica (Ain) de los devenires que les co-1 1 11N10ndcn. Bergson haba mostrado a qu atolladero con-1 1 1 1 1 ' In costumbre de concebir el presente y el pasado en 111111 rnlncin de sucesin, sucediendo el pasado al presen-11 ' I '" hn dejado de ser, o precediendo al actual como anl/1111 lrcscnte: porque el presente no puede ser entonces 1 1 1
-
34 FR.\NCOIS ZouRABICHvIL1
que el presente pasa: si pasa al tiempo que es presente, es porque el presente es contemporneo de su propio pasado (B, 54; DR, 1 1 1; JT, 1 06 ; encontramos este tema de la contemporaneidad en el extraordinario concepto de "bloque de infancia", Kplm, 141 y sigs.; MP, 202-203, 360). As, el desdoblamiento de lo real es un desdoblamiento del tiempo. No obstante, no basta con mostrar la imposibilidad de constituir el pasado a partir tan slo del presente, la necesidad de concebir el pasado como una segunda temporalidad que desdobla el presente (la cual, segn otro argumento de Bergson, condiciona la reactualizacin de los antiguos presentes en forma de recuerdos). No es posible dar cuenta plenamente del pasaje del presente a menos que se explique ese desdoblamiento por una escisin incesante del tiempo: los presentes no se aJinean unos a. continuacin de los otros sino porque el pasado multiplica sus capas en profundidad; todas nuestras efectuaciones parecen encadenarse sin tropiezos en un nico presente englobante. pero bajo su continuidad aparente operan redistribuciones de problemas o de situaciones que hacen pasar el presente. Volvemos a encontrar la multiplicidad de las capas psquicas implicada en el descubrimiento plural del objeto: otros tantos mapas sucesivos percibidos en el cristal. Decir que el cristal nos hace ver el tiempo es decir que nos remite a su bifurcacin perpetua. No es la sntesis de Chronos y de Ain, porque Chronos no es ms que el tiempo de la actualidad abstracta, separada de su propia imagen virtual, la orden de sucesin de un siempre-yadado. La sntesis es ms bien la de Ain y de Mnemosina, de la temporalidad de lo dado puro, de los movimientos absolutos en el plano de inmanencia, y de la multip licidad de las capas de pasado puro en que se escalona Y se multiplica esa temporalidad. (Es as como, en sus libros sobre el cine, Deleuze no dice que la imagen-movimiento es abolida por l a imagen-tiempo, o rgimen cristalino de la imagen, porque el c ine sigue siendo por defi n i cin
Et. VOCABULARIO DE DELEUZE 35
"ngenciamiento maqunico de imgenes-movimiento": pero persiste en la imagen-tiempo a manera de pnmcra dtmeNin de una imagen que crece en dimensiones; en camb10 llama cine de la imagen-movimiento a uno que, de acuerdo con el ordinario sometimiento de la experiencia a los encadenamientos sensorio-motores, desprende lo actual de su doble virtual). Finalmente, Deleuze llama Cronos a esa snlesis, con el nombre del titn que devora a sus hijos, puesto que, de igual modo. el tiempo no deja de reanudar y recomenzar su divisin, encadenando slo por rupturas m 1 .
Por qu llamar "pasado puro" a esa temporalidad por lo dems descrita como sntesis instantnea de la espera y la verificacin, infinitivo de una cesura (Ain)? "Puro" califica el pasado que slo es pasado, vale decir, que no es un antiguo presente, "pasado que jams fue presente" (DR, 1 1 1). No se define de manera relativa respecto del actual presente, sino absolutamente, respecto del presente del que es el pasado o el haber-sido (as es como hay que comprender la frmula: "el pasado no sucede al presente que ha dejado de ser, coexiste con el presente que fue", TT, 106). Bergson lo llamaba "recuerdo del presente": no el pasado en que se convertir ese presente, sino el pasado de ese presente. Es pasado como elemento en el cual pasa el presente, y no porque remitira a una anterioridad en una relacin cronolgica. Es importante ver bien que esa invocacin del pasado puro, en Deleuze, remite a una problemtica del devenir. no de la memona. En nombre de los devenires, Deleuze despacha con las manos vacas las preocupaciones de historia y de porve-nir (P. 208-209). .
*** E l concepto de cristal envuelve trna devaluacin de la metfora, a su vez inseparable de una crtica Y de un rcacondicionamiento del concepto de imaginario. Recordemos el esquema de base: no una segunda imagen que vendra a reforzar a otra. sino el desdoblamiento de una
-
36 F'RANCOIS ZoURABICHVll.J
sola imagen en dos partes que remiten originariamente una a la otra. Sin duda, Freud tiene razn de creer que la relacin del pequeo Hans con los caballos concierne a otra cosa que a estos; pero no en el sentido en que l lo entiende. El mundo en su riqueza y su complejidad no es la caja de resonancia de una nica y misma historia (Edipo) sino el cristal proliferante de trayectorias imprevisibles. La interpretacin metafrica del psicoanlisis, pues, debe ser sustituida por un desciframiento literal, "esquizo-analtico". Vemos que "literal" no quiere decir adhesin a lo actual puro (como si, por ejemplo, la no-metaforicidad de la escritura de Kafka significara que se agota en su contenido ficcional). Sin embargo, la identificacin de lo imaginario con lo irreal no permite comprender que una ficcin literaria, ms all de la alternativa de la representacin metafrica de lo real y de la evasin arbitraria en el sueo, pueda ser una experiencia, un campo de experimentacin. A la inversa. lo real opuesto a lo imaginario aparece como un horizonte de puro reconocimiento, donde todo es como ya conocido, y casi no se distingue ya de un estereotipo. de una simple representacin. En cambio, si se remite lo imaginario como produccin o creacin al par actual-virtual en su rgimen llamado cristalino, resulta indiferente que lo actual sea vivido o forj ado (imaginado). Porque el desglose conceptual ya no es el mismo: lo que se ve sobre una pantalla de cine, lo que un escritor narra o describe, lo que un nio imagina en la exploracin de sus goces y sus pavores, es actual -o dado- de la misma manera que una escena "real". Lo importante es entonces el tipo de relacin que lo actual mantiene con un eventual elemento virtual. Hay metfora cuando lo actual supuestamente recibe su verdadero sentido de otra imagen, que se actualiza en ella pero podra actualizarse por s misma (tipo de escena primitiva o fantasma -el fondo de la metfora es el recuerdo). Hay sueo cuando las sensaciones del que duerme no se actualizan en una
EL VOCABULARIO DE D.ELEtrl.E 3 7
imagen sin que sta, a su vez. s e actualice en otra, y as sucesivamente en un conjunto homogneo en devenir que desborda toda metfora (IT, 78). Por ltimo, hay crisLnl cuando lo actual, vi vi do o imaginado, es inseparable de un virtual que le es co-originario. de tal manera que puede hablarse de "su propia" imagen virtual. La imagen se divide en s misma. en vez de actualizarse en otra, o de ser la actualizacin de otra.
Este desplazamiento del par real-imaginario (o real-irreal) hacia el par actual-virtual quita toda consistencia a la objecin de quien se asombrara de que Deleuze pueda pasar sin transicin de los nios a los artistas ("a su manera, el arte dice lo que dicen los nios", ce, 86; lo que no significa, corno constantemente Jo recuerda, que los nios sean artistns). Si el cristal disuelve la falsa oposicin entre lo real y lo Imaginario, debe darnos a la vez el verdadero concepto de lo imaginario y el verdadero concepto de lo real: por ejemplo 111 literatura comoficci611 efectiva, produccin de imgenes pero tambin produccin real o de real, delirio de imaginat'in articulado a la realidad de un devenir, guiado y sancionnclo por ella (vase el Kajka). Porque si lo imaginario no se opone ya a lo real, salvo en el caso de la metfora o de la l'nntasa arbitraria, Jo real, por su lado, no es ya actualidad pura, sino "coalescencia", segn la palabra de Bergson, de vi rtual y de actual. El cristal de una obra o de una obsesin lnfontil hace ver lo real en persona precisamente por las vas ti lo imaginario.
Tal vez podamos comprender mejor ahora lo que signifi-111 l i tcralidad. Una vez ms, toda la cuestin est en la natu-1 11lza extrnseca o intrnseca del lazo de lo actual y lo vir-1 1rnl: representacin de una escena o trazado de un devenir. ( lcurrc que la literalidad no es el sentido propio ("no hay p11lnbras propias, no hay tampoco metforas'', D, 9): el cris-1111, 111 aquejar de abstraccin la dualidad real-imaginario, tras-1111 nn ul mismo tiempo el reparto supuestamente originario 1 111 lo propio y lo figurado. Como para el par del sujeto y el
-
36 F'R4.NS:OlS ZoURABICHVJU
soJa imagen en dos partes que remiten originariamente una a la otra. Sin duda, Freud tiene razn de ercer que la relacin del pequeo Hans con los caballos concierne a otra cosa que a estos; pero no en el sentido en que l lo entiende. El mundo en su riqueza y su complejidad no es la caja de resonancia de una nica y misma historia (Edipo) sino el cristal proliferante de trayectorias imprevisibles. La interpretacin metafrica del psicoanlisis, pues, debe ser sustituida por un desciframiento literal, "esquizo-analtico". Vemos que "literal" no quiere decir adhesin a lo actual puro (como si, por ej emplo, la no-metaforicidad de la escritura de Kafka significara que se agota en su contenido ficcional). Sin embargo, la identificacin de lo imaginario con lo irreal no permite comprender que una ficcin literaria, ms all de la alternativa de la representacin metafrica de lo real y de la evasin arbitraria en el sueo, pueda ser una experiencia, un campo de experimentacin. A Ja inversa, lo real opuesto a lo imaginario aparece como un horizonte de puro reconocimiento, donde todo es como ya conocido, y casi no se distingue ya de un estereotipo. de una simple representacin. En cambio, si se remite lo imaginario como produccin o creacin al par actual-virtual en su rgimen llamado cristalino. resulta indiferente que lo actual sea vivido o forj ado (imaginado). Porque el desglose conceptual ya no es el mismo: lo que se ve sobre una pantalla de cine, lo que un escritor narra o describe, lo que un nio imagina en la exploracin de sus goces y sus pavores, es actual -o dado- de la misma manera que una escena "real". Lo importante es entonces e l tipo de relacin que lo actual mantiene con un eventual elemento virtual. Hay metfora cuando lo actual supuestamente recibe su verdadero sentido de otra imagen. que se actualiza en ella pero podra actualizarse por s misma (tipo de escena primitiva o fantasma -el fondo de la metfora es el recuerdo). Hay sueo cuando las sensaciones del que duerme no se actualizan en una
E1 VOCABULARIO DE DELEUZE 3 7
imagen sin que sta, a su vez, se actualice en otra, y as sucesi vamente en un conjunto homogneo en devenir que desborda toda metfora (JT, 78). Por ltimo, hay crislnl cuando lo actual, vivido o imaginado, es inseparable de un virtual que le es co-originario. de tal manera que puede hablarse de "su propia" imagen virtual. La imagen se divide en s misma, en vez de actualizarse en otra, o de ser la actualizacin de otra.
Este desplazamiento del par real-imaginario (o real-irreal) hncia el par actual-virtual quita toda consistencia a la objecin de quien se asombrara de que Deleuze pueda pasar sin lrnnsicin de los nios a los artistas ("a su manera. el arte dice lo que dicen los nios", ce. 86; lo que no significa, como constantemente lo recuerda, que los nios sean artis-1as). S i el cristal disuelve la falsa oposicin entre lo real y lo imaginario, debe darnos a la vez el verdadero concepto de lo imaginario y el verdadero concepto de lo real: por ejemplo In literatura como.ficcin efectiva, produccin de imgenes pero tambin produccin real o de real, delirio de imaginacin articulado a la realidad de un devenir. guiado y sancionndo por ella (vase el Kajka). Porque si lo imaginario no se opone ya a lo real, salvo en el caso de la metfora o de la f'nn1asa arbitraria, lo real, por su lado, no es ya actualidad iura, sino ''coalescencia", segn la palabra de Bergson, de virtual y de actual. El cristal de una obra o de una obsesin Infantil hace ver lo real en persona precisamente por las vas d lo imaginario .
Tal vez podamos comprender mejor ahora lo que signifir11 li 1cralidad. Una vez ms, toda la cuestin est en la natu-1 11 lcza extrnseca o intrnseca del lazo de lo actual y lo vir-1 1 101 : representacin de una escena o trazado de un devenir. Ocurre que la literalidad no es el sentido propio ("no hay pnlnbras propias, no hay tampoco metforas", D. 9): el cris-1111, ni nqucjarde abstraccin la dualidad realimaginario. tras-1011rn al mismo tiempo el reparto supuestamente originario d11 lo propio y lo figurado. Como para el par del sujeto y el
-
38 FRANCOIS ZoURABICHVILl
objeto, debemos decir: las propiedades no estn distribuidas de antemano. la distincin de lo propio y lo figurado no se establece sino en lo dado (distribucin sedentaria, falsamente originaria). Lo vemos: lejos de predicar una fijacin obtusa sobre el uso propio de las palabras, la postura de
literalidad conduce al ms ac de lo propio y lo figurado -plano de inmanencia o de univocidad donde el discurso,
presa de sus devenires, tiene poco que temer de pasar por
metafrico ante espritus "sedentarios".
Cuerpo sin rganos (CsO)
* "Ms all del organismo, pero tambin como lmite
del cuerpo vivido, est lo que Artaud descubri Y llam: cuerpo sin rganos. 'El cuerpo es el cuerpo Est solo ,y no necesita rganos El cuerpo nunca es un organismo. Ls organismos son los enemigos del cuerpo. El cuerpo sm
rganos no se opone tanto a los rganos com a esa orga
nizacin de los rganos que se llama organismo. Es un cuerpo intenso. intensivo. Est recorrido pr una ona q_
ue en el cuerpo traza niveles o umbrales segun las vanac10-
nes de su amplitud. Por lo tanto, el cuerpo no tiene rga
nos sino umbrales o niveles." (FB-LS. 33) * La distincin de dos conjuntos clnicos a primera
v i s t a convergentes, "perversidad" de Carroll Y
"esqui zofrenia" de Artaud, permite en Lgica del sentido
deslindar la categora de cuerpo sin rganos que Dcleuze
reprocha ya al psicoanlisis haber desdeado: a la frag
mentacin de su cuerpo y a la agresin fsica que las palabras reducidas a sus valores fonticos le hacen padecer, el esquizofrnico responde por sus "gritos-hlitos", soldadura de las palabras o las slabas vueltas indescomponibles, a la que corresponde un vivido nuevo de un c_
ucrpo pleno,
sin rganos distintos. El CsO, como lo abreviar constan-
l 1 \IOC'J\llULARIODEDELEUZE 39
1 1 l l ll'll lC Mil mesetas, es por tanto una defensa activa y 1 l 1 1 111 .. una conquista propia de l a esqui zofrenia, pero que 1 1 1 1 1 1 1 en una zona llamada de ''profundidad" donde la or111 1 1 ! 1.ncin de "superficie'', que garantiza el sentido man-1 1 1 1 i 11ndo Ja diferencia de naturaleza entre cuerpo y pala . , 11N, tic todos modos est perdida (LS, series 1 3' y 27').
Al respecto, El cmti-Edipo representa un giro: all, la ld1 u de cuerpo sin rganos es retrabajada en funcin de 1 1 1 1 1111cvo material clnico de donde se desprende el con-1 1p10 de "mquinas descantes", y adquiere una compleji-1 l . 1 1 l q11c, tras el tema de la univocidad y de la distribucin 1 1 1 1 1 1 1 1 1dn, permite a Deleuze enfrentar una segunda vez el 1 1 1 1 1 11
-
40 FRANCOLli ZouRAe1cuv1u
ordinario descrito por los fenomenlogos; tampoco concierne a un vivido raro o extraordinario (aunque algunos agenciamientos puedan alcanzar el Cs en condiciones ambiguas: droga, masoquismo, etc.). Es el "lmite del cuerpo vivido", "lmite inmanente" (MP, 1 86, 1 9 1 ) en la medida en que el cuerpo recae en ellos cuando est atravesado de "afectos" o de "devenires" irreductibles a los vividos de la fenomenologa . Tampoco es un cuer-po propio, puesto que sus devenires deshacen la interioridad del yo (MP, 1 94, 200, 203). Siendo impersonal, no por ello deja de ser el lugar donde se conquista el nombre propio, en una experiencia que excede el ejercicio regulado y codificado del deseo "separado de lo que puede". Si el Cs no es el cuerpo vivido sino su lmite, es porque remite a una potencia insoportable como tal. la de un deseo siempre en marcha y que jams se detendra en formas: la ide11tidad producir-producto (AlE, l 0-14; estas pginas no se comprenden plenamente sino sobre el fondo de polmica implcita con el cap. Q, 6 de la Metafsica de Aristteles). Por eso no hay experiencia del Cs como tal, salvo en el caso de la catatonia del esquizofrnico. Es comprensible la ambivalencia a primera vista desconcertante del cuerpo sin rganos: condicin del deseo, lo cual no impide que sea "modelo de la muerte", envuelto en todo proceso de deseo (AlE, 14 y sobre todo 393; toda sensacin envuelve la intensidad= O precisamente tambin en este sentido, AlE. 394; FB-LS, 54). El Cs, respecto de los rganos, es a la vez "repulsin" (condicin sin l a cual u organism.o se e / dimentara, de tal modo que la mquma no func1onana) y "atraccin" (los rganos-l)lquinas se inscriben sob el Cs como otros tantos estados intensivos o de niv'eles que lo dividen en s mismo) (AlE, 394). O incluso: instancia de anti-produccin en el corazn de la produccin (AlE, 14-15). Tal es la articulacin frgil -ya que roza por naturaleza la autodestruccin- de los dos
I 1 VC>CAllULARIODEDELEUZE 4 1
di1111111 ismos evocados ms arriba, articulacin llamada 11111cluccin de real, de deseo, o de vida (al mismo tiempo " romprende por qu una mquina deseante "slo mar' 1111 descomponindose").
l>csterritorializacin (y territorio)
"La funcin de desterritorializacin: D es el movi-111\onto por el cual 'se' abandona el territorio." (MP, 634) "lll territorio no est primero respecto de la marca cualitaH vn: es la marca lo que hace al territorio. Las funciones en 1111 ICrritorio no son primeras. ante todo suponen una expu,;ividad que constituye territorio. Realmente es en este 1111tido como el territorio, y las funciones que all se ejer-1 11n. son productos de la territorializacin . L a lt'I ritorializacin e s el acto del ritmo vuelto expresivo, o de los componentes de medios convertidos en cualitativos." (MI 388)
**El trmino "desterritorializacin", neologismo apa-111cido en El anti-Edipo, desde entonces se extendi ampllnmente en las ciencias humanas. Pero por s solo no 111nstituye un concepto, y su significacin es vaga mient1ns no se lo refiera a otros tres elementos: territorio, tierra y rutcrritorializacin, conjunto que en su versin acabada lorma el concepto de ritornelo. Se distingue una dl1Stcrritorializacin relativa, que consiste en reterrito-1 lnlizarse de otra manera, en cambiar de territorio (pero de\1t11ir no es cambiar, puesto que no hay un trmino o fin al devenir; tal vez aqu habra cierta diferencia con Foucault); y una desterritorializacin absoluta, que equivale a vivir 1111 una lnea abstracta o de fuga (si devenir no es cambiar, lll compensacin todo cambio envuelve un devenir que, lomado como tal, nos sustrae al dominio de la reterritorializacin: vase el concepto de "contra-efectuacin"
-
42 FRANC,:OlS ZoURABICHVILI
del acontecimiento, LS, serie 21'. y la pregunta "qu ha ocurrido?", MP, meseta 8). Tal es el esquema gue ms o menos prevalece en El anti-Edipo, donde .. desterritorializacin" es sinnimo de "'decodificacin". Sin embargo, ya se p l antea el problema de la "rctcrritorializacin", que conduce al tema polmico de la "nueva tierra", siempre por venir y siempre por construir, contra toda tierra prometida o ancestral, reterritorializacin arcaica de tipo fascista (AIE. 376- 384, 306-307).
En Mil mesetas el esquema se complica y se afina. alrededor de una acentuacin de la ambivalencia de la relacin con la tierra -profundidad de lo Natal y espacio liso del nomadismo- que, desde entonces, tambin afecta al territorio. No slo la rigidez del cdigo ya no da cuenta de todos los t ipos de terri torio, s i no que l a rcterritorializacin en adelante es plenamente asumida como el correlato de toda desterritorializacin, una vez que digamos que no se efecta ya necesariamente sobre un territorio, hablando con propiedad, sino, cuando es absoluta, sobre una tierra no delimitada: agenciamicnto nomdico, desierto o estepa corno territorio paradjico, donde el nmada "se reterritorializa sobre la propia desterritorializacin" (MP, 473; la diferencia relativoabsoluto corresponde a la oposicin de la historia y del devenir, ya que la desterritorializacin absoluta es el momento del deseo y el pensamiento: QPh, 85). Este desplazamiento de acento abre la senda al concepto de ritornelo.
***Tomando en prstamo a la etologa ms que a la poltica, el concepto de territorio implica por cierto e espacio, pero no consiste en la delimitacin obj etiva e un lugar geogrfico. El valor del territorio es existencial: circunscribe para cada uno el campo de lo familiar y de lo vinculante, marca las distancias con el otro y protege tlrl ruos. La investidura mnima del espacio y el tiempo l111pl11111H11 delimitacin, inseparablemente material (con-
11 1, VOCABULARIO DE DE.LEUZE 43
NIHtcncia de un "agenciamiento"; vase esta palabra) y 11lt1c1iva (fronteras problemticas de mi "potencia"). El 11 nindo territorial distribuye un afuera y un adentro, a vccs percibido p asivamente como el contorno intocaltlc de la experiencia (puntos de angustia, de vergenza, d1 inhibicin), otras frecuentado activamente como su l111ca de fuga, por tanto como una zona de experiencia. lrn El anti-Edipo. el territorio no se distingua del cdi-1\ll, porque ante todo era un indicio de fijeza y de cierre. Hn Mil mesetas, esa fijeza no expresa ya ms que una 11,lncin pasiva con el territorio, y por eso aqu este lti-1110 se convierte en un concepto distinto (396): "marca 1 nnstituyente de un mbito, de una morada". no de un 11jeto, el territorio designa las relaciones de propiedad
11 de apropiacin, y de manera concomitante de distanrl11, en lo que consiste toda identificacin subjetiva; "un 11ner ms profundo gue el ser" (MP, 3 87). El nombre propio, el yo slo adquieren sentido en funcin de un "mo" o de un "en mi casa" (MP, 393, 629). Este valor de upropiacin es solidario de un devenir-expresivo de las nialidades sensibles, que entran como variaciones inNcparables en la composicin de un ritomelo, ya gue la marcacin de las distancias -punto decisivo- resulta, Incluso entre los animales, anterior a toda funcionalidad (MI 3 87-397; QPh, 174). El territorio. en consecuencia, os la dimensin subjetivante del agenciamiento; a tal punto slo hay intimidad afuera, en contacto con un exterior, surgida de una contemplacin previa a toda divisin de un sujeto y un objeto (vase "Corte-flujo" y "Plano de inmanencia). Deleuze haba tematizado primero este tener primordial con el nombre de "hbito" o "contemplacin (DR, 99-108). El concepto ha cambiado, como lo testimonia la distincin de los medios y los territorios (MP, 3 8 4-386) . Tomado en la lgica del ugenciamiento y el ritornelo, el motivo del tener contribuye en adelante a la definicin del problema prctico
-
44 FR.\NS:OIS ZouRABICHv1u
esencial, abandonar el territorio: qu relacin con lo extrao, qu proximidad del caos soporta el territorio? Cul es su grado de cierre o, por el contrario, de permeabilidad (tamiz) al afuera (lneas de fuga, puntas de desterritorializacin)? No todos los territorios son iguales, y su relacin con la desterritorializacin, como vemos, no es de simple oposicin.
Devenir
*"Devenir nunca es imitar, ni hacer como, ni adaptarse a un modelo, as fuera de justicia o de verdad. No hay un trmino del que se parta, ni uno al que se llegue o se deba llegar. Tampoco dos trminos que se intercambian. La pregunta "cmo ests?"' es particularmente estpida. Porque a medida que alguien deviene, lo que l deviene cambia tanto como l mismo. Los devenires no son fenmenos de imitacin, ni de asimilacin, sino de doble captura, de evolu
.cin no paralela, de bodas entre dos reinos." (D, 8)
** Devenir es el contenido propio del deseo (mquinas desean tes o agenciamien tos): desear es pasar por devenires. Deleuze y Guattari lo enuncian desde El antiEdipo, pero slo lo convierten en un concepto especfico a partir del Kafka. Ante todo, devenir no es una generalidad. no hay un devenir en general: no es posible reducir este concepto, herramienta de una clnica fina de la existencia concreta y siempre singular, a la aprehensin exttica del mundo en su flujo universal-maravilla filosficamente hueca. En segundo lugar, devenir es una realidad: los
Qu'est-ce que 111 de'iens? en el original. Nuestro saludo se dice habitualmente en francs de ese modo, literalmente: "qu devienes?". [N. del T.)
EL VOCABUURIO DE DELEUZE 45
devenires, lejos de entrar en el mbito del sueo o de lo Imaginario, son la consistencia misma de lo real (sobre este punto, vase "Cristal de tiempo"). Para comprenderlo bien, os importante considerar su lgica: todo devenir forma un "bloque", en otras palabras el encuentro o la relacin de dos trminos heterogneos que se "desterritorializan" mutuamente. Uno no abandona lo que es para devenir otra cosa (imitacin, identificacin) sino que otra manera de vivir y de sentir asedia o se envuelve en la nuestra y las "hace fugar". La relacin, por lo tanto, moviliza cuatro t:rminos y no dos, repartidos en series heterogneas entrelazadas: cuando x envuelve a y deviene x ', mientras que y lomado en esa relacin con x deviene y'. Deleuze y Guattari Insisten constantemente en la recproca del proceso y su asimetra: x no "deviene" y (por ejemplo animal) sin que y por su cuenta no devenga otra cosa (por ejemplo escriturn, o msica). Aqu se mezclan dos cosas que no hay que confundir: a) (caso general) el trmino encontrado es aca-1 rcado en un devenir-expresivo, correlato de las intensid.adcs nuevas (contenido) por las cuales pasa el trmino cncontrante, de acuerdo con las dos caras de todo ogcnciamiento (vase el tema "uno no deviene animal salvo molecular", MP, 337); b) (caso restringido) la posibiliclnd de que el trmino encontrado sea a su vez encontrante, ''Orno en los casos de co-evolucin, de manera que un dohlc devenir tiene lugar de cada lado (vase el ejemplo de la nvlspa y la orqudea, MP, 17). En suma, el devenir es uno tic los polos del agenciamiento, aquel en que contenido y uxpresin tienden a lo indiscernible en la composicin de una "mquina abstracta" (de ah la posibilidad de conside-1nr como no-metafricas formulaciones como: "escribir 1omo una rata que agoniza", MP, 293).
Kajka y Mil meseros presentan una jerarqua de Ion devenires. Esta jerarqua, no menos que la lista que ella ordena, slo puede ser emprica, al proceder de una eval1111ci6n inmanente: animalidad, infancia, feminidad, etc.,
-
46 FRANCOLCi ZouRAe1cttv1u
no tienen ningn privilegio a priori, pero el anlisis comprueba que el deseo tiende a investirlos ms que cualquier otro mbito. No bastara con observar que son otras tantas alteridades respecto del modelo de identificacin mayoritaria (hombre-adulto-varn, etc.), porque en modo alguno se proponen como modelos alterna ti vos, como formas o cdigos de substitucin. Animalidad, infancia, feminidad valen por su coeficiente de alteridad o de desterritorializa ci6n a bsoluta, abriendo a un ms all de Ia forma que no es el caos sino una consistencia llamada "molecular": entonces la percepcin capta variaciones intensivas (composiciones de velocidad entre elementos informales) ms que un recorte de formas (conjuntos "molares"), mientras que la afectividad se emancipa de sus cantinelas y sus atolladeros ordinarios (vase "Lnea de fuga"). Pongamos el ejemplo del animal: como tal, no es ese individuo domesticado y vuelto familiar que puede aadirse a los miembros de la familia; inseparable de una banda incluso virtual (un lobo, una araa cualesquiera), no vale sino por las intensidades, las singularidades, los dinamismos que presenta. La relacin inmediata que tenemos con l no es la relacin con una persona, con sus coordinadas identificatorias y sus cargos; ella suspende el recorte dicotmico de los posibles, el reconocimiento de formas y funciones . No obstante, la misma posibilidad de anudar una relacin familiar con el animal, o de asignarle atributos mitolgicos, indica un lmite de la relacin con el animal desde el punto de vista de la desterritorializacin (Kplm, 66-67; MP, 294). Entre los tipos de devenires, el criterio de seleccin no puede ser ms que un fin inmanente: en qu medida el devenir, en cada caso, quiere ser l mismo? Devenires-nio y devenires-mujer parecen as conducir ms lejos que los devenires-animales, porque tienden hacia un tercer grado donde el trmino del devenir ni siquiera s asignable, hacia una "asignificancia" que ya no se presta al menor reconocimiento o interpretacin, y
111, VOCABULARIO DE DELEUZE 41
donde las preguntas "qu ocurre?", "cmo anda eso?", 11dquieren un ascendiente definitivo sobre "qu significa 14.o?": no el renunciamiento al sentido, sino por el contra-1 lu su productividad, en un rechazo de la confusin senti-110-significaciny de la distribucin sedentaria de las propiedades. Este tercer grado, aunque aqu no haya ni progresin dialctica ni serie cerrada, se llama "devenir/111cnso', "devenir-molecular", "devenir-imperceptible", '\lcvemr-todo-el-mundo" (vase, Kplm, caps. 2 y 4; MP, 111cseta 1 O).
Distribucin nmada (o espacio liso)
"Es una distribucin de vagabundeo e incluso de 'delirio', donde las cosas se despliegan sobre toda la extensin de un Ser unvoco y no compartido. No es el ser que se comparte segn las exigencias de la representacin, sino todas las cosas que se reparten en l en la univocidad de la simple presencia (Uno-Todo)." (DR, 54)
** La diferencia entre compartir un espacio cerrado y repartirse en un espacio abierto, entre distribuir a los hombres un espacio desde entonces dividido en partes y distribuir los hombres en un espacio indiviso, primero tiene un sentido pastoral (el nomos griego, antes de significar la ley, remite primero a la actividad de hacer pastar: DR, 54 y MP, 472). Lo aplica Deleuze por metfora a la diferencia de dos estados del pensamiento, creador y representat.i vo? Claro que no, puesto que a su vez los dos valores sociohistricos del nomos (modos de existencia nom dica y sedentaria) implican esta diferencia. Ocurre que el pensamiento es afectado en lo ms ntimo de s mismo por el espacio, y se elabora en funcin de espacios abstractos a veces "lisos" y otras "estriados", o segn un mixto variable de ambos (vase la rehabilitacin de la distincin
------------------
-
48 FRANS:OIS ZoURABICHVIU
leibniziana del spatium y de la extensio, primer esbozo de los dos espacios, pero que se prolongar en el concepto de "cuerpo sin rganos": DR. 293-314; MP, 189). Se redactar entonces una lista no cerrada de "modelos" concretos donde la distincin se encuentra en obra: tecnolgico, musical, matemtico, etc. (MP, meseta 14).
*** Por qu la filosofa est concernida en lugar primordial?
Algunas personas se imaginan los problemas eternos, y los conceptos ya dados, dispuestos en un cielo donde slo deberamos ir a buscarlos: estas personas razonan en funcin de una distribucin sedentaria o fija. O incluso: nosotros creemos que el pensamiento avanza segn un orden de despliegue progresivo; nos imaginamos a todos los grandes filsofos desde Platn compareciendo ante el tribunal de LA verdad. Como si existiera una distribucin objetiva exterior a toda distribucin singular: una creencia semejante tiene que ver con la trascendencia. Por otro lado, a nuestro juicio las ideas estn destinadas a mbitos, las significaciones a objetos que indican su uso "propio" y la posibilidad de un uso "figurado" (como si por ejemplo el sentido de las palabras "enfermedad" o "prisin" se agotara en la referencia a los estados de cosas fsicas que sirven para designar) . Al desconocer la ndole intrnsecamente nmada del sentido. al negarle los derechos a un desvo literal, le estamos asignando cercados, y nuestros actos de comprensin estn totalmente penetrados por un registro implcito que en el mejor de los casos nos hace juzgar impotentes, en el peor mal honestas, las migraciones semnticas que la filosofa reclama, llevada por una necesidad y un rigor que le es propio: por ejemplo, los usos no-
,reientficos de una idea cientfica (como si la ciencia misma, I en sus momentos de invencin, no practicara de manera
asidua y legtima tales importaciones ... ). Muy diferente es el pensamiento que afirma resueltamen
te el azar: no porque oponga a la necesidad los derechos de
EL VOCABULARIO DE DELEUZE 49
una fantasa arbitraria (nadie como Deleuze fue sensible al tema de la necesidad y busc su concepto ms all de todas las ideas recibidas: PS, 24-25, 116 y sigs. ; DR, J 81-1 82); pero esta afirmacin es la prueba que la desprende de la engaifa de una necesidad buscada en la relacin con un reparto originario y trascendente, que el pensamiento no puede ms que postular (ilusin sedentaria del fundamento) (LS, series 1 0' y 1 2'). El espacio sin reparto de los golpes de dados de la distribucin nmada muestra tambin en qu sentido hay que entender el Uno segn Deleuze: sin contraccin respecto de la multiplicidad de las redistribuciones, impidiendo cada una que se cierre sobre s misma y que ceda al espejismo del Uno retirado y compartido, lnea de fuga o de desterritorializacin que afecta ntimamente a todo modo de ser o de existencia particular (no tiene sentido inferir una primaca del Uno sobre lo mltiple en Deleuze). Es en este sentido como el nmada se define no tanto por sus desplazamientos, co1rio el migrante, como por el hecho de habitar un espacio liso (desierto o estepa; MP, 472). En definitiva, el espacio liso es el plano de inmanencia o de univocidad del ser (QPh, 39).
Empirismo trascendental
* "La forma trascendental de una facultad se confunde con su ejercicio disjunto, superior o trascendente. Trascendente no significa en modo alguno que la facultad se dirija a objetos fuera del mundo, sino por el contrario que capta en el mundo lo que la concierne en forma exclusiva, y que la hace nacer en el mundo. Si el ejemplo trascendental no debe ser calcado sobre el ejemplo emprico es precisamente porque aprehende lo que no puede ser captado desde el punto de vista de un sentido comn, el cual mide
-
50 FRANCOIS ZOURABICHVlU
el uso emprico de todas las facultades segn lo que corresponde a cada una en la forma de su colaboracin. Por eso lo trascendental por su cuenta est sometido a un mbito superior, nico capaz de explorar su campo y sus regiones, ya que, contrariamente a lo que crea Kant, no puede ser inducido de las formas empricas ordinarias tal y como aparecen bajo la determinacin de un sentido comn." (DR. 1 86)
**El problema ms general de Deleuze no es el ser sino la experiencia. Es en esta perspectiva, crtica o trascendental, como son encarados Bergson y Nietzsche. Ambos estudios tienen un diagnstico en comn: Kant supo crear la cuestin de las condiciones de la experiencia, pero el condicionamiento que invoca es el de la experiencia posible y no real, y permanece exterior a lo que l condiciona (NPh, 104; B, 1 7). Y apelan a la misma radicalizacin de la cuestin: pensar "condiciones que no sean ms amplias que lo condicionado", asunto de un "empirismo superior" (NPh, 57; B, 17, 22; y ya en "La concepcin de la diferencia en Bergson", ID, 49). Paralelamente, Deleuze expone a travs de Nietzsche y Proust una "nueva imagen del pensamiento", alrededor de la idea de que "pensar no es innato, sino que debe ser engendrado en el pensamiento" (DR, 192): de aqu proceden los temas de lo involuntario, de la violencia de los signos o del encuentro con lo que fuerza a pensar, y el problema de la necedad elevado a lo trascendental (NPh, 118-126; PS, 1 15-124). Todos estos temas son retomados en Diferencia y repeticin (94, 1 80-200, 364), aumentados por un nuevo argumento: el error de Kant es haber "calcado" lo trascendental sobre lo emprico" dndole la forma de un sujeto consciente correlacionado con la de un objeto (DR, 176- 177; 1 86- 1 87 ; LS, 1 19). Es entonces cuando se rehabilita la doctrina de las facultades (texto ms arriba, y PS, 1 2 1 ) , mientras que se enuncia la idea de un campo trascendental impersonal, constituido por singularidades preindividuales (LS, 12 l , 133).
Et. VOCABULARIO DE DELEUZE 51
Y el espinozismo de Deleuze? No procede de una inspiracin muy distinta, ontolgica, ya que all interviene la famosa tesis de la univocidad del ser? Deleuze observa que la p aradoj a de Spinoza es poner e l cmpmsmo a l servicio del racionalismo (SPE, 134), y construir un plano de experiencia pura que pronto, con el nombre de "plano de inmanencia", coincide con el campo trascendental reacondicionado (MP, 310-311; S PP, cap . VI; QPh, 49-50; la lgica del ser unvoco, donde cnda ente, pura diferenca, slo se mide con los otros en In relacin con su propio lmite, se emparenta con Ja de la doctrina de las facultades). Deleuze puede entonces volver a Bergson y leer el comienzo del primer captulo de Materia y m emoria como Ja instauracin de tal plano de inmanencia (IM, 83-90; QPh, 50). Pero por qu parece deslizar con tanta facilidad del estilo trascendental al ?ntolgico, invocando por ejemplo el "puro plano de 111manencia de un pensamiento-Ser, de un pensamientoNaturaleza" (QPh, 85)? Esta impresin viene de que no hay ya un Ego originario para sealar una frontera entre los dos discursos4. Sin embargo, no se vuelve a una teora dogmtica del en-s del mundo, mucho menos a una forma de intuicin intelectual en el sentido kantiano: simplemente, la inmanencia ha salido de las fronteras del sujeto, mientras que el en-s no es ms que el de l a diferencia, cuyos grados recorre e l sujeto. derivado y nmada (lgica de la disyuncin inclusiva; sobre esta conversin, vase JT, 1 1 0; y sobre la intuicin, vase "Plano de inmanencia"). Se ha vuelto indiferente hablar
4. st.e sera el luga para desarrollar la divergencia de Delcuze respecto
de Heidegger (de ongen cru1esiana, la exigencia de correfocionar el ser con la experiencia es renovada y radicalizada por Husserl; es precisaente c?n Heidegger como, por primera vez, la experiencia Clle