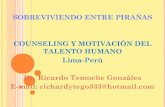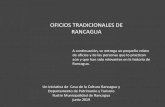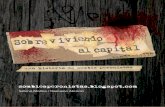Sobreviviendo a Los Oficios Tradicionales
-
Upload
andres-chucarro -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
Transcript of Sobreviviendo a Los Oficios Tradicionales
-
95
El presente artculo enfoca su atencin en los mecanismos detransmisin cultural de la estrategia de subsistencia que practi-ca un grupo de personas en la ciudad de Florida. En una aproxi-macin etnogrfica al trabajo de los carreros-areneros de estaciudad encontramos cerca de 60 personas dedicndose a la ex-plotacin de alguno de los recursos naturales que ofrece el en-torno del ro Santa Luca chico, principalmente arena ypedregullo o canto rodado. Se trata de hombres en su mayora(constatamos la presencia de tres mujeres trabajando como ca-rreras) cuyas edades oscilan entre los 14 y los 72 aos. En todoslos casos estas personas viven en la periferia de la ciudad, en lamayora de los casos en viviendas autoconstruidas, y podradecirse que todos pertenecen a un contexto socioeconmicodesfavorable. A lo largo de este artculo aportaremos elementosa la discusin sobre la incrustacin de las relaciones econmi-cas en otras relaciones sociales y al anlisis de la integracin deformas econmicas tradicionales al modo de produccin capi-talista. Adems proponemos una tipologizacin de estas formasde vivir el trabajo y, principalmente, discutiendo la aplicacindel concepto de oficio tradicional fuera del contexto socioeco-nmico en el cual se integra.
Introduccin
Son muy variadas las formas en que los carreros-areneros de Florida se integran altrabajo. Algunos se dedican a la actividad en forma exclusiva. Otros complementansus ingresos fijos haciendo changas como carreros, otros son zafrales. La ciudad deFlorida est ubicada 100 kilmetros al norte de Montevideo, la capital del pas. Tiene
Sobreviviendo a losoficios tradicionales:Una aproximacin al trabajo de loscarreros-areneros de Florida
Lic. Carlos SantosColaboracin: Alvaro Adib Barreiro
RESUMEN
-
96
aproximadamente 30.000 habitantes, concentrando el 47,5% de la poblacin de todoel departamento. Esta ciudad naci a fines de 1809 congregando entre sus primerospobladores a inmigrantes europeos, criollos e indios cristianizados. El proceso de ur-banizacin de este departamento ha estado marcado fuertemente por la migracin cam-po-ciudad, que por otra parte ha sido una constante demogrfica en el pas y la regin.En 1908 la concentracin poblacional de la ciudad de Florida sobre el total departa-mental, representaba menos de la mitad de la proporcin actual, apenas 23%. El traba-jo de campo fue desarrollado entre julio de 1998 y noviembre de 2000.
A continuacin proponemos una descripcin del trabajo que realizan los carreros-areneros, para pasar luego a una tipologa de estos trabajadores y dar lugar, mas ade-lante, al anlisis de la manera en que esta actividad se integra en un contexto producti-vo, econmico y cultural determinado.
El trabajo de la arena
Bsicamente el trabajo de los carreros-areneros consiste en la extraccin de arena ypedregullo de los arenales del ro Santa Luca Chico, aunque existen algunas variantesque analizaremos ms adelante. Estas canteras de extraccin estn ubicadas aproxima-damente a 5 kilmetros al este de la planta urbana. Hasta all llegan estos trabajadoresutilizando como vehculo de transporte y carga un carro tirado por caballos.Actualmente el uso de los carros es bastante diverso, ya que ante la existencia de nue-vos mtodos de extraccin de arena (palas mecnicas o camiones) se ha ampliado eltipo de materia prima que se extrae. Sin embargo la extraccin de pedregullo pareceser un reducto del trabajo manual, ya que no existen mtodos mecnicos para el proce-samiento de la arena. Tambin existen ventajas para los carreros en la extraccin de laarena ms fina (la llamada voladora), ya que queda depositada en los recodos del ro,lugares que son muy dificultosos para el acceso de camiones. As como hay personasque se dedican exclusivamente a la extraccin de arena, hay otras que complementanesta actividad con la explotacin de otros recursos, como la lea de monte, csped,tierra, e incluso venden un servicio de transporte, utilizando el carro para realizar fle-tes. Otros utilizan la arena que extraen para la elaboracin de bloques, que tambin secomercializan para la construccin. El trabajo de los carreros-areneros, en muchoscasos, tambin abarca la comercializacin de los materiales que extraen; algunos tie-nen depsitos en sus casas, donde son visitados por los clientes, otros tienen clientesfijos a quienes abastecen cuando les realizan pedidos y hay otros que se dedican ahacer las obras, o sea visitar las diferentes construcciones ofreciendo sus productos.
Si bien el trabajo de los carreros-areneros es reconocido por la Intendencia Muni-cipal de Florida (IMF) y por la Direccin de Hidrografa (DH) del Ministerio de Trans-porte y Obras Pblicas -ya que son estas instituciones las que otorgan los permisoshabilitantes para la extraccin de arena- no existe ningn tipo de estadstica sobre estaactividad. La IMF no tiene registros ni de trabajadores ni de permisos expedidos. LaDH -en el ltimo contacto que tuvimos con los encargados de la zona que comprendeal departamento de Florida- tiene registrados slo dos permisos anuales de extraccinde arena, por volmenes irrisorios (uno de los permisos habilitaba a extraer 2 m3 dearena -equivalente a un carro completo- en un trimestre, a una persona que realiza laextraccin con un camin).
A la indiferencia de las instituciones administrativas -a la que debera sumarse laactitud pasiva de los organismos de seguridad social- con estos trabajadores, se agregala que manifiestan los propios habitantes de la ciudad, quienes visualizan a los carros,que transitan por las calles da a da como un elemento ms del paisaje urbano.
-
97
La tcnica y los materiales
La extraccin de arena se realiza paleando directamente el material desde el suelo alcarro. Actualmente esta variante es llevada a cabo por muy pocos carreros-areneros, yaque los mtodos modernos de extraccin han reducido la competitividad de los carreros-areneros. stos slo pueden comercializar el producto en pequea escala y sus costosson mayores frente a los de quienes extraen la arena con camiones. Donde si mantie-nen su ventaja los carreros es en la extraccin de la arena ms fina, la que se utilizapara la terminacin de las construcciones. Este tipo de material queda en los recodosdel ro, que por otra parte se modifican con las variantes que producen las inundacio-nes o simplemente las lluvias en el curso de agua. Los camiones o las palas mecnicastienen serios inconvenientes para adentrarse en los arenales y poder localizar estasconcentraciones de arena ms fina. La extraccin de pedregullo no tiene una compe-tencia de este tipo, ya que no existen medios mecnicos para el procesamiento de laarena. Para realizar este trabajo -adems del carro y la pala necesarios para la arena- seutilizan una zaranda y baldes. La actividad consiste en reconocer un arenal donde eltipo de material sea lo suficientemente grueso y homogneo. All se instala la zaranda,que tiene un soporte para mantenerse en pie. En su extremo inferior este gran coladortiene una especie de embudo en cuya desembocadura se coloca el balde. El trabajadorlanza la arena a paladas contra la rejilla de la zaranda, de forma tal que el material escolado, dejando pasar las piedras ms pequeas y haciendo que los guijarros gruesoscaigan en el balde. La calidad del pedregullo -es decir el tamao de las piedras y suhomogeneidad- depende de la inclinacin que se le d a la zaranda con respecto alsuelo. O sea que cuanto ms vertical est la zaranda menor ser la calidad del pedregullo,porque va a contener muchas piedras pequeas y su tamao no ser uniforme. Por elcontrario cuando la zaranda est en la posicin ms horizontal posible, se logra unproducto de muy buena calidad, ya que la arena pasa por la rejilla a menor velocidadcolando el producto ms eficientemente.
La arena y el pedregullo son materiales esenciales para la construccin. La arenaes el componente fundamental de la mezcla que une los materiales que conformanpropiamente la construccin (ya sean bloques, ladrillos o ticholos). Una variedad msfina de la arena se utiliza para dar las terminaciones a las construccin; es la que cons-tituye la mezcla para rebocar las construcciones.
El pedregullo es un componente bsico para dar cuerpo a las construcciones.Es necesario para los pozos (cimientos) y para la mezcla de pilares, vigas y plancha-das. Del tamao de las piedras del pedregullo depender la liga de esta mezcla, o sea laconsistencia del preparado. Es por eso que cuando el pedregullo no es de buena cali-dad, el constructor debe agregar ms cemento portland a la mezcla. La competenciadel pedregullo de ro es el pedregullo que se extrae de las canteras ubicadas en lasproximidades de La Paz, departamento de Canelones, desde donde se vende material atodo el pas. Las grandes construcciones -las oficiales (como viviendas o edificios deorganismos pblicos) y las privadas (edificios o grandes locales de empresas) compranel pedregullo directamente a las canteras. En cuanto a las barracas locales una cantidadimportante adquiere el pedregullo en La Paz (en el departamento de Canelones, unazona prxima a Montevideo), mientras que el resto lo compra a los mismos empresa-rios que distribuyen la arena del ro Santa Luca Chico, o sea el pedregullo zarandeadopor los carreros-areneros, aunque entre los compradores no existe mucha concienciade ello. Los barraqueros dicen se lo compramos a fulano que lo trae en el camin,porque desconocen, o son indiferentes al proceso de extraccin del material. La ventade arena a las barracas podra decirse que est monopolizada por los distribuidores encamiones, ya que los carreros-areneros no tienen acceso a ese circuito de
-
98
comercializacin. Sin embargo estos trabajadores tienen cierta preferencia en el mer-cado de las autoconstrucciones o de las pequeas construcciones individuales. All esdonde los carreros-areneros son permanentemente solicitados para arrimar escom-bros para los cimientos, arena, fina y gruesa, y pedregullo para las construcciones.
Una tipologa de los carreros-areneros
Tratando de captar las diferentes generalidades que presentan los carreros-areneros esque proponemos la siguiente tipologa, con el sentido de lograr agrupamientos de lasdistintas situaciones en que se encuentran estos trabajadores. Para cumplir con el finpropuesto nos valemos de dos criterios diferenciadores: 1) la posicin en las relacionessociales de produccin y 2) de acuerdo a sus saberes y habilidades. El primer criteriosigue la conceptualizacin que hace Marx (1987) del proceso de trabajo, y nos lleva aproponer cuatro tipos de trabajadores: los empresarios, los cuentapropistas, los fami-liares y los proletarizados. El segundo criterio sigue las proposiciones de Tim Ingoldacerca de las habilidades prcticas1. A partir de la aplicacin de este criterio podemosdiferenciar a los carreros-areneros en trabajadores tradicionales, sieteoficios urbanosy multiempleados.
Para dar cuenta satisfactoriamente de la situacin socio-econmica de estos tra-bajadores ambos criterios deben cruzarse; esto es, las dos diferenciaciones que propo-nemos no son suficientes para explicar la realidad de los carreros-areneros si no seconsideran a un mismo tiempo y de manera complementaria.
Es necesario advertir que esta tipologa es una construccin conceptual con finesanalticos, y que de ninguna manera podra ser un esquema definitivo de la compleja yvariada situacin de estos trabajadores.
De acuerdo a las relaciones sociales de produccin
Los empresarios
Quizs sera ms correcto definir esta categora como el empresario. Pretendemosubicar aqu a las personas que contratan la fuerza de trabajo de otros para la extraccinde arena o pedregullo, brindndole los medios de produccin para tal fin. En este tiposolamente hay una persona en Florida (ya que el otro empresario extrae solamentearena con camiones). En realidad habra que definir este tipo como patrn pero cues-ta hacerlo, entre otras cosas porque esta persona comenz trabajando en su adolescen-cia como carrero-arenero junto a su padre. Ms tarde trabaj independientemente has-ta que adquiri un camin y un tractor pala, utilizando sus conocimientos y habilida-des polticas para convertirse en el principal extractor de arena y pedregullo de laciudad, y en un exportador de arena, ya que vende el producto a las localidad de laregin (Sarand o Tala) y tambin a otros departamentos, como Rivera, Durazno, Sal-
1 El antroplogo britnico Tim Ingold (1997: 111) asegura que skills are not (...) techniques of the individual bodyconsidered, objetively and in isolation, as the primary instrument of cultural reason agregando ms adelante culesseran las bases de un aprendizaje de la atencin, o de una educacin perceptivo-motriz (y no oral como se dicemuchas veces) ... in this process, what each generation contributes to the next is not a corpus of representations, orinformation in the strict sense, but the specific contexts of development in which novices, through practice andtraining, can acquire and finetune their own capacities of action or perception.
-
100
-
101
to o Ro Negro. Su poder se basa adems en relaciones de parentesco, sobre las quenos detendremos ms adelante, y ante cierto relacionamiento con las autoridades quelo hace ser visualizado por los dems carreros como el responsable de una de lasentradas al ro (entrada que en teora es pblica, pero que tiene un portn cerrado concandado, del cual este empresario es el nico particular que tiene la llave). Este em-presario adems paga las respectivas guas de extraccin ante la Direccin de Hidro-grafa del Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (aunque, como parece ser tradi-cin, nunca declara oficialmente la cantidad real de material que extrae). Esto le per-mite comercializar sus productos en barracas y en construcciones formales que debenjustificar sus ingresos de materiales. En el particular manejo de poder de este empre-sario, tambin tramita los permisos para otros carreros-areneros, ante la reparticinministerial, lo que sin duda refuerza su imagen de representante o intermediario de lasautoridades en el arenal.
Los cuentapropistas
Son aquellos carreros-areneros que son propietarios de los medios de produccin. Eneste grupo encontramos a los trabajadores tradicionales y tambin a muchos de lossieteoficios urbanos que han adaptado el uso de su carro no slo para la extraccin dearena, sino para otras actividades relacionadas o no con los recursos naturales queofrece el monte fluvial.
Los trabajadores familiares
En este grupo podemos incluir a los trabajadores ms jvenes y a las mujeres. Enmuchos casos colaboran con el trabajo de un hombre adulto, y es de esa manera quetoman contacto con la actividad. Los medios de produccin que emplean son un biencomn, que ha sido utilizado anteriormente por otros integrantes del ncleo familiar.El producto econmico de su trabajo es administrado por el grupo familiar (sera mscorrecto sealar que esta administracin es realizada por quien o quienes toman lasdecisiones dentro del ncleo familiar), que muchas veces se encarga hasta de la distri-bucin y comercializacin de los materiales.
Los proletarizados
Estos son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a los propietarios de losmedios de produccin. En estos casos generalmente se trata de sieteoficios urbanos,trabajadores zafrales, que se dedican a la extraccin de arena como complemento deotras actividades que realizan a lo largo del ao. El propietario de los medios de pro-duccin generalmente es proveedor de barracas de construccin, a las que les vendearena extrada con camiones y el pedregullo que extraen para l los carreros-areneros.Del salario que reciben estos trabajadores se les descuenta un porcentaje que supues-tamente se destina al gasto de alimentacin del caballo. A pesar de que este contratantegeneralmente posee permiso de extraccin de arena -tramitado ante la Direccin deHidrografa del Ministerio de Transporte y Obras Pblicas- la relacin con los trabaja-dores es completamente ilegal. Esta flexibilidad es la que permite -o provoca?- unagran movilidad de los trabajadores de esta actividad a otras.
-
102
De acuerdo a los saberes y habilidades
Los trabajadores tradicionales
En este tipo incluimos a aquellos carreros-areneros que se dedican exclusivamente a laextraccin de arena y pedregullo. Son los exponentes del oficio tradicional, o sea de unconjunto de saberes y habilidades especficos transmitidos generacionalmente. Susvinculaciones con la actividad se remiten a su infancia o a sus aos mozos. Comocategora es la ms prxima a las descripciones del narrador Juan Jos Morosoli2. Con-siderando la estructuracin de saberes, estos trabajadores detentan el mayor presti-gio; son los veteranos ms conocedores de la actividad y los que aseguran que nocualquiera puede ser arenero. Vinculndolos con la categorizacin anterior -sobre labase de las relaciones sociales de produccin- podemos decir que son propietarios delos medios de produccin, y por tanto su actividad puede considerarse comoautogestionada o cuentapropista.
Los sieteoficios urbanos
Cuando hablamos de sieteoficios nos remitimos a uno de los tipos humanos que Da-niel Vidart identificaba como propios del medio rural3. En este caso su aplicacin -comocategora- en un medio urbano, responde al fenmeno migratorio que sealbamos en laintroduccin de este artculo. En su origen estos sieteoficios son trabajadores capacita-dos para realizar muy diferentes tareas, caracterizandose por la migracin permanente deun lugar a otro, de acuerdo a las posibilidades de hacer tal o cual trabajo.
Dentro de los sieteoficios urbanos encontramos tanto a cuentapropistas como atrabajadores proletarizados, o sea desde propietarios de sus medios de produccin has-ta desposedos que venden su fuerza de trabajo. Considerando sus saberes y habilida-des, podemos decir que se trata de personas calificadas para realizar diferentes tareas,tanto urbanas como rurales. Aquellos que son dueos de sus propios medios de pro-duccin, se reconvierten: adems de areneros se transforman en vendedores de lea demonte -que ellos mismos montean-, vendedores de panes de csped -que ellos mismoscortan del monte y colocan en los jardines de los compradores- y en muchos casostambin utilizan su carro como vehculo para realizar fletes. Como se puede apreciaresta reconversin de los carreros apunta a una venta de servicios, que parece ser orien-tada tanto por la demanda del mercado local como por la creatividad de cada uno deestos trabajadores. Aquellos que no poseen los medios de produccin, los que vendensu fuerza de trabajo, aplican esta actividad como una zafra ms; cuando no hay trabajoen los tambos, en la esquila, en los hornos de ladrillo o en las cosechas de las granjashortifrutcolas, se dedican a extraer arena o pedregullo para quien los contrate. Su
2 Juan Jos Morosoli (1899-1957) es uno de los ms destacados escritores del realismo nativista de las dcadas de losaos 30 y 40. Toda su vida transcurri en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, donde se dedic a retratarformas de vida rurales y tradicionales, en el entendido de que estaban destinadas a la desaparicin, y que la nicaforma de documentarlas era a travs de la creacin literaria. En un libro de cuentos infantiles, Perico (1982), registraa un personaje que es arenero, consistiendo uno de los pocos antecedentes sobre esta forma de trabajo, en nuestropas.
3 Daniel Vidart, pionero de la antropologa en Uruguay, public en 1969 sus Tipos humanos del campo y la ciudaddonde realizaba una categorizacin de las formas de vida propias del pas de la primera mitad de siglo. El nombre desieteoficios (ms comnmente conocido como changador) remite a su vez a una obra del propio Morosoli,publicada en 1940.
-
103
relacin en todos estos casos es similar a la del pen rural con su patrn, aunque con ungrado mucho mayor de libertad, lo que le permite una importante movilidad laboral yle da una capacidad de subsistencia que seguramente envidiaran muchos de los traba-jadores desempleados, que luego de expulsados del mercado formal de trabajo tienenpocas posibilidades de reinsertarse en l.
Como definicin general, podramos decir que esta categora se caracteriza poralgo que desde una mirada etic podemos catalogar como una inestabilidad permanen-te, dependiendo de la marcha de las diferentes zafras o de las demandas de productos,para uno y otro caso. Adems en los dos casos la paga est directamente relacionadacon la productividad, o sea a destajo.
Los multiempleados
Esta categora no presenta muchas diferencias con el tipo anterior, pero es necesarioplantearla, aunque ms no sea como criterio analtico. Aqu proponemos incluir a lostrabajadores que, teniendo un empleo con un ingreso fijo y debiendo cumplir un hora-rio determinado, complementan sus ingresos con el trabajo en el carro. En muchoscasos, cuando -debido a los vaivenes del mercado laboral- pierde su trabajo estable sededica de lleno a lo que era su alternativa, o sea el trabajo con el carro. De todasmaneras son varias las personas que teniendo un empleo fijo (como plantebamos, eningresos y horario) privado o pblico, legal o en negro, complementan los ingresosfamiliares con un trabajo secundario -el carro- que en casos de necesidad puede trans-formase en la ocupacin principal del trabajador.
Trabajo, capital, tradicin e informalidad
Desde que la teora marxista propuso la categora de modos de produccin, como con-ceptualizacin de las formaciones socioculturales concretas de un momento dado de lahistoria a partir de sus relaciones sociales de produccin, ha sido clebre la discusinacerca de la posibilidad de coexistencia temporal de ms de uno de stos modos, princi-palmente en torno al modo de produccin capitalista, ya que el materialismo histricoatribuy a este una capacidad de expansin a escala global. Muchos trabajos antropolgicosse han dedicado a proponer miradas crticas sobre esta categorizacin, haciendo referen-cia a la existencia de modos de produccin del tipo familiar o comunitario que estaranconviviendo temporalmente con el modo capitalista. Este estudio de caso de los carreros-areneros de Florida aporta elementos interesantes para ser considerados a la luz de estedebate terico y la tipologa que proponemos, en parte, da cuenta de ello.
Toda una lnea de trabajos antropolgicos, mas o menos recientes, propone que lapermanencia de formas de produccin (y de consumo) domstica, lejos de ser un resa-bio de modos de produccin anteriores al capitalismo o signo de atraso, indican lafuncionalidad de estas relaciones para la extensin del capital. Muy lejos de su anun-ciada desaparicin, estas formas evidencian una gran capacidad de adaptacin al modocapitalista de produccin, y complementariamente, el capital demuestra una gran ca-pacidad de utilizacin de estas formas no modernas de produccin.
Hugo Trinchero propone que la funcionalidad de las economas domsticas conrespecto al proceso de acumulacin [de capital] queda demostrado cuando encontra-mos hoy producciones domsticas que logran alcanzar niveles de eficiencia superiores aaquellas que los especialistas reconocan en el denominado sistema fordista de organi-zacin de los procesos de trabajo (1998:10) y eso es lo que le permite afirmar que:
-
104
Lejos de ser formas arcaicas provisionales o transicionales, las denomina-das economas domsticas se conforman como parte estructural del procesode acumulacin capitalista. Ello implica inscribirse en una orientacin para elanlisis que considera la existencia de procesos de produccin y lgicas reproduc-tivas basadas en el parentesco, en el marco de procesos de expansin-retraccinde distintas fracciones del capital. Limitar su anlisis a concebirlas como unida-des circunscriptas y aisladas no hace ms que soslayar la estructuracin conflic-tiva de sus prcticas con los dispositivos de valoracin (1998:140).El caso de los carreros-areneros demuestra estas capacidades a las que hacamos
referencia: por un lado el de una estrategia de subsistencia que logra adaptarse a loscambios econmicos y a la modernizacin de las tcnicas de trabajo, y por otro lacapacidad del capital de aprovechar la articulacin de estas tcnicas modernas con lastradicionales, logrando niveles de rendimiento competitivos.
A este nivel es interesante conectar el presente estudio de caso con un trabajoreciente de la antroploga catalana Susana Narotzky (1997). Ante la diversidad derelaciones trabajo/capital con que se enfrent en la comarca catalana Les Garrigues,esta investigadora propuso la categora de Indenpendent Producer Figures (IPFs)para dar cuenta de tal realidad.4 La utilidad conceptual de esta categora es que englobauna gran diversidad de relaciones trabajo/capital a partir de un denominador comn; laextraccin de plusvala a travs de la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo yel varlor incorporado en la mercanca producida. De esta manera se agrupan bajo lamisma categora situaciones tan diversas como las de granjeros propietarios, trabaja-dores autnomos, asalariados, zafrales y trabajadores domsticos. Segn el mismoplanteo, la consideracin de la subsuncin del trabajo al capital no se expresa necesa-riamente por la separacin de los productores directos de los medios de produccin,sino que muchas veces una relacin formalmente mercantil est pautada por un clarovnculo de explotacin. El trabajador que es en apariencia independiente, en formaest atado al capital aunque, en algunos casos, posea los medios de produccin.
Ms all de las coincidencias y diferencias de los dos casos, la gran utilidad quepresenta la herramienta conceptual planteada por Narotzky tiene que ver con las manerasde pensar las relaciones sociales de produccin, y la manera en que hasta ahora han sidoconsideradas las formas de produccin no-industriales. Y de alguna manera ambos cami-nos son confluentes. El trabajo industrial fue considerado por el marxismo clsico comoel modelo que seguiran las relaciones sociales de produccin. Consecuentemente lasdems formas aparecan como transicionales o tendientes a una relacin trabajo/capitaldel tipo industrial. Esto no permiti valorar su papel en la reproduccin social de laspersonas, siendo vistas como manifestaciones marginales y caprichosas. Las tendenciasde la economa en el mundo (donde parece primar la desindustrializacin mientras losavanzados modelos de gestin se acercan ms a un modelo pretaylorista de organizacindel trabajo, que al tradicional modelo industrial), y la clara vigencia de las formas tradi-cionales y domsticas de produccin no hace otra cosa que justificar las crticas realiza-das ms arriba. A esta altura creemos, con Narotzky, que es necesario repensar la con-ceptualizacin clsica sobre las relaciones sociales de produccin, integrando la grandiversidad que nos plantean los registros empricos.
4 En el trabajo citado Narotzky ms que definir las IPFs las caracteriza a partir del material emprico, resaltando queWhat is relevant for my discussion here is the fact that there is an enormous diversity in the labour/capital relationspresent. Some conform to the wage labour employee relationship although only exceptionally do they follow theclassic industrial factory model: unwritten contracts are pervasive an temporally and learning contracts are frequent.(...) I personally think they are a labour/capital relation where commodification is not directly realised but indirectlyrealised via market prices for products of or labour. (1997: 194-195).
-
105
Volviendo a nuestro estudio de caso, la actividad de los carreros-areneros -que aprimera vista podra pensarse como marginal- est altamente integrada con la economaformal de la ciudad de Florida, que -obviamente- a su vez se integra de diferentes mane-ras en la economa nacional y regional. Esta integracin se evidencia en tres niveles. Elprimero de ellos es el individual: una misma persona recibe ingresos que vienen, por unlado, del sector formal y por otro del informal. Son los que caracterizamos en la tipologacomo multiempleados. A otro nivel encontramos los trabajadores familiares: en la mayo-ra de los casos ellos hacen que sean los hogares los integradores de la economa formaly la informal: all se mezclan los ingresos de los jvenes y las mujeres (provenientes deesta actividad) con los salarios formales de los varones adultos del ncleo familiar. Porltimo encontramos el nivel ms trascendente de esta integracin: la comercializacin deproductos para la construccin, tanto en barracas como de forma particular. Aqu vemoscomo un producto surgido de un trabajo que no cumple con ninguno de los requisitos dela formalidad pasa a ser vendido en uno de los ramos ms formalizados de la economa.En el caso de los trabajadores que aqu proponemos llamar proletarizados, la integracinde su actividad se produce directamente al vender su fuerza de trabajo a alguien quecomercializa los productos al por mayor. Esta integracin parece pasar desapercibidapara las autoridades, tanto por las municipales como por las nacionales, y no slo por elhecho de que no exista ninguna fiscalizacin de los permisos de extraccin, sino por lavista gorda que realizan los organismos de seguridad social (tanto a nivel jubilatoriocomo a nivel de los servicios encargados de la fiscalizacin de las condiciones laboralesy legales de los trabajadores). Podra pensarse que la no fiscalizacin de los permisos deextraccin puede beneficiar a los trabajadores, ya que les permite una mayor libertadlaboral; sin embargo esta situacin favorece a quienes extraen arena y pedregullo del roa travs de los mtodos no tradicionales -palas mecnicas y camiones- lo que genera unasituacin de competencia que los carreros-areneros no pueden afrontar. No en vano he-mos sealado que esta competencia ha significado que para estos trabajadores no searentable la explotacin del recurso arena.
Sin dudas la vigencia del trabajo de los carreros-areneros tiene que ver con suflexibilidad -trmino que parece ser el polticamente correcto para referirse a la preca-riedad de las relaciones laborales- ya que otorga a los trabajadores una capacidad demovilidad entre diferentes actividades que en algunos casos -los cuentapropistas olos trabajadores familiares- permite complementar los ingresos con la explotacin deotros productos propios del ro. En otros casos -los proletarizados, los sieteoficiosurbanos- les permite alternar entre diferentes actividades que se distribuyen zafralmente,temporalmente, a lo largo del ao. Esta capacidad es sumamente valorable en momen-tos en que se pierde gran cantidad de puestos de empleo y todo indica que la orienta-cin de la legislacin laboral conduce a una flexibilizacin de las condiciones de traba-jo, lo que seguramente va a producir una mayor rotacin de trabajadores en unos pocospuestos de trabajo disponibles. Sin embargo hay que resaltar -siguiendo la lnea depensamiento planteada por Narotzky- que al destacar condiciones tales como la inde-pendencia de estos trabajadores o su vnculo en tanto que productores que venden unamercanca en el mercado, se oscurece una relacin de explotacin, que est dada poruna condicin fundamental y previa a las anteriores: la extraccin de plusvalor.
Conclusiones: Hombres versus objetos
A lo largo de este trabajo hemos venido planteando una serie de proposiciones acercadel trabajo de los carreros-areneros. Debemos reiterar que la tipologa que presenta-mos no es para nada un esquema acabado. Es simplemente la manera ms resumida
-
106
que encontramos para mostrar la complejidad real que presenta esta actividad y laheterogeneidad de estos trabajadores. En general, el enfoque que hemos presentado -a partir de un acercamiento etnogrfico- ha tratado de integrar las diferentes facetas deesta actividad, sin dejar de lado el papel que juegan aspectos como la comercializacindel producto o el papel del trabajo familiar. Esta visin es encontrada con las miradasque consideran a los oficios tradicionales como manifestaciones culturales de un pa-sado ya perdido. No se trata de negar el componente tradicional de estas formas pro-ductivas, sino de considerarlo integrado a la estructura social, econmica y culturaldominante.
Pensamos que la aplicacin aislada del concepto de oficio tradicional a una reali-dad tan compleja como la que se presenta en este ejemplo emprico parte de -y condu-ce a- una interpretacin insuficiente de la realidad que viven estos trabajadores. Losestudios de los oficios tradicionales como formas atrasadas en vas de desaparicinque sobreviven -a la manera de los survivals del evolucionismo decimonnico-, mien-tras la sociedad moderniza su sistema productivo, no permiten dirigir la atencinhacia las permanentes estrategias de subsistencia que deben crear y recrear las perso-nas de los sectores mas carenciados de la sociedad ante las crecientes dificultades deempleo que presenta el mercado laboral formal.
En cierto sentido, la utilizacin hoy da de la categora oficio tradicional remite alaislado primitivo del evolucionismo del siglo XIX. El trabajador aparece ms comoel cultor de una costumbre ya desaparecida -o en vas de hacerlo- que como una perso-na que debe insertarse en una compleja red de relaciones que, generalmente, trascien-den lo comnmente definido como esfera econmica, para asegurarse su subsisten-cia diaria o la de su propia familia. El antroplogo argentino Nstor Garca Canclinihaba llamado la atencin sobre la utilizacin de estas categoras, refirindoseespecficamente a los estudios folklricos:
Interesan ms los bienes culturales -objetos, msicas, leyendas- que los actoresque los generan y consumen. Esta fascinacin por los productos, el descuido delos procesos y agentes sociales que los engendran, de los usos que los modifican,lleva a valorar en los objetos ms su repeticin que su cambio (1991: 196)(cursiva nuestra)Como tambin lo plante este mismo autor, y como ya antes lo haban discutido
autores marxistas a la hora de analizar lo que llamaron articulacin de los modos deproduccin, el problema central de estas visiones de lo tradicional en tanto que ele-mento aislado del resto de la sociedad, es que no explica dos aspectos fundamentalesde cualquier manifestacin cultural: su funcionalidad y su permanencia (desde ya valela advertencia de que tal permanencia seguramente requiera del cambio).
La vigencia de estos oficios, en tanto que componente de una estrategia de subsis-tencia bastante ms amplia, responde a la capacidad que otorga a ciertas personas paramantener el ingreso de sus hogares pero -es obligacin decirlo- tambin por la capacidaddel capital para integrar en su funcionamiento actividades que si las considerramos apartir de las descripciones de mundos folclricos ideales y aislados, no podramos incluircomo propias de un sistema econmico capitalista. He aqu la importancia de una miradaantropolgica holstica. Las visiones que enfocan nicamente el carcter tradicional deestas actividades reproducen ciertas formas de pensamiento sobre lo econmico y losocial; aquellas en las que se asigna a estas formas de vida la representacin de costum-bres atrasadas, arcaicas, que hoy subsisten solamente debido al mantenimiento de unatradicin. Una visin de este tipo oculta las carencias sociales de las personas que desa-rrollan estas actividades como estrategia de subsistencia, como respuesta de emergenciaante las deficientes posibilidades de empleo de nuestras sociedades.
-
107
De cara al futuro se hace necesario multiplicar este tipo de investigaciones, con lafinalidad de permitir ejercicios comparativos entre esta modalidad de trabajo y las quese puedan estar registrando en otros lugares. Por lo pronto el anlisis de los elementossurgidos en el trabajo de campo y del marco terico de referencia obliga -de aqu enadelante- a prestar una cuidadosa atencin a la trasposicin indiscriminada de catego-ras que llegan a la antropologa desde otras disciplinas. Vimos en este caso que latradicin y la modernidad no se oponen sino que se complementan, que la formalidady la informalidad no son sectores aislados -entre s- de la economa, sino que tienendiferentes niveles de integracin, que el mundo rural y el urbano en lugar de ser lmitesfijos, se constituyen en zonas de articulacin por donde los hombres cuelan estrategiasde subsistencia que son cada vez ms vigentes, ante las serias dificultades de empleode nuestras sociedades contemporneas.
Bibliografa
GARCA CANCLINI, Nstor, 1991. Culturas Hbridas: estrategias para entrar y salir de lamodernidad, Mxico, Grijalbo.
INGOLD, Tim, 1997. Eigth themes in the anthropology of technology. Social Analysis 41: 111MARX, Karl, 1987. El capital. Mxico, Siglo XXI.MOROSOLI, Juan Jos, 1982. Perico. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.NAROTZKY, Susana, 1997. New directions in economic anthropology. London, Pluto Press.TRINCHERO, Hugo, 1998. Antropologa econmica: ficciones y producciones del hombre
econmico. Buenos Aires, EUDEBA.VIDART, Daniel, 1969. Tipos humanos del campo y la ciudad. Montevideo, Nuestra Tierra.