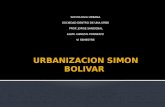Simon Bolivar
-
Upload
ximo-mezquita-miralles -
Category
Documents
-
view
9 -
download
2
description
Transcript of Simon Bolivar
NDICE
Pg.
Aos de formacin..2
La crisis del orden colonial.11
El nacimiento de una repblica..19
La guerra social...25
Luces y sombras.29
La revolucin se transforma35
Las grandes lneas tericas.41
De los Andes a Carabobo46
Guayaquil50
La unidad necesaria.56
Ayacucho.61
Los grandes proyectos: utopa y realidad67
El Congreso de Panam...73
Los das finales77
Cronologa..80
Bibliografa.82
De esta edicin: Arlanza Ediciones, S. A. Renata SchneiderC/ Javier Ferrero, 9. 28002 MadridIlustracin de cubierta: Retrato de Simn Bolvar, annimo,
Lima, Museo Nacional de HistoriaDiseo: Enrique Ortega Depsito Legal: M.335192003 Fotomecnica y Fotocomposicin: SGIImpresin: LitofinterPrnted in Spain. Impreso en EspaaAOS DE FORMACIONDesde el poblado de Bolvar, en Marquina, seoro de Vizcaya, proviene el primer antepasado americano del Libertador. Simn Bolvar el Viejo se instala primero en Santo Domingo, donde oficia de secretario de la Real Audiencia, antes de trasladarse a Venezuela para cumplir, tambin en Caracas, altas funciones oficiales. Afincado en esa ciudad desde 1587, con l llega un hijo, Simn Bolvar y Fernndez de Castro, el Mozo, o el Americano, que haba nacido en Santo Domingo. Desempe, a su vez, cargos en los crculos oficiales e incluso, luego de su ordenamiento sacerdotal, fund el Seminario Tridentino de Caracas, y result beneficiado en 1593 con la encomienda de los indios quiriquires, en el valle de San Mateo. Con el tiempo, este enclave se convertira en lugar predilecto de residencia para la familia Bolvar y, como tal, ser asimismo estimado por el Libertador.
El lazo genealgico directo que lleva, desde estos primeros Bolvar en suelo de Amrica, hasta el descendiente llamado a cobrar una extraordinaria dimensin en la lucha por la independencia, pasa por Antonio Bolvar Rojas, Luis Bolvar y Rebolledo, Juan de Bolvar y Martnez de Villegas y, finalmente, Juan Vicente Bolvar y Ponte, casado con Mara de la Concepcin Palacios, oriunda de Miranda de Ebro en Castilla la Vieja. De esta unin nacer el futuro libertador. Todos estos antepasados ocupan altos cargos en la administracin colonial, en las milicias reales, y no descuidan ampliar sus posesiones en tierras, minas, y la explotacin de sus plantaciones, con abundante mano de obra esclava. Si los lejanos antepasados gozaron de seoro en Vizcaya, los Bolvar americanos alcanzaron rpidamente un slido prestigio social. Incluso Juan de Bolvar, el abuelo del Libertador, no descuid gestionar un ttulo de nobleza. Para ello adquiri el de marqus de San Luis, en posesin de los monjes de Montserrat, en Catalua, mediante el desembolso de una fuerte suma. No obstante, se convertir en una frustracin para l, ya que el ttulo nunca seria concedido por el Rey. El honor del marquesado, todo lo que ste conllevaba en la sociedad colonial, estar siempre vedado a los Bolvar, pese a las gestiones realizadas en Madrid por la madre de Simn, apelando a la influencia de familiares y amigos. Entre las condiciones que definan tradicionalmente la nobleza espaola, estaban el ser descendiente legtimo de antepasados hidalgos y haber celebrado casamiento con su igual. En la lnea de los Bolvar surgieron dudas sobre la total pureza de sangre a partir de la radicacin en Amrica: es el episodio que la historiografa ha denominado el nudo de la Marn. Al parecer, Josefa Mara de Narvez, una bisabuela de Simn Bolvar, era hija natural, pese a que en su enlace con Pedro Ponte sum a las posesiones familiares las minas de Cocorote y el seoro de Aroa. Asimismo, el escaso inters demostrado por los ltimos Bolvar haba detenido la corriente de dinero necesaria para hacer correr el expediente en la Corte.
El 24 de julio de 1783 nace Simn Jos Antonio de la Santsima Trinidad Bolvar y Palacios, heredero de una slida fortuna en posesiones rurales y numerosas propiedades urbanas. Ingresaba en el mundo perteneciendo por nacimiento a la clase social dominante: la aristocracia conformada por los mantuanos, las familias que gozaban de mayor fortuna y ascendiente social. Adems, los Bolvar llevaban uno de los apellidos ms ilustres de la entonces Capitana General de Venezuela, enraizados con la historia de la regin, a la cual haba aportado sus esfuerzos progresistas fundando la villa de Cura, contribuyendo a la construccin del puerto de La Guaira, y tomando parte en la expansin de la colonia, o en la defensa de su territorio, como oficiales de la Corona.
Pronto, sin embargo, conoci Simn Bolvar sus primeros reveses. En 1786, cuando no contaba an los tres aos de edad, fallece su padre, el coronel Juan Vicente Bolvar y Ponte. La tuberculosis haba minado su salud y la misma dolencia se cobrar, en 1792, la vida de Mara de la Concepcin Palacios, la madre del Libertador. La enfermedad preferida por los romnticos en la narrativa, persigue, en definitiva, a toda una descendencia, puesto que ese mismo mal segar la vida de Bolvar en 1830.
La vida del joven Simn tiene, dentro de los modelos que rigen la educacin de su tiempo, facetas singulares. Hiplita, una negra esclava, debe reemplazar a la madre en la tarea de amamantar al pequeo; otra pequea esclava, la negra Matea, se convierte en compaera de juegos de este nio tempranamente hurfano. Simn queda al cuidado de su abuelo, Feliciano Palacios Sojo, que si no sustituye las imgenes familiares perdidas, administra en cambio con eficacia y honradez los bienes de sus nietos, pues a su cuidado quedaban tambin los futuros de Juan Vicente, Juana y Mara Antonia, hermanos de Simn. Otra preocupacin fundamental del abuelo ser la difcil tarea de educar al indisciplinado Simn.
Cierto es que intentaron encauzar sus estudios cualificados pedagogos de Caracas, entre ellos el padre Andjar, quien le ense a leer y a escribir y rudimentos de matemticas; Guillermo Pelgrn, que comienza a dictarle clases de lengua latina; Andrs Bello, que le instruye en historia y geografa, y algunos otros. La opinin entre los profesores de estas diversas asignaturas era bastante negativa, como consecuencia del carcter nada gobernable y de reacciones imprevisibles de su discpulo. En verdad, todo ello era el producto de una infancia que vea complacidas sin discusin todas sus exigencias, pero careca de una fundamental: la presencia de la figura paterna y que pronto sera privada tambin de la materna. Tal vez este mismo hecho propici la aceptacin casi sin resistencias del magisterio de un hombre que despertara en Simn Bolvar la avidez por el conocimiento, al tiempo de encauzar vigorosamente su personalidad. Este personaje era un escribiente al servicio de don Feliciano Palacios; se llamaba Simn Carreo Rodrguez, pero se dio a conocer como Simn Rodrguez. Posea una reconocida ilustracin, demasiado radical para el medio en que se desenvolva, y a l fue encomendada la tarea de preceptor del pequeo hurfano. Ha sufrido por su parte una infancia difcil, y ello le capacita para comprender al joven confiado a su cargo. Con veintin aos ha viajado por Europa, conoce Espaa, Francia y Alemania, fue testigo de algunos episodios de la Revolucin Francesa y es un autodidacta deslumbrado por los autores de la Ilustracin, pero especialmente por Rousseau. Precisamente, este roussonano, con una intensa experiencia de vida, introduce en el mbito monocorde donde se desenvuelve la existencia del joven mantuano elementos novedosos. Sustituye, en definitiva, la figura del padre, en cuanto es capaz de transmitirle experiencias.
El libro de cabecera del nuevo educador era el Emilio, de Juan Jacobo Rousseau. A las fastidiosas lecciones y obligados ejercicios de aprendizaje que acosaron a Simn Bolvar, suceden ahora interminables conversaciones durante largos paseos, donde puede saciar, un tanto anrquicamente, pero sin duda no tanto como se ha supuesto, su avidez de conocimiento del mundo que lo circunda. Simn Rodrguez -tambin se hizo llamar Simn Robinsn- no utilizaba libros para impartir su enseanza, segn se ha dicho. Pensamos que no utilizara los textos clsicos en la docencia escolar, puesto que el propio Salvador de Madariaga, acerbamente crtico con el personaje, apunta que aquel haba realizado un extenso pedido de libros que don Feliciano Palacios haba sufragado. Resulta, por lo dems, claro que la formacin del futuro Libertador no pudo haber sido ni asistemtica, ni puramente autodidacta, teniendo en cuenta la amplitud de conocimientos que revelan sus escritos, donde transita con cierta facilidad en reas tan dispares como la historia, la poltica, la filosofa y la literatura. Lo cierto es que la relacin con este maestro dialogante, tal era el mtodo de Simn Rodrguez, obr positivamente en el espritu dscolo del joven discpulo, le indujo a la adopcin de las nuevas ideas, le comunic la pasin por la libertad y le dio a conocer las virtudes republicanas. El propio Bolvar nos habla, con el paso de los aos, de la admiracin -que ms tarde se unira con el agradecimiento- producida en su espritu por aquel maestro capaz de transmitir no slo conocimientos, sino toda una visin del mundo. Desde Pativilca as se lo comunicaba en 1825 a Simn Rodrguez, que haba regresado a Colombia: Con qu avidez habr seguido Ud. mis pasos -escribe-, dirigidos muy anticipadamente, para lo grande, para lo hermoso... No puede Ud. imaginarse cun hondamente se han grabado en mi corazn las lecciones que Ud. me ha dado... Siempre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido como guas infalibles.Durante la juventud de Bolvar, la Amrica espaola se encontraba ya sacudida espordicamente por distintas rebeliones. La sublevacin de negros y mestizos en la sierra de Coro, que estall en 1795, estuvo dirigida por un zambo llamado Jos Leonardo Chirinos; dos aos ms tarde la conspiracin de Jos Mara Espaa y Manuel Gual, intento revolucionario incitado por algunos republicanos espaoles deportados a la prisin de la fortaleza de La Guaira, encontr simpatas en algunos ncleos de la poblacin caraquea. Entre los conspiradores de La Guaira se contaba Juan Bautista Picornell, responsable de una traduccin al castellano de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.Precisamente, los ecos de la revolucin francesa resuenan en la proclama de Gual y Espaa, y sus Ordenanzas para la conspiracin contienen algunos prrafos que afirman la doctrina republicana: Se declara la igualdad natural entre todos los habitantes de las Provincias y distritos y se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos, reine la mayor armona, mirndose como hermanos en Jesucristo iguales por Dios, procurando aventajarse solo unos y otros en mritos y virtud, que son las nicas distinciones reales y verdaderas que hay de hombre a hombre y habr en lo sucesivo entre todos los individuos de nuestra Repblica.Descubierta la red de conjurados, Jos Mara Espaa fue ahorcado en la plaza mayor de Caracas, descuartizado y sus restos expuestos en distintos puntos de Venezuela. El capitn Manuel Gual, fugado a la isla de Trinidad, entrar en contacto epistolar con Francisco de Miranda, quien resida en Londres protegido por el gobierno britnico. No estaba lejos, en consecuencia, el momento en que el maestro de Simn Bolvar sera obligado a partir de Venezuela. El hombre que haba presentado al Cabildo de Caracas una Memoria preconizando la reforma de la enseanza en un texto que recoga las ideas de la Ilustracin, que haba bautizado a sus hijos con los nombres de Maz y Tulipn, siguiendo la moda impuesta por el almanaque revolucionario de los jacobinos franceses, no dej de llevar a la prctica sus ideas. Por consiguiente, se le encontr implicado en la conspiracin de Gual y Espaa y fue aprisionado. Excarcelado poco despus, parte hacia Europa donde permanecer largo tiempo.
La reaccin de las clases dominantes contra los conspiradores fue terrible, sobre todo porque luchaba por mantener selladas las puertas de acceso a su reducto desde las clases inferiores. Tambin fue vehemente la oposicin a la Real Cdula de 1795, que abra los cargos pblicos a pardos y morenos libres en Venezuela mediante el sistema de pago de ciertas sumas. Sobre todo los mantuanos resistieron la aplicacin de una medida que amenazaba con minar las bases de su poder; se acumularon mltiples argumentos desfavorables, entre ellos el desconocimiento de la realidad social de la colonia por parte de las autoridades metropolitanas. Pese a todo, la Corona, acuciada por la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, mantuvo la decisin. Se abra de este modo una nueva va de descontento entre la administracin peninsular y los criollos. Un grupo social que, aunque polticamente relegado frente a los metropolitanos, conformaba la aristocracia local y luchaba por mantener los controles de aquellas instituciones que le conferan poder.
En consecuencia, 1797 fue un ao significativo en la vida de Bolvar, En l se enfrentaron, en su propio medio social, las ideas revolucionarias transmitidas por Simn Rodrguez, los ideales de la libertad y el racionalismo, con la muralla de convicciones aristocrticas y la defensa de los privilegios de un reducido grupo social que, frente a la posibilidad de ascenso de la masa, se aliaba con las autoridades coloniales -tal es el caso de la conspiracin de Gual y Espaa-, o se opona a las decisiones de la misma Corona, como ocurri con la Real Cdula de 1795.
Desaparecido Simn Rodrguez, los familiares del joven mantuano estiman que ha llegado el momento de su instruccin militar. Ingresado en el Regimiento de Milicias de Voluntarios Blancos de los Valles de Aragua, en ao y medio es ascendido al grado de subteniente con unas calificaciones que no le destacan especialmente. Cumplida esta etapa, al parecer como mero trmite, en el mes de enero de 1799, Simn Bolvar, con escasos diecisis aos de edad, embarca en el puerto de La Guaira destino a Europa, llevando por compaero a su amigo Esteban Escobar. El bloqueo impuesto por los ingleses a la isla de Cuba obliga a la embarcacin a desistir de tocar puerto en La Habana y se dirigen hacia Veracruz. Es la oportunidad que permite al joven conocer la floreciente capital virreinal, descrita ya en todo su esplendor en el siglo XVII por Bernardo de Balbuena en su Grandeza Mexicana. La travesa finaliza por fin en la pennsula con el desembarco en el puerto de Santander, el 30 de mayo. Desde all el joven Simn viaja a Madrid, donde se alojar en la casa de su to Esteban Palacios.
Comienza una segunda etapa, ahora bajo el cuidado de su to, en la educacin del joven caraqueo. Ms adelante, instalado en la casa de Manuel Mallo, un neogranadino que goza del favor de la reina Mara Teresa, Simn vivir una vida sealada por la frecuentacin de los salones y la concurrencia a las fiestas palaciegas, donde le introduce Esteban Palacios. No obstante, se muestra decidido a no descuidar las posibilidades de incrementar sus conocimientos, como lo demuestra la correspondencia con su familia. Finalmente, sus tos Pedro y Esteban Palacios se alojarn con Bolvar en la calle de los Jardines, donde discurre una vida algo ms tranquila que en la mansin de Mallo, a quien su calidad de personaje distinguido por la reina, situado en un cargo importante del Tribunal de Cuentas de Madrid, convierte en hombre asediado por los solicitantes de favores. Aun as, poco tiempo despus el caraqueo decide instalarse solo en su casa de la calle de Atocha.
Poco tiempo despus, la fortuna social de Manuel Mallo, tan precariamente fundada, experimenta un fuerte revs con el retorno de Godoy a la vida pblica; este hecho determina incluso una dura persecucin contra su persona y el encarcelamiento de algunos de sus amigos, entre los que se cuenta el to de Bolvar, Esteban Palacios. El suceso deja al joven prcticamente desasistido en Madrid, pero el marqus de Ustriz, antiguo amigo de la familia, le ofrece su residencia de la calle Carretas. El hecho no deja de tener extraordinaria importancia en la formacin del futuro revolucionario. El marqus de Ustriz era un ilustrado, y como muchos liberales espaoles de su tiempo, frecuentaba las pginas de la Enciclopedia. Dotado de una slida fortuna y tambin de una estimable formacin intelectual, en su casa tenan lugar frecuentes tertulias, y en ellas la discusin literaria o filosfica conduca muchas veces a la senda poltica. Afloraban en las polmicas subversivos enfoques sobre las ideas de la revolucin francesa, y no faltaban los intercambios de ideas acerca de los principios de la masonera.
Ser el marqus de Ustriz quien encauzar la formacin de Bolvar hacia nuevos niveles. l mismo le indica los maestros que pueden completar sus conocimientos: la literatura, la historia, la filosofa y los idiomas ocupan ahora muchas de sus horas. Sobre esta base cimentar sus anhelos inagotables de conocimiento en el futuro, ya que de la correspondencia del caraqueo se desprende su continuo inters por la lectura, por hacerse con muchos de los libros que eran de reciente publicacin en su poca. Se trata de una actitud que no decae. En julio de 1826 se dirige a Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, recomendando la compra de la biblioteca de Francisco de Miranda, que est en venta en Londres; en noviembre del mismo ao Mariano Sarratea remite al Libertador un cajn que contiene, entre otras cosas, la Economa poltica de Say, los Principios de la economa poltica de Malthus, la Riqueza de las Naciones de Adam Smith, veinte volmenes de discursos parlamentarios de la revolucin francesa y varias obras sobre Napolen y su tiempo, entre ellas, Memorial de Santa Helena, del conde Les Cases.
La educacin del venezolano incluye tambin, tal como corresponde a un joven aristcrata, clases de esgrima y danza. Durante su estancia en la villa y corte de Madrid no deja de cultivar los hbitos propios de su estamento social, goza de un buen sustento econmico y lo utiliza con esplendidez, hecho que se convierte en motivo de preocupacin para quienes, en Caracas, actan como apoderados de los bienes familiares. En esos das, conoce a Mara Teresa, hija de otro rico criollo caraqueo, Bernardo Rodrguez del Toro, radicado en la pennsula desde varios aos antes. A sus diecisiete aos, Bolvar se enamora de la joven y concibe muy pronto el proyecto de contraer matrimonio con su pretendida, idea que no demora en comunicar al padre. ste no se opuso a una unin que, en definitiva, cumpla los convencionalismos de su tiempo y se presentaba, social y econmicamente, inobjetable. No obstante, estim Oportuno atemperar las impaciencias juveniles del pretendiente colocando cierta distancia entre ambos, y envi a su hija a Bilbao por algn tiempo.
La cada en desgracia de Mallo, el amigo de los tos de Bolvar, no dejara de tener consecuencias para Bolvar, y stas se materializaron en el incidente protagonizado con un pelotn de la guardia que, por orden de Godoy, intent detener al joven caraqueo en la Puerta de Toledo. Sin duda, los suntuosos broches de diamante que ostentaba Simn Bolvar estaban prohibidos, y l se complaca en exhibirlos, pero sobre todo, las razones eran que se le consideraba sospechoso de connivencia con el personaje desplazado del poder. Bolvar resiste a los guardias, que no consiguen detenerlo, pero Ustriz le aconseja, atento al peligro en ciernes, que abandone Madrid por un perodo hasta la atenuacin del conflicto que lo involucra.
Esta circunstancia lo mueve a dirigirse a Bilbao, donde reencuentra a su prometida y pasa una temporada con la familia Rodrguez del Toro, hasta que, finalizado el verano, sta decide regresar a Madrid. Inicia entonces un viaje a Francia; desde all piensa gestionar un pasaporte que le permita desplazarse sin peligros por Espaa, y una vez en la Corte contraer matrimonio con Mara Teresa y retornar a Venezuela. Una decisin que tendra influencia en las actitudes polticas de Simn Bolvar. En 1802 Pars vive los festejos de la firma de la Paz de Amiens. Para el joven venezolano este breve pasaje por la ciudad donde se haban desarrollado los acontecimientos de la revolucin francesa, con tanto fervor relatados por su maestro Simn Rodrguez y debatidos con entusiasmo en las reuniones celebradas en la casa del marqus de Ustiz, constituye sin duda una experiencia extraordinaria. As, se dirige luego a la ciudad de Amiens, donde puede contemplar de cerca a Napolen, un personaje hacia el que abrigar en el futuro admiracin y rechazo, pero que por entonces le deslumbra por la atraccin que ejerce sobre las multitudes. Era el vislumbre de la gloria, un sentimiento que ms tarde animar su actuacin en territorio americano.
Con todo, el Bolvar que retorna a Madrid luego de haber recibido seguridades para su persona, ha decidido casarse y desarrollar su vida en Amrica, gozando del prestigio y la posicin econmica tradicional de su familia. El 25 de mayo de 1802 se une a Mara Teresa del Toro en la iglesia de San Jos y sin demora parten con destino a Caracas. Afincados en la hacienda de San Mateo, todo indica que la joven pareja est destinada a fundar una familia, en tanto Bolvar se dispone a incentivar la explotacin y prosperidad de sus posesiones. La tranquila serenidad de la vida en la hacienda ser, sin embargo, breve para este matrimonio mantuano: antes de un ao Mara Teresa contrae la fiebre amarilla y muere en corto plazo. Como a los hroes de la tragedia romntica, tan en boga en su poca, a Bolvar le persiguen los duros golpes del destino. Precisamente, a partir de ahora, su espritu busca otros caminos que le conducirn a su definitiva experiencia vital. l mismo lo vio de esa forma en 1828, durante sus conversaciones de Bucaramanga con Per de Lacroix: Si yo no hubiera enviudado, quiz mi vida hubiere sido otra; no sera el general Bolvar ni el Libertador, aunque convengo que mi genio no era para alcaide de San Mateo.Nuevamente siente la atraccin de Europa. Esta vez har escala en Cdiz, en 1803, donde encuentra un ambiente de agitacin poltica y un aire de radicalismo que reinaba sobre todo en ciertas tertulias de moda. Sus tos Pedro y Esteban Palados han sido puestos en libertad, y se encuentran en la ciudad, y en compaa de otros americanos concurren a las sesiones clandestinas convocadas por algunos liberales espaoles. Un fenmeno que haba cobrado expansin eran las reuniones de la masonera, y en una de sus logias ser introducido Simn Bolvar. Se trataba de la Logia de Cdiz, vinculada a la Gran Logia Americana, cuya sede se encontraba en Londres y sobre la cual ejerca gran influencia Francisco de Miranda. El juramento de ingreso era, segn algunas fuentes: Nunca reconocers por gobierno legtimo de tu patria sino aquel que sea elegido por la libre y espontnea voluntad de los pueblos, y siendo el sistema republicano el ms aceptable al gobierno de las Amricas, propenders por cuantos medias estn a tu alcance a que los pueblos se decidan por l. Sin duda, Cdiz era el gran punto de encuentro para los liberales de ambos mundos. Por la ciudad pasan San Martn en 1801 y Bernardo O'Higgins hacia la misma poca. Desde Londres a Cdiz y de este puerto hacia Amrica espaola viajaron las ideas polticas, las consignas revolucionarias. Pero si Bolvar asisti a estas reuniones, o aun si realiz el juramento de rigor, pese a su coincidencia con la causa alentada por la Gran Logia Americana, en el futuro obrar al margen de las decisiones de una masonera cuya aparatosidad y misterio no parecen atraerle.
Ya en Madrid, luego de su obligada visita al marqus del Toro, no encuentra motivos para permanecer en la ciudad. Por otra parte, un bando promulgado por el gobierno ordena a los extranjeros abandonar la villa como consecuencia de la hambruna que se cierne sobre la misma. En la denominacin de forasteros se incluye a los nacidos en Amrica. La reaccin de Bolvar es inmediata: partir hacia Francia. Comienza, desde este perodo, una irreversible ruptura con la metrpoli, acentuada en el futuro por los acontecimientos vividos, y como consecuencia de la coyuntura histrica experimentada por Espaa y sus colonias de Amrica.
Mientras, llega en 1804 a Pars. En esa ciudad toma contacto con un grupo de venezolanos, se alberga en una casa de la rue Vivienne y no escatima oportunidades para disfrutar de los placeres que le brindan su fortuna y sus relaciones. En esos salones donde se respiraba la embriaguez del triunfo imperial, utilizados por la burguesa y la aristocracia en retirada para exhibir su sensibilidad poltica ante los nuevos tiempos, encuentra a Fanny du Villars, una lejana familiar, casada con un conde cuya edad se aproximaba a los sesenta aos. La asistencia al saln que se abra en la residencia del conde a los intelectuales y personajes de moda, proporciona a Bolvar la oportunidad de conocer las opiniones ms radicales, la critica a las normas tradicionales, en un ambiente atractivo para los temperamentos militantes, pero no exento de convencionalismos. La propia Fanny haba sido en buena medida formada en la instancia histrica de la revolucin francesa y, segn algunos autores, su inquieta personalidad revelaba esas influencias. Precisamente, en las reuniones celebradas por Fanny encontr Bolvar a Alexander von Humboldt. Si bien no todos coinciden en sealar la simpata entre ambos, el cientfico despert el respeto intelectual del futuro Libertador y ejerci un importante influjo en su visin de la coyuntura histrica de la Amrica espaola.
Segn narra Daniel Francisco O'Leary, que fuera edecn de Sucre y de Bolvar, en sus conversaciones con Humboldt y el naturalista Bonpland, el joven caraqueo habra expresado su deseo de ver libre el Nuevo Mundo. A ello, Humboldt haba respondido que Amrica estaba pronta para la libertad, pero l no vea los hombres capaces de llevar a cabo tal empresa, pero Bonpland opin: Las revoluciones producen sus propios hombres, y Amrica no ser una excepcin. En Paris, Bolvar reencuentra a su antiguo maestro, Simn Rodrguez, y ste le propone realizar un viaje a Roma detenindose en el camino para disfrutar del paisaje y la naturaleza, un poco al estilo de Rousseau. La idea cautiva a Bolvar y tambin a su amigo Fernando Toro y luego de cruzar el Rdano y entrar en Saboya, atraviesan la Lombarda y llegan a Miln. En Paris haba presenciado la coronacin de Napolen, dignificada por la presencia del Papa Clemente VII en la catedral de Notre Dame: en Miln ve reiterarse, en 1805, la escena de la coronacin, esta vez consagrando al francs como rey de los italianos. Ese mismo ao, el genial militar venca en la batalla de Austerlitz; la visin que se va conformando en Simn Bolvar sobre el gran personaje contiene sentimientos antagnicos. El campen de la lucha contra el absolutismo, proclamndose emperador, no concilia con los ideales republicanos que anidan ya en su espritu. Por consiguiente, cuando relata en Bucaramanga a Per de Lacroix la escena vivida, lo hace en estos trminos: La corona que se puso Napolen en la cabeza la mir como una cosa miserable y de estilo gtico: lo que me pareci grande fue la aclamacin universal y el inters que inspiraba su persona. Esta, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mi pas y en la gloria que cabra al que lo liberase: pero cun lejos me hallaba de imaginar que tal fortuna me aguardaba!Sus ideas comenzaban a cobrar definicin, al calor del ambiente que caracteriz el cambio de siglo. Europa conoca, en los primeros aos del diecinueve, el despertar del romanticismo, que en el tiempo de las revoluciones nacionales y liberales surge como reaccin. Esta reaccin aparece, en su primera fase, dirigida contra una corriente que el triunfo de la revolucin de 1789 plasma en el Estado nacional burgus, resolviendo a favor de esta clase social una lucha librada contra los poderes seoriales durante un extenso perodo histrico. Movimiento de prolongada gestacin, el romanticismo se mostr al comienzo menos destinado a la afirmacin de nuevos valores que a la negacin de aquellos considerados rgidos y dogmticos. Respondi a la consolidacin burguesa con una sensibilidad rehabilitadora de temas caballerescos y galantes, as como de todo aquello que caracterizaba al elegido, al hroe, en definitiva. Constitua, sin embargo, uno de los extremos de un fenmeno complejo encerrado en el cambio histrico y configur, en conjunto, un elemento estimulante de las mutaciones sociales. Si existan un Hlderlin, un Chateaubriand, un De Maistre, tambin surgieron los Byron, los Wordsworth, los Larra, y muchos otros.
La promesa realizada por Simn Bolvar en el Monte Sacro, durante su viaje a Roma en 1805, lo integra en la corriente romntica: Juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor; y juro por mi patria, que no dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder espaol. El romanticismo hace emerger el hroe que escoga su prueba inicitica, en la bsqueda de un espacio histrico -entre los elegidos-, sumada a la prohibicin de todo reposo hasta dejar cumplido el proyecto histrico. Lejos estaba el joven Bolvar de imaginar que el cumplimiento de la misin propuesta no le concedera descanso desde aquel momento. Pero se trata, en definitiva, de un rasgo poca. La lucha por la liberacin de los pueblos llena de contenido los primeros decenios del siglo XIX: tal vez no estara de ms recordar que Lord Byron viaja a Grecia en una embarcacin que bautiz Bolvar; en homenaje al hroe de la emancipacin, para morir por la libertad de Grecia en las murallas de Misolonghi. Bolvar se inscribe, entonces, en el nivel ideolgico de su tiempo para sobresalir en la generacin de hombres que desean ver cristalizados, en Hispanoamrica, los modelos polticos ms avanzados.LA CRISIS DEL ORDEN COLONIALSer un hombre que ha participado en las dos grandes revoluciones del siglo XVIII terminal: la revolucin norteamericana y la revolucin francesa, un hombre llamado Francisco de Miranda, quien lanzar el primer ataque contra el dominio espaol en Venezuela, al comenzar el siglo XIX. Se trataba de una accin poco madura, con un intento de ganar adhesiones de una poblacin que el venezolano, expatriado haca ms de treinta aos, tan slo conoca por referencias, idealizada en sus motivaciones por efecto de la distancia. Por consiguiente, el ensayo culmin en el fracaso; pero se convirti en la primera experiencia, entre los meses de marzo y agosto de 1806, de la que Bolvar tuvo conocimiento desde Europa. En el mismo ao, los ingleses logran apoderarse de Buenos Aires, de donde sern desalojados por la accin de las milicias criollas.
Para una cabal comprensin de la etapa independentista de Hispanoamrica es de trascendental importancia analizar el perodo del reformismo borbnico. Es que la serie de tensiones acumuladas en el seno de la sociedad colonial del siglo XVIII encuentran entonces su momento de expansin y, finalmente, configura el factor desencadenante de la revolucin al producirse la crisis de la monarqua espaola. En todo caso, la conciencia de crisis de Estado, suscitada por la ruptura de la estabilidad monrquica, cedi lugar a corto plazo, en la Amrica de habla espaola, a una cada da ms vigorosa corriente que reclamaba la independencia y la construccin de un nuevo orden en adhesin mimtica a los modelos republicano-liberales.
Sin embargo, no todo es claridad en un perodo como ste, pleno an de interrogantes, y concede amplio espacio para la polmica entre historiadores. As, por ejemplo, la tesis que atribuye a las reformas planificadas por el equipo gobernante de Carlos III la intencin de una segunda conquista de Amrica, la existencia de un nuevo imperialismo, que se perfilara en una mayor dominacin econmica, elaborada por John Lynch, ha provocado discrepancias y tambin ha concitado adhesiones, tanto de historiadores espaoles como de otros pases.
Por otra parte, las medidas econmicas se inscriben en la coyuntura alcista del siglo XVIII, identificndose con el incremento de la actividad comercial entre la pennsula y sus territorios de Amrica, particularmente con la entrada en vigor del Reglamento de Comercio Libre promulgado en 1778. Claro est que el desarrollo del intercambio conoce perodos de retraccin e interrupciones. La primera fase expansiva se verifica a partir de 1783, una vez firmada la paz de Versalles, pero en 1797 se produce una inversin de la tendencia alcista al reiniciarse la guerra con Inglaterra. La coyuntura hace necesario el permiso de libertad de comercio entre la Amrica espaola y los pases neutrales, medidas que inciden a medio plazo en la crisis definitiva del pacto colonial.
Obviamente, las medidas ensayadas por los Borbones, destinadas a redimensionar la explotacin de los recursos potenciales de sus dominios de Amrica, experimentaron la influencia negativa de la situacin internacional. Las lneas fundamentales de la poltica reformista han sido ampliamente estudiadas y existen numerosos trabajos que analizan sus efectos sobre la economa en algunas regiones peninsulares ya en Hispanoamrica, que por su nmero no vamos a mencionar aqu. Mientras perdur el pacto colonial estableci una divisin del trabajo entre una y otra orilla del Atlntico. Su funcionamiento estaba sustentado en un sistema de produccin regional. Este fenmeno est imbricado con la extensin del latifundio en la Amrica espaola: fue la frmula utilizada para acrecentar la masa de productos ante el aumento de la demanda y se convirti, a la vez, en fuente de riqueza para los criollos.
Correlativamente, se produca la reforma de la estructura administrativa. La creacin de los virreinatos de Nueva Granada y el Ro de la Plata, la adopcin del sistema de intendencias -que tena la funcin de obtener un relevo puntal en lo econmico y social, as como de corregir los abusos cometidos por autoridades locales-, estaba destinada, en definitiva, a facilitar los planes centralizadores de Carlos III. Pero su implantacin en territorio hispanoamericano encontr oposiciones, ya que las reformas coincidan con el asalto administrativo, desde la metrpoli, a niveles trabajosamente conquistados por los criollos en el sistema de poder local. Precisamente, uno de los rasgos dominantes, en esta nueva poltica hacia las colonias, estuvo configurado por el renovado envo de personal peninsular para la administracin, as como por una creciente inmigracin de igual procedencia, que inquiet a los espaoles americanos. Sobre todo, porque la poltica de la Corona cristaliz en un gradual relevo del elemento nativo de los organismos locales, sustituyndolo por la nueva burocracia y, asimismo, en instalar, donde no existan, organismos cuyo funcionamiento disminua el poder y el prestigio de las lites locales.
Con la situacin surgida en la provincia de Venezuela, la Corona decide la creacin de una Real Audiencia en la ciudad de Caracas. Reclamada en principio por la clase dominante criolla -grandes cacaos, o los mantuanos propietarios de grandes latifundios-, para ser utilizada en el enfrentamiento que mantenan con los Gobernadores instalados en la Capitana General de Venezuela desde 1777, pronto demostr a la oligarqua criolla que se converta en un recorte de su autonoma. Cu ando empez a funcionar en 1787, diversas medidas impidieron a los mantuanos sucederse entre familiares en el Cabildo: pero se trataba del comienzo de una disminucin de las parcelas de poder hasta entonces en manos de los criollos, los esfuerzos por conservar las situaciones de privilegio hasta entonces refugiadas en la institucin municipal, produjeron fuertes choques con las autoridades reales, que se agudizaron an cuando en 1793 se cre el Real Consulado, cuyo control intent el sector criollo.
Tal vez el golpe ms duro contra el privilegiado reducto de la aristocracia terrateniente venezolana fue asestado por la Real Cdula de 1795, llamada de gracias al sacar, que permita eximirse de la condicin de pardos, mediante una suma pagada al erario. Estas peticiones llegaban convalidadas por la Real Audiencia y constituan un asalto al reducto histrico tras el que se atrincheraba la oligarqua dominante para proteger sus privilegios: derribar la barrera de casta supona abrir el portillo por donde ascenderan a los niveles superiores quienes estaban sealados para ser dominados. El Cabildo de Caracas elev una protesta contra una medida que supona la ruptura del esquema tradicional de dominacin, rechazando la proteccin que escandalosamente prestan a los mulatos o pardos y toda gente vil para menoscabar la estimacin de las familias antiguas, distinguidas y honradas.Por cierto que estas medidas de la monarqua borbnica respondieron a necesidades de una administracin que, acuciada por los enormes gastos de guerra, apel a mltiples arbitrios para extraer recursos de las colonias. Si uno de ellos fue la dispensa de la calidad de pardos a quienes podan pagar los aranceles, otra fue la concesin de ttulos nobiliarios: los trabajos de algunos investigadores revelan que Carlos III fue el mximo creador de ttulos para el territorio americano; en parte procurando con ello obtener fondos, pero tambin para incentivar el desarrollo econmico, calificando a las figuras sobresalientes en ese dominio, como han demostrado, por ejemplo, D. A. Brading y tambin Doris Ladd para el virreinato de Mxico, y John R. Fisher para el Per.
Esta situacin de retroceso en los niveles de dominacin, que ha dado origen a lo que Pierre Chaunau ha denominado complejo criollo de frustracin, tuvo anclajes demasiado profundos en la realidad y se convirti en factor de tensiones en el interior del orden colonial. Estudios desarrollados por los historiadores Burkholder y Chandler, demuestran que en 1750 los criollos desempeaban el 55 por 100 de los cargos en las Audiencias de Amrica espaola: en 1785, esta representacin haba descendido al 23 por 100 y el 77 por 100 restante era adjudicado a espaoles que llegaban recientemente de la pennsula... As las cosas, los jvenes americanos perciban un ciclo de agravamiento para sus perspectivas de ascenso social, por lo menos, en el seno de la estructura administrativa vigente.
Los hechos eran especialmente sensibles para la generacin de Simn Bolvar, quien lo seal as con tintes sombros en la Carta de Jamaica (1815). Los criollos, los blancos nacidos en Amrica -escribe-, eran sistemticamente excluidos y estaban condenados a la esclavitud pasiva: Se nos vejaba con una conducta que adems de privarnos de los derechos que nos correspondan, nos dejaba en una especie de infancia permanente con respecto a las transformaciones pblicas. Si hubisemos siquiera manejado nuestros asuntos domsticos en nuestra administracin anterior, conoceramos el curso de los negocios pblicos y su mecanismo, y gozaramos tambin de la consideracin personal que impone a los ojos del pueblo cierto respeto maquinal que es necesario conservar en las revoluciones. He aqu porqu he dicho que estbamos privados hasta de la tirana activa, pues que no nos era permitido ejercer sus funciones. El enfoque negativo era an ms acusado en aquellos criollos, que haban recibido educacin en universidades hispanoamericanas, que gozaban ya de slida tradicin intelectual, como por ejemplo la de Caracas, y estimaban en consecuencia poseer un buen conocimiento de los problemas existentes en su espacio regional. Esta suma de conflictos, frente a una metrpoli empeada en una poltica que deba, por fuerza, proceder a enfoques ms globalizadores dada su coyuntura en el orden mundial, no dej de expresarse de forma reiterada en quejas y protestas remitidas a la Corona que aducan desconocimiento de la realidad americana por la Corte.
Los funcionarios peninsulares informaron a su gobierno de la crispacin social existente. En 1781, y desde Venezuela, el intendente Jos de balos describa la situacin general en los dominios espaoles de Amrica. Existe un resentimiento entre los vasallos -informaba- que se resisten a someterse a funcionarias recin llegados de Espaa, desconociendo las regiones llamadas a administrar, y con la ambicin de enriquecerse rpidamente. Adverta sobre la emergencia de un estado de opinin propicio a nuevas rebeliones, como la de Tupac Amaru. Teniendo en cuenta la extensin del Imperio, balos era partidario de la divisin territorial, formando monarquas separadas de Espaa, y gobernadas por prncipes de la familia real, para continuar la unin comercial y poltica.
Dos aos ms tarde, el conde de Aranda haca conocer en la Memoria secreta sus temores de una eventual separacin de las colonias. El cercano ejemplo de la independencia de los Estados Unidos, que la propia Espaa haba alentado, los abusos de los funcionarios -sostena- todo contribuye a la separacin. Los habitantes de Amrica se esforzarn por obtener su independencia, si la ocasin es propicia, y ser difcil evitar que cumplan su propsito. Aranda propona formar tres monarquas independientes en territorio americano, regidas por prncipes enviados desde la pennsula. Espaa conservara Cuba y Puerto Rico, a modo de enclaves para el mejor desarrollo del comercio.
El malestar social era ya muy visible en la regin. Las revueltas del siglo XVIII as lo revelan: entre 1730 y 1733 la rebelin de Andresote; en 1741 el Motn de San Felipe; en 1740 el levantamiento de Juan Francisco de Len; en 1781 la insurreccin de los Comuneros de Mrida; en 1795 la del mulato Jos Leonardo Chirinos y, casi al finalizar el siglo, la conspiracin de Gual y Espaa.
La urgencia por incrementar el sistema de seguridad del Imperio, acosado por las potencias europeas y en especial por Inglaterra, en sus reductos coloniales, propici la formacin de los cuerpos militares americanos que, a la postre, seran elemento decisivo para la causa de la emancipacin. Espaa careca de recursos financieros y de hombres para mantener ejrcitos permanentes en todo el territorio americano, por lo que se arbitr la solucin de crear milicias en las regiones de mayor importancia. La constitucin de estos cuerpos elev, sin duda, la eficacia defensiva del Imperio, al tiempo que gener un mecanismo de ascenso social por la extensin del fuero militar a los criollos. Pero el peso del costo econmico de la nueva organizacin castrense recaa sobre el capital local, por lo que si bien la efectividad de las milicias se puso de manifiesto con frecuencia (como, por ejemplo, en ocasin de las invasiones inglesas en el Rio de la Plata en 1806-1807), tambin se convirti en foco de disidencia.
Entretanto, en el mundo colonial se haba desarrollado una burguesa nativa que agrupaba mineros, comerciantes y hacendados. Se trataba, es cierto, de una clase social perifrica ante la pennsula, dependiente de muchas decisiones metropolitanas; pero se mostr capacitada para elaborar esquemas econmicos que incluan la explotacin de la tierra, la minera y el comercio, as como para instalar casas filiales en varias regiones americanas. Estos grupos minoritarios, pero dotados de podero econmico y slido prestigio en el estamento criollo, contribuyeron definitivamente a quebrar los marcos del orden tradicional.
Junto a esto, el siglo XVIII modela una conciencia revolucionaria caracterizada por un ncleo de ideas que la invisten de un sesgo militante y combativo, haciendo aflorar las tensiones y los conflictos latentes en la conquista de un espacio poltico por los grupos sociales en ascenso. Estos grupos sociales, que destruyen los valores heroicos de la tradicin seorial, se sienten atrados, pese a todo, por las formas de vida aristocrtica. Los principios que se ponen de moda son la tolerancia, la libertad, la igualdad, la fraternidad; pero la burguesa revolucionaria se mostr dispuesta a virar a la derecha cundo los estamentos ms bajos de la sociedad comenzaron a presionar para obtener una participacin ms activa en el proceso poltico-social.
En este perodo se produce un redimensionamiento del concepto espaol sobre el Imperio. Este concepto estuvo conformado por dos vertientes. La primera, que entenda el dominio colonial como un conjunto de pueblos sujeto a la autoridad patrimonial de la Corona, haba surgido en la poca fundacional del Imperio en Indias, durante el siglo XVI. El clero lo haba difundido en mltiples discursos y sermones en Amrica, y fue revalorizada en el siglo XVIII para la teora poltica de los Borbones. La segunda vertiente, instrumentada en la poca de Carlos III, conceba los territorios de ultramar como un sector productivo, destinado al engrandecimiento de la metrpoli, y haba sido fabricado por la intensa labor reformista ya mencionada.
El discurso revolucionario en Amrica fue, a su vez, obra de minoras de ciertos grupos de criollos, blancos o mestizos, a cuyo rpido ascenso al poder se opona, como nico obstculo, la presencia metropolitana. Las grandes masas de negros e indios se inhibieron en el momento de iniciarse la emancipacin, e incluso estuvieron con frecuencia del lado metropolitano. La estructura social, sobre todo en Venezuela, explicita con claridad un fenmeno ampliamente vinculado al sistema productivo controlado por los criollos, en especial las plantaciones de caf y cacao, explotadas por la oligarqua agraria de mantuanos y grandes cacaos. Eran stos directos dominadores de la masa trabajadora en las haciendas, y su situacin distaba mucho de la visin idlica que propone Bolvar desde Kingston, en septiembre de 1815, bajo el seudnimo de El Americano: El esclavo en la Amrica espaola -afirma- vegeta abandonado en las haciendas, gozando, por decirlo as, de su inaccin, de la hacienda, de su seor y de una gran parte de los bienes de la libertad; y cmo la religin le ha persuadido que es un deber sagrado servir, ha nacido y existido en esta dependencia domstica, se considera en su estado natural como un miembro de la familia de su amo, a quien ama y respeta.Se trata de un texto negador de una existencia de una explotacin del esclavo, redactado con una clara intencin poltica: convencer a los ingleses, eventuales aliados de la revolucin criolla, de la imposibilidad de que sta derivara hacia cauces de radicalizacin social, al estilo de lo ocurrido en Hait. Ms adelante, esta actitud mostrara un cambio significativo con la decisin de liberar a los esclavos.
Lo cierto es que la administracin espaola represent entonces, para negros e indios, un cierto recurso de amparo, aunque de reducidos alcances, frente a los dueos de las plantaciones. Como seala Pierre Chaunu: Se comprenda as que en regla general la profundidad del compromiso, y en especial el momento de la independencia, sean inversamente proporcionales a la masa de indios y negros dominados. Incluso en una de las etapas de mayor radicalizacin revolucionaria, las masas de llaneros venezolanos seguirn al asturiano Jos Toms Boves para enfrentarse, junto con los realistas, al ncleo social conformado por los hacendados y la burguesa ilustrada de Caracas.
Por ltimo, una desigual presencia de la conciencia revolucionaria en el espacio histrico hispanoamericano -pese a los estallidos de protesta que conoce el siglo XVIII-, es un factor que clarifica la aparicin tarda de los impulsos polticos emancipadores, que no despliegan su accin en el momento en que la capacidad de respuesta de Espaa se encontraba considerablemente debilitada por una dcada de casi continua accin naval inglesa, a partir de 1797. Sin duda, la Ilustracin cre un clima intelectual de opinin que hizo acariciar ideas emancipadoras, como se ha sealado con frecuencia, al tiempo que el proceso de la revolucin francesa contribuy a crear una imagen ms definida del Estado nacional burgus. En la Espaa del siglo XVIII, la Ilustracin cont con importantes difusores, entre los cuales destaca la figura del benedictino fray Benito Jernimo Feijo, cuya obra concurri a la formacin de una conciencia crtica en la Amrica espaola. Pero ser en la segunda mitad del siglo, durante el reinado de Carlos III (1750-1788), cuando la Ilustracin encuentre sus mejores exponentes en los ministros Aranda, Campomanes y Floridablanca. Tambin impulsaron este desarrollo los economistas, como Capmany, War y Ustriz, as como Jovellanos, aunque en este ltimo el acento terico recay sobre el modelo del despotismo ilustrado.
No obstante, los movimientos juntistas de 1808 reconocen todava sus antecedentes en Francisco Surez y su sistematizacin de la doctrina tomista sobre la soberana popular, segn la cual la potestad de los reyes eman originariamente de la comunidad, y revierte al pueblo cuando el poder del trono queda vacante o cesa (pactum traslationis), ideas cuya difusin en la Amrica espaola introdujeron las universidades. Por consiguiente, durante el perodo 1808-1810, el movimiento juntista americano sigue la lnea ideolgica peninsular en la defensa y en la custodia de los derechos de Fernando VII.
En 1810 la situacin experiment un cambio radical. Se pueden identificar las ideas de la Ilustracin en escritos, proclamas y propuestas revolucionarias. Debe considerarse esto como una demostracin de la velocidad con que se desplazan las ideas? La realidad responde exhibiendo una lenta transformacin. Parece innegable que sta sobrevino a travs de la frmula espaola elaborada por Feijo y los ilustrados peninsulares primero; por los autores franceses cuyos libros circularon en Amrica, asimismo, portando ideas ms radicales dirigidas a modificar la realidad poltica y social. Era todo un programa de cambio destinado a converger con las ideas proporcionadas por la doctrina de Francisco Surez, y que producira un resultado histrico de proyecciones revolucionarias cuando la estructura de poder entr en crisis en la metrpoli, y esta crisis se prolong en el tiempo.
El propio Bolvar lo reconoce as en la Carta de Jamaica, documento en el cual desarrolla el problema de legitimidad-ilegitimidad esgrimido por las juntas americanas de 1810. La Regencia, a los ajas de los criollos, careca de legitimidad para atribuirse la representacin de los pueblos de Amrica, incluso por razones histricas. El Libertador desliza aqu un argumento que fray Servando Teresa de Mier haba desarrollado en su Historia de la Revolucin de la Nueva Espaa, publicada en Londres el ao 1813 bajo el seudnimo de Jos Guerra. Se fundamenta en Las Casas -que tambin sirve de base a Bolvar en su alegato-, para afirmar que en las Leyes de Indias existe un pacto explcito por el cual todo pueblo americano es igual al espaol y ello le coloca en libertad de adoptar el gobierno que le parezca oportuno, e incluso la independencia, como era el caso actual. Esta es nuestra magna carta, afirmaba Mier, sealando la similitud de este pacto con el establecido entre los ingleses y su soberano en 1215. A su vez, Bolvar afirma: El emperador Carlos V form un pacto con los descubridores, conquistadores y pobladores de Amrica, que como dice Guerra, es nuestro contrato social. Los reyes de Espaa convivieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo, prohibindole hacerlo a costa de la Real Hacienda, y por esta razn se les conceda que fuesen seores de la tierra, que organizasen la administracin y ejerciesen la judicatura en apelacin, con otras muchas exenciones y privilegias que sera prolijo detallar. El Rey se comprometa a no enajenar jams las provincias americanas, como que a l no tocara otra jurisdiccin que la del alto dominio, siendo una especie de propiedad feudal la que all tenan los conquistadores para s y sus descendientes. Al mismo tiempo existen leyes expresas que favorecen exclusivamente a los naturales del pas originarios de Espaa en cuanto a empleos civiles, eclesisticos y de rentas. Por manera que, con una violacin manifiesta de las leyes y de los pactos subsistentes, se han visto despojar aquellos naturales de la autoridad constitucional que les daba su cdigo.
De cuanto he referido ser fcil colegir que la Amrica no estaba preparada para desprenderse de la metrpoli, como sbitamente sucedi, por el efecto de las ilegtimas sucesiones de Bayona y por la inicua guerra que la Regencia nos declar, sin derecho alguno para ello, no slo por la falta de justicia, sino tambin de legitimidad.Las primeras secuencias de ese agitado proceso se haban desarrollado en 1808, con la llegada a Caracas del emisario del Supremo Consejo de Indias, que peda el reconocimiento de Jos Bonaparte, en esa instancia en el trono de Espaa. El 16 de julio se form una corriente de opinin que reclamaba la formacin de una Junta, y ante el empuje del elemento criollo el partido espaolista hubo de ceder. Pero no demorara mucho la llegada de un representante de la Junta de Sevilla, que intentaba volver a su cauce la posicin de las autoridades metropolitanas. Los cabecillas de la rebelin sern deportados a La Guaira.
Pero el estallido producido en Quito cristaliz en 1809 en una junta Gubernativa. No obstante, el movimiento carece de unidad ideolgica y de una visin clara de sus fines; muchas provincias no se adhieren al programa poltico del ncleo quiteo y ste permanece aislado. Ante la obvia vulnerabilidad de la situacin rebelde, el virrey de Per, Amat, y el de Nueva Granada, Abascal, unifican su accin para converger con sus tropas sobre Quito, la ciudadela rebelde. Rodeada y aislada de todo auxilio exterior, la ciudad hubo de rendirse y la actitud de las autoridades, que confiaron una vez ms en el efecto ejemplarizante de la represin, sirvi fatalmente para nuevos intentos de emancipacin, a lo que contribuy muy pronto la falta de claridad institucional de la situacin de Espaa.
En 1809 llega a Caracas el capitn general Vicente Emparn, hombre de espritu liberal que trae la noticia de un decreto de la junta de Sevilla: las colonias americanas han dejado de considerarse colonias, y constituyen partes integrantes del reino. Por otra parte, en febrero de 1809, la Real Audiencia conceda el indulto a los integrantes de la denominada conspiracin de los mantuanos de 1808. El nuevo estallido rebelde se produjo en breve tiempo, precipitado por la cambiante situacin poltica en Espaa.
Cuando la Junta decret su disolucin en Cdiz, depositando sus prerrogativas en la Regencia, los venezolanos se reunan en Caracas, el 19 de abril de 1810, para hacer frente a los acontecimientos. En verdad, el hecho de que la pennsula estuviera virtualmente en poder de Francia, y Cdiz, al parecer, a punto de desmoronarse como ltimo bastin, creaba una situacin preocupante para los sectores dominantes de Venezuela. El posible relevo de un sistema de dominacin por otro (el espaol por el francs), poda poner an peor las cosas para la aristocracia terrateniente, mientras que para los comerciantes monopolistas implicaba el fin de sus privilegios. Tampoco era mejor la perspectiva para unos criollos que teman un despliegue demasiado espectacular de las medidas igualadoras de unos posibles gobernantes franceses, lo que culminara sin duda con la supresin de la esclavitud y el ascenso social de los pardos, hasta ahora resistido.
Era necesario obrar, y cuando las autoridades que operaban en nombre de la metrpoli rechazaron aceptar modificaciones de acuerdo a la nueva situacin, los ms radicales movieron sus influencias y obtuvieron que la presin popular en Caracas obligara a la formacin de un organismo representativo de la autoridad local. Los diversos grupos que por entonces dividan a la sociedad urbana criolla se unificaron para instalar una junta conservadora de los Derechos de Fernando VII; al mismo tiempo ofrecieron la presidencia al capitn general Vicente Emparn. Era la primera etapa de un movimiento que se mostraba an respetuoso de la autoridad metropolitana. Pero Emparn resisti la medida, por lo cual fue destituido, al mismo tiempo que los funcionarios de una Real Audiencia contra la que los criollos haban acumulado numerosos agravios. Pero si en una primera instancia los conservadores se haban hecho con el poder, la corriente radical congregada alrededor de la Sociedad Patritica, en cuyas filas destacaba por su decisin Simn Bolvar, pronto hizo saber su opinin. La independencia deba ser el propsito de los revolucionarios, un paso decisivo que liberaba las fuerzas en la sociedad venezolana.
Ciudades y regiones que haban asumido su propia representacin a causa de la crisis de la monarqua, que vean cercana la posibilidad de superar el reducido espacio econmico sealado por el sistema monopolista, y alcanzar as la prosperidad prometida por el liberalismo econmico, abrazaron decididamente el programa independentista. Haba madurado un clima intelectual de opinin que tan slo esperaba el momento propicio para manifestarse con todo su vigor. Esta ocasin, para los criollos venezolanos, surgi en 1811. A partir de entonces, el fundamento poltico de la resistencia espaola contra los franceses, esgrimido por las juntas americanas de 1808, pierde vigencia para el programa criollo al producirse el cambio de coyuntura. En la Carta de Jamaica Bolvar aludir a la ruptura de esta lealtad a la metrpoli, apoyada en mltiples lazos, y cuya existencia permiti gobernar un extenso imperio con fuerzas relativamente exiguas: El hbito de la obediencia; un comercio de intereses, de luces, de religin; una reciproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres: en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza, nos vena de Espaa. De aqu naca un principio de adhesin que pareca eterno, no obstante que la conducta de nuestros dominadores relajaba tal simpata, o, por mejor decir, este apego forzado por el imperio de la dominacin. Al presente sucede lo contrario: la muerte, el deshonor, cuanto es nocivo, nos amenaza y tememos; todo lo sufrimos de esa desnaturalizada madrastra. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretender: de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, la Amrica combate con despecho; y rara vez la desesperacin no ha arrastrado tras de s la victoria.Las consecuencias de esta situacin son conocidas. No slo el intendente balos y el conde de Aranda se haban percatado -como ha sido mencionado ms arriba- de las dificultades que afrontara Espaa para sofocar una revolucin independentista en territorio americano, sino que ese mismo argumento haba sido esgrimido por Manuel Gual y Jos Mara Espaa en su Proclama de 1797: La gran distancia que media entre este pas y la Europa es una ventaja considerable para nosotros. En definitiva, la burguesa criolla, que haba recibido con malestar la presin administrativa y fiscal de la segunda mitad del siglo XVIII, se levantara contra la sujecin metropolitana. La revolucin burguesa, fracasada en Espaa a principios del siglo XIX, encontraba continuidad y su cristalizacin en Amrica por los criollos.
EL NACIMIENTO DE UNA REPBLICA
El 9 de julio de 1810 Simn Bolvar, Andrs Bello y Luis Lpez Mndez zarpaban en la corbeta inglesa Wellington rumbo a Londres; al mismo tiempo, Juan Vicente Bolvar y Toms Orea se dirigan hacia Estados Unidos. Se trataba de obtener la adhesin de esas potencias para secundar los planes, por lo dems nada ambiciosos, de la junta de Caracas. En verdad, Simn Bolvar no gozaba de una confianza generalizada entre los hombres que haban asumido el control de la situacin en Venezuela; tampoco el joven contemplaba con simpata un gobierno que estimaba excesivamente tmido en sus decisiones. Pero el erario no tiene fondos y Bolvar posee bienes que le permiten sufragar los gastos de la misin. En consecuencia, la coyuntura le convierte en diplomtico ante Su Majestad Britnica. Pese a todo, no ignora que al tiempo que se le investa como jefe de la misin, la Junta depositaba su confianza en la habilidad de Jos Lpez Mndez.
Se afirma, por otra parte, que Bolvar desde la lectura de sus instrucciones. Pero en los hechos, sus intenciones eran rescatar a Miranda para la causa de la revolucin venezolana y, en lo posible; ofrecer a Inglaterra una perspectiva favorable a sus intereses si apoyaba la empresa independentista. No resulta extrao, entonces, que la entrevista con el marqus de Wellesley, secretario de Relaciones Exteriores britnico, se caracterizara por la contradiccin entre lo expresado por Bolvar y las instrucciones contenidas en los documentos que la junta enviaba para ser presentados a su interlocutor. En tanto stos se referan a una mediacin de Gran Bretaa para evitar una profundizacin de la crisis entre Venezuela y el gobierno peninsular, el joven diplomtico daba a conocer los anhelos de independencia de su corriente poltica.
Los contactos con el gobierno ingls no carecieron de rasgos alentadores. En primer trmino, las conversaciones no tuvieron lugar en la cancillera, sino en la residencia privada de Wellesley, en Apsly House. Gran Bretaa mantiene una estrecha alianza con Espaa en su lucha contra Napolen, aunque demanda reciprocidad en la concesin de amplias facilidades para el comercio con las colonias peninsulares en Amrica. No deja el diplomtico britnico de insinuar que el apoyo a la resistencia espaola contra los franceses tiene carcter necesario para Inglaterra, y que su pas no dara pasos que debilitaran esa alianza.
Bolvar esperaba concretar un encuentro de inters para la causa revolucionaria: tomar contacto con un personaje ya legendario para la joven generacin caraquea como era Francisco de Miranda. Si la Junta no le haba dado instrucciones precisas ante la eventualidad de una entrevista con el viejo lder de la emancipacin -el precursor, como se le denomin histricamente-, era porque no dejaban de manifestar recelos ante tal posibilidad. Era un hecho conocido, adems, que Miranda reciba una pensin del gobierno britnico, lo que permita su manutencin en Londres con cierto decoro. Miranda ser, precisamente, el encargado de introducir al futuro Libertador en el conocimiento de los entresijos de la vida britnica, y de sus instituciones. Incluso la prensa no escatima mencionar, por esos das, la presencia de los embajadores de la Amrica del Sur, hecho que provoca una airada protesta del embajador espaol. El gobierno britnico jugaba discretamente a dos cartas, puesto que ya haban llegado noticias de la revolucin de mayo en Buenos Aires y la destitucin de las autoridades espaolas en la capital del virreinato. Cuando Bolvar parte de Londres, ya ha obtenido la promesa de Miranda de regresar a su patria y sumarse a los esfuerzos emancipadores. Era necesario, ahora, convencer a la Junta de Caracas para que accediera a su retorno. En diciembre de 1810, la Junta debi ceder ante la presin de Bolvar y el ncleo radical que integraba la Sociedad Patritica.
A partir de entonces, el viejo revolucionario escribe en El Patriota venezolano, incitando a la independencia y sealando la necesidad de redactar una carta constitucional. La decidida intervencin de numerosos grupos oblig a cristalizar la idea de proclamar la independencia el 5 de julio de 1811. La pugna entre los sectores ms conservadores, que teman el estallido social si se abandonaba la frmula de avanzar pausadamente hacia la emancipacin, y los independentistas radicales, puede resumirse en las palabras de Bolvar en nombre de la Sociedad Patritica:Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse con calma! Trescientos aos de calma no bastan? La Junta Patritica respeta, como debe, al Congreso de la Nacin, pero el Congreso debe or a la Junta Patritica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarias. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernosPocos das ms tarde, los nuevos funcionarios de gobierno juraban sus cargos ante el Congreso. Un documento redactado por este rgano el primero de julio haba establecido los Derechos del Pueblo, que instituan la libertad, seguridad, igualdad ante la ley, as como la felicidad comn. Una comisin integrada por Germn Roscio, Fernando de Toro e Isnardi redact la Declaracin de Independencia de la Confederacin Americana de Venezuela: el texto constitucional fue aprobado, finalmente, el mes de diciembre de 1811. Se estableca en l el federalismo, bajo clara influencia del texto fundamental de Estados Unidos; instauraba el sufragio censitario, y limitaba el derecho a acceder a los cargos de gobierno para una minora propietaria. Derogaba la denominacin de pardos, suprima la trata de esclavos, pero sin poner trmino por ello a la esclavitud. La constitucin era polticamente igualitaria, pero no eliminaba la desigualdad real, dejando en la marginacin a los estratos inferiores de la sociedad. La exaltacin revolucionaria se prodig en despertar ecos jacobinos, pero su escasa hondura social tendra graves consecuencias para el porvenir del proyecto criollo. Pronto las masas entraran en escena, recordando al pas en construccin que tena que contar con otras fuerzas, hasta entonces ignoradas.
La crisis de la primera repblica venezolana se hizo presente en el breve lapso de un ao. En efecto, la tendencia federalista que, no obstante ser combatida tanto por Bolvar como por Miranda, se haba impuesto, tan slo beneficiaba a quienes aspiraban a ejercer el predominio seorial en las unidades regionales. En vano la Sociedad Patritica alert sobre los peligros que tal sistema entraaba para un Estado que se preparaba a enfrentarse a un enemigo demasiado fuerte. Desde las provincias esta postura era contemplada como tentacin centralista que era necesario evitar. En los hechos, si estas pretensiones existieron en la aristocracia caraquea, fueron frustrados por la imposicin de las jerarquas seoriales en las regiones, que hacan imposible una real unidad nacional. Cada una de las provincias haba, en los hechos, proclamado por separado su emancipacin del poder espaol, y tan slo Barcelona, Cuman e isla Margarita, acudieron a la convocatoria del Congreso Federal en Caracas. Por lo dems, el conjunto de la situacin no era nada tranquilizador. El panorama econmico era deprimente; el ejrcito que deba defender al nuevo Estado tena un parque demasiado precario. Para desesperacin de Miranda, a quien se haba confiado su instruccin, nada tena que ver con las legiones norteamericana o francesa, excepto en que exista cierta similitud entre aquellos hombres surgidos del campo, mal armados y peor equipados, con los campesinos de la vende durante la revolucin francesa.
Los personajes econmicamente poderosos se adelantaron a los acontecimientos y abandonaron el territorio llevando consigo buena parte de su fortuna. Entretanto, varias ciudades del resto de Venezuela se resistan a reconocer al gobierno. Estas discrepancias pronto se materializaron en violentos levantamientos contra la repblica en oriente y occidente. Valencia se alza en nombre de Fernando VII y los espaoles logran arrastrar a su causa a pardos y negros, prometiendo a estos ltimos la abolicin de la esclavitud. En tanto, Cuman se rebela. Derrotado el marqus del Toro, que encabeza las fuerzas republicanas, es designado Miranda para dirigir las operaciones. Aqu darn comienzo las fricciones del viejo general con el joven Bolvar; que se distingue por su arrojo en el asalto a Valencia, finalmente rendida a las fuerzas del gobierno. Pero los desencuentros sociales de la revolucin comenzaban ya a insinuarse: cuando los republicanos de Caracas entran en Valencia, se enfrentan a milicias de negros que luchan para defender su opcin a la libertad.
La calma pareca restablecida y las tropas regresan a Caracas. Entonces un fenmeno ssmico asol la regin, destruy varias ciudades y sembr el pnico y la inseguridad. Miles de personas murieron en las zonas republicanas, un hecho que sera explotado por la Iglesia espaolista potenciando as la reaccin del sector realista. Con la atribucin del sesmo al castigo divino, las tropas espaolas conducidas por el general Domingo Monteverde avanzaron revestidas de un aire de cruzada e hicieron sentir su presin desde Coro.
Sin duda, todava existan intereses muy contrapuestos en la coyuntura histrica de la primera repblica. Si los republicanos preparaban una independencia controlada por la oligarqua criolla, esta propuesta no poda ser atrayente para los pardos, que en la futura sociedad parecan relegados a planos secundarios. Una visin del porvenir estaba ya trazada en el ejrcito formado por la junta de Caracas, que mantena en sus filas una divisin en estratos tnicos. Tal vez los realistas, que intentaban lgicamente restablecer el dominio peninsular, obtuvieron sus primeros triunfos por estar animados por unos objetivos que unificaban sus fuerzas, y a la vez por la inexperiencia de sus oponentes. Cuando la contrarrevolucin, cuyas tropas conduca Monteverde, avanz por territorio venezolano, la adhesin que le prestaron muchos pueblos demostr la exigua implantacin de las ideas republicanas. Mientras el jefe espaol marchaba triunfante, Miranda se vea forzado a trasladar sus posiciones desde Maracay a la Victoria y, por fin, intent fortificarse en los accesos de Caracas. En tanto, el avance y la crueldad de las tropas de Monteverde deciden a muchos integrantes del bando revolucionario a pasarse a sus filas. Bolvar intenta defender Puerto Cabello, pero es traicionado y queda colocado en una situacin sumamente crtica, desde la cual reclama el auxilio de Miranda, hacindole saber que, si no ataca rpidamente a los realistas, seran totalmente derrotados.
Pero el general en jefe estaba casi inmovilizado, decepcionado por las deserciones en sus filas, por el deficiente armamento de los soldados. Era claro que con esos medios no confiaba en contener al disciplinado ejrcito espaol. La visin terica de la revolucin se estrellaba en la realidad de los Llanos de Venezuela. El 25 de julio form una capitulacin con Monteverde. La medida provoc una airada reaccin entre los jvenes ofciales, que la consideraron una traicin, y este hecho signific el deterioro del prestigio de Francisco de Miranda. Bolvar, encabezando un grupo de oficiales venezolanos, toma prisionero al general, quien quedar en poder del comandante de La Guaira, el espaol Manuel Mara Casas. Comprendiendo que no sera posible escapar desde all, el joven venezolano regresa a Caracas, donde mediante influencias obtuvo un salvoconducto de Monteverde. Pero el precursor ya no sera liberado: conducido por los espaoles al penal de Cdiz, sus das finalizaron en prisin.
La capitulacin que Miranda haba firmado con Monteverde obligaba al respeto de vidas y propiedades de los vencidos, pero pronto las prisiones de patriotas y el despojo de sus bienes, demostraron a muchos criollos moderados que el retorno realista provocaba la ruina de numerosas familias. El funcionamiento de un Tribunal de Secuestros, con la finalidad de expropiar a los que combatan en el bando patriota, y la junta de Proscripciones que formaliz la lista de los independentistas y de los sospechosos que seran condenados a prisin, actuaron con celeridad. No obstante, los pardos, que combatieron al lado de los peninsulares, y esperaban beneficios, no fueron contentados por Monteverde, que aspiraba simplemente a restaurar el antiguo ordeno La guerra ocasionaba enormes destrucciones y la escasez de recursos de los realistas era palpable, por lo cual impuso fuertes contribuciones que, necesariamente, recaan sobre el comercio local. Una poltica singularizada por la violencia, as como por la escasa capacidad para contentar a sus propios aliados, sumi en el desaliento a los partidarios de Fernando VII y fortaleci la resistencia de los patriotas. Incluso las revueltas de pardos y de esclavos que estallaron en los meses siguientes, esta vez contra los peninsulares, eran producto de su frustracin ante los resultados de la poltica de Monteverde.
Bolvar se haba desplazado a Curaao, donde trabaj febrilmente para reclutar nuevas tropas. Con un reducido grupo de compatriotas y una suma de dinero prestada por un comerciante, se dirige a Cartagena, en Nueva Granada, zona que se mantiene libre del poder espaol. En esa ciudad solicita ayuda para liberar Venezuela, pero realiza, asimismo, un profundo anlisis de las causas que provocaron la derrota de la primera repblica. Esta reflexin da lugar a un documento que lleva por ttulo: Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueo, texto que ser conocido por Manifiesto de Cartagena, y que lleva fecha de 15 de diciembre de 1812.
En esa instancia, Bolvar demostrara su capacidad para elaborar un enfoque realista de los acontecimientos, pese a su formacin basada en la filosofa de la Ilustracin. Recoge lecciones de la experiencia y comienza por distinguir entre teora y prctica revolucionaria. La debilidad del gobierno federal, afirma, es una de las causas del fracaso, puesto que los cdigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podan ensearles la ciencia prctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios, que, imaginndose repblicas areas, han procurado alcanzar la perfeccin poltica, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filsofos por jefes, filantropa por legislacin, dialctica por tctica, y sofistas soldados. Con semejante subversin de principios y de cosas, el orden social se sinti extremadamente conmovido, y desde luego corri el Estado a pasos agigantados a una disolucin universal, que bien pronto se vio realizada.Los ataques destinados al sistema federal instaurado por la constitucin de 1811 son inexorables. Bolvar condena esa interpretacin, en cierto modo romntica para el perodo, de un modelo que se mostr dbil e ineficaz y advierte a la Amrica entera, desde su Manifiesto, para que las terribles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida repblica, persuada a la Amrica a mejorar su conducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energa que se notan en sus gobiernos. La escasez de tropas experimentadas, el creciente antagonismo poltico, el fanatismo religioso, unos habitantes sin formacin en los principios republicanos, todo converta al federalismo, sostena Bolvar, en un sistema inadecuado para los pases americanos en esa etapa histrica: Por otra parte, qu pas del mundo, por morigerado y republicano que sea, podr, en medio de las facciones intestinas y de una guerra exterior; regirse por un gobierno tan complicado y tan dbil como el federal? No es posible conservarlo en el tumulto de los combates y de los partidos. Bolvar desliza aqu una idea que tendr en el futuro un desarrollo ms amplio en su discurso poltico: Nuestra divisin, y no las armas espaolas, nos torn a la esclavitud.A la vez, el Manifiesto esgrime una idea que Simn Bolvar intentar inculcar a los combatientes de la emancipacin: la lucha contra el espaol es una guerra exterior. En consecuencia, el ejrcito peninsular es un contingente extranjero. Precisamente, el decreto de Guerra a Muerte, de junio de 1813, afirmar ese concepto de la guerra de independencia. Era necesario crear una conciencia de nacionalidad americana.
El general Pierre Labatut, a cuyas rdenes combate ahora en las filas de los neogranadinos, recibi con recelos a Simn Bolvar, pero ste demuestra en el campo de batalla sus dotes de militar. La campaa por los valles del Magdalena barre a las fuerzas realistas, deja libre a Tenerife, y ms tarde a Mompox y Guamal, lo que le permite llegar hasta Ocaa, y poco despus desplazar a los enemigos de la plaza de San Antonio de Tchira en los primeros meses del ao 1813. Solicita del presidente de la Confederacin de Nueva Granada, Camilo Torres, autorizacin para intentar a partir de entonces la liberacin de Venezuela, que le es concedida, y el mes de mayo entra en Mrida. En esa ciudad prepara la continuacin de una ofensiva ya incontenible: en el mes de junio ha ocupado Trujillo. Desde all dar a conocer el decreto de Guerra a Muerte. Es innecesario sealar que los errores de Monteverde, fusilando incluso a los sospechosos y ordenando ejecutar a los patriotas vencidos, convertan el conflicto en una lucha cruenta como, por otra parte, lo era en casi todo el continente. No obstante, el decreto posea un alcance ms profundo que el mero hecho de intimidar al adversario.
Desde Cartagena, Simn Bolvar subraya la imperiosidad de actuar con energa para evitar fisuras en el movimiento revolucionario. En el decreto de 15 de junio de 1813, formaliza un hecho engendrado por la violencia misma de los enfrentamientos, e incorpora un elemento que hace irreversible el proceso revolucionario. En consecuencia, el decreto de Guerra a Muerte, antes que una decisin militar es un acto poltico. Anuncia el perdn para los criollos que combaten al lado de los realistas: El solo ttulo de americanos ser vuestra garanta y salvaguardia. Al mismo tiempo, subraya: Espaoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, s no obris activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seis culpables. Es un documento elaborado con la intencin de crear un enfrentamiento sin alternativas. Al tiempo que se establece una profunda divisin entre espaoles y criollos, confiere estatuto formal a una nacionalidad americana que hace a sus titulares dignos de un tratamiento diferenciado frente al peninsular, considerado a partir de entonces como un invasor. La guerra civil originaria se transforma entonces en guerra de resistencia contra el ocupante extranjero. El decreto, y la serie de documentos que le seguirn, procuran dar un perfil a la todava imprecisa conciencia nacional de los criollos.
Pero no olvida ofrecer una alternativa para aquellos espaoles que se pasaran a la causa revolucionaria: Todo espaol que no conspire contra la tirana en favor de la justa causa por los medios ms activos y eficaces, ser tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia ser irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que se pasen a nuestro ejrcito con sus armas o sin ella... Se conservarn en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela y se unan a nosotros; en una palabra, los espaoles que hagan sealados servicios al Estado sern reputados y tratados como americanos. Estas palabras dejan entrever en el pensamiento de Bolvar la idea de una proximidad entre los liberales republicanos de Amrica y de la metrpoli: les abra, por consiguiente, la posibilidad de abrazar la causa de la emancipacin.
No sin que afloraran desacuerdos entre los caudillos que rodean a Bolvar, ste consigue llevar a trmino una campaa que brinda victorias de importancia y obliga a Monteverde a retroceder. La unin con el caudillo de oriente, Santiago Mario, y la rebelin en isla Margarita, suman fuerzas a los patriotas, que hacia el mes de agosto de 1813, luego de tomar la ciudad de Victoria, entran en Caracas. Haba logrado parcialmente su propsito: unificar las fuerzas revolucionarias y derrotar a los peninsulares en el norte de Venezuela; Caracas lo recibe en triunfo y deposita en sus manos la autoridad suprema, otorgndole el ttulo de Libertador. En pocos meses, desde enero hasta agosto, tuvo xito en su empeo de expulsar a Monteverde de una extensa zona del territorio venezolano, liberando la capital, en lo que se denomin la campaa admirable. Quedaba instalada la segunda repblica, en la cual Bolvar esperaba enmendar los desaciertos del pasado. Pese a todo, su existencia ser tambin muy breve.LA GUERRA SOCIALSi la Primera Repblica venezolana fue federalista, la segunda estara centralizada en la figura de Simn Bolvar. Un cambio de gobierno demostrara ser inoperante para prolongar la vigencia del Estado independiente, pese a que Monteverde continuaba retrocediendo y se vio obligado a retirarse de Puerto Cabello. Es que an existan distancias insalvadas entre unos criollos que conformaban la clase dominante -ya divididos entre s- y las masas de pardos, esclavos, y los habitantes de la zona rural; todos ellos contemplaban con recelo una integracin en las filas de sus explotadores de siempre. La complejidad de la sociedad venezolana haca muy conflictiva la relacin entre los terratenientes, los grandes cacaos, y las castas, pero tambin exista malestar en los llamados blancos de orilla, marginados en labores artesanales o en la prctica de la agricultura de subsistencia. Estos enfrentamientos de clases y de castas ya demostraron su explosividad latente en las sublevaciones de la ltima dcada del siglo XVIII, y demostraran toda su intensidad durante la guerra de independencia.
Precisamente, el enfrentamiento armado entre patriotas y realistas puso en movimiento masas que hasta entonces permanecan adormecidas, o fcilmente controladas en sus espordicos estallidos. Y su comparecencia en la escena de lucha se manifest como violento choque de clases. El carcter guerra social sera an ms evidente por la aparicin de las montoneras de los Llanos de Venezuela, conducidas por Jos Toms Boves desde 1813. Estas fuerzas contribuirn, con terrible eficacia, a destruir el edificio poltico de la Segunda Repblica, revelando que ste careca de bases slidas en la sociedad venezolana. Boves era asturiano, nacido en la ciudad de Oviedo, pero trasladado desde muy joven a Venezuela se dedic al comercio y al contrabando, hecho que le signific una condena a prisin por las autoridades espaolas. Ms tarde, comerci en el Bajo Orinoco y se dedic a la ganadera en los Llanos, donde pudo familiarizarse con la vida y costumbres de los seres marginados que all habitaban en un estado casi primitivo. En los primeros tiempos de la repblica, el asturiano mostr, como tantos, su adhesin a la causa patriota; pero una serie de circunstancias lo convierten en sospechoso y se ordena su confinamiento y el secuestro de sus bienes. Liberado por las fuerzas espaolas, con ellas fue destinado a los Llanos, donde combate a las rdenes de Antoazas primero y del comandante Cajigal ms tarde.Monteverde le confi el cometido de levantar un ejrcito entre los habitantes de la regin, y pronto se convirti en un poderoso caudillo popular conduciendo a los temibles jinetes conocidos como los llaneros, una caballera invencible armada con sus largas lanzas con un hierro aguzado en el extremo, Su bandera, guerra a los blancos y reparto de sus propiedades entre indios y pardos, engros sus filas con rapidez y desata una terrible lucha de razas. El resentimiento de aos de explotacin asomaba en los enfrentamientos entre llaneros y criollos, y las victorias de Boves no dejaban prisioneros. Como apunta Brito Figueroa, las acciones de Boves, si convenientes para los planes militares de Monteverde, no dejaban de alarmar a los realistas ms lcidos. En efecto, su eficacia para desatar la guerra de castas, sublevar a los esclavos y confiscar los bienes de los blancos distribuyendo sus riquezas entre quienes le seguan, destrua a largo plazo toda base posible para restaurar el orden colonial una vez derrotados los patriotas. De todos modos, el saqueo, que para las fuerzas del asturiano era el beneficio inmediato, formaba parte de la conducta de todos los ejrcitos en lucha, aunque para Jos Toms Boves encerraba un fuerte significado poltico y de clase.
Las tropas de Bolvar quedaron destruidas en su choque con los llaneros y la guerra a muerte adquira tintes cada vez ms sangrientos por parte de ambos bandos. Adems, result imposible reunir bajo un mando nico a los combatientes del Libertador y a los de Mario por resistencia de este ltimo, que domina la regin de oriente. La Segunda Repblica se tambalea pese a que los patriotas vencen en Araure; Boves desbarata en Calabozo a los escuadrones de los independentistas comandados por Campo Elas. Es posible, pese a todo, obligar al asturiano a una retirada en San Mateo, pero ms tarde Bolvar y Mario sern derrotados por los llaneros en La Puerta y, perseguidos por Morales, uno de los caudillos de Boves, sufren un nuevo asalto en Aragua que destroza los restos del ejrcito republicano. Ambos jefes se ven obligados a huir en un pequeo velero hacia la isla Margarita y desde all Bolvar se encamina hacia Cartagena.
En julio de 1814 las tropas del asturiano entran en Caracas e instalan en la ciudad los mtodos del saqueo y el terror. En el campo patriota, Bermdez, Piar y Rivas llevan el comando de las fuerzas que an resisten. Pronto deben enfrentarse a los llaneros, comandados por Boves y Morales, en las cruentas batallas libradas en la Sabana del Salado y en Urica, donde se consuma la catstrofe del ejrcito revolucionario. Pero en este ltimo lugar Boves encuentra la muerte a causa de una herida de lanza. Su accin en el perodo, al frente de las montoneras del Llano, haba ocasionado la crisis definitiva de la Segunda Repblica. Pero, si objetivamente contribuy a restablecer la autoridad espaola en Venezuela, la intensa guerra de clases que desencaden deterior la hegemona econmica y social del rgimen colonial. En lo sucesivo, este hecho, que resultaba inesperado para el proyecto poltico-militar del bando realista, cobrara enorme importancia en la definicin del proceso histrico de la emancipacin.
El Libertador llega a Cartagena, precedido por otros emigrados patriotas desde el territorio venezolano, en los ltimos das del mes de septiembre. Las noticias de su derrota, conocidas ya, eran explotadas por los enemigos del centralismo encarnado en la propuesta poltica de Bolvar y achacaban los desastres del ejrcito republicano a un deseo desmesurado de concentracin del poder. Desde Carpano, el jefe patriota haba realizado un balance de la situacin en un manifiesto, realizando el anlisis de sus propios errores, apuntando, una vez ms, la falta de unidad en el seno de la revolucin y, asimismo, la participacin de muchos venezolanos en las filas realistas, que converta los encuentros en una guerra civil, segn el concepto de nacionalidad americana ya esbozado en el decreto de Guerra a Muerte: Los guerreros neogranadinos -dice- no marchitaron jams sus laureles mientras combatieron contra los enemigos de Venezuela, y los soldados caraqueos fueron coronados por igual fortuna contra los fieros espaoles que intentaron de nuevo subyugarnos. Si el destino inconstante hizo alternar la victoria entre los enemigos y nosotros, fue solo en favor de pueblos americanos que una inconcebible demencia hizo tomar las armas para destruir a sus libertadores y restituir el cetro a sus tiranos. As, parece que el cielo, para nuestra humillacin y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos.Comenzaba un perodo de repliegue para los partidarios de la independencia americana. El ao 1814 ser el del retorno de Fernando VII al trono de Espaa luego de la derrota de Napolen por la coalicin europea. Mientras el Congreso de Viena inicia sus sesiones, el monarca espaol deroga la constitucin liberal y lanza una implacable persecucin contra los liberales en tanto restaura con todo su vigor el absolutismo. Pronto se inician los preparativos para formar una fuerza expedicionaria destinada a imponer la autoridad de la monarqua en las zonas americanas rebeldes y aplastar; definitivamente, el movimiento independentista.
En la regin de Nueva Granada los problemas seguan latentes. Santa Fe, la actual Bogot, se resista a formar parte de la Unin Granadina por lo que Bolvar, ascendido a general de divisin por el gobierno, debe cumplir la misin de doblegar la ciudad rebelde. Luego de un breve sitio, el Libertador somete la zona que se haba declarado independiente de las resoluciones del Congreso de Tunja. No demor ese mismo Congreso en instalarse en la ciudad que haba sido capital del virreinato. Cumplida la pacificacin de Cundinamarca, el propsito de Bolvar es dirigirse a las provincias de Santa Marta y Maracaibo con intenciones de emprender la liberacin de Venezuela.
En la sesin inaugural del Congreso Simn Bolvar agradece a los integrantes el asilo que por dos veces le haba ofrecido Nueva Granada, y propone el envo de delegados a las potencias europeas para promover el apoyo a la independencia de Amrica. Su pensamiento trasciende los lmites de la regin donde desarrolla su accin, para abrazar el continente americano en su totalidad; las consecuencias de la dominacin espaola, opina, se reflejan en la incapacidad de los criollos para ejercer su gobierno en libertad, no slo por inexperiencia, sino incluso por desconocimiento de lo que ocurre en el resto del mundo: Creado el Nuevo Mundo bajo el fatal imperio de la servidumbre, no ha podido arrancarse las cadenas sin despedazar sus miembros; consecuencia inevitable de los vicios de la servilidad y de los errores de una ignorancia tanto ms tenaz cuanto que es hija de la supersticin ms fantica que ha cubierto de oprobio el linaje humano... Jams, seor, jams nacin del mundo, dotada inmensamente de extensin, riqueza y poblacin ha experimentado el ignominioso pupilaje de tres siglos, pasados en una absoluta abstraccin, privada del comercio del universo, de la contemplacin de la poltica, y sumergida en un caos de tinieblas. Todo era extranjero en este suelo. Religin, leyes, costumbres, alimentos, vestidos, eran de Europa, y nada debamos ni aun imitar.Se trata de temas que conforman el ncleo del pensamiento bolivariano, y sobre los que volver una y otra vez en documentos fundamentales de su discurso poltico. A continuacin reafirma el concepto de nacionalidad americana: Hemos subido a representar en el teatro poltico la grande escena que nos corresponde, como poseedores de la mitad del mundo. Y ms adelante: Que esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo. La sangre americana tie el continente en la lucha por la emancipacin: un espectculo que puede ser presenciado, afirma, desde Mxico a Buenos Aires. Insiste en no descuidar la tarea diplomtica, recordando que la opinin pblica en determinados pases puede brindar, como ocurriera en su tiempo con Atenas, con Roma, y en pocas ms cercanas con la misma Inglaterra, un fuerte respaldo para los intereses criollos. La crtica a su propia actuacin, que el Libertador no escatima, hace que el neogranadino Camilo Torres le dirija estas palabras: General, vuestra patria no ha muerto mientras exista