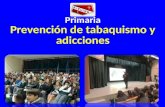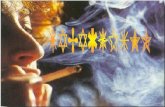Revista prevencion del tabaquismo, julio/septiembre 2013
description
Transcript of Revista prevencion del tabaquismo, julio/septiembre 2013

Asociación Latinoamericana de TóraxAssociação Latino-americana do Tórax
Sociedad Española
de Neumología
y Cirugía Torácica
SEPAR
Prevención delTabaquismo15032013Volumen 15 · Número 3 · Julio/Septiembre 2013
Área de Tabaquismode la Sociedad Españolade Neumología y Cirugía Torácica
sumario
Editorial
Tabaco y atritis reumatoidea: un área donde es imprescindible intervenirSusana Lühning, Daniel Buljubasich
Originales
Intervención para cesación tabáquica en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en 6 Centros de Salud Municipal en Santiago de ChileLeonardo Véjar, Juan Villena, Gisella Medina, Marcela Morales, Diana Urdinola, Carmen Castillo, Analia Morales, Manuel Salazar, José Terán, M. José Pozo, Ruth Ponce
Análisis de las áreas temáticas con mayor renovación científica en artículos de excelencia en tabaquismo. Datos bibliométricos básicosJosé Ignacio. de Granda Orive, Adolfo Alonso Arroyo, Francisco García Río, Segismundo Solano Reina, Carlos A. Jiménez Ruiz, Rafael Aleixandre Benavent
Revisión
Diferencias de género en el abandono del tabacoEva Belén de Higes Martínez, Ángela Ramos Pinedo
Artículo especial
¿Es el hábito tabáquico un factor determinante en la lactancia materna?María Velo Higueras, Inmaculada Ramos García, Javier Corrillero Martín, Mª Isabel Jiménez Gómez
Cartas al Director
Experiencias en el 2013 SRNT International Meeting de BostonFrancisco Javier Callejas González
Paquetes/año, paquetes-año y años-paquete. A vueltas con la terminologíaLorenzo M. Pérez Negrín, Ruth Pitti y Pérez
Controversia en la expresión del consumo acumulado de tabacoPedro Plaza Valía
Normas de Publicación
Revista incluida en el Índice Médico Español (IME) y en el Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)


Prevención delTabaquismo
Asociación Latinoamericana de TóraxAssociação Latino-americana do Tórax
Sociedad Española
de Neumología
y Cirugía Torácica
SEPAR
1503
2013
Vol
umen
15
· Núm
ero
3 · J
ulio
/Sep
tiem
bre
2013
Prevención del TabaquismoDirectorC.A. Jiménez Ruiz
Director AdjuntoM. Barrueco Ferrero
Comité de RedacciónI. BarradasJ.I. de Granda OriveA. Pérez TrullénS. Solano ReinaG. Zabert
Comité AsesorN. Altet GómezF. Álvarez GutiérrezJ.R. Banegas BanegasC. Bartolomé MorenoF.J. Callejas FernándezF. Camarelles GuillemT. Casamitjà SotJ.M. Carreras CastelletF. Carrión ValeroA. Cascales GarccíaM.L. Clemente JiménezE. de la Cruz AmorósJ.L. Díaz-Maroto MuñozF. Domínguez GrandalM. García RuedaL. Lázaro AseguradoJ.J. Lorza BlascoM.A. Martínez MuñizI. Nerín de La PuertaJ.F. Pascual LledóP. Plaza ValíaJ.A. Riesco MirandaJ.L. Rodríguez HermosaP.J. Romero PalaciosJ. Signes-Costa MiñanaJ. Tabara RodríguezM. Torrecilla García
Coordinación EditorialC. Rodríguez Fernández
Comité CientíficoR. Abengozar Muela (Toledo)J.L. Álvarez-Sala Walther (Madrid)J. Astray Mochales (Madrid)D. Buljavasich (Rosario, Argentina)F.J. Callejas González (Albacete)Mª.P. Cascán Herrero (Zaragoza)R. Castro Córdoba (Costa Rica)J.M. Chatkin (Brasil)A. Cicero Guerrero (Madrid)M.I. Cristóbal Fernández (Madrid)E.B. de Higes Martínez (Madrid)P. de Lucas Ramos (Madrid)J.M. Díez Piña (Madrid)L. Escosa Royo (Zaragoza)E. Fernández (Barcelona)S. Flórez Martín (Madrid)C. García de Llanos (Las Palmas)A. García Hidalgo (Cádiz)I. García Merino (Madrid)J.M. González de Vega (Granada)R. González Sarmiento (Salamanca)J. Grávalos Guzmán (Huelva)A. Guerreros Benavides (Perú)A. Guirao García (Madrid)M.A. Hernández Mezquita (Cáceres)A. Khalaf Ayash (Castellón)E. López Gabaldón (Toledo)J. López García (Las Palmas)S. Lühning (Córdoba, Argentina)F.L. Márquez Pérez (Badajoz)J.M. Martín Moreno (Alicante)F. Martínez (Valladolid)M. Mayayo Ulibarri (Madrid)E. Monsó Molas (Barcelona)M. Pau Pubil (Zaragoza)R. Pendino (Rosario, Argentina)L. Pérez Negrín (S.C. Tenerife)Mª.D. Plaza Martín (Salamanca)J. Precioso (Portugal)A.Mª. Quintas Rodríguez (Madrid)S. Rávara (Portugal)A. Ramos Pinedo (Madrid)
F.B. Ramos Postigo (Murcia)F. Rodríguez de Fonseca (Málaga)M. Rodríguez Rodríguez (Madrid)E. Ruiz de Gordejuela (Bilbao)C. Ruiz Martínez (Logroño)J. Sala Felís (Oviedo)E. Saltó i Cerezuela (Barcelona)V. San Martín (Paraguay)A. Sánchez Rodríguez (Salamanca)A. Santacruz Siminiami (Murcia)J.C. Serrano Rebollo (Toledo)A. Souto Alonso (La Coruña)B. Steen (Madrid)P. Vaquero Lozano (Madrid)A. Vellisco García (Sevilla)H. Verea Hernando (La Coruña)F. Verra (Argentina)L. Webbe (Argentina)
Consultores InternacionalesE. Bianco (Uruguay)J.F. Etter (Suiza)M. Fiore (EE.UU.)C. Gratziou (Grecia)R. Hurt (EE.UU.)K.O. Fagerström (Suecia)P. Hajek (Reino Unido)J.E. Henningfield (EE.UU.)C.R. Jaen (EE.UU.)A. Johnston (EE.UU.)S. Nardini (Italia)J. Precioso (Portugal)R. Sansores (México)P. Tonnesen (Dinamarca)L. Vejar (Chile)
Consultores EméritosC. Escudero Bueno (Oviedo)M. Dale (EE.UU.)M. Kunze (Austria)L. Sánchez Agudo (Madrid)V. Sobradillo Peña (Bilbao)J.L. Viejo Bañuelos (Burgos)
Edita: ERGONC/ Arboleda, 1. 28221 Majadahonda (Madrid)www.separ.es – [email protected]
ISSN (Internet): 2013-6854D.L. (Internet): B-7935-2010Título clave: Prevención del tabaquismo (Internet)Título abreviado: Prev Tab. (Internet)
Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, disponibles en http://www.icmje.org/faq.pdf

Asociación Latinoamericana de TóraxAssociação Latino-americana do Tórax
Sociedad Española
de Neumología
y Cirugía Torácica
SEPAR
Junta Directiva SEPARPresidentaP. de Lucas Ramos (Madrid)
Vicepresidente Cirujano TorácicoG. Varela Simó (Salamanca)
Vicepresidente NeumólogoR. Agüero Balbín (Santander)
Secretaria GeneralE. Fernández Fabrellas (Valencia)
Vicesecretaria-TesoreraE. Bollo de Miguel (León)
Coordinadores ÁreasAsmaE. Martínez Moragón (Valencia)
Circulación pulmonarA. Ballaz Quincoces (Vizcaya)
Cirugía torácicaJ.L. Duque Medina (Valladolid)
Enfermería y fisioterapia respiratoriasM. Peiró Fábregas (D.E.) (Barcelona)
EPOCB. Alcázar Navarrete (Granada)
EROMR. Fernández Álvarez (Oviedo)
Fisioterapia respiratoriaJ. Vilaró Casamitjana (Barcelona)
OncologíaJ. Belda Sanchís (Barcelona)
TabaquismoS. Solano Reina (Madrid)
Técnicas y trasplante pulmonarE. Cases Viedma (Córdoba)
TIRJ.M. García García (Asturias)
TRS-VM-CRCN. González Mangado (Madrid)
Área TabaquismoCoordinadorS. Solano Reina (Madrid)
SecretariaE. de Higes Martínez (Madrid)
VocalesJ.J. Lorza Blasco (Navarra)J. Signes-Costa Miñana (Alicante)
Coordinador para la webDr. José Ignacio de Granda
Foro Autonómico de Tabaquismo de la SEPAR
PresidentaP. de Lucas Ramos (Madrid)
Sociedades científicas integrantes
AIREA. Cascales García (Baleares)
ASTURPARM.A. Martínez Muñiz (Asturias)
COMUNIDAD DE LA RIOJAC. Ruiz Martínez (Logroño)
NEUMOCANL. Pérez Negrín (S.C. Tenerife)
NEUMOMADRIDJ.L. Rodríguez Hermosa (Madrid)
NEUMOSURP.J. Romero Palacios (Granada)
SADARA. Pérez Trullén (Zaragoza)
SEARF.L. Márquez Pérez (Badajoz)
SOCALPARM. Barrueco Ferrero (Salamanca)
SOCAMPARJ. Gallardo Carrasco (Guadalajara)
SOCAPN. Altet Gómez (Barcelona)
SOGAPARJ. Tabara Rodríguez (A Coruña)
SOMUPARL. Paz (Murcia)
SVNEUMOJ. Signes-Costa Miñana (Alicante)
SVNPRJ.J. Lorza Blasco (Navarra)E. Ruiz de Gordejuela Sáenz-Navarrete (Vizcaya)
Comité ejecutivo Área de Tabaquismo de la SEPARS. Solano Reina (Madrid)E. de Higes Martínez (Madrid)J.J. Lorza Blasco (Navarra)J. Signes-Costa Miñana (Alicante)
Representante del Programa de Investigación Integrada de TabaquismoC.A. Jiménez-Ruiz (Madrid)
Representantes de la Revista Prevención del TabaquismoC.A. Jiménez-Ruiz (Madrid)S. Solano Reina (Madrid)

Asociación Latinoamericana de TóraxAssociação Latino-americana do Tórax
Sociedad Española
de Neumología
y Cirugía Torácica
SEPAR
Prevención delTabaquismo15032013Volumen 15 · Número 3 · Julio/Septiembre 2013
Área de Tabaquismode la Sociedad Españolade Neumología y Cirugía Torácica
sumario
Editorial
99 Tabaco y atritis reumatoidea: un área donde es imprescindible intervenir Susana Lühning, Daniel Buljubasich
Originales
101 Intervención para cesación tabáquica en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en 6 Centros de Salud Municipal en Santiago de Chile Leonardo Véjar, Juan Villena, Gisella Medina, Marcela Morales, Diana Urdinola, Carmen Castillo, Analia Morales, Manuel Salazar, José Terán, M. José Pozo, Ruth Ponce
106 Análisis de las áreas temáticas con mayor renovación científica en artículos de excelencia en tabaquismo. Datos bibliométricos básicos José Ignacio. de Granda Orive, Adolfo Alonso Arroyo, Francisco García Río, Segismundo Solano Reina, Carlos A. Jiménez Ruiz, Rafael Aleixandre Benavent
Revisión
114 Diferencias de género en el abandono del tabaco Eva Belén de Higes Martínez, Ángela Ramos Pinedo
Artículo especial
121 ¿Es el hábito tabáquico un factor determinante en la lactancia materna? María Velo Higueras, Inmaculada Ramos García, Javier Corrillero Martín, Mª Isabel Jiménez Gómez
Cartas al Director
128 Experiencias en el 2013 SRNT International Meeting de Boston Francisco Javier Callejas González
130 Paquetes/año, paquetes-año y años-paquete. A vueltas con la terminología Lorenzo M. Pérez Negrín, Ruth Pitti y Pérez
131 Controversia en la expresión del consumo acumulado de tabaco Pedro Plaza Valía
132 Normas de Publicación

Asociación Latinoamericana de TóraxAssociação Latino-americana do Tórax
Sociedad Española
de Neumología
y Cirugía Torácica
SEPAR
Prevención delTabaquismo15032013Volume 15 · Number 3 · July/September 2013
Área de Tabaquismode la Sociedad Españolade Neumología y Cirugía Torácica
summary
Editorial
99 Tobacco and rheumatoid arthritis: an area where it is essential to intervene Susana Lühning, Daniel Buljubasich
Originals
101 Intervention for smoking cessation in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in 6 Municipal Health Care Centers in Santiago de Chile Leonardo Véjar, Juan Villena, Gisella Medina, Marcela Morales, Diana Urdinola, Carmen Castillo, Analia Morales, Manuel Salazar, José Terán, M. José Pozo, Ruth Ponce
106 Analysis of the thematic areas with greatest scientific renewal in articles of excellence in smoking habit. Basic bibliometric data José Ignacio. de Granda Orive, Adolfo Alonso Arroyo, Francisco García Río, Segismundo Solano Reina, Carlos A. Jiménez Ruiz, Rafael Aleixandre Benavent
Review
114 Differences of gender in smoking cessation Eva Belén de Higes Martínez, Ángela Ramos Pinedo
Special article
121 Is the smoking habit a determining factor in breastfeeding? María Velo Higueras, Inmaculada Ramos García, Javier Corrillero Martín, Mª Isabel Jiménez Gómez
Letters to de Director
128 Experiences in the 2013 SRNT International Meeting of Boston Francisco Javier Callejas González
130 Pack/year, pack-year and years-pack. Insisting on the terminology Lorenzo M. Pérez Negrín, Ruth Pitti y Pérez
131 Controversy in the expression of accumulated tobacco consumption Pedro Plaza Valía
132 Publication norms

99
Prevención delTabaquismo
La artritis reumatoidea (AR) es la artropatía inflamato-ria más frecuente, con una prevalencia del 0,5 al 1% de la población general, responsable de alta discapacidad y reducción de la expectativa de vida.
Si bien su etiología es desconocida, sabemos desde hace unos 30 años que, en su patogenia, intervienen factores de riesgo genéticos. La asociación del HLADRB con AR fue la primera comprobada, conociéndose en la actualidad otros genes responsables de susceptibilidad (PTPN22, STAT4, TRAF1/C5).
Pero esta susceptibilidad genética sólo contribuye en el 50-60% de la patogenia, quedando el riesgo restante a merced de otros factores a determinar. Varios fac-tores ambientales han sido estudiados con evidencias dispares de participación, siendo el tabaco el mejor estudiado y reconocido tanto en el desarrollo como en la expresión clínica de la AR1.
En 1987, Vassey y colaboradores, estudiando los efec-tos de los anticonceptivos orales sobre el desarrollo de la AR, describen casi accidentalmente y por primera vez la implicación del tabaco como multiplicador de riesgo en el desarrollo de AR seropositiva, en especial,
en presencia de anticuerpos frente a proteínas/péptidos citrulinados (ACPA)2.
Sabemos que el consumo de tabaco afecta al sistema inmune, produciendo una respuesta inflamatoria y afectando tanto la respuesta inmune humoral como la celular y es capaz de tener efectos pro inflamatorios como inmunosupresores a través de distintos meca-nismos. Por esto, el tabaco se puede relacionar con el desarrollo y expresión de enfermedades autoinmunes, incluyendo la artritis reumatoidea, el lupus eritema-toso sistémico, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Graves y la cirrosis biliar primaria.
El mayor riesgo de AR seropositiva en fumadores está asociado a la presencia del “epitopo reumatoide” (ER), comprobando la importante interacción genético am-biental. L. Padyukiv y cols. mostraron que, mientras que los pacientes que presentaban una o dos copias del ER tenían riesgo de desarrollar AR de 2,4 y 4,2 respectivamente, en los fumadores ese riesgo se elevaba a 5,5 y 15,7. Según estos datos, el tabaquismo podría justificar hasta 1/3 de los casos de AR seropositivas y multiplicaría por seis la probabilidad de desarrollar la enfermedad y por quince en aquellos pacientes gené-ticamente propensos3.
Estudios posteriores demostraron que el riesgo es mayor en hombres que en mujeres y que se vincula más a los años de fumador que a la cantidad de consumo diario4.
En relación con la expresión clínica de la enferme-dad, en los fumadores, la AR tiene presentación más
Correspondencia:Dra. Susana Lühning. Hospital Nacional de Clínicas. Santa Rosa 1560. (5000) Córdoba. Argentina. E-mail: [email protected]
Recibido: 15 de julio de 2013. Aceptado: 28 de agosto de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 99-100
Editorial
Tabaco y artritis reumatoidea: un área donde es imprescindible intervenir
S. Lühning1, D. Buljubasich2
1Neumóloga, Hospital Nacional de Clínicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. 2Neumólogo, Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Rosario, Argentina.

100
temprana, mayor actividad lesional y más síntomas extraarticulares. Los resultados son controvertidos en relación con la mayor progresión radiológica.
Además, en los fumadores se comprobó peor respues-ta al tratamiento. La menor respuesta al metotrexate estaría relacionada con interferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas del tabaco, mientras que la mala respuesta a los biológicos (antagonistas del factor de necrosis tumoral) estaría vinculada al aumento de me-diadores inflamatorios.
Sumado a todo lo dicho, el tabaco es factor de riesgo mayor de ateroesclerosis, riesgo que también está au-mentado en la AR.
Si bien quedan todavía cuestiones por resolver, como los mecanismos patogenéticos involucrados, los efectos del abandono del hábito tabáquico una vez estable-cida la enfermedad, la repercusión que podría tener su abandono en la población general en la incidencia futura de la AR o su papel en otras formas de artritis crónicas, quienes estamos involucrados en la preven-ción y el tratamiento del tabaquismo tenemos ahora
una doble misión: extender el horizonte e incluir en nuestro pensamiento las enfermedades autoinmunes y motivar a los reumatólogos para que adopten una actitud alerta y activa, no sólo mediante el consejo sanitario obligatorio sino, incluso, animándose a em-plear estrategias efectivas de cesación.
BiBliografía
1. Ruiz-Esquide V, Sanmarti R. Tobacco and other envi-ronmental risk factors in rheumatoid arthritis. Reuma-tol Clin. 2012; 8: 342-50.
2. Vessey MP, Villard-Mackintosh L, Yeates D. Oral con-traceptives, cigarette smoking and other factors in re-lation to arthritis. Contraception. 1987; 35: 457-64.
3. Padyukov L, Silva C, Stolt P, Alfredsson L, Klareskog L. A gene-environment interaction between smoking and shared epitope genes in HLA-DR provides a high risk of seropositive rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2004; 50: 3085-92.
4. Hernández Ávila M, Liang MH, Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA, Rosner B, et al. Reproductive factors, smoking, and the risk for rheumatoid arthritis. Epide-miology. 1990; 1: 285-91.

101
Prevención delTabaquismo
rEsumEn
Entre un 30 y un 70% de los pacientes con EPOC de-terminado por tabaquismo continúan fumando a pesar del consejo médico. En estos casos la única medida que puede impedir el deterioro de la función pulmonar y alargar la vida es detener el consumo de tabaco. En este artículo se comunican los resultados de un Proyecto Piloto realizado durante 2012 por los profesionales del programa EPOC de 6 consultorios de Atención Prima-ria de Salud (APS). Se identificaron los pacientes fuma-dores y se ofreció consejería intensiva y medicamentos a los que fumaban ≥10 cigarrillos día. Ingresaron a estudio pacientes con diagnóstico clínico y/o espiromé-trico de EPOC y se excluyeron aquellos con condiciones médicas o psicológicas inestables y/o consumo actual de alcohol. En 3 centros se usó vareniclina 2 mg/día y en 3 bupropión 300 mg/día más chicle de nicotina de 4 mg. Duración del tratamiento: 3 meses. Ingresaron a terapia 50 pacientes. Edad promedio 58,8, rango 37-80, sexo femenino 60%. Los pacientes mostraron alto grado de adicción, 47,7% fumaban ≥20 cpd y 64% lo
hacían antes de 30 min luego de despertar. El prome-dio de sesiones de terapia fueron de 8,9. Los efectos secundarios de los fármacos se presentaron leves en 17 pacientes (34%) e intensos en 3 (6%), determinando la suspensión del tratamiento. El coste de fármacos por paciente tratado fue de US$ 138. Dejaron de fumar a los 6 meses 19 pacientes (38%).
Conclusiones. El paciente con EPOC se caracteriza por alto grado de adicción. El tratamiento intensivo con terapia psicosocial y medicamento realizado en consultorio por los mismos profesionales que los con-trolan puede obtener resultados aceptables.
Palabras clave: EPOC; Tabaquismo; Tratamiento.
aBsTracT
Between 30-70% of patients with COPD caused by tobacco consume remain smoking despite medical ad-vice. In these cases the only measure that can prevent deterioration of pulmonary function and to prolong life is to stop tobacco use. Here are the results of a pilot project done in 2012 by professionals of the COPD control program of six Primary Health Care Centers (PHCC). The strategy was to identify patients, who smoke, provide intensive treatment though counseling
Correspondencia:C/ Isla Decepción, 43. Lo Prado (Santiago Chile)
Recibido: 8 de marzo de 2013. Aceptado: 13 de marzo de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 101-105
original
intervención para cesación tabáquica en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 6 centros de salud municipal en santiago de chile
L. Véjar1, J. Villena2, G. Medina3, M. Morales4, D. Urdinola4, C. Castillo5, A. Morales5, M. Salazar6, J. Terán6, M.J. Pozo6, R. Ponce7
1Programa Tabaco, Hospital Dr. Sótero Del Río. 2Cesfam S Amalia. 3Cesfam El Roble. 4Cesfam Los Quillayes. 5Cesfam M.Villaseca. 6Cesfam Los Castaños. 7Cesfam Flor Fernández. Chile.

102
and medications. The patients that entered the study, were previously diagnosed COPD clinically and/or by spirometry and were excluded those with unstable medical or psychological conditions and/or current use of alcohol. Six counseling sessions were planned. Drugs were administered to those who smoked ≥ 10 cigarettes daily. At three PHCCs Varenicline 2 mg was used daily. At three other PHCCs Bupropion 300mg plus Nicotine Gum 4 mg were used daily. The duration of treatment was 3 months. 50 patients average 58.8 years of age range 37-80, 60% being female. Patients showed high degree of addiction 47.7% smoked ≥ 20 cpd and 64% did so within 30 min after awakening. Average therapy sessions were 8.9 and side effects were 34%, severe in 6%. 3 patients discontinued treatment due to intoler-ance. 19 patients quit smoking after 6 months (38%).
Conclusions. COPD patients are characterized by high degree of addiction. Intensive treatment with medication and psychosocial therapy performed in PCCs by the same professionals whom perform routine check-ups can achieve acceptable results.
Key words: COPD; Smoking habit; Treatment.
inTroducción
El tabaquismo está actualmente considerado una en-fermedad adictiva crónica que asocia una carga alta de enfermedad cardiovascular, respiratoria y cáncer. Según el Atlas Mundial del Tabaco1, las tasas de consumo en Chile son de 36,9 en varones, 30,2% en mujeres, 28% en niños, 36,9% en niñas y 51,7% de los jóvenes es-tán expuestos al humo del tabaco en sus hogares. El conjunto de las enfermedades asociadas al tabaquismo representan un 10% de las muertes totales de Chile. Los costes directos para los Servicios de Salud están estimados en US$ 1.400 millones1.
El consumo de tabaco produce infarto, accidente vas-cular cerebral, 20 tipos de cánceres y enfermedad res-piratoria crónica de diversos tipos, de ellas los más relevantes son enfisema pulmonar y bronquitis crónica (EPOC). La EPOC es producida casi exclusivamente por el consumo de tabaco (>90%)2. El coste de tratar enfermedades respiratorias crónicas es bastante alto, sea por la atención del enfermo en condición estable y, mayormente, por el coste del ingreso hospitalario.
En Chile, la atención del paciente con enfermedad respi-ratoria crónica se canaliza a través del programa AUGE3. La prestación entregada incluye tratamiento completo:
aerosoles broncodilatadores y corticoidales, oxígeno y antibióticos (en las emergencias). Sin embargo, no se proporciona terapia para dejar de fumar. Entre un 30 y un 70% de los pacientes con EPOC se mantienen fumando a pesar del consejo médico porque su tabaquis-mo asocia alto grado de adicción2,4,5 y componentes de depresión5,6. Mantenerse fumando determina deterioro acelerado de la función pulmonar y única alternativa terapéutica que se ha demostrado efectiva es detener el consumo de tabaco7-10. A mayor abundamiento en la normativa GOLD y dentro del epígrafe “Componente 2 “Reducción de los factores de riesgo”, se señala la importancia de evitar la exposición al humo del tabaco como factor preventivo del desarrollo y la progresión de la enfermedad. Se señala que dejar de fumar es la razón más eficaz y coste-efectiva para evitar el desarrollo y la progresión de la EPOC (evidencia A)11.
disEño dEl programa
El diseño y dirección del proyecto estuvo a cargo del Programa de Tabaquismo del Hospital Dr. Sótero del Río SSMSO.
Equipo profEsional
El tratamiento de los pacientes fue realizado por profe-sionales de APS, fisioterapeutas y médicos que trabajan en los programas de afecciones respiratorias del niño y del adulto (IRA y ERA), que atienden a los pacientes EPOC. Este equipo había participando antes en un Piloto de Tratamiento de Tabaquismo en Funcionarios de APS realizado el año 2010.
dEsarrollo dEl proyEcTo
– La primera actividad realizada fue identificar a los consultantes EPOC fumadores e inscribir a los que deseaban tratamiento para dejar de fumar.
– En una segunda actividad a los pacientes que se ins-cribieron se les realizó una entrevista de evaluación y se aplicaron los criterios de inclusión-exclusión.
criTErios dE inclusión
– Edad superior a 40 años. – Diagnóstico de EPOC, por clínica con o sin espi-
rometría compatible. – Fumadores activos con un consumo diario ≥10.

103
Prevención delTabaquismo
criTErios dE Exclusión
– Condición médica inestable o mal controlada. – Enfermedad psiquiátrica inestable (psicosis, tras-
tornos de pánico, depresión y/o trastorno bipo-lar).
– Consumo actual de alcohol (excesivo) o de drogas duras.
A los seleccionados se les ofreció tratamiento, con-sistente en terapia cognitiva conductual grupal de 6 sesiones asociada a tratamiento farmacológico.
indicación dE mEdicamEnTos
Se consideró como indicación para medicamentos el consumo de 10 o más cigarrillos por día (cpd) dentro del mes anterior a la evaluación.
Los fármacos utilizados fueron: bupropión de libe-ración lenta (BP), chicle de nicotina (CHN) 4 mg y vareniclina (VR).
Se utilizaron 2 esquemas de tratamiento: 1) BP 300 mg más CHN 4 mg libre demanda y 2) VR 2 mg día. Duración del tratamiento: 3 meses.
El esquema que cada consultorio utilizó fue uno solo asignado en forma aleatoria.
Evaluación dE rEsulTados
Fue realizado en un primer análisis a los 3 meses y un segundo a los 6 meses y se midieron con información personal de no consumir ningún cigarrillo con com-probación por cooximetría.
rEsulTados
En la Tabla I se muestra el número de consultorios participantes, su población asignada mayor de 20 años y número de pacientes EPOC en control.
En la Tabla II se muestra el número de pacientes que son evaluados, los que cumplen los requisitos e ingre-san al estudio, los que reciben fármacos y sus caracte-rísticas generales.
En la Tabla III se muestran perfil de consumo de ta-baco en el que el 47,7% de los pacientes fuman más
de 20 cigarrillos por día y un 64% lo hacen antes de 30 minutos luego de despertar.
En la Tabla IV se muestran los porcentajes de cesación del 38% a los 6 meses.
Los efectos secundarios de los fármacos se presentaron leves en 17 pacientes (34%) e intensos en 3 (6%), determinando en ellos la suspensión del tratamiento
El coste del tratamiento por paciente tratado fue de US$ 138.
discusión
Orientamos este proyecto hacia los pacientes EPOC porque en los consultorios APS, en donde se atienden en forma organizada a estos pacientes, no está imple-mentado el tratamiento del tabaquismo y sin ello no se puede detener el deterioro de la función pulmonar. Como el 80% de la población del país y de los pa-cientes EPOC son atendidos en los consultorios APS, se planificó desarrollar en esta realidad el piloto, para conocer las dificultades y el coste que pudiera tener su implementación.
Dada la escasez de médicos o psicólogos interesados en desarrollar esta intervención, se consideró como al-ternativa integrar en el programa a otros profesionales que tuvieran la posibilidad de asignar horas a cumplir esa labor. En otros países, las enfermeras han obtenido buenos resultados en estas tareas12. En nuestros cen-tros de salud APS, los fisioterapeutas (kinesiólogos) y médicos encargados de tratar y controlar enfermedades respiratorias, son los más idóneos para esta tarea, por-que controlan a los pacientes, están muy motivados y han demostrado su capacidad de actuar en el control del tabaquismo anteriormente. Además, en algunos
Tabla I. Población asignada a los centros de salud.
CESFAMS
Población inscrita en el centro de
salud >20
Número pacientes EPOC
en control
Santa Amalia 28.826 292
Los Castaños 22.858 336
Los Quillayes 37.637 432
El Roble 38.763 128
Flor Fernández 13.756 95
P Villaseca 45.993 368
Promedio x centro 31.305,5 275,2
Totales 187.833 1.651

104períodos del año no tienen la presión de las emergen-cias respiratorias y disponen de tiempo.
Los pacientes ingresados al estudio resultaron un número inferior al esperado. Teniendo en cuenta el número de pacientes en control, con un promedio de 275,2 pacientes por centro y con una expectativa de 15 ingresos, sólo accedieron a tratamiento un pro-medio de 8. Los pacientes EPOC resultaron como se esperaba4-6, fumadores de alto grado de consumo y adicción, porque casi la mitad fumaban más de 20 cpd y el 64% lo hacían dentro de 30 minutos luego de despertar. Los pacientes EPOC fumaban mucho, pese al consejo médico y, por lo tanto, un tratamiento intensivo se justificaba plenamente en este tipo de pacientes.
Se utilizó en este proyecto terapia psicosocial grupal con componentes de entrevista motivacional13, que no ofreció dificultades de implementación. El promedio de sesiones por paciente fue de 8,9, lo que está en lo óptimo recomendable14. La asistencia a terapia fue fa-vorecida por tratarse de pacientes en control frecuente por su EPOC.
Los resultados globales del tratamiento del 54% de cesación a los 3 meses es comparable a otros trabajos de la literatura15,16, y aceptable al considerar las ca-racterísticas de los pacientes que fueron ingresados y el lugar en que se desarrolló el proyecto. Es necesario señalar que hay suficiente información en la literatura para afirmar que esta intervención representa uno de los tratamientos más coste-efectivos de la medicina15-18.
conclusionEs
Los resultados de este estudio muestran que los pa-cientes con EPOC tienen alto grado de adicción, por lo que el tratamiento intensivo está justificado. Este tratamiento fue realizado en forma adecuada y con bue-nos resultados por profesionales de los Centros APS.
BiBliografía
1. Atlas Mundial del Tabaco Sociedad Americana del Cán-cer. Disponible en: www.cancer.org/downloads/AA/To-baccoAtlas3/TA3_Chapt_10.pdf (Acceso 10/12).
2. Tratamiento del tabaquismo en fumadores con EPOC SEPAR Normativa 60. Grupo de trabajo del área TIR de SEPAR. Arch Bronconeumol. 2002; 38: 441. Dispo-nible en: www.separ.es/biblioteca-1/Biblioteca-para.../normativas
3. Normas Técnicas Programa Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adulto. Disponible en: www.minsal.cl
4. Jiménez-Ruiz CA, Masa J, Miravitlles M, Gabriel R, Viejo JL, Villasante C, et al. Smoking characteristics: differences in attitudes and dependence between healthy smokers and smokers with COPD. Chest. 2001; 119: 1365-70.
5. Shahab L, Jarvis MJ, Britton J, West R. Prevalence, diagnosis and relation to tobacco dependence of chronic obstructive pulmonary disease in a nationally represen-tative population sample. Thorax. 2006; 61: 1043-7.
6. Wagena EJ, Kant IJ, Huibers MJH, van Amelsvoort LG, Swaen GM, Wouters EF, et al. Psychological dis-tress and depressed mood in employees with asthma, chronicbronchitis or emphysemaa population-based observational study on prevalence and the relationship with smoking cigarettes. Eur J Epidemiol. 2004; 19: 147-53.
7. Fletcher C, Peto R The natural history of airflow obs-truction Brit Med. 1977; 1: 1645-8.
8. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA, Manfreda J, Kanner RE, Connet JE, et al The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a rando-mized clinical trial. Ann Intern Med. 2005; 142: 233-9.
Tabla II. Características generales de los pacientes
Caracteres
Nº
Rango y/o %
Total pacientes evaluados 69
Reciben terapia y fármacos 50
Edad promedio y rango 58,8 37-80
Sexo femenino número y porcentaje 30 60%
Número promedio sesiones terapia 8,9
Tabla III. Perfil de consumo de cigarrillos de pacientes EPOC dentro de un mes antes del tratamiento.
Nº %
Fuman ≥20 cigarrillos por día 19 47,7%
Fuman dentro de 30 min luego de despertar 32 64%
Tabla IV. Resultado cesación a los 6 meses.
Nº pacientes
Cesación consumo
%
Esquema 1: Vareniclina
27 10 37,
Esquema 2:BP más Nicorette
23 9 39,1*
Totales 50 19 38
*Sin diferencias significativas.

105
Prevención delTabaquismo
9. Hersh CP, DeMeo DL, Al-Ansari E, Carey VJ, Reiley JJ, Ginns LC, et al. Predictors of survival in severe, early onset COPD. Chest. 2004; 126: 1443-51.
10. Scanlon PD, Connett JE, Waller LA, Altose MD, Bai-ley WC, Buist AS, et al. Smoking cessation and lung function in mild-to-moderate chronic obstructive pul-monary disease - The Lung Health Study. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 161: 381-90.
11. Global strategies for diagnosis, management and pre-vention of chronic obstructive pulmonary disease: NHL-BI/WHO Workshop 2003. Disponible en: http://www.goldcopd.com/workshop/ch5p2.html
12. Tonnesen P, Mikkelsen K, Bremann L. Nurse-conducted smoking cessation in patients with COPD using nico-tine sublingual tablets and behavioral support. Chest. 2006; 130: 334-42.
13. Rollnick S, Mason P, Butler C. Health Behaviour Chan-ge: A Guide for Practitioners. London: Churchill Li-vingstone; 1999.
14. Fiore MC, Jaen CR, BakerTB, Baley W, Benowitz N, Curry S, et al. Clinical Guidelines Treating tobacco
use and dependence. 2008 Chapt 6 Evidence and Re-comentations. p. 73-84. Disponible en: http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf acceded sept 2010
15. Strassmann R, Bausch B, Spaar A, Kleijnen J, Braen-dli O, Puhan MA. Smoking cessation interventions in COPD: a network meta-analysis of randomised trials.EurRespir J. 2009; 34: 634-40.
16. Hoogendoorn M, Feenstra TL, Hoogenveen RT, Rut-ten-van Mölken MPMH. Long term effectiveness and costeffectiveness of smoking cessation interventions in patients with COPD. Thorax. 2010; 65: 711-8.
17. Richard P, West Leighton Ku K. The Return on In-vestment of a Medicaid Tobacco Cessation Program in Massachusetts. Disponible en: www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029665
18. VanSchayck CP, Kaper J, Wagena EJ, Wouters EFM, Severens JL. The cost-effectiveness of antidepressants-for smoking cessation in chronic obsructive pulmo-narydisease (COPD) patients.Addiction. 2009; 104: 2110-7.

106
rEsumEn
Objetivo. Determinar los datos bibliométricos básicos y la obsolescencia por áreas temáticas en tabaquismo de aquellos artículos con una mayor calidad científica de los años 2009 a 2011, a través del Science Citation Index (SCI).
Método. La búsqueda bibliográfica se realizó en el SCI-E y en el SSCI el 24 de julio de 2012. La estrate-gia recuperó los artículos originales que tuvieran los descriptores “smok*” OR “tobac*” en el campo título para el período 2009-2011. El análisis descriptivo se realizó de los 76 artículos que tenían el índice h de la muestra global de la estrategia para cada año. La estadística fue descriptiva.
Resultados. Se recuperaron 3.227 artículos en 2009, de los cuales 37 tenían al menos 37 citas (índice h). En 2010, fueron 3.324 artículos con un índice h de 26; y finalmente en 2011 se extrajeron 3.374, con un índice h de 13. Hemos comprobado una alta colaboración nacional e internacional de los trabajos con un alto por-centaje de ayudas a la investigación, estando la mayoría de los trabajos publicados en revistas del primer cuartil del JCR. La media de citas por artículo fue de 54,51 (2009), 47,92 (2010) y de 19,38 (2011). La media del índice de Price para el conjunto de áreas temáticas fue del 46,88%, y la mediana de la distribución del número de referencias por año de procedencia fue de 5 años para el 2009 y 2010 y de 6 años para el 2011.
Conclusiones. Hemos encontrado una alta colabo-ración nacional e internacional en estos artículos de excelencia, estando la mayoría financiados. Hemos ob-servado una significativa citación de estos artículos, siendo ésta dinámica en el tiempo. Resaltamos una alta renovación científica, siendo las áreas de ciencias básicas aquellas con una menor obsolescencia.
Palabras clave: Tabaquismo; Bibliometría; Publica-ciones científicas; Indicadores de difusión.
Correspondencia:Dr. José Ignacio de Granda-Orive. C/ Cavanilles 43, 7ºE. 28007 Madrid. E-mail: [email protected]
Recibido: 20 de febrero de 2013. Aceptado: 30 de junio de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 106-113
original
análisis de las áreas temáticas con mayor renovación científica en artículos de excelencia en tabaquismo. datos bibliométricos básicos
J.I. de Granda-Orive1, A. Alonso-Arroyo2, F. García-Río3, S. Solano-Reina4, C.A. Jiménez-Ruiz5, R. Aleixandre-Benavent6
1Servicio de Neumología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 2Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia (Valencia, España). 3Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ, Madrid. 4Servicio de Neumología, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 5Unidad Especializada de Tabaquismo, Comunidad de Madrid (Madrid). 6Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria – UISYS (CSIC-Universidad de Valencia), IHMC López Piñero (Valencia).

107
Prevención delTabaquismo
aBsTracT
Objetive. The aim of this study was to determine the basic bibliometric indicators and the obsolescence by thematic smoking areas of those articles with a higher scientific quality for the period 2009 to 2011 through Science Citation Index (SCI).
Methods. The search was performed in SCI- Expanded and SSCI on July 24, 2012. We selected “articles” that had the h index of the overall sample of strategy (number of articles that have at least that number of citations). We have used “smok*” OR “tobac*” as descriptors in the “tittle” field for the period 2009 to 2011. Statistical analysis was descriptive.
Results. Of the overall articles, 3,227 articles were recovered in 2009, of which 37 were at least 37 cita-tions (h index). In 2010 were 3,324 articles with an h index of 26, and finally in 2011 were 3,374, with an h index of 13. We have found a high national and international collaboration and funding, and most of articles have published in first JCR quartile. The me-dian number of citation per articles was 54.51 (2009), 47.92 (2010) y de 19.38 (2011). The median percent-age of Price index for all thematic fields was 46.88%, the obsolescence index of 5 years for 2009 and 2010 and of 6 years for 2011.
Conclusions. We have found a high national and in-ternational collaboration and funding in this excel-lence articles. We found a significant citation, and it is a dynamic process. We have found a high scientific renovation and basic sciences areas were the one with less obsolescence.
Key words: Smoking; Bibliometrics; Scientific pub-lication; Diffusion indicators.
inTroducción
El análisis de referencias bibliográficas constituye uno de los pilares básicos para conocer el proceso de comu-nicación científica en un área. El estudio del consumo de información realizado a partir del análisis de las re-ferencias bibliográficas contenidas en los trabajos sobre un determinado tema se muestra como algo útil, pues, según la moderna dinámica de la ciencia, las referencias proporcionan los precedentes sobre lo que los autores exponen en sus trabajos de investigación1. La propia complejidad de la ciencia no concibe enfrentarse a un problema y resolverlo sin recurrir a otras fuentes. Es
conocido que de todas las referencias bibliográficas que aparecen en los trabajos científicos, el 50% se distribuye de forma no sistemática entre la totalidad de la literatura anterior y el otro 50% se concentra en un número muy reducido de trabajos formando el denominado “frente de investigación”. El análisis de los años de publicación de los trabajos referencia-dos (consumo de información) permitirá conocer la obsolescencia o caída en desuso de las publicaciones, cuyos indicadores principales son el semiperiodo de las referencias (half-life) de Burton y Kléber (mediana de la distribución de las referencias por año de proce-dencia) y el índice de Price (porcentaje de referencias con menos de 5 años de antigüedad)2, que nos indican la edad (obsolescencia/actualidad) de los artículos y la proporción de literatura clásica y efímera que se consume3.
De Solla Price4 desarrolló el concepto del crecimiento exponencial de la ciencia: el ritmo de la información aumenta rápidamente hasta que alcanza un límite y comienza a perder actualidad. Price analizó el enve-jecimiento u obsolescencia de la literatura científica, como consecuencia o efecto de esta superproducción de información. La ley de la obsolescencia formula que cuanta más información se produce, más se tiende a citar sólo los trabajos más recientes por lo que desarro-lló el índice de Price, que nos habla de la renovación científica.
Las bases de datos bibliográficas son la principal fuente de información utilizada en los estudios bi-bliométricos. La Web of Science [(WoS) ISI, Thomson Reuters] es una herramienta internacional y mul-tidisciplinaria, disponible para el acceso a la lite-ratura de ciencia, tecnología, biomedicina y otras disciplinas. Sus productos más conocidos, el Science Citation Index-Expanded (SCI-E), el Social Science Cita-tion Index (SSCI), y el Arts & Humanities Citation In-dex (A&HCI) contienen un gran número de revistas fuente. A partir de estas bases de datos se confecciona el Journal Citation Report (JCR, en sus dos ediciones JCR Science Edition y JCR Social Science Edition) que incluye como revistas citables las del SCI-E y las correspondientes al SSCI, y es donde se publica el famoso “factor de impacto” (FI) de las revistas que ,junto a otros indicadores como el índice de inme-diatez, la vida media de las citas o el Eigenfactor index, examinan calidad5,6.
Es indiscutible la importancia que, desde hace varias décadas, han adquirido los temas relativos al tabaquis-mo, por lo que ha aumentado la producción de trabajos

108
científicos producto de las diferentes líneas activas de investigación existentes. El tabaquismo es un área de conocimiento en expansión y multidisciplinaria por lo que cabe esperar una gran dispersión en cuanto a los estudios, inclusión en diferentes áreas temáticas y líneas de investigación6-9.
El objetivo del presente trabajo fue determinar los da-tos bibliométricos básicos y la obsolescencia por áreas temáticas en tabaquismo de aquellos artículos con una mayor calidad científica de los años 2009 a 2011, a través del Science Citation Index (SCI).
maTErial y méTodos
BúsquEda BiBliográfica
La búsqueda bibliográfica fue realizada en SCI-E y en el SSCI a través de la plataforma ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) el día 24 de julio de 2012 (y para observar el incremento de citas en el tiempo se realizó nuevo cálculo de las mismas el 20 de junio de 2013). La estrategia de búsqueda empleada fue “smok*” OR “tobac*”. La búsqueda se realizó en el campo “título” para evitar la recuperación de registros no pertinentes. Se delimitó la investigación al periodo 2009 a 2011, siendo seleccionados los documentos “articles” sobre tabaquismo. Para seleccionar los artículos de excelen-cia fueron escogidos los que tenían el índice h de la muestra global de la estrategia (número de artículos que tienen al menos ese número de citas). Todos los registros recuperados se examinaron manualmente por dos investigadores del grupo para garantizar su pertinencia.
rEcogida dE daTos y variaBlEs analizadas
Para cada artículo recuperado se registraron las si-guientes variables: año de publicación, título, autores, afiliación institucional, país, especialidad de los auto-res, revista, idioma de la revista, financiación, colabora-ción, ayudas a la investigación recibidas (financiación), referencias y número de citas recibidas.
HomogEnEización dE Enunciados
La base de datos resultante se procesó mediante Mi-crosoft Access® 2003 (Microsoft, Redman, Washing-ton, EEUU), practicándose una depuración y homo-geneización manual de los enunciados que designan
las distintas instituciones y autores en el SCI-E, a fin de evitar que una misma institución o autor pudiera aparecer con dos o más variantes.
indicadorEs BiBlioméTricos
Como indicadores bibliométricos se determinaron indicadores de productividad: por años, autores y por instituciones. Número de agentes científicos (distribución de autores según número de trabajos, productividad de autores e instituciones por año y por inclusión en el primer cuartil del JCR y por áreas temáticas).
Difusión: análisis de las referencias; referencias totales, por áreas temáticas, número de referencias con menos de cinco años de antigüedad (Índice de Price) y la mediana del número de referencias (Índice Burton y Kleber).
Repercusión: número de citas recibidas por años, análi-sis de las citas (número total de citas recibidas, número de citas por documento).
Colaboración: una vez depurada y homogeneizada la base de datos, se seleccionaron los artículos de cola-boración sobre tabaquismo tanto nacional como in-ternacional.
análisis EsTadísTico
El análisis fue descriptivo. Los datos se presentan como porcentaje e intervalo. El análisis fue realizado me-diante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, EEUU) versión 15.0.
rEsulTados
daTos BiBlioméTricos gEnEralEs
Fueron recuperados un total de 3.227 artículos en el año 2009, de los cuales 37 tenían al menos 37 citas (índice h de la muestra), 3.324 artículos en 2010 de los cuales 26 tenían al menos 26 citas y 3.374 artículos del 2011, de los cuales 13 tenían al menos 13 citas. El análisis se realizó, por lo tanto, de estos 76 docu-mentos que tenían el índice h de la muestra global de la estrategia para cada año y que conformaban los artículos de mayor calidad científica (2009 a 2011 a

109
Prevención delTabaquismo
través del SCI). En la tabla I se pueden observar los datos bibliométricos generales de los documentos de excelencia analizados. En la tabla II se puede observar el porcentaje de financiación recibida.
análisis dE las rEfErEncias. rEnovación ciEnTífica
En la tabla III se pueden observar aquellas áreas te-máticas que publicaron los artículos de excelencia en tabaquismo ordenadas según el índice de Price, mayor renovación científica. Al analizar la mediana de la dis-tribución de las referencias por años analizados (índice de Burton y Kleber), encontramos una mediana de 5 años para los años 2009 y 2010 y de 6 años para el año 2011.
Evolución dEl númEro dE ciTas por arTículo
En la tabla IV se puede observar el incremento de citas que han obtenido los artículos desde la primera búsqueda (24 de julio de 2012) hasta la actual (20 de junio de 2013).
discusión
El estudio de las referencias bibliográficas de un artí-culo informa de la minuciosidad e importancia de los estudios previos que sustentan su justificación y discu-sión, lo que, por otra parte, lo hace creíble. El valor y la calidad de un trabajo viene dado, en gran parte, por el modo en que es recibido por los demás científicos y por cómo reaccionan éstos ante el mismo10. Por ello, al conocer el consumo de información, identificaremos aquellos trabajos que han tenido una mayor repercu-sión o impacto y, además, aquellos sin trascendencia posterior. Igualmente, el seguimiento de las citas que van recibiendo los trabajos ayuda a comprender mejor el desarrollo y evolución de las especialidades o áreas temáticas, así como el nacimiento de nuevas áreas o líneas de investigación3. Un problema crucial de la ciencia moderna es el envejecimiento rápido de la lite-ratura científica, lo que es debido a diferentes factores como el avance tecnológico, el aumento y velocidad con que progresa la investigación y la rapidez con que se citan los documentos (a lo que ha contribuido el rápido acceso a los mismos a través de Internet), en-contrándose así, que en las áreas de crecimiento ace-lerado normalmente se referencian trabajos recientes,
Tabla I. Datos bibliométricos básicos de los artículos de excelencia en tabaquismo (2009 a 2011) a través del Science Citation Index.
Año
Media nº autores/artículo
(intervalo)
Media nº instituciones/
artículo (intervalo)
%
Colaboración nacional
%
Colaboración internacional
% Ayudas a investigación
Media Citas/
artículo (intervalo)
%
Revistas 1er cuartil
2009 8,72 (1-43) 3,86 (1-30) 62,16% 29,72% 78,37% 54,51 (96-37) 94,50%
2010 22,03 (1-116) 9,5 (1-68) 73% 50% 76,92% 47,92 (223-26) 88,46%
2011 9,53 (5- 18) 4,38 (2-10) 69,23% 53,84% 92,30% 19,38 (53-13) 100%
Media citas/artículo a 24 de julio de 2012
Tabla II. Porcentaje de financiación de los artículos según número de entidades financiadoras y por años.
Entidades de financiación Artículos 2009 Artículos 2010 Artículos 2011 Total art. % Total
0 8 6 1 15 19,74%
1 9 3 1 13 17,11%
2 3 5 1 9 11,84%
3 5 3 2 10 13,16%
4 5 5 - 10 13,16%
6 2 1 - 3 3,95%
7 1 1 3 5 6,58%
8 1 1 1 3 3,95%
>10 3 1 4 8 10,53%
Total artículos (% financiación) 37 (78,37%) 26 (76,92%) 13 (92,30%) 76 100,00%

110
mientras que en áreas de crecimiento más lento son los documentos más antiguos los que se referencian11. Es conocido que, al distribuir las referencias por géneros documentales, en las ciencias sociales y humanas pre-domina la transmisión científica a través de los libros, mientras que en las ciencias experimentales o ciencias básicas la transmisión es realizada a través de artículos de revista2. El análisis de los años de publicación de los trabajos referenciados permitirá averiguar la caída en desuso (obsolescencia) de los mismos, siendo ésta más rápida en áreas básicas y esto puede ocurrir por-
Tabla III. Áreas temáticas en tabaquismo de artículos de excelencia con mayor renovación científica.
Áreas temáticas revistas
2009-2011
Nº art.
Nº ref.
totales
Nº ref. < 5
añosInd. Price
Genetics & heredity 6 254 186 73,23%
Spectroscopy 1 34 21 61,76%
Multidisciplinary sciences 5 193 118 61,14%
Medicine, legal 1 12 7 58,33%
Plant sciences 1 57 32 56,14%
Oncology 7 329 179 54,41%
Biology 3 170 92 54,12%
Reproductive biology 1 127 66 51,97%
Cardiac & cardiovascular systems
5 200 101 50,50%
Health care sciences & services
1 80 40 50,00%
Toxicology 1 60 29 48,33%
Respiratory system 7 264 126 47,73%
Psychiatry 7 387 156 40,31%
Public, environmental & occupational health
6 270 107 39,63%
Medicine, research & experimental
1 31 12 38,71%
Pediatrics 1 37 14 37,84%
Medicine, general & internal
13 432 162 37,50%
Gastroenterology & hepatology
1 40 14 35,00%
Immunology 1 82 28 34,15%
Pharmacology & pharmacy
2 67 20 29,85%
Rheumatology 3 129 38 29,46%
Psychology, clinical 1 88 23 26,14%
Substance abuse 1 17 4 23,53%
Total 76 3360 1575 46,88%
Áreas temáticas según el Journal Citation Report del Science Citation Index
Tabla IV. Incremento del número de citas por artículo entre la primera búsqueda (24 de julio de 2012) y la segunda (20 de junio de 2013).
Art
ícu
los
Nº c
itas
200
9 (2
4/07
/201
2)
Nº c
itas
200
9 (2
0/06
/201
3)
Nº c
itas
201
0 (2
4/07
/201
2)
Nº c
itas
201
0 (2
0/06
/201
3)
Nº c
itas
201
1 (2
4/07
/201
2)
Nº c
itas
201
1 (2
0/06
/201
3)
1 96 142 223 319 53 102
2 90 104 92 145 25 42
3 90 120 88 134 22 58
4 80 109 83 130 21 48
5 77 119 56 84 17 29
6 76 100 52 79 16 28
7 76 100 42 68 15 22
8 72 100 41 70 15 51
9 72 108 40 66 14 30
10 68 96 39 52 14 32
11 64 88 38 55 14 30
12 60 84 37 56 13 21
13 58 88 36 56 13 29
14 57 80 36 56
15 56 92 32 42
16 55 82 32 53
17 51 66 31 46
18 47 62 30 42
19 47 54 29 44
20 47 69 29 48
21 45 62 28 56
22 44 56 27 37
23 42 56 27 46
24 42 53 26 43
25 41 58 26 44
26 41 66 26 53
27 40 50
28 40 52
29 40 56
30 40 54
31 39 62
32 38 46
33 38 57
34 37 52
35 37 57
36 37 58
37 37 54

111
Prevención delTabaquismo
que la información es reemplazada por otra más mo-derna, porque el campo científico presenta un interés decreciente o porque la información ya no se considera válida2. En este sentido, el hallazgo más importante de nuestro trabajo ha sido la alta renovación científica encontrada en estos trabajos de tabaquismo, siendo precisamente las áreas temáticas sobre ciencias básicas aquellas que presentaron una elevada proporción de literatura científica reciente consumida, lo que nos habla de un crecimiento acelerado de este campo de la ciencia.
Hace ya algunos años comentábamos en un trabajo12, cuyo objetivo fue analizar los indicadores de produc-ción y consumo del área de tabaquismo a través de la revista Archivos de Bronconeumología y compararlos entre décadas y con otras áreas neumológicas, que los indicadores de obsolescencia permanecieron esta-bles en la década de los noventa. Teniendo en cuenta las limitaciones de dicho trabajo, resaltaron los años 1992 y 1997 con un índice de Price del 81,8% y del 73,1%, respectivamente (2,39 y 1,17 años, res-pectivamente de mediana del número de referencias; índice de Kleber y Burton), siendo el menor índice de Price en aquella década del 17,1% en el año 1993 (13,25 de mediana de las referencias). La media total del índice de Price en dicha década de los noventa (1990 a 2000) para el área de tabaquismo fue del 53,9%. Salvando las limitaciones metodológicas de aquel estudio, ya que los datos que fueron obteni-dos permitían conocer la situación en tabaquismo de dicha revista (sesgo de publicación) y no los datos generales del área, la renovación científica en aquel momento probablemente fue más alta por la impor-tancia que los temas de tabaquismo empezaron a ad-quirir en España a partir de la década de los ochenta y noventa. García López et al.13, en un artículo en el que analizaron la producción española en tabaquismo entre los años 1970 a 1996 a través del IME (Índice Médico Español) y de la base de datos MEDLINE, también encontraron la misma tendencia de aumento de la producción en tabaquismo en España a partir de la década de los noventa. En el artículo de Qiu H et al.14 en el que analizan la producción sobre tabaquismo en China entre los años 1991 y 2007, aunque no estudiaron los indicadores de difusión, sí encontraron que las áreas que publican sobre taba-quismo y presentan un mayor impacto son aquellas sustentadas sobre ciencias básicas.
Por lo encontrado en estos artículos de excelencia sobre tabaquismo, al analizar los indicadores de di-fusión podemos decir que se trata de un campo te-
mático de crecimiento rápido ya que se referencian, preferentemente, trabajos recientes resultando por ello un campo muy dinámico. En el trabajo de Villar Álvarez et al.15 en el que analizaron el consumo de información de los originales publicados en la Re-vista Española de Salud Pública entre los años 1991 a 2000 encontraron un índice de Price total del 40,7% (40,4% para los artículos originales), por debajo de lo encontrado por nosotros en tabaquismo, pero cuando separaban los índices según la tipología documental claramente los documentos que tenían un índice de Price más elevado fueron las notas de prensa, co-municaciones a congresos, tesis doctorales y tesinas, quedando las referencias provenientes de artículos científicos en un término medio. Igualmente, en el campo de la nutrición hospitalaria, aunque presenta buenos datos de obsolescencia, lo que indica la vi-gencia de la mayoría de las referencias estudiadas, éstos son peores que en nuestra área de tabaquismo. En efecto, Castera et al.10 al analizar el consumo de información de los artículos publicados en la revis-ta Nutrición Hospitalaria en el periodo 2001 a 2005 encuentran una mediana, semiperiodo de Burton y Kleber, de 7 años con un índice de Price global del 38,18% (39,94% si se tiene en cuenta solo los artículos de revista). Igualmente ocurrió cuando se analizaron las referencias bibliográficas de la Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, obte-niendo una mediana de 6,1 años y un índice de Price del 41,62%16. Sanz Valero et al.17 evaluaron la pro-ducción científica sobre ácidos grasos omega-3 en las bases de datos internacionales, área eminentemente clínica, encontrando una adecuada obsolescencia en los documentos analizados (mediana de 5 años, y un índice de Price del 46,55%), similar a la encontrada en estos artículos de excelencia en tabaquismo pues se trata de un área con un mayor dinamismo por su plena actualidad. Por el contrario, áreas con un menor dinamismo y actualidad y, por lo tanto, con una renovación científica menor son por ejemplo los trabajos que tratan y estudian la historia clínica. En efecto, Aleixandre Benavent et al.3, en un estudio en el que analizaron el consumo de información en los artículos sobre historia clínica, encontraron un 28% de referencias de menos de 5 años (índice de Price), lo que es un indicador de su escaso consumo.
En nuestro trabajo hemos podido comprobar, al valorar el número de citas por trabajo en dos momentos en el tiempo como estos artículos de excelencia presentan una significativa citación, resaltando que es algo di-námico que no se detiene en el periodo estudiado. La probabilidad de que un artículo sea citado por otros

112
es mayor en los primeros años tras su publicación. Ahora bien, los trabajos que disponen de una calidad suficiente siguen aumentando con el tiempo el número de citas que reciben, sin que este hecho se estabilice, pues la citación se mantiene más allá, como ya había-mos comunicado previamente7.
Como podemos comprobar en nuestro estudio exis-te una importante colaboración tanto nacional como internacional en estos trabajos de excelencia. En efec-to, como ya se ha comunicado, los trabajos que fue-ron realizados en colaboración recibieron un mayor número de citas, siendo por tanto los más visibles. Asimismo, existe una correlación positiva entre el nú-mero de países que intervinieron en los artículos en colaboración internacional y el número de citas que recibieron dichos artículos, asociándose con una mayor citación que el trabajo estuviera publicado en inglés, la nacionalidad del primer firmante y la colaboración internacional de la publicación. Es reconocido que el crecimiento paulatino de la colaboración internacional en biomedicina y ciencias de la vida a lo largo de los últimos años es un factor importante en la atracción de citas, existiendo además una correlación positiva entre el número de autores por documento y el número de citas recibidas7,8. Hoy en día se reconoce la impor-tancia de establecer redes científicas para aumentar la eficiencia y reducir la redundancia en la investigación, siendo un reto establecer contactos e identificar a otros autores con intereses parecidos para incrementar así las redes existentes.
Entre las limitaciones de este trabajo se encuentran la elección de la base de datos, los derivados de la normalización, por lo que se ha realizado un profundo control de calidad de los datos, y finalmente aquellos relacionados con el periodo de tiempo estudiado, lo que hace que sólo sean visibles los artículos de las pu-blicaciones que en ese momento son fuente en el SCI.
Podemos concluir que los artículos de excelencia ana-lizados se encuentran publicados la mayoría en revistas incluidas en el primer cuartil del JCR, que presentan una alta colaboración, tanto nacional como interna-cional y que un alto porcentaje de ellos han recibido ayudas para la investigación. Observamos una signi-ficativa citación de estos artículos de excelencia, pues disponen de suficiente calidad para seguir aumentando el número de citas como hemos podido comprobar, siendo este fenómeno dinámico pues no se detiene en el tiempo. Resaltamos una alta renovación científica, siendo las áreas de ciencias básicas aquellas con una menor obsolescencia.
BiBliografía
1. Aleixandre Benavent R, Valderrama Zurian JC, Caste-llano Gómez M, Simó Meléndez R, Navarro Molina C. Archivos de Bronconeumología: una de las 3 revistas médicas españolas con mayor factor de impacto nacional. Arch Bronconeumol. 2004; 40: 563-9.
2. González de Dios J, Moya M. Indicadores bibliomé-tricos: características y limitaciones en el análisis de la actividad científica. An Esp Pediatr. 1997; 47: 235-44.
3. Aleixandre Benavent R, Cantos Aldaz B, Giner Ripio B, Abad García MF, González Teruel A, Ginés Huertas F, et al. Análisis de las citas de los artículos españoles sobre la historia clínica. Papeles Médicos. 2002; 11: 153-60.
4. de Solla Price DJ. Quantitative measures of development of science. Arch Internat Hist Scien. 1951; 14: 85-93.
5. Granda Orive JI. Algunas reflexiones y consideraciones sobre el factor de impacto. Arch Bronconeumol. 2003; 39: 409-17.
6. Granda-Orive JI, Alonso-Arroyo A, García-Río F, Vi-llanueva-Serrano S, Pandiella A, Aleixandre-Benavent R. Literatura científica en el ámbito del tabaquismo y el sistema respiratorio: repercusión y colaboración. Arch Bronconeumol. 2013; 49: 282-8.
7. Granda Orive JI, Alonso Arroyo A, Villanueva Serrano SJ, Aleixandre Benavent R, González Alcaide G, Gar-cía Río F, et al. Comparación entre dos quinquenios (1998/2002 y 2003/2007) de la producción, repercusión y colaboración en tabaquismo de autores españoles a través del Science Citation Index. Arch Bronconeumol. 2011; 47: 25-34.
8. Granda Orive JI, Villanueva Serrano S, Aleixandre Benavent R, Valderrama Zurían JC, Alonso Arroyo A, García Río F, et al. Redes de colaboración científica internacional en tabaquismo. Análisis de co-autorías a través del Science Citation Index durante el período 1999-2003. Gaceta Sanitaria. 2009; 23: 222.e34-e43.
9. Granda Orive JI, Villanueva Serrano S, Aleixandre Benavent R, Valderrama Zurían JC, Alonso Arroyo A, García Río F, et al. World-wide collaboration among medical specialties in smoking research: production, collaboration, visibility and influence. Research Eva-luation. 2009; 18: 3-12.
10. Castera VT, Sanz Valero J, Juan Quilis V, Wanden Berghe C, Culebras JM, García de Lorenzo A, et al. Estudio bibliométrico de la revista de Nutrición Hos-pitalaria en el periodo 2001 a 2005: parte 2, análisis de consumo; las referencias bibliográficas. Nutr Hosp. 2008; 23: 541-6.
11. López Piñero JM, Terrada ML. Los indicadores bibliomé-tricos y la evaluación de la actividad médico-científica (III). Los indicadores de producción, circulación y dis-persión, consumo de la información y repercusión. Med Clín (Barc). 1992; 98: 142-8.

113
Prevención delTabaquismo
12. Granda Orive JI, García Río F, Gutiérrez Jiménez T, Jiménez Ruiz CA, Solano Reina S, Sáez Valls R. Análisis y evolución de los indicadores bibliométricos de pro-ducción y consumo del área de tabaquismo a través de Archivos de Bronconeumología (periodo 1970-2000). Comparación con otras áreas neumológicas. Arch Bron-coneumol. 2002; 38: 523-9.
13. García López JA. Bibliometric analysis of spanish scien-tific publications on tobacco use during the period 1970-1996. Eur J Epidemiol. 1999; 15: 23-8.
14. Qiu H, Chen YF. Bibliometric analysis of nicotine re-search in China during the period of 1991 to 2007. Inhalation Toxicology. 2009; 21: 965-71.
15. Villar Álvarez F, Estrada Lorenzo JM, Pérez Andrés C, Rebollo Rodríguez MJ. Estudio bibliométrico de los ar-tículos originales de la revista española de salud pública
(1991-2000). Parte tercera: análisis de las referencias bibliográficas. Rev Esp Salud Pública. 2007; 81: 247-59.
16. López González A, Díaz Rodríguez L, Veiga Rodríguez M, Ornosa Agra C, Rodríguez Osorio O. Obsolescencia e idiomática de las referencias bibliográficas de la Revis-ta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica: años 1998, 1999, 2003, 2006 y 2008. Rev Soc Esp Enferm Nefrol. 2010; 13: 181-6.
17. Sanz Valero J, Gil A, Wanden Berghe C, Martínez de Victoria E, Grupo de Comunicación y Documentación Científica en Nutrición (CDC-Nut SENPE). Análisis bibliométrico y temático de la producción científica sobre ácidos grasos omega-3 indizada en las bases de da-tos internacionales sobre ciencias de salud. Nutr Hosp. 2012; 27 (Supl 2): 41-8.

114
revisión
diferencias de género en el abandono del tabaco
E.B. de Higes Martínez, Á. Ramos Pinedo
Unidad de Neumología Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón (Madrid).
inTroducción
El tabaquismo se ha convertido en la gran epidemia de las últimas décadas, siendo uno de los principales pro-blemas de salud pública a nivel mundial y la primera causa de muerte evitable. Sin embargo, la evolución del tabaquismo en el mundo, y sus consecuencias sobre la salud, ha sido muy distinta en varones y mujeres.
Esto queda patente en el clásico modelo de López et al.1 que muestra cómo inicialmente los varones se in-corporaron masivamente al consumo de tabaco, mien-tras que la incorporación de la mujer fue varias décadas después, con un desfase paralelo en las consecuencias del tabaquismo para hombres y mujeres. En las etapas finales de este modelo comienza a descender el consu-mo también primero en varones y más lentamente en mujeres, por lo que la diferencia en la prevalencia del tabaquismo por género tiende a estrecharse, sobre todo en países desarrollados y en la población más joven. De hecho, según la Encuesta Mundial del Tabaquismo en Jóvenes, en un 60% de los países no se encuentra diferencias por género y en un 14% fuman más las chicas que los chicos.
En España, la Encuesta Nacional de Salud (ENS) mues-tra un descenso progresivo y significativo del consumo de tabaco en varones desde los años 90 pero mucho más lento en mujeres, en las que el consumo aumentó hasta 2001 y posteriormente ha experimentado un descenso muy leve.
Las diferencias en el consumo de tabaco por género, históricamente han ido ligadas al papel de la mujer en la sociedad, aumentando el consumo en las mujeres a medida que éstas adquieren un papel más relevante e independiente. Sin embargo, el retardo de varias dé-cadas entre el inicio del hábito tabáquico y sus conse-cuencias en la salud hizo que durante años se ignorase el papel del tabaco sobre la salud de las mujeres.
¿ExisTEn difErEncias dE génEro El la capacidad dE aBandono dEl TaBaco?
En 1980, el informe Surgeon General del U.S Department of Health and Human Services (USDHHS)2 pone de ma-nifiesto, por primera vez, la relevancia del hábito ta-báquico en la mujer y sus consecuencias para la salud. Desde entonces se han realizado cientos de estudios segregados por sexo y a raíz de los resultados de algu-nos de esos estudios se ha ido generalizando la idea de que las mujeres tienen mayor dificultad para dejar de fumar. Los resultados contradictorios de los estudios son recogidos en un nuevo informe, Surgeon General USDHHS en 20013, en el que se determina que los resultados no son concluyentes para poder mantener esta afirmación.
Correspondencia:Eva Belén de Higes Martínez. Unidad de Neumología Hospital Universitario Fundación Alcorcón. C/ Budapest, 1. 28922 Alcorcón (Madrid) E-mail: [email protected]
Recibido: 12 de marzo de 2013. Aceptado: 20 de marzo de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 114-120

115
Prevención delTabaquismo
Una de las principales limitaciones de los estudios que analizan diferencias en la deshabituación tabáquica entre varones y mujeres ha sido considerar el papel del sexo sin tener en cuenta variables de confusión ligadas al mismo. Esto ha hecho replantearse las con-clusiones de muchos de estos estudios y ha llevado a enfocar el problema desde el punto de vista más global, surgiendo el concepto de género, incluyendo éste no solo aspectos biológicos (sexo masculino o femenino) sino también de la esfera psicológica, sociocultural, factores demográficos…
Los resultados de los últimos estudios arrojan unos datos en los que parece desecharse la idea de una menor capacidad para dejar de fumar en las mujeres. Así, una reciente revisión de Jarvis et al.4 sobre los resultados obtenidos en grandes estudios poblacio-nales realizados en EE.UU., Canadá y Gran Bretaña entre 2006 y 2007, pone de manifiesto la ausencia de diferencias en las tasas globales de abstinencia por género, aunque si hay variaciones en función de los grupos de edad, teniendo tasas de abstinencia mayo-res las mujeres por debajo de 50 años y los varones por encima de esa edad. Los autores de este estudio atribuyen las diferencias halladas en otros estudios a problemas metodológicos, en relación, por una parte, con la diferente historia de tabaquismo en varones y mujeres, y por otra parte en el consumo de otras formas de tabaco en varones que son erróneamente considerados exfumadores.
Concordantes con estos resultados son los de otro es-tudio español realizado por Puente et al.5. En la In-tervención Sistemática sobre Tabaquismo en Atención Primaria de Salud (ISTAPS) también se concluye que el género no parece ser un predictor del abandono del tabaco, cuando su efecto es ajustado por potenciales variables de confusión.
Con estos últimos resultados no podemos seguir ar-gumentando que las mujeres son menos capaces de dejar de fumar que los varones, es más, este mensaje puede ser un estigma que perjudique tanto la auto-confianza de las mujeres a hora de hacer un intento de abandono, como un prejuicio para los proveedores de salud al enfrentar el tratamiento del tabaquismo en mujeres.
Sí parece en cambio, según datos aportados por algu-nos autores6,7, que las mujeres pueden tener mayores tasas de recaída a largo plazo, por lo que sería de gran utilidad analizar las causas de estas recaídas y buscar herramientas para prevenirlas.
facTorEs rElacionados con la dEpEndEncia y El génEro
En los últimos años se ha dado mayor relevancia a la perspectiva de género en el abandono del tabaquismo. En nuestro país se han creado grupos de trabajo espe-cíficos y se han realizado importantes aportaciones en este campo como la publicación del Libro blanco sobre mujeres y tabaco8. En esta obra se establece claramente la diferencia entre dos términos: sexo y género. El sexo alude únicamente a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que el género se refiere a la categoría social de un individuo determinada por el hecho de ser varón o mujer, englobando aspectos psicológicos, culturales, socioeconómicos…
En esta revisión nos referiremos en todo momento a la variabilidad de aspectos relacionados con el género, dando así una visión global de todos los factores aso-ciados con el consumo de tabaco en varones y mujeres.
facTorEs Biológicos
Las diferencias biológicas son aquellas que sí están ligadas al sexo y su influencia sobre el tabaquismo, y dentro de ellas podemos dividirlas en genéticas y hormonales.
Dentro de los numerosos estudios que han analizado la influencia genética en el tabaquismo, algunos se centraron en la variabilidad genética ligada al sexo. En ellos se encontraron diferencias principalmente en los genes relacionados con el metabolismo de la nicotina a través de las enzimas de la familia de la citocromo P450 (CYP2A6 y CYP2B6) y con los receptores dopa-minérgicos, concretamente del receptor D2 (DRD2).
Las mujeres en general tienen un metabolismo más rápido de la nicotina y variaciones en los subtipos de la CYP2A6 influyen en el consumo y la respuesta a los tratamientos con TSN. También se ha objetivado variabilidad de la respuesta al bupropión en varones y mujeres en relación con distintos polimorfismos de la CYP2B69. En cuanto al receptor DRD210, la respuesta al parche de nicotina es mayor en varones cuando son portadores del alelo C y en mujeres cuando son por-tadoras del alelo T.
En las mujeres, además, hay una influencia hormonal sobre la neurobiología del tabaquismo, objetivándose en estudios con animales que el nivel de estrógenos y progesterona interfiere tanto con el sistema colinér-

116
gico como con el dopaminérgico. No está claro que esta variabilidad se refleje en distintos patrones de consumo a lo largo del ciclo menstrual, pero sí hay más acuerdo en que el síndrome de abstinencia es más intenso en el periodo perimenstrual (final de fase lútea e inicio de fase folicular). Esto ha llevado a pensar que el momento para iniciar un intento de deshabituación en mujeres podría elegirse en función de su ciclo hor-monal, aunque hasta el momento no hay evidencia de que las tasas de abstinencia se modifiquen en función de los distintos periodos hormonales.
facTorEs fisiológicos
Dentro de la fisiología del tabaquismo se han anali-zado dos variables principales: la dependencia por la nicotina y la intensidad del síndrome de abstinencia.
Aunque ha habido opiniones encontradas respecto a si la dependencia era mayor en varones o mujeres, actualmente no parece que haya diferencias significati-vas11 aunque algunos estudios sugieren que las mujeres podrían hacerse dependientes con menores dosis de nicotina. Sin embargo, sí se han encontrado diferencias importantes en el tipo de dependencia. En general, la motivación para fumar es distinta en varones, en los que el consumo tiene un papel estimulante en busca de sensaciones positivas, frente al consumo en mujeres que se basa en su papel sedante para evitar sensaciones desagradables12.
Por otra parte existen numerosos estudios, tanto en animales como en humanos, que sugieren que la de-pendencia en los varones se relaciona con los estímulos propiamente nicotínicos, mientras que en las mujeres habría una mayor influencia de estímulos no nicotíni-cos, principalmente sensoriales y sociales. Muchos de estos estudios han sido desarrollados por Perkins13 y demostraron, por ejemplo, la variabilidad en la autoad-ministración de spray de nicotina frente a placebo en varones pero no en mujeres, o la variablidad de consu-mo de un cigarrillo asociado a un estímulo luminoso en mujeres pero no en varones.
En cuanto a la intensidad del síndrome de abstinencia, también ha habido datos contradictorios que podrían aclararse con el trabajo de Pormeleau14, en el que se evidencia que dicha intensidad es igual en varones y mujeres cuando se analiza de forma prospectiva, mientras que al hacer una valoración retrospectiva, los varones infravaloran los síntomas del síndrome de abstinencia. Este hecho podría limitar nuevos inten-
tos de deshabituación en mujeres con intentos previos fallidos que mantienen un recuerdo muy negativo del síndrome de abstinencia.
facTorEs dEmográficos
Aunque inicialmente el consumo de tabaco se exten-dió entre las clases de mayor nivel socioeconómico y cultural, en los años siguientes este consumo se ha desplazado hacia las clases más desfavorecidas. En este sentido, las desigualdades sociales son una barrera para el descenso del consumo de tabaco en las mujeres, que generalmente tiene menor nivel de estudios, tra-bajan en puestos más desfavorecidos con menor nivel de ingresos y sufren desigualdades en el reparto del trabajo remunerado frente al no remunerado respecto a los varones15.
facTorEs psicológicos
Entre los factores psicológicos asociados al consumo de tabaco, es donde se han descrito los principales obstáculos para el abandono en mujeres comparado con varones.
Las mujeres no están menos motivadas que los varones para dejar de fumar, de hecho solicitan ayuda para hacerlo con más frecuencia16. Sin embargo, sí se ha objetivado que las mujeres tienen menos confianza en sus posibilidades de éxito17 y esto se debe a su mayor tendencia a anticipar la aparición de síntomas nega-tivos con el abandono del tabaco18.
Existen tres obstáculos principales a los que deben enfrentarse las mujeres al dejar de fumar: el estrés, los trastornos afectivos y el control del peso.
El estrés está estrechamente ligado al consumo de ta-baco tanto en varones como en mujeres, y es una de las principales barreras con las que deben enfrentarse los fumadores al dejar de fumar. En los países desarrollados las mujeres están sometidas a un mayor nivel de estrés en relación con su papel dual laboral y doméstico. Además las mujeres, en general, afrontan el estrés de forma más pasiva que los varones, por lo que utilizan más el tabaco como herramienta de afrontamiento. Todo ello conlleva que las mujeres tengas más recaídas que los varones en relación con el estrés19.
Los trastornos afectivos, principalmente la depresión, tienen una fuerte asociación con el consumo de tabaco

117
Prevención delTabaquismo
tanto en varones como en mujeres. Hasta el 30-60% de los fumadores han presentado en algún momento depresión y además el síndrome de abstinencia aumen-ta el riesgo de padecer un nuevo episodio depresivo. Esta relación es especialmente importante en mujeres debido a la mayor incidencia de trastornos afectivos en mujeres que en varones. Además, los estados de ánimo negativos están más relacionados con el consumo de tabaco en mujeres20 frente a los estímulos positivos relacionados con el consumo en varones. Todo ello hace que las mujeres presenten con mayor frecuencia síntomas depresivos durante el abandono21, y estos estados de ánimo negativos se relacionan con mayor tasa de recaídas22.
En cuanto al peso, se ha objetivado un aumento del mismo al dejar de fumar, tanto en varones como en mujeres, aunque en ellas este aumento suele ser mayor y tiene mayor expresión, en relación con la diferente distribución de la grasa corporal en varo-nes y mujeres. A estas diferencias objetivas hay que añadir factores subjetivos que aumentan la magnitud del problema en las mujeres, que presentan mayor preocupación por su imagen y su peso, con tendencia a distorsionar la percepción del peso ideal con rela-ción al IMC23. Por todo ello, las mujeres tienen im-portantes expectativas en el tabaco como herramienta para el control del peso24, y el miedo al aumento de peso es un obstáculo para la mujer a la hora de plan-tearse dejar de fumar, así como uno de las principales causas de recaídas25.
En contrapartida a las desventajas descritas previa-mente, las mujeres cuentan con una ventaja sobre los varones en la utilidad percibida con el abandono del tabaco. Este hecho es especialmente importante en relación con la preocupación por la salud reproductiva, siendo el embarazo y la maternidad momentos en los que la mujer es más receptiva a intentar la deshabitua-ción. Los profesionales sanitarios debemos aprovechar esta situación con información y consejo para reforzar el abandono del tabaco. También fuera de estos pe-riodos, la mujer tiene mayor preocupación sobre las consecuencias del tabaco en la salud26. Sin embargo, la industria tabacalera ha conseguido superar ese obstácu-lo, fomentando patrones de consumo de “bajo riesgo” dirigidos a las mujeres, y que consisten en paquetes con menos cigarrillos, cigarrillos más pequeños, bajos en nicotina… Es fundamental, por lo tanto, mejorar la información sobre los efectos del tabaco en la salud, tanto a nivel individual por los profesionales sanitarios como con campañas difundidas por las autoridades sanitarias.
facTorEs socioculTuralEs
Durante el abandono del tabaco es importante buscar apoyos, tanto en el círculo cercano como en grupos de ayuda. Esta búsqueda de apoyo para enfrentar si-tuaciones de estrés es mayor en general en mujeres que en hombres. Sin embargo, las mujeres en general asumen un papel más proveedor que receptor de apo-yo. También es importante el estado de fumador de los convivientes, espacialmente del cónyuge, siendo más frecuente que las mujeres que intentan dejar de fumar tengan parejas fumadoras que viceversa. Por todo ello, la convivencia con fumadores dificulta más el abandono en mujeres que en varones7.
Respecto a la influencia sociocultural en el consumo de tabaco, hay que tener en cuenta dos aspectos prin-cipales: el papel de la publicidad y las políticas de control del tabaquismo.
En las últimas décadas la industria tabacalera ha foca-lizado su publicidad en las mujeres, promoviendo una imagen atractiva para las fumadoras y atribuyendo al consumo de tabaco cualidades deseables (independen-cia, belleza, delgadez) que fomentan principalmente el inicio del consumo en adolescentes. Además, en países en desarrollo este hecho se agrava por la ausencia de políticas de control y de información sobre los riesgos del tabaco para la salud. En los países desarrollados sí existen políticas de control del consumo de tabaco más o menos estrictas; sin embargo, parece que estas medi-das tienen menos efecto sobre el consumo en mujeres que en varones, sobre todo en los grupos más jóvenes, tanto con el aumento de precio del tabaco27 como con las restricciones en el ámbito laboral.
rEspuEsTa a los TraTamiEnTos para El TaBaquismo rElacionada con El génEro
Se han realizado multitud de estudios y ensayos clíni-cos en los que se analiza la variabilidad de la respues-ta a los diferentes tratamientos de deshabituación en relación con el género, así como los mecanismos que podrían explicar estas diferencias.
TErapia susTiTuTiva con nicoTina (Tsn)
La TSN fue el primer y, durante años, único tratamien-to para la deshabituación tabáquica. De ahí que éste sea el tratamiento con el que más estudios comparativos

118
por sexo se han realizado. En muchos de estos estudios las mujeres parecían tener peores respuestas al trata-miento que los varones. Para explicar estas diferencias se han propuesto varias teorías.
Por una parte, las mujeres tienen mayor metabolismo de la nicotina que los varones en relación, tanto con variaciones genéticas, como con influencias hormona-les, siendo más importante este hecho en consumidoras de anticonceptivos orales. Esto podría determinar que las mujeres precisen dosis de TSN más altas que los varones28 y que puedan por ello tener mayores efectos secundarios.
Además, como ya comentamos previamente, las muje-res tienen menor respuesta a los estímulos propiamente nicotínicos frente a estímulos sensoriales, por lo que la TSN podría ser menos eficaz en el control de su síndrome de abstinencia. Esto se ha relacionado con una gran variabilidad de respuesta a los distintos tipos de TSN en mujeres29, con respuesta mayor a aquellas formas que llevan asociados estímulos sensoriales como el inhalador de nicotina frente a la peor respuesta con parches.
Todas estas diferencias podrían justificar el peor cum-plimiento de TSN en mujeres, principalmente con parche, y las tasas menores de abstinencia observadas en algunos estudios. Para intentar arrojar algo de luz sobre la eficacia de TSN en función del género, se han realizado varios meta-análisiss, aunque con resultados contradictorios.
Perkins30, en su análisis de 14 estudios, objetivó ma-yor eficacia con parche de nicotina en varones frente a mujeres a los 6 meses del tratamiento. En otra revisión de 21 estudios, Cepeda-Benito31 encontró eficacia del parche de nicotina en varones y mujeres sin diferencias entre ambos a los 3 y 6 meses, aunque no se demostró eficacia en mujeres pero sí en varones al año de segui-miento. No obstante, este autor puntualiza que las tasas de abstinencia al año, posiblemente no puedan atribuirse al tratamiento en sí, sino a mayor dificultad para el mantenimiento de la abstinencia en mujeres a largo plazo. Por último, en otro meta-ánalisis de 11 ensayos controlados, Munafo32 no evidencia diferencias en la eficacia del parche de nicotina en ambos sexos ni a corto ni a largo plazo (12 meses).
En cualquier caso, todos los autores parecen estar de acuerdo en que la TSN es eficaz para el tratamiento del tabaquismo tanto en varones como en mujeres frente a placebo, por lo que está indicado su uso en ambos sexos.
Bupropión
Con la aprobación de bupropión para el tratamiento del tabaquismo, surgieron muchas expectativas sobre los beneficios que podría aportar este tratamiento en mujeres. Estas ventajas se relacionan con el efecto de bupropión sobre dos de los mayores conflictos en el abandono del tabaco en mujeres: la depresión y el aumento del peso. Por una parte, bupropión ha de-mostrado minimizar los estados de ánimo negativo durante la deshabituación. En cuanto al control del aumento de peso al dejar de fumar, éste ha sido referido en múltiples estudios y confirmado en una revisión Cochrane33 de 2012. Este control del peso parece ser hasta cuatro veces más frecuente en mujeres que en varones y además en un estudio de Rigotti34 se objetiva que el efecto puede mantenerse incluso a los 18 meses del tratamiento.
En cuanto a la eficacia del tratamiento con bupropión, existe un meta-análisis de Scharf35 en el que se revisan 12 ensayos clínicos, con evidencia de eficacia tanto en varones como en mujeres sin diferencias significativas entre ambos, aunque con menores tasas de abstinencia en mujeres tanto con placebo como con tratamiento.
varEniclina
Vareniclina es el fármaco más recientemente incorpo-rado al tratamiento del tabaquismo, por lo que existen menos estudios que hayan analizado su eficacia com-parando ambos sexo, y no existe hasta el momento ningún meta-análisis al respecto. Entre los estudios realizados destacan un estudio multicéntrico doble cie-go de Gonzales36 con más de mil pacientes, que analizó la abstinencia entre las 9-12 semanas de tratamiento, y un análisis de tres estudios realizado por Renard37, que evalúa la eficacia al año del tratamiento. En ambos se demuestra eficacia sin diferencias significativas por género.
oTros TraTamiEnTos farmacológicos
Existen muy pocos estudios que evalúen la eficacia de fármacos no aprobados para el tratamiento del taba-quismo y, menos aún, que estén segregados en función del sexo. Entre los fármacos estudiados se encuentran la mecamilamina, un antagonista no competitivo de la nicotina, que aumenta las tasas de abstinencia asociadas al parche de nicotina sólo en mujeres; y la clonidina, que también mejora las tasas de abstinen-

119
Prevención delTabaquismo
cia en mujeres asociada a tratamiento conductual. Sin embargo, los importantes efectos secundarios de estos fármacos limitan su utilidad clínica.
También se han realizado estudios con gran cantidad de antidepresivos, pero de todos ellos, sólo naltrexona ha demostrado cierta eficacia en mujeres cuando pre-sentaban historia de depresión mayor.
TraTamiEnTo cogniTivo-conducTual
El consejo y las intervenciones breves tienen un efecto modesto, pero con impacto poblacional, tanto en hom-bres como en mujeres, aunque éstas tienden a recurrir más a intervenciones conductuales y de autoayuda. Sin embargo, sí parecen existir diferencias en la utilidad de las terapias intensivas, que en mujeres pueden modu-lar la respuesta al tratamiento farmacológico con más intensidad que en varones31.
Además, en las terapias conductuales intensivas, habría cabida para afrontar los aspectos específicos de género, que se relacionan con las principales desventajas de las mujeres a la hora de hacer un intento de abandono del tabaco. Así por ejemplo, podría potenciarse la au-toeficacia y plantear estrategias para afrontar el estrés y evitar los estímulos sensoriales asociados al tabaco.
Otro aspecto fundamental es anticiparse al aumento de peso con programas de ejercicio físico moderado y medidas dietéticas, aunque evitando dietas estrictas que podrían interferir con el control de la abstinencia.
Por último, para terminar con las diferencias de género en el abandono del tabaquismo, es fundamental la creación de políticas contra la desigualdades sociales de género, así como medidas legislativas que protejan contra la publicidad del tabaco focalizada en los últi-mos años hacia las mujeres.
conclusionEs
Las diferencias observadas en el abandono del tabaco entre varones y mujeres parecen más ligadas a factores psicosociales asociados al papel de cada género en la sociedad, y por tanto modificables, que a las diferencias biológicas relacionadas con el sexo en sí mismo.
Tras una gran cantidad de estudios con resultados con-tradictorios, actualmente no existe evidencia de que las mujeres tengan mayor dificultad para dejar de fumar
que los varones, aunque a largo plazo sí parecen tener más recaídas.
Todas las intervenciones farmacológicas recomendadas en las guías de práctica clínica han demostrado eficacia tanto en varones como en mujeres, por lo que deben utilizarse en ambos sexos. Sin embargo, sí es importante en el tratamiento conductual tener en cuenta aspectos específicos que permitan afrontar las distintas barreras a las que deben enfrentarse hombres y mujeres.
Es importante que se destierren estos mitos que pue-den ser un estigma, tanto para las mujeres que se plantean dejar de fumar, como para los profesionales sanitarios que se dedican al tratamiento del tabaquis-mo, como para la sociedad, evitando crear estereotipos que fomenten las desigualdades de género.
BiBliografía
1. Lopez AD, Collishaw NE, Piha T. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. To-bacco Control. 1994; 3: 242-7.
2. The health consequences of smoking for women. A Report of the Surgeon General 1980. Washington: U. S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Assistant Secretary for Health, Office on Smoking and Health.
3. Women and smoking. A report of the surgeon general 2001. U.S. Department of Health and Human Servi-ces. Centres of Disease control and prevention Natio-nal Centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Office on Smoking and Health.
4. Jarvis MJ, Cohen JE, Delnevo CD, Giovino GA. Dis-pelling myths about gender differences in smoking ces-sation: population data from USA, Canada and Britain. Tob Control 2012.
5. Puente D, Cabezas C, Rodríguez-Blanco T, Fernández-Alonso C, Cebrián T, Torrecilla M, et al. The role of gender in a smoking cessation intervention: a cluster randomized clinical trial. BMC Public Health. 2011; 11: 369.
6. Ward KD, Klesges RC, Zbikowski SM, Bliss RE, Gar-vey AJ. Gender differences in the outcome of an unaided smoking cessation attempt. Addict Behav. 1997; 22: 521-33.
7. Bjornson W, Rand C, Connett JE, Lindgren P, Nides M, Pope F, et al. Gender differences in smoking cessation after 3 years in the Lung Health Study. Am J Public Health. 1995; 85: 223-30.
8. Nerín I, Jané M. Libro blanco sobre mujeres y tabaco. Abordaje con una perspectiva de género. Comité Na-cional para la Prevención del Tabaquismo. Zaragoza: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2007.

120
9. Lerman C, Shields PG, Wileyto EP, Audrain J, Pinto A, Hawk L, et al. Pharmacogenetic investigation of smoking cessation treatment. Pharmacogenetics. 2002; 12: 627-34.
10. Yudkin P, Munafo M, Hey K, Roberts S, Weich S, Jo-hnstone E, et al. Effectiveness of nicotine patches in relation to genotype in women versus men: randomised controlled trial. Br Med J. 2004; 328: 989-90.
11. Jiménez Ruiz CA. Tabaco y mujer. Med Clin Monogr (Barc.). 2002; 3: 10-3.
12. Chollat-Traquet CM, Claire M. Por qué las mujeres empiezan a fumar y siguen haciéndolo. En: Mujer y Tabaco. Geneva: WHO; 1992. p. 57-73.
13. Perkins KA, Donny E, Caggiula AR. Sex differences in nicotine effects and self administration: review of human and animal evidence. Nicotine Tob Res. 1999; 1: 301-15.
14. Pomerleau CS, Tate JC, Lumley MA, Pomerleau OF. Gender differences in prospectively versus retrospecti-vely assessed smoking withdrawal symptoms. J Subst Abuse. 1994; 6: 433-40.
15. Searching for the solution Women smoking and in-equalities in Europe International Network of Women against Tobacco (INWAT). Europe Health Development Agency (UK) 2003.
16. Zhu S, Melcer T, Sun J, Rosbrook B, Pierce JP. Smoking cessation with and without assistance: a population-based analysis. Am J Prev Med. 2000; 18: 305-11.
17. Blake SM, Klepp K-I, Pechacek TF, Folsom AR, Lue-pker RV, Jacobs BR, et al. Differences in smoking cessa-tion strategies between men and women. Addict Behav. 1989; 14: 409-18.
18. Toll BA, Salovey P, O’Malley SS, Mazure CM, Latimer A, McKee SA. Message framing for smoking cessation: The interaction of risk perceptions and gender. Nicotine Tob Res. 2008; 10: 195-200.
19. The health benefits of smoking cessation. A Report of the Surgeon General 1990. Washington: U.S. De-partment of Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Assistant Secretary for Health, Office on Smoking and Health.
20. McKee SA, Maciejewski PK, Falba T, Mazure CM. Sex differences in the effects of stressful life events on changes in smoking status. Addiction. 2003; 98: 847-55.
21. Killen JD, Fortmann SP, Schatzberg A, Hayward C, Varady A. Onset of major depression during treatment for nicotine dependence. Addict Behav. 2003; 28: 461-70.
22. Reynoso J, Susabda A, Cepeda-Benito A. Gender di-fferences in smoking cessation. J Psychopathol Behav Assess. 2005; 27: 227-34.
23. De la Rosa L, Otero M. Tabaquismo en la mujer: con-sideraciones especiales. Trast Adict. 2004; 6: 113-24.
24. Cepeda-Benito A, Reig-Ferrer A. Smoking consequences questionnaire-Spanish. Psychol Addict Behav. 2000; 14: 219-30.
25. Mizes S, Sloan M, Segraves K, Spring B, Pingitore R, Kristeller J. The influence of weight related variables on smoking cessation. Behav Ther. 1998; 29: 371-85.
26. Waldron I. Patterns and causes of gender differences in smoking. Soc Sci Med. 1997; 22: 685-98.
27. Godfrey C, Rice N, Slack R, Sowden A, Worthy G. A systematic review of the effects of prices on the smo-king behaviour of young people. Public Health Research Consortium, 2010.
28. Wetter DW, Fiore MC, Young TB, McClure JB, de Moor CA, Baker TB. Gender differences in response to nicotine replacement therapy: Objective and subjective indexes of tobacco withdrawal. Exp Clin Psychophar-macol. 1999; 7: 135.
29. West R, Hajek P, Foulds J, Nilsson F, May S, Meadows A. A comparison of the abuse liability and dependence potential of nicotine patch, gum, spray and inhaler. Psychopharmacol. 2000; 149: 198-202.
30. Perkins KKA, Scott J. Sex differences in long-term smo-king cessation rates due to nicotine patch. Nicotine Tob Res. 2008; 10: 1245-50.
31. Cepeda-Benito A, Reynoso JT, Erath S. Metaanalysis of the efficacy of nicotine replacement therapy for smo-king cessation: differences between men and women. J Consult Clin Psychol. 2004; 72: 712-22.
32. Munafo M, Bradburn M, Bowes L, David S. Are the-re sex differences in transdermal nicotine replacement therapy patch efficacy? A meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2004; 6: 769-76.
33. Farley AC, Hajek P, Lycett D, Aveyard P. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation (re-view). The Cochrane Collaboration. Published online, January 18. 2012.
34. Rigotti NA, Thorndike AN, Durcan MJ. Post-cessation weight gain in smokers taking bupropion: the effect of gender [abstract]. Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco; 2000 Feb 18-20; Arlington (VA).
35. Scharf D, Shiffman S. Are there gender differences in smoking cessation, with and without bupropion? Pooled and meta-analyses of clinical trials of Bupropion SR. Addiction. 2004; 99: 1462-69.
36. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, Oncken C, Azoulay S, Billing CB, et al. Varenicline, an alpha4beta2 nicoti-nic acetylcholine receptor partial agonist vs. sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: A randomized controlled trial. JAMA. 2006; 296: 47-55.
37. Rennard S, Nides M, Oncken Ca. A Pooled Analysis of Varenicline Treatment for Smoking Cessation by Gen-der. American Thoracic Society International Conference (ATS), San Diego May 2006.

121
Prevención delTabaquismo
rEsumEn
En España, las tasas de lactancia son bajas respecto a lo recomendado por la OMS. La relación entre taba-quismo y lactancia sigue siendo incierta, pero parece dificultarla. El objetivo de este estudio es clarificar el estado actual de la evidencia sobre la influencia del tabaquismo en la lactancia materna.
Material y métodos. Revisión bibliográfica en Co-chrane Library en español, PubMed, Cuiden y SCielo de publicaciones previas al año 2000.
Resultados. Fumar se asocia con menores tasas de inicio de la lactancia y con una menor duración de la misma. La nicotina influye negativamente en la producción de leche, pero los factores sociales parecen ser los más influyentes en el éxito de la lactancia. La lactancia en mujeres fumadoras es más segura que combinar tabaquismo con fórmula artificial. La intervención educativa para modificar las actitudes maternas parece favorecer la lactancia en mujeres fumadoras.
Conclusiones. Se necesitan más investigaciones sobre los efectos de la lactancia cuando la madre es fumado-
ra. La lactancia materna es la opción más beneficiosa incluso en mujeres fumadoras.
Palabras clave: Lactancia; Tabaquismo; Tabaco; Ni-cotina.
aBsTracT
Lactation rates in Spain are lower than WHO recom-mendation. The relationship between smoking and breastfeeding is still uncertain but it looks to make it difficult. The aim of this study is to clarify the evidence state about the smoking influence on breastfeeding.
Methods. Evidence review was conducted in Cochrane Library, PubMed, Cuiden and SCielo databases. Pub-lications from year 2000 were considered.
Results. Smoking is associated with lower rates in breastfeeding initiation and duration. Nicotine has a negative effect on milk production, but social factors seem to be the most important in breastfeeding suc-cess. Lactation in smoking women is safer than the smoke exposition combined with formula. Educative interventions to modify maternal attitude seems to facilitate breastfeeding in smoking women.
Conclusions. Further investigation about breastfeed-ing in smoking women is needed. Breastfeeding is the best option even in smoking mothers.
Key words: Breastfeeding; Lactation; Smoking; To-bacco; Nicotine
Correspondencia:María Velo Higueras. Matrona. C/ Fuente del tiro, 23. 28024 Madrid. E-mail: [email protected]
Recibido: 31 de marzo de 2013. Aceptado: 1 de mayo de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 121=127
artículo Especial
¿Es el hábito tabáquico un factor determinante en la lactancia materna?
M. Velo Higueras1, I. Ramos García1, J. Corrillero Martín1, Mª I. Jiménez Gómez2
1Matrona, H.U. Móstoles. 2Matrona, CS Luego Rodríguez (Móstoles).

122
inTroducción
La lactancia materna es un hecho biológico. En el ser humano, no obstante, no puede separarse de los con-dicionamientos sociales y culturales, que pueden faci-litarla o dificultarla. El amamantamiento proporciona la alimentación más saludable en la infancia y es una de las prácticas más potentes para la prevención de enfermedades a corto y largo plazo, tanto en la ma-dre como en el lactante. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con UNICEF, reconoce que más del 97% de las mujeres son fisiológicamente competentes para dar el pecho a sus hijos de forma satisfactoria. Las recomendaciones internacionales aconsejan lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y complementada con otros alimentos hasta un mínimo de dos años.
Los resultados de las encuestas de prevalencia de-muestran que las tasas de lactancia materna en Espa-ña son bajas, con un duración media de 3,20 meses (exclusiva + mixta)1. Según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, la tasa de lactancia materna exclusiva (LME) a las 6 semanas es del 66,16%, por-centaje que se reduce al 53,55% a los tres meses y al 28,53% a los seis, a la vez que aumentan las tasas de lactancia mixta o artificial2. Los factores que afectan negativamente a la duración de la lactancia lo hacen ya desde las primeras semanas de vida, y su efecto se prolonga hasta el cuarto-quinto mes1. Entre es-tos factores aparece el tabaquismo materno. Se ha comprobado que las tasas de lactancia en fumadoras son aproximadamente un 30% más bajas que en no fumadoras3. A los 3 meses de vida la mayoría de los hijos de madres fumadoras son alimentados con lactancia mixta4.
En España, en la última década ha aumentado el consumo de tabaco entre las mujeres, especialmente aquellas en edad fértil (20,22%)2. El tabaquismo se reconoce como un importante factor de riesgo para la salud materno-infantil, tanto en la gestación como a posteriori. Es por este motivo que constituye un importante problema de salud pública: el consumo de tabaco se mantiene durante cualquier momento de la gestación en alrededor del 30,31% de las mujeres, de las cuales, el 75% lo mantiene durante toda la gestación5. De las mujeres que dejan de fumar en la gestación, entre un 47 y un 63% recaen en el hábito tabáquico en los seis primeros meses postparto6, lo que coincide con el período recomendado de lactan-ciamaterna exclusiva; la recaída aumenta el riesgo de abandono hasta un 60%4.
El primer estudio sobre los efectos adversos del tabaco en la lactancia fue publicado por Mils en 1950. La relación entre tabaquismo y lactancia materna sigue siendo objeto de estudio ya que no se han obtenido resultados concluyentes ni se conoce la dirección de la influencia entre ambas variables. Asimismo, es difícil clarificar si los efectos del tabaco durante la lactancia pueden ser atribuidos a ésta o están influenciados por el período de la gestación o por el tabaquismo pasivo en la infancia. El objetivo de este estudio es describir los conceptos existentes en la literatura y clarificar el estado actual de la evidencia sobre la influencia del tabaquismo en la lactancia materna.
maTErial y méTodos
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Cochrane Library en español, PubMed, Cuiden y SCielo con las palabras clave “tobacco”, “smoking”, “nicotine” “lactation”, “breastfeeding” entre noviem-bre y diciembre de 2012. Se incluyeron revisiones y estudios no experimentales publicados desde el año 2000, no se incluyeron meta-análisis. Se incluyeron dos publicaciones anteriores al año 2000, ante la no existencia de publicaciones posteriores sobre el tema.
rEsulTados
EpidEmiología
La decisión sobre amamantar o no se hace antes del parto en hasta el 90% de las embarazadas, y en un 30-50%, incluso antes de la concepción.7Fumar se asocia con menores tasas de inicio de la lactancia, con una menor duración de la misma, y con una menor tasa de lactancia materna exclusiva a los 4 y 6 meses8,9; mien-tras que no fumar, aumenta en 5 veces la probabilidad de seguir una LME10.
Las mujeres que no fuman inician la lactancia en un 91,3%, incluyendo a las que abandonan el tabaco an-tes o durante la gestación. En las mujeres fumadoras, este porcentaje disminuye de forma inversamente proporcional al número de cigarrillos: desde un 89% en fumadoras de 1-9 cigarrillos/día hasta un 78% en fumadoras de 21 o más11. La recaída en el hábito tabáquico disminuye la tasa de inicio a los mismos valores que las que continuaron fumando durante la gestación3,11 y tienen una probabilidad de un 50% de dejar de amamantar antes de las 12 semanas si se com-para con las madres que mantienen la abstinencia de

123
Prevención delTabaquismo
tabaco12,13. El tabaquismo preconcepcional disminuye la duración de la lactancia, con independencia de si se abandona el hábito tabáquico durante la gestación o no, relación que se evidencia a los 3 y 6 meses de inicio de la lactancia5,14.
En el estudio realizado por Rozas et al en el ámbito español, el 45,4% de las que abandonan el consumo de tabaco en el embarazo recaen en el hábito entre el pri-mer y segundo mes tras el parto, alcanzando el 90,9% de recaídas a los 6 meses. Las mujeres que permane-cieron abstinentes lactaron en un 82,4% mientras que las que recayeron lo hicieron en un 54,5%. Además, el hecho de fumar en el posparto se relacionó de forma estadísticamente significativa con el abandono precoz de la lactancia antes de los 3 meses5.
fisiopaTología
Los niveles de nicotina en leche son casi tres veces superiores respecto a los de sangre materna y, aunque su absorción y metabolismo no ha sido estudiado, es posible que el lactante la metabolice en el hígado al igual que la que es inhalada a través de los pulmones. La nicotina se elimina en forma de cotinina a través de la orina, donde se ha encontrado en niveles 10 veces superiores en hijos de madres fumadoras amaman-tados respecto a los alimentados con fórmula4,11. Sin embargo, los niveles relativos de cotinina y nicotina observados en leche materna sugieren que la mayoría de la cotinina en la orina de los bebés amamantados es exógena (cotinina materna)15.
Los efectos vasculares de la nicotina en la mama no se han estudiado, pero podría disminuir el flujo sanguí-neo al tejido glandular4. La nicotina inhibe el reflejo de liberación de prolactina (PRL) durante 2 horas y este efecto se produce de forma dosis-dependiente3,4, aun-que esto tiene un significado incierto en la lactancia.
Los niveles de nicotina también aumentan los niveles de adrenalina, lo cual produce una inhibición central sobre la secreción pulsátil de oxitocina; además, pro-duce vasoconstricción mamaria, lo que puede interferir en el reflejo de eyección lácteo4.
El volumen de leche en fumadoras es significativa-mente menor que en no fumadoras aunque ninguno de los estudios encontró una menor ganancia ponde-ral en los niños. Además, varios estudios reflejan que la hipogalactia subjetiva es más probable en mujeres fumadoras4.
Respecto a la composición de la leche, estudios con muestras pequeñas de mujeres fumadoras encontraron un contenido graso menor. También se han evidenciado menores cantidades de vitaminas C, E y aumento de los efectos prooxidantes. El sabor también puede verse modificado4.
EfEcTos En El lacTanTE
Los hijos de padres fumadores es más probable que estén expuestos al humo del tabaco ambiental. Este humo contiene sustancias como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, formaldehídos, bencenos y otras sustancias tóxicas del tabaco16. El tabaquismo pasivo está asociado con una mayor incidencia de otitis e infecciones respiratorias bajas en los 3 primeros años de vida17, así como con el aumento de riesgo de en-fermedades crónicas y muerte (asma, muerte súbita, cáncer), con el consiguiente aumento de los costes sanitarios.12 El efecto protector de la lactancia sobre estos riesgos es más fuerte en niños expuestos a taba-co materno ambiental. Sin embargo, el tabaquismo materno reduce el efecto protector de la lactancia para el asma13.
El tabaquismo pasivo en edades tempranas favorece el desarrollo de placas fibrosas y depósitos de grasa, precursores de arteriosclerosis en la aorta y las ar-terias coronarias18. La combinación del tabaquismo pasivo con la alimentación con fórmula aumenta este efecto aterosclerótico desde el primer mes de vida. Además, el tabaquismo materno aumenta el riesgo de obesidad infantil: a los 7 años de edad los niños amamantados por madres fumadoras son más gor-dos y con menor estatura que los de las madres no fumadoras y consecuentemente tienen mayor IMC. Existe una asociación dosis-respuesta entre el tabaco materno y el sobrepeso en la infancia19. Estos riesgos podrían compensarse por el efecto de la lactancia ma-terna como factor de protección para enfermedades cardiovasculares, ya que se asocia con una reducción del riesgo de infarto agudo de miocardio en la edad adulta16.
En cuanto al riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), es mayor en hijos de padres fu-madores. El tabaquismo materno se ha identificado como un factor de riesgo, pero no existen evidencias concluyentes sobre si esto se debe a la exposición pre-natal o postnatal20. La lactancia materna tiene un efecto protector para el SMSL, disminuyendo el riesgo a la mitad, incluso más si se trata de LME21.

124
El tabaquismo también podría influir en la aparición de hipotiroidismo en el lactante pero no existen estu-dios al respecto. Esto se debe a la presencia del thiocya-nate, una sustancia antitiroidea contenida en el tabaco, que inhibe la captación de iodo22, pero no se conoce si la barrera transmamaria es eficaz en la reducción del paso de esta sustancia del suero a la leche. Además, el tabaco puede interferir en los patrones de alimentación de la mujer, causando una ingesta significativamente menor de nutrientes esenciales, especialmente de yodo. La leche materna es la única fuente de iodo orgáni-co, principalmente hormonas tiroideas en la infancia temprana, por lo que podría tener un efecto protector sobre este fenómeno16.
El hábito tabáquico de los padres se relaciona también con un mayor riesgo de tener puntuaciones menores en las escalas de inteligencia infantiles y alteraciones del comportamiento16,23. Sin embargo, la lactancia mejora los resultados cognitivos respecto a niños alimentados con fórmula; incluso parece modificar los efectos del tabaquismo materno en el embarazo sobre el neuro-desarrollo fetal16.
Aunque la exposición materna al tabaco no se ha aso-ciado con un mayor riesgo de leucemia, combinada con la exposición materna en la lactancia y la exposi-ción paterna preconcepcional, podría existir un riesgo aumentado de leucemia linfoide aguda (LLA), asocia-ción que tiene carácter significativo en las grandes fumadoras24.
En cuanto a la masa ósea, el efecto del tabaquismo materno puede considerarse transitorio, y parece ser compensado en la pubertad. La lactancia ha demos-trado favorecer mayores índices de masa ósea, pero respecto al tabaquismo no se ha podido demostrar esta influencia25.
Además de los riesgos directos, los niños expuestos al humo del tabaco tienen 3 veces más probabilidades de ser fumadores en la vida adulta18, y tienen un mayor riesgo de ser víctimas de incendios en el domicilio6.
Aunque se piensa que los hijos de madres fumadoras experimentan cólicos más frecuentemente, los estudios no muestran resultados concluyentes. Un estudio ho-landés encontró que la prevalencia de cólico fue dos veces mayor en hijos de madres fumadoras, pero menor en los lactantes4,26. Por último, la irritabilidad es más frecuente en hijos de fumadoras, independientemente de su modo de alimentación. Esto puede ser interpreta-do por las madres lactantes como una falta de saciedad
con lactancia materna, presuponiendo la necesidad de utilizar fórmula artificial. Además, pueden aumentar el número de cigarrillos por el estrés. La supresión del apetito asociada a la nicotina en adultos no ha sido estudiada en los lactantes4.
facTorEs socialEs
El perfil de madre lactante fumadora es muy similar al de mujeres que deciden alimentar con fórmula ar-tificial a sus hijos: son más jóvenes, con menor nivel educativo y menor renta. Además, existe otra serie de factores sociales que pueden determinar un menor éxi-to de la lactancia, como la obesidad, el apoyo familiar y de la pareja, la atención sanitaria y la aparición de problemas de lactancia en el postparto inmediato3,4,11. La educación es el factor más influyente en el inicio de la lactancia: las madres con educación secundaria alta tienen hasta cuatro veces más probabilidades de iniciar con éxito la lactancia que aquellas madres con menor nivel educativo3.
Según las fases del modelo de abandono del tabaco de Prochaska, la mayoría de las mujeres durante el embarazo se encuentra en la fase precontemplativa. La planificación de la lactancia es más frecuente en aque-llas mujeres que se encuentran en fases posteriores del modelo. Por otro lado, la planificación de la lactancia también ayuda al éxito en el abandono del tabaco27 y puede retrasar la recaída, aunque la mayoría vuelven a fumar a los 6 meses y, con ello, aumentan las proba-bilidades de abandono de la lactancia3,4.
Las mujeres que fuman están menos motivadas para amamantar y, por tanto, es menos probable que in-tenten amamantar o inicien la lactancia. Existe una relación dosis-respuesta entre el número de cigarrillos y la intención de amamantar, de forma que es menor en fumadoras que en no fumadoras11. La lactancia re-quiere un alto nivel de compromiso para ser exitosa y las mujeres fumadoras pueden tener menos voluntad o ser más difícil que se comprometan. Los motivos para no iniciar la lactancia o abandonarla no son diferentes en mujeres que fuman mucho de los de las mujeres que fuman poco8. Además, es menos probable que acudan a los profesionales en busca de ayuda ante dificultades de lactancia4, ya que se pueden sentir criticadas por estos por continuar fumando en el embarazo y lactancia. También es más probable que nieguen el consumo de tabaco y que no accedan a programas de deshabitua-ción tabáquica. Asimismo, se sienten culpables por darles leche materna con nicotina8.

125
Prevención delTabaquismo
Independientemente del hábito tabáquico materno, el tabaquismo paterno también influye en una me-nor duración de la lactancia: la predisposición para la lactancia de la mujer es menor conforme aumenta el hábito tabáquico de la pareja, incluso en mujeres no fumadoras4. El mayor factor de riesgo para volver a fumar es que la pareja o un compañero de piso fume6,9.
Los antecedentes de deshabituación tabáquica tam-bién favorecen el inicio de la lactancia: cuanto mayor fue la duración en tiempo de ese abandono, más pro-babilidades hay de amamantar durante más tiempo, ya que las madres que previamente habían intentado dejar de fumar, ya tienen habilidades en el manejo de los síntomas de abstinencia. Además, cuanto mayor fue el tiempo que estuvieron sin fumar en el anterior abandono, mayores son las probabilidades de éxito en el siguiente abandono3.
inTErvEncionEs
Puesto que es posible que las madres fumadoras aban-donen antes la lactancia porque consideran que com-binada con el tabaco es peligrosa para el lactante7,8,
los programas educativos podrían ayudar a eliminar esa creencia. En los datos cualitativos, la mitad de las madres que nunca habían amamantado dijeron que tener suficiente información sobre los efectos del ta-baco en la lactancia y los beneficios de ésta por parte de los profesionales responsables del control del em-barazo, les habría ayudado a dar el pecho. Esto plantea que la educación prenatal podría aumentar la tasa de lactancia12,28.
La producción de lactancia materna está fuertemente influenciada por la actitud y, como se expone anterior-mente, las mujeres fumadoras están menos motivadas para amamantar. Además, la abstinencia al tabaco, uni-da a la mayor irritabilidad del lactante, puede aumentar los niveles de ansiedad maternos. Las técnicas de relaja-ción pueden ser una herramienta útil en estas mujeres: se ha observado que aquellas que las practican expresan tener más leche que las mujeres del grupo control11.
En cuanto al tratamiento de deshabituación tabá-quica, no existen evidencias concluyentes. Durante la gestación, el tratamiento de primera elección es el psicológico conductual (evidencia grado A) y los tratamientos farmacológicos sustitutivos sólo deben utilizarse cuando fracasan los anteriores o cuando los beneficios superan los riesgos, ya que no se dispone de datos de su uso en gestantes29.
Durante la lactancia, sigue estando en controversia el uso de parches de nicotina con una vida media corta administrados después de amamantar. Aunque los lac-tantes estén expuestos a la nicotina de la leche, el uso de parches podría ser más seguro que continuar fuman-do, al disminuir la exposición ambiental al resto de los constituyentes del humo. La dosis absoluta de nicotina en los lactantes desciende en un 70% si se usan parches de 7 mg en lugar de fumar16. Si se considera necesaria ayuda farmacológica en la deshabituación tabáquica, podría ser preferible el uso de formas orales de TSN administradas justo después de amamantar y evitán-dolas durante las dos horas previas30.
Por último, cuando la deshabituación tabáquica no es posible o la mujer no la desea, es importante tener en cuenta que la vida media de la nicotina en leche es levemente más larga que la vida media en plasma (95 min vs 80 min). Por tanto, la duración de la nicotina en leche no excede demasiado de la duración en plas-ma: así, durante la noche y en la primera toma de la mañana, la concentración de nicotina es menor debido al tiempo transcurrido desde el último cigarrillo, y aumenta durante el día con el aumento de la frecuencia de consumo31. En base a esto, es recomendable espaciar lo más posible la toma del consumo de tabaco.
discusión
Los estudios sobre la influencia de la nicotina en los niveles de las hormonas influyentes en la lactancia son anteriores a 1986, sin investigaciones posteriores. La mayoría de estos estudios cuentan con muestras pequeñas, lo que puede limitar su validez externa. La acción hormonal permite la lactancia pero no la determina, es decir, los menores niveles de PRL en mujeres fumadoras no tienen por qué dificultar la lac-tancia. Los estudios sobre los niveles de somatostatina (inhibidor de la PRL) muestran un aumento de esta hormona en fumadoras en el posparto temprano, pero fueron realizados con grupos no equivalentes, por lo que dichos resultados deben ser reevaluados en más investigaciones4.
Las diferencias hormonales pueden aparecer de forma secundaria al comportamiento lactante de las fuma-doras, más que ser la causa primaria de éste, de forma que las diferencias sociales entre las fumadoras y no fumadoras parecen ser más importantes en el abandono de la lactancia que los efectos fisiológicos del tabaco4. Si el tabaco, por sí mismo, causara menores tasas de lactancia, tanto fumadoras como no fumadoras ten-

126
drían tasas similares en cuanto a intención e inicio de la misma11. Por este motivo, la actitud sobre la alimentación del lactante y la intención de amamantar se consideran fuertes predictores independientes de la duración de la lactancia, más que cualquier otro factor sociodemográfico14.
Metodológicamente, el tamaño de la muestra influye en que la diferencia entre fumadoras y no fumadoras sea significativa, incluso tras ajustar los factores de confusión: dichas diferencias son sólo significativas en muestras amplias. El hábito tabáquico en sí también influye en el resultado de los estudios: las diferencias en cuanto a intención de amamantar no son significa-tivas en fumadoras leves respecto a no fumadoras11, y las diferencias significativas aparecen al comparar a las no fumadoras con las grandes fumadoras.
Es difícil separar la influencia de la exposición al ta-baquismo durante la lactancia de la influencia de la exposición ambiental, sin embargo, la mayor presencia de cotinina en lactantes indica que la lactancia, unida a la exposición ambiental, influye más en los niveles de esta sustancia que la inhalación del tabaco ambiental por sí sola4,11.
Asimismo, no se puede separar el efecto de la exposi-ción al tabaco en la gestación y el efecto de la exposi-ción en la lactancia. Por ejemplo, en la investigación sobre la relación entre tabaquismo y LLA no se diferen-cia entre la exposición al tabaco durante la gestación y durante la lactancia, por lo que no puede afirmarse que fumar durante la lactancia, por sí mismo, aumente el riesgo de esta patología24.
La mayor parte de los estudios de tabaco y lactancia tienen muestras pequeñas y son metodológicamen-te pobres al definir la variable lactancia, ya que, en general, la evalúan sólo al alta hospitalaria y con un post-test a corto plazo. En los estudios analizados, no se reflejan datos de la existencia de problemas de lac-tancia que pueden inducir su abandono, como grietas, ingurgitación, problemas del enganche y tampoco se diferencia entre lactancia materna exclusiva y mixta.
conclusionEs
Teniendo en cuenta que la lactancia ocurre también en madres fumadoras, se necesita mucha más investiga-ción sobre los efectos de la lactancia cuando la madre es fumadora.No está claro si la lactancia promueve el abandono del tabaco o si el abandono del tabaco
prolonga la lactancia, o si hay un tercer factor no iden-tificado, como el estrés o el apoyo familiar/social, que puede influir en ambos.
Los factores sociales parecen ser los que ejercen una mayor influencia en la lactancia, pero la mayor parte de las publicaciones disponibles son extranjeras, y podrían no ser extrapolables a la población española, por lo que consideramos que sería recomendable realizar estudios aplicables a esta población. El papel de los profesiona-les es ofrecer un mayor apoyo y refuerzo a las madres fumadoras para el mantenimiento de la lactancia.
A pesar de que la lactancia materna favorece la absor-ción de nicotina por parte del lactante, la Asociación Americana de Pediatría la recomienda, ya que los riesgos del uso de fórmula artificial combinados con el tabaco, son mayores que la combinación tabaco-lactancia materna.
BiBliografía
1. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Informe técnico sobre la lactancia materna en España [informe de expertos]. An Esp Pediatr. 1999; 50: 333-40.
2. EncuestaNacional de Salud. 2011-2012. Madrid: Mi-nisterio de Sanidad; 2012.
3. Collins BN, DiSantis KL, Nair US. Longer previous smoking abstinence relates to successful breastfeeding initiation among unservered smokers. Breastfeed Med. 2011; 6: 385-91.
4. Amir LH. Maternal smoking and reduced duration of breastfeeding: a review of possible mechanisms. Eary Hum Dev. 2001; 64: 45-67.
5. Rozas MR, Costa J, Francés L, et al. Modificaciones en el consumo de tabaco durante la gestación y en el postparto. Matronas Prof. 2008; 9: 13-20.
6. Harmer C, Memon A. Factors associated with smoking relapse in the postpartum period: an analysis of the child health surveillance system data in Southeast England. Nicotine Tob Res. 2013; 15: 904-9.
7. Giglia R, Binns CW, Alfonso H. Maternal cigarette smoking and breastfeeding duration. Acta Paediat. 2006; 95: 1370-4.
8. Vassilaki M, Chatzi L, Bagkeris E, et al. Smoking and caesarean deliveries: major negative predictors for breastfeeding in the mother-child cohort in Crete, Gree-ce (Rhea study). Matern Child Nutr. 2012 May 29. Doi: 10.1111/j.1740-9709.2012.00420.x [En prensa].
9. Weiser TM, Lin M, Garikapatv V, et als. Association of maternal smoking status with breastfeeding practices: Missouri, 2005. Pediatrics. 2009; 124: 1603-10.

127
Prevención delTabaquismo
10. Tan KL. Factors associated with exclusive breastfeeding among infants under six months of age in peninsular Malaysia. Int Breastfeed J. 2011; 6: 2.
11. Amir LH, Donath SM. Does maternal smoking have a negative physiological effect on breastfeeding? The epidemiological evidence. Birth. 2002: 29: 112-23.
12. Di Santis KL, Collins BN, McCoy AC. Associations among breastfeeding, smoking relapse, and prenatal factors in a brief postpartum smoking intervention. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 89: 582-6.
13. Karmaus W, Dobai A, Ogbuanu I, et al. Long-term effects of breastfeeding, maternal smoking during preg-nancy, and recurrent lower respiratory tract infections on asthma in children. J Asthma. 2008; 45: 688-95.
14. Bertino E, Varalda A, Magnetti F, et al. Is breastfee-ding duration influenced by maternal attitude and knowledge? A longitudinal study during the first year of life. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(Suppl 3): 32-6.
15. Woodward A, Grgyrinovich N, Ryan P. Breast feeding and smoking hygiene: major influences on cotinine in urine of smoker,s infants. J Epidemiol Community Health. 1986; 40: 309-15.
16. Dorea JG. Maternal smoking and infant feeding: breastfeeding is better and safer. Matern Child Health J. 2007; 11: 287-91.
17. Pavic I, Jurkovic M, Pastar Z. Risk factors for acute respiratory tract infections in children. Coll Antropol. 2012; 36: 539-42
18. Geerts CC, Bots ML, Van der Ent CK, et al. Parental smoking and vascular damage in their 5-year-old chil-dren. Pediatrics. 2012; 129: 45-54.
19. Wen X, Shenassa ED, Paradis AD. Maternal smoking, breastfeeding and risk of childhood overweight: findings from a National Cohort. Matern Child Health J. 2013; 17: 746-55.
20. Liebrechts-Allerman G, Lao O, Liu F, et al. Postnatal parental smoking: an important risk factor for SIDS. Eur J Pediatr. 2011; 170: 1281-91.
21. Moon Ry, Fu L. Sudden infant death syndrome: an up-date. Pediatr Rev. 2012; 33: 314-20
22. Arroyo Cozar M, Boix Carreño E, Juarros Martínez SA, Aller Álvarez JL .Tabaquismo y patología tiroidea. Prev Tab. 2012; 14: 119-22.
23. Mahar, Bagot RC, Davolin MA. Developmental hippo-campal neuroplasticity in a model of nicotine replace-ment therapy during pregnancy and breastfeeding. PLoS One. 2012; 7: e37219.
24. Ferreira JD, Couto AC, Pombo-de-Oliveira MS. Preg-nancy, maternal tobacco smoking, and early age leuke-mia in Brazil. Front Oncol. 2012; 2: 151.
25. Jones G. Hynes KL, Dwyer T. The association between breastfeeding, maternal smoking in utero, and birth weight with bone mass and fractures in adolescents: a 16-year longitudinal study. Osteoporos Int. 2013; 24: 1605-11.
26. Reijneveld S, Brugman E, Hirasing R. Infantile colic: maternal smoking as potential risk factor. Arch Dis Child. 2000; 83: 302-3.
27. Caine VA, Smith M, Beasley Y, Brown HL. The im-pact of prenatal education on behavior a changes toward breast feeding and smoking cessation in a healthy star population. J Natl Med Assoc. 2012; 104: 258-64.
28. Lauria L, Lamberti A, Grandolfo M. Smoking behavior before, during, and after pregnancy: the effect of breast-feeding. ScientificWorldJournal. 2012; 2012: 154910.
29. Guedes HTV, Souza LSF. Exposure to maternal smoking in the first year of life interferes in breast-feeding protec-tive effect against the onset of respiratory allergy from birth to 5 yr. Pediatr Allergy Immunol. 2009; 20: 30-4.
30. Infac. Deshabituación tabáquica. Información farma-coterapéutica en la comarca. Vol 16, nº1. Disponible en: http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/adjuntos/infac_v16_n1.pdf
31. Steldinger R, Luck W, Nau H. Half-lives of nicotine in milk of smoking mothers: implications for nursing. J Perinatal Med. 1988; 16: 261-2.

128
Sr. Director,
La Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), fundada en 1994, es la sociedad más importante cen-trada en la investigación sobre el tabaquismo, con una amplia gama de temas que van desde la farmacología de la nicotina a las influencias sociales sobre el uso de tabaco1.
Desde el 13 hasta el 16 de marzo de 2013, se celebró en Boston, Massachusetts, la reunión internacional número 19 de esta sociedad, que ha ido creciendo en los años transcurridos desde su creación, y que actual-mente cuenta con más de 1.100 miembros en más de 40 países de todo el mundo.
En esta edición 19ª de la reunión internacional que se celebra anualmente he tenido la suerte de participar activamente tras enviar una comunicación con los re-sultados de la Consulta Especializada en Tabaquismo del Servicio de Neumología del CHUA de la que soy corresponsable.
Ha sido una experiencia sumamente gratificante y que recomiendo a todos aquellos profesionales interesados
e implicados en este campo de trabajo tan amplio (y a veces olvidado) como es el tabaquismo, por varios motivos:
1. Me ha permitido interaccionar con profesionales de múltiples especialidades llegados de todas las partes del planeta (psiquiatras, psicólogos, genetis-tas, biólogos, neumólogos, internistas, oncólogos, médicos de Atención Primaria, cirujanos, epide-miólogos, preventivistas y personal de enfermería, entre otros).
2. Constaba de un programa muy completo, con sim-posios en los que se comentaron las políticas de actuación puestas en marcha en Canadá y Australia2 y que pueden ser una pista para el desarrollo de éstas en otros países, la búsqueda e interpretación de revisiones sistemáticas y meta-análisis de la Co-chrane que tan útiles nos pueden ser3, los últimos avances y revisiones disponibles en intervención en fumadores hospitalizados4 o el tratamiento global de la dependencia del tabaco5, entre otros; sesiones y exposiciones con trabajos originales de investi-gación de nuevas dianas de tratamiento en anima-les, de biomarcadores de exposición, del papel del cigarrillo electrónico, del cigarrillo decotinizado o de fármacos como la citisina o con resultados de éxito obtenidos en deshabituación, como algunos de los más interesantes; conferencias magistrales sobre los peligros del consumo y los beneficios del cese del tabaquismo y sobre el pasado, presente y futuro en la dependencia tabáquica y su tratamien-to6; grupos y áreas de trabajo en los que puedes intervenir.
Correspondencia:F.J. Callejas González. Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. C/ Hermanos Falcó, 37. 02006 AlbaceteE-mail: [email protected]
Recibido: 30 de abril de 2013. Aceptado: 23 de mayo de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 128-129
carta al director
Experiencias en el 2013 srnT international meeting de Boston
F.J. Callejas González
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA).

129
Prevención delTabaquismo
3. La oportunidad de compartir experiencias y obte-ner conocimientos de importantes miembros de la comunidad científica que tanto han trabajado en nuestro área, a los que hemos estudiado y de cuyos textos e investigaciones hemos utilizado en nuestra práctica médica diaria como son Michael Fiore4, sir Richard Peto6, Karl Fagerström6, Judith Prochaska3, Nancy Rigotti4 o Peter Hajek, por citar algunos de ellos.
4. La ocasión de desarrollar el idioma y visitar una ciudad con mucha tradición universitaria, muy aco-gedora y con una oferta cultural y gastronómica nada desdeñable.
Por todos estos motivos, recomiendo a todos aquellos que lo deseen la participación en estas reuniones y les emplazo a las que se celebrarán en 2014, una en Seattle en febrero y otra en Santiago de Compostela en septiembre.
BiBliografía
1. www.srnt.org/about/index.cfm
2. Hammond D, Maynard OM, Mutti S, Moodie C, Thras-her JF, Wakefield M. Symposium 1: “Plain Packaging: Evidence to inform policy”. Thursday, March 14, 2013, 1:00 p.m. - 2:30 p.m. Commonwealth Ballroom B. SRNT 2013 International Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts.
3. West R, Prochaska JJ, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Hughes J. Symposium 3: “Finding and interpreting Cochrane and other Meta-Analyses and Systematic Re-views”. Thursday, March 14, 2013, 1:00 p.m. - 2:30 p.m. Grand Ballroom B. SRNT 2013 International Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts.
4. Rigotti N, Duffy SA, Murray R, Richter K, Fiore MC. Symposium 17: “Interventions for hospitalized smokers: translating clinical research into health care practice and policy in the U. S. and U. K.”. Saturday, March 16, 2013, 8:00 a.m. - 9:30 a.m. Grand Ballroom E. SRNT 2013 International Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts.
5. Leischow SJ, Glynn T, Hurt RD, Ayo Yusuf L, Bitton A, Pierce J, et al. Symposium 20: “Global tobacco dependen-ce treatment: A discussion on science-to-practice”. Sa-turday, March 16, 2013, 10:45 a.m. - 12:15 p.m. Grand Ballroom D. SRNT 2013 International Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts.
6. Peto R. Public Health and Epidemiology Theme Lecture: “New evidence on the worldwide hazards of smoking and benefits of stopping”. Wednesday, March 13, 2013, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Grand Ballroom B. SRNT 2013 International Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts. Fagerström Karl. Clinical Theme/2013 Ove Fernö Award Lecture: “The past, present and future of tobacco dependence and its treatment”. Thursday, March 14, 2013, 3:00 p.m. - 4:00 p.m. Grand Ballroom B. SRNT 2013 In-ternational Meeting. Westin Boston Waterfront Hotel. Boston, Massachusetts.

130
Sr. Director,
En una editorial reciente1, el Dr. Plaza incide en un tema que no por conocido deja de tener vigencia: el uso ina-propiado de términos en el lenguaje científico médico. En este caso, “paquetes/año” para designar la exposición tabáquica acumulada o consumo acumulado de tabaco.
El lenguaje científico se caracteriza por su precisión, neutralidad emocional y estabilidad temporal. Para la precisión del lenguaje científico es necesaria una correcta delimitación del significado del término, que éste sea monosémico, y que la relación entre los tér-minos empleados en el sistema sea la misma que se establece entre los conceptos a que se refieren2. La falta de precisión dificulta la traducción y, por ende, induce a confusiones como la del ejemplo que nos ocupa.
La exposición tabáquica o consumo acumulado de ta-baco, expresada como el producto del número de pa-quetes (Nº cigarrillos/20) diarios fumados, por el nº de años fumando, ha sido denominado erróneamente como “índice” cuando, en realidad, es más asumible a la definición de una tasa; es decir, expresa la magnitud de cambio de un parámetro por unidad de cambio del otro. El “índice” de paquetes-año expresa el consumo acu-mulado de tabaco en términos similares a los de otras
tasas de uso frecuente: una enfermedad con una tasa de incidencia de 10 casos por 100.000 habitantes-año, su-pone la aparición de 10 casos anuales en una población de 100.000 habitantes, o de un caso anual a lo largo de 10 años, en otra población de 10.000 habitantes. Así, una tasa de consumo acumulado de 20 paquetes-año hace equivalentes, en términos de “carga tabáquica”, al fumador de 1 paquete diario durante 20 años, y al fumador de 2 paquetes diarios durante una década.
El uso de la grafía “paquetes/año” en lugar de la más apropiada “paquetes-año”, refuerza aún más esta con-fusión. En este sentido, la propuesta de Plaza de susti-tuir el término “paquetes/año” por “años/paquete”, no contribuye, a nuestro modesto entender, a mejorar el conocimiento del concepto al que se refiere. Seguimos hablando de una tasa de exposición, y como tal debe expresarse. Creemos que, en lugar de proponer cambios terminológicos, debemos plantearnos en primer lugar si los indicadores que estamos utilizando sirven efecti-vamente para el propósito que buscamos (en este caso, expresar el consumo acumulado como factor de ries-go para el desarrollo de patología asociada al tabaco); y, en cualquier caso, esforzarnos en ser rigurosos con su empleo y corregir aquellos usos inapropiados que podamos detectar, tanto en publicaciones científicas como en nuestra práctica asistencial.
BiBliografía
1. Plaza Valía P. Cómo expresar el consumo acumulado de tabaco (Ed.). Prev Tab. 2012; 14: 101-2.
2. Santamaría Pérez I. El léxico de la ciencia y de la técni-ca. Biblioteca de recursos electrónicos de Humanidades E-excelence. Madrid: Liceus; 2006.
carta al director
paquetes/año, paquetes-año y años-paquete. a vueltas con la terminología
L.M. Pérez Negrín, R. Pitti y Pérez
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
Correspondencia:Dr. L.M. Pérez Negrín. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Carretera del Rosario, 145. 38010 Santa Cruz de Tenerife E-mail: [email protected]
Recibido: 2 de mayo de 2013. Aceptado: 23 de mayo de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 130

131
Prevención delTabaquismo
Sr. Director,
Estando de acuerdo en la sustitución del término “índice” por el de “tasa”, que yo también considero más correcto, incluso en cambiar la grafía barra (/) por guión intercalado (-), que también estoy de acuerdo, mantengo mi criterio en cuanto al término de años/paquete (o años-paquete si se prefiere)1. Si lo que bus-camos es que la falta de precisión no induzca a la con-fusión, como el propio Dr. Pérez refiere2, la expresión paquetes/año no sería correcta pues induce a pensar que se trata del número de paquetes que el paciente fuma en un año (expresión de consumo activo como lo es el de cigarrillos/día, que todos interpretamos como el número de cigarrillos que el paciente fuma en un día). Tampoco creo que la expresión cuestio-nada sea comparable al ejemplo referido por el Dr. Pérez de la tasa de incidencia, porque con la expresión años/paquete no pretendemos reflejar el número de
paquetes fumados en un año, que podríamos hacerlo si esa fuera nuestra intención, y en cuyo caso si sería correcta la expresión tasa de paquetes/año, pero no es el tema que nos ocupa.
Si pretendemos expresar exposición acumulada hay que dar prioridad, a mi entender, al tiempo (tiempo de exposición) y relacionarlo, para disponer de toda la información, con una medida de cantidad, en este caso el paquete (20 cigarrillos).
BiBliografía
1. Plaza Valía P. Cómo expresar el consumo acumulado de tabaco (Ed.). Prev Tab. 2012; 14: 101-2.
2. Pérez Negrín LM, Pitti y Pérez R. Paquetes/año, paque-tes-año y años-paquete. A vueltas con la terminología. Prev Tab. 2013; 15: 130.
carta al director
controversia en la expresión del consumo acumulado de tabaco
P. Plaza Valía
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Correspondencia:Dr. Pedro Plaza Valía. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Peset. Av de Gaspar Aguilar, 90. 46017 Valencia. E-mail: [email protected]
Recibido: 3 de junio de 2013. Aceptado: 19 de junio de 2013.Prev Tab. 2013; 15(3): 131

132
normas de publicación
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO considerará para su publicación aquellos trabajos relacionados di-rectamente con el tabaquismo, en su aspecto clínico médico experimental. Fundamentalmente la Revista consta de las siguientes secciones:
EdiTorial
Comentario crítico que realiza un experto sobre un trabajo original que se publica en el mismo núme-ro de la Revista o por encargo desde el Comité de Redacción, sobre un tema de actualidad. Extensión máxima de cuatro páginas DIN A4 en letra cuerpo 12 a doble espacio.
El contenido del artículo puede estar apoyado en un máximo de 7 citas bibliográficas.
originalEs
Trabajos preferentemente prospectivos, con una exten-sión máxima de 12 DIN A4 a doble espacio y hasta 6 figuras y 6 tablas. Es aconsejable que el número de firmantes no sea superior a seis.
carTas al dirEcTor
La Revista tiene especial interés en estimular el co-mentario u objeciones relativas a artículos publicados recientemente en ella y en las observaciones o expe-riencias concretas que permitan resumirse en forma de carta. La extensión máxima será de 2 DIN A4 a doble espacio, un máximo de 6 citas bibliográficas y una figura o una tabla. El número de firmantes no podrá ser superior a tres.
oTras sEccionEs
Los comentarios editoriales, revisiones, temas de ac-tualidad, números monográficos u otros, son encargos expresos del Comité de Redacción. Los autores que
deseen colaborar espontáneamente en algunas de estas secciones deberán consultar con anterioridad con el mencionado Comité.
Envío dE manuscriTos
Se escribirán en hojas DIN A4 mecanografiadas a doble espacio (máximo 30 líneas de 70 pulsaciones), nume-radas consecutivamente en el ángulo superior derecho. Los trabajos se remitirán en papel acompañados del CD indicando para la Revista Prevención del Taba-quismo, a la siguiente dirección: Ergon, C/ Arboleda nº 1, 28221 Majadahonda (Madrid), o por e-mail a: [email protected].
Deben ir acompañados de una carta de presentación en la que se solicite el examen de los mismos, indicando en qué sección deben incluirse, y haciendo constar expresamente que se trata de un trabajo original, no remitido simultáneamente a otra publicación. Asi-mismo, se incluirá cesión del Copyright a la Revista firmada por la totalidad de los autores.
El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos que le sean remitidos y se reserva el derecho de recha-zar los trabajos que no considere adecuados para su publicación, así como de proponer las modificaciones de los mismos cuando lo considere necesario.
El primer autor recibirá por correo electrónico las ga-leradas para su corrección, debiendo devolverlas a la Secretaría de la Revista a la dirección reseñada dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.
EsTrucTura
Como norma se adoptará el esquema convencional de un trabajo científico. Cada parte comenzará con una nueva página en el siguiente orden:
1. En la primera página se indicará por el orden en que se citan: título del trabajo, nombre y apellidos de los autores, centro y servicio (s) donde se ha rea-

133
Prevención delTabaquismo
lizado, nombre y dirección para correspondencia, y otras especificaciones que se consideren necesarias.
2. En la segunda página constará: a) el resumen, de aproximadamente 200 palabras, con los puntos esenciales del trabajo, comprensibles sin necesidad de recurrir al artículo; y b) palabras clave en núme-ro de tres, de acuerdo con las incluidas en el Medi-cal Subject Headings, del Index Medicus. El Comité Editorial recomienda la presentación estructurada del resumen, siguiendo el esquema siguiente: 1) objetivos; 2) pacientes y método; 3) resultados y 4) conclusiones.
3. En la tercera página y siguientes constarán los di-ferentes apartados del trabajo científico: introduc-ción, pacientes y métodos, resultados, discusión y conclusiones y bibliografía. La introducción será breve y proporcionará únicamente la explicación necesaria para la comprensión del texto que sigue. Los objetivos del estudio se expresarán de manera clara y específica. En él se describirán el diseño y el lugar donde se realizó el estudio. Además se detallará el procedimiento seguido, con los datos necesarios para permitir la reproducción por otros investigadores. Los métodos estadísticos utiliza-dos se harán constar con detalle. En los resultados se expondrán las observaciones, sin interpretarlas, describiéndolas en el texto y complementándolas mediante tablas o figuras. La discusión recogerá la opinión de los autores sobre sus observaciones y el significado de las mismas, las situará en el contexto de conocimientos relacionados y debatirá las similitudes o diferencias con los hallazgos de otros autores. El texto terminará con una breve descripción de las conclusiones del trabajo.
agradEcimiEnTo
Si se considera oportuno, se citará a las personas o entidades que hayan colaborado en el trabajo. Este apartado se ubicará al final de la discusión del artículo.
TaBlas y figuras
La tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números romanos y de las figuras con números arábigos; b) enunciado o título
correspondiente; c) una sola tabla por cada hoja de pa-pel. Se procurará que sean claras y sin rectificaciones. Las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie.
Las figuras se presentarán también en hoja aparte, numeradas por orden correlativo de aparición, que se señalará en el texto. Los pies de las mismas se presen-tarán en hoja aparte. Las figuras y gráficos deberán tener buena calidad.
BiBliografía
La bibliografía deberá contener únicamente las citas más pertinentes, presentadas por orden de aparición en el texto y numeradas consecutivamente. Cuando se mencionan autores en el texto se incluirán los nombres si son uno o dos. Cuando sean más, se citará tan solo al primero, seguido de la expresión et al. y en ambos casos, el número de la cita correspondiente. Los ori-ginales aceptados, pero aún no publicados, pueden incluirse entre las citas, con el nombre de la revista, seguido por “en prensa”, entre paréntesis. Las citas bibliográficas deberán estar correctamente redactadas y se comprobarán siempre con su publicación origi-nal. Los nombres de las revistas deberán abreviarse de acuerdo con el estilo utilizado en el Index Medicus y para la confección detallada de las citas se seguirán estrictamente las normas de Vancouver (disponibles en http://www.icmje.org).
noTas finalEs
El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la Revista, que serán valorados por revisores anónimos y por el mismo Comité de Redacción, que informará acerca de su aceptación. Es necesario adjun-tar las adecuadas autorizaciones para la reproducción de material ya publicado, en especial en las secciones por encargo. Se recomienda utilizar sobres que pro-tejan adecuadamente el material y citar el número de referencia de cada trabajo en la correspondencia con la Editorial.
El primer autor recibirá por correo electrónico las ga-leradas para su corrección, debiendo devolverlas a la Secretaría de la Revista a la dirección reseñada dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.