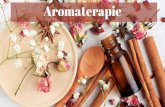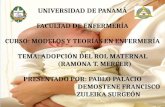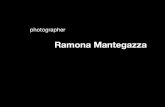Ramona 14
Transcript of Ramona 14
-
ratonarevista de artes visuales
www.cooltour.org/ramona
buenos aires. julio de 2001
Conversacin: Yuyo No y Xil Buffone
Plcidos Domingos: Hacia las biopolticas, por Daniel Link
El Coleccionista: Amalia Lacroze de Fortabat por Amalia Amoedo
Apuntes... por Rafael Cippolini
33 artistas por Lujn Castellani
Memorias de la Modernidad por Carmen Crdova
Crdova Iturburu por Ana Longoni y Horacio Tarcus
Leandro Erlich por Patricia Rizzo
Pequeo Daisy Ilustrado
Escriben Jorge Baron Biza, Lux Lindner, Alfredo Prior, Timo Berger,
Sergio Pngaro, Nicols Guagnini, Nora Dobarro, y muchos ms
14
-
ndice
revista de artes visualesn14. julio de 2001
Una iniciativa de la Fundacin START
Editor responsableGustavo A. BruzzoneConcept managerRoberto JacobyConsejera editorialRafael Cippolini
EditoresPalabra de ArtistaNicols GuagniniInvestigaciones histricasAna LongoniCrtica de avisos publicitariosMariana Vaiana
Rumbo de diseoRos Diseo grficoGastn Prsico ElectrogurMartn Gersbach
SuscripcionesGemaDistribucinA. Paulo MazzeoPublicidadKarina FarasEladia Acevedo (Rosario)
Los colaboradores de este
nmero figuran en el ndice.
Muchas gracias a todos.
RNPI en trmite.
El material no puede ser reproducido
sin la autorizacin de los autores
www.cooltour.org/ramona
Fundacin START
Bartolom Mitre 1970 5B (1039)
Ciudad de Buenos Aires
$5
ramona
33 artistas Castellani, Lujn 20
Advertencia 2001 Lindner, Lux 35
Apuntes... Cippolini, Rafael 15
Arte e irona Rmer, Marcela 12
Berlin Biennale Berger, Timo 9
Bis Galera Buffone, Xil 58
Caf ramona 40
Conversacin No, Yuyo; Buffone, Xil 32
Conversaciones apcrifas Pinedo, Laura 65
El Coleccionista Lacroze de Fortabat, Amalia 14
Erlich, Leandro Rizzo, Patricia 52
Escndalo y crtica Baron Biza, Jorge 50
Heredia, Alberto Cesarsky, Marcos 43
Iturburu, Crdova Longoni, Ana; Tarcus, Horacio 55
Liberation Movements Berger, Timo 8
Memorias de la Modernidad Crdova, Carmen 53
Mendoza Valdivieso, Laura 62
MNBA Pngaro, Sergio 3
Observaciones Calmet, Ivn; Braga Menndez, Florencia39
Palabra de Juan Downey Guagnini, Nicols 42
Pequeo Daisy Ilustrado Daisy 46
Plcidos Domingos Link, Daniel 4
ramona y el mundo Guagnini, Nicols 63
Rayas Urquiza, Magda 34
Reflexin Kortsarz 10
Reflexin Zabala, Horacio 18
Reflexin Fernndez, Ral 60
Reflexin Jacoby, Roberto 61
Relato Polito, Julin 38
Texto de artista Prior, Alfredo 7
Trama Dobarro, Nora 48
-
PAGINA 3
Flores en el Nacional (eptome)
Por Sergio Pngaro
En esta primavera invernal, las flores ms hermosas es-tn en el Museo. En busca de ellas nos acercamos alNacional de Bellas Artes para encontrarlas en algunasobras, pocas para lo que podra esperarse. Nos dirigimos directamente a la sala en donde se exhibe el fa-moso Manet (La Ninfa Sorprendida), a pesar de lo cual con-centraremos nuestra atencin en la pared lateral. All se en-cuentra este grupo de cuadros de Ignace Henri Fantin Latourdel que lamentaremos no recibir la misma fuerte impresinque en la anterior visita. Los cuadros, es innecesario aclarar-lo, siguen siendo excelentes, y son los que han sugerido laidea de este inventario. Pero nuestra insensibilidad, nos llevaa pensar que luego mirando algn libro de reproducciones,podremos escribir una resea apropiada. Lo que efectivamen-te hacemos. En estos tres cuadros no queda duda, el tema eslas flores. Lo que se llama un steel life, que segn Amalia Sa-to es muy diferente que decir naturaleza muerta. Y en este ca-so, la aclaracin parece ms exacta, cuando vemos en el pri-mer cuadro, Rosas Blancas 1887, que estas remojan sus ta-llos en agua. El siguiente, Ramo Primaveral, y tambin el tercero Flores(Violetas y Azaleas) no llevan fecha, pero podemos suponerque han sido pintados por esa misma poca. En el caso deRamo Primaveral, es numerosa la variedad de flores que elpintor ha retratado, muy posiblemente la clase de flores, pe-queas y colordas, que crecen en primavera. En el conjuntode estos tres cuadros puede notarse adems esa otra vida ensuspenso, que proviene de que el pintor haya encontrado laforma de detener la respiracin de estas flores cortadas.El no menos famoso cuadro de Gaugin, nos brinda un peque-o ramillete rojo (suponemos que de flores) en uno de sus n-gulos. Por su tamao y lugar no llamara la atencin, pero slo hace, por la proximidad del "amarillo". Hay algo de carnosoen el rojo de este elemento, a tal punto que podra con justi-cia, tratarse de algn fruto extico. En cuyo caso deberamos
incluirlo en otra clasificacin.Girnalda de Flores 1766, Jean Philips Van Thielen. Este pin-tor ha retratado tan conmovedoramente esta guirnalda, quepodramos llorar. Ha cuidado ms el "arreglo" que Latour,quien se contentaba con retratar las flores y ya. En Guirnaldade Flores hay moos, y hasta mariposas. Sin embargo todoparece surgir de una oscuridad profunda y enigmtica que nonos produce la menor alegra.En otra de las salas del Museo encontramos Madre e Hija1712, Nicolas de Largillier. Aqu las flores son claveles rojos,un pequeo ramo en la mano de la nia, a punto de ser depo-sitado en la palma de su madre. Sin embargo son las telas delos vestidos las que en esta oportunidad nos arrancan gritos deadmiracin. En especial una tela negra con forro dorado, cuyoesmero en satinado y puntilla nos hace acercarnos incrdulosal lienzo. Un perrito completa esta escena divertida, intentan-do saltar sobre la falda de la rolliza y lechosa dama.La Tarde, Charles Francois Daubigny 1817-1878. Luego debuscar a conciencia, no hemos encontrado flores en este cua-dro. Preferimos suponer que las hay a otra hora del da, peroel pintor solo ha podido incluir juncos a contraluz.
En esta lnea, tres cuadros de Camille Jean Baptiste Corotnos brindan la posibilidad de admirar la campia. Paisaje Bos-coso Visto desde un Pueblo, Ciudad de Avray, y Estanque deVille DAvray, son tres cuadros similares en tamao y marco.En todos, el artista ha optado por sugerir la presencia de flo-res silvestres con un picoteado aqu y all, de rojos, azules yamarillos del pomo, sobre un prado, en el caso de Ciudad deAvray, pardo-dorado, y en los otros dos, de un tipo de verde.El tratamiento permite que estas motas de color se conviertanen diminutas y bellsimas flores por doquier.Al despedirnos, descubrimos dos lotos y medio, flotando en laenorme superficie de Diana Sorprendida 1879, de Jules Jo-seph Lefebvre. Los cuerpos de las adolescentes olmpicas,rodeadas por un bosque confuso y sombro, encuentran enestas flores blancas, tal vez un detalle de tranquilidad, ante lapresencia invisible que las ha espantado.
-
PAGINA 4 | PLACIDOS DOMINGOS
Hacia las biopolticas
por Daniel Link
En el prlogo a la edicin norteamericana del ao 77 deEl antiedipo de Deleuze y Guattari, Foucault seala queese libro bien puede entenderse como un libro sobretica, y que el objetivo de Deleuze y Guattari (tanto en El An-tiedipo como en Mil mesetas) sera mostrar las huellas, las lla-gas del fascismo en nuestros cuerpos. Tambin dice que diceque uno podra deducir de estos libros un arte de vivir contra-rio a todas las formas del fascismo, algunos de cuyos impera-tivos seran los siguientes: liberen la accin poltica de cualquier forma de paranoia uni -taria y totalizante; hagan crecer la accin, el pensamiento y los deseos por pro-liferacin, yuxtaposicin y disyuncin, ms que por subdivi-sin y jerarquizacin piramidal; suelten las amarras de las viejas categoras de lo negativo(la ley, el lmite, la castracin, la falta, la carencia) que el pen-samiento occidental ha sacralizado durante tanto tiempo entanto que formas de poder y modos de acceso a la realidad. no piensen que hay que estar triste para ser militante, inclu-so si lo que se combate es abominable. Lo que posee unafuerza revolucionaria es el vnculo del deseo con la realidad (yno su fuga en las formas de la representacin); no se enamoren del poder.Esa sera la tica que uno puede deducir de las pginas deDeleuze, y me parece que es una tica que todava vale lapena sostener, sobre todo en un contexto como el que nosconvoca. Vamos a contextualizar muy rpidamente la discusin sobrelas biopolticas, sobre todo a partir de la obra de GiorgioAgamben, un filsofo italiano que lleva ms lejos las posicio-nes en relacin con la politizacin de la vida y de la muerte taly como pueden leerse en los ltimos tramos de la obra deFoucault. Ustedes saben que Foucault muri de SIDA, perocuando Foucault escribe estas cosas de las cuales vamos ahablar, todava el SIDA no exista, por lo cual resultan cierta-mente ms estremecedoras. En todo caso, lo que seala el propio Agamben en Homo Sa-cer es que la muerte de Foucault le impidi desarrollar todaslas implicaciones del concepto de biopoltica que estaba plan-teando en los ltimos cursos que haba desarrollado en el Co-llge de France. En el curso Defender la sociedad Foucault dice que en el si-glo XIX se produce la estatizacin de lo biolgico; en algnsentido comenzara esta nueva forma de la poltica que es loque l llama biopoltica, para lo cual hay que pensar, dice Fou-cault, que en la teora clsica de la soberana el soberano tie-ne el derecho de hacer morir (condenar a muerte) y dejar vivir.Mientras que en el derecho poltico del siglo XIX aparecerauna transformacin de este principio, que da a la soberana elderecho de hacer vivir y dejar morir. A partir de la segunda mi-tad del siglo XVIII, dice Foucault, aparece una nueva tecnolo-ga de poder que integra y modifica parcialmente la tecnologadisciplinaria anterior; esta nueva tcnica no es disciplinaria yse aplica a la vida de los hombres en general, no al hombre-cuerpo, sino al hombre-vivo, al hombre-ser viviente (en el lmi-
te, al hombre-especie). Es el pasaje, por lo tanto, de la anato-mopoltica que correspondera a ese perodo anterior (siglosXVII y XVIII), a la biopoltica (siglo XIX), que implica un trabajodel Estado en trminos de definir la natalidad, la mortalidad, lalongevidad o la ecologa (las relaciones de la especie humanacon su medio). La biopoltica de fines del siglo XVIII y siglo XIXopera sobre un nuevo personaje distinto del individuo, que esla poblacin (entendida como cuerpo mltiple). Esta inconmensurabilidad del nuevo biopoder es lo que lovuelve excesivo respecto del derecho soberano tradicional-mente concebido. Este exceso de poder aparece cuando elhombre tiene, tcnica y polticamente, la posibilidad no slode disponer la vida, sino de hacerla proliferar, fabricar lo vivoy lo monstruoso, y, en el lmite, virus incontrolables y univer-salmente destructores. A esto iba: esto lo escribe cuando elSIDA todava no exista; sin embargo, Foucault est ya pre-viendo la capacidad tantica del capitalismo en trminos deproducir estos agentes incontrolables y universalmente des-tructores. Homo sacer. Lo que plantea Agamben es llevar las hiptesisde Foucault sobre la biopoltica al campo de concentracin.Para Agamben, la inscripcin de la nuda vida (la vida despro-vista de todo predicado ciudadano) en la esfera poltica es elncleo originario (aunque oculto) del poder soberano. Agamben considera a esta relacin entre vida y poltica tanantigua como el poder soberano mismo y por eso recurre aesa figura equivalente de la nuda vida que toma del derechoromano arcaico, el homo sacer (un hombre en algn sentidosagrado en la medida en que no puede ser sacrificado, peroque adems puede ser asesinado, matado, sin que eso cons-tituya delito).Dice Agamben que hay una paradoja de la soberana, dadoque el soberano est al mismo tiempo fuera y dentro del orde-namiento jurdico. Y esto es porque el soberano se define porsu poder para proclamar el estado de excepcin (suspenderla Constitucin, la vigencia de los derechos ciudadanos, etc).De modo que hay all una paradoja dado que, de acuerdo conesta presentacin, la ley est fuera de s misma. Otro enun-ciado paradjico que se deriva de aqul: el soberano, que es-t fuera de la ley, declara, sin embargo, que no hay un afuerade la ley. En principio, el soberano reina sobre aquello que escapaz de interiorizar, y en todo caso el Estado tiene efectiva-mente esta forma inclusiva. Pero a partir de esta paradoja loque se ve seala Agamben- es que la soberana tambin seejerce sobre aquello que queda fuera de la ley, al margen dela ley. La norma, por lo tanto, se aplica a la excepcin desa-plicndose.Tenemos, pues, una topologa, y esta topologa marca unadentro y un afuera respecto de la soberana, respecto del Es-tado, pero tambin marca un umbral. Ese umbral de indiferen-cia es precisamente la excepcin, como forma originaria delderecho y como estructura de la soberana. Esto le sirve aAgamben para realizar la siguiente pirueta de razonamiento:Si la excepcin es la estructura de la soberana, es la estruc-tura originaria segn la cual el derecho se refiere a la vida y laincluye en l por medio de su propia suspensin. La relacinoriginaria de la ley con la vida no es la de aplicacin, sino el
Ante la ley, el campo de concentracin como paradigma de la modernidad
-
PLACIDOS DOMINGOS | PAGINA 5
abandono.El homo sacer es santo en el sentido por lo tanto de que nopuede ser sacrificado a la divinidad porque ya pertenece a ladivinidad, pero a la vez es tab en el sentido que el tab tie-ne en las sociedades as llamadas primitivas: impuro. La nu-da vida equivale a la vida sagrada del homo sacer, y la pro-duccin de la nuda vida es, en este sentido, la contribucinoriginal de la soberana. En los dos lmites extremos del or-denamiento, soberano y homo sacer ofrecen dos figuras si-mtricas que tienen la misma estructura y estn correlaciona-das, en el sentido de que soberano es aquel respecto al cualtodos los hombres son potencialmente homini sacri y homosacer es aquel con respecto al cual todos los hombres actancomo soberanos. A lo que vamos a llegar es a que, en rigor,el paradigma poltico de la modernidad es el campo de con-centracin y no la ciudad. El espacio de la poltica moderna, entonces, no tiene que vercon los derechos ciudadanos, sino con la nuda vida. Desdeeste punto de vista, el haber pretendido restituir al exterminiode los judos un aura sacrificial mediante el trmino holocaus-to es una irresponsable ceguera historiogrfica. El judo bajoel nazismo es el referente negativo privilegiado de la nuevasoberana biopoltica, y como tal un caso flagrante de homosacer, en el sentido de una vida a la que se puede dar muer-te, pero que es insacrificable. El matarlos no constituye, poreso, como veremos, la ejecucin de una pena capital ni un sa-crificio, sino tan slo la actualizacin de una simple posibilidadde recibir la muerte que es inherente a la condicin de judocomo tal. La verdad difcil de aceptar para las propias vcti-mas, pero que, con todo, debemos tener el valor de no cubrircon velos sacrificiales es que los judos no fueron extermina-dos en el transcurso de un delirante y gigantesco holocausto,sino, literalmente, tal como Hitler haba anunciado, como pio-jos, es decir, como nuda vida. La dimensin en que el exter-minio tuvo lugar no es la religin ni el derecho, sino la biopo-ltica. (p. 147).Eso es propiamente una biopoltica. Segn Foucault, una ac-tuacin (y un conjunto de decisiones) sobre un cuerpo mlti-ple, en relacin con el cual el Estado define problemticas (ysoluciones a esas problemticas) que tienen que ver con elnacimiento, la muerte y la longevidad. Agamben dice: bueno,pensemos, adems, que la modernidad lo que hace es postu-lar el campo de concentracin como paradigma de su funcio-namiento poltico. Ahora bien: al mismo tiempo que la biopol-tica se afirma, amplifica su radio de accin; todos podemosser homini sacri respecto de otro, y cualquiera puede ser so-berano en relacin con nosotros. Todos y cualquiera de noso-tros puede ser expulsado de un pas siendo considerado uninmigrante ilegal, y todos y cualquiera de nosotros puede serdespojado de sus derechos ciudadanos por alguna razn opor la otra.Si hubiera que hacer una cronologa para ver en qu momen-to la biopoltica ya adquiere esta doble tendencia hacia su afir-macin y a su progresiva ampliacin, efectivamente uno ten-dra que pensar en la declaracin de los derechos humanosde 1789, Declaracin de los derechos del hombre y del ciu-dadano. Ah hay un problema, dice Agamben. Por qu los
derechos del hombre y del ciudadano? Es que son dos co-sas diferentes? Qu otros derechos podra haber que nofueran los del ciudadano? (Bueno, s, los de los nios, pero laDeclaracin dice del hombre). All ya hay un aparato jurdicodirectamente consagrado a definir qu cosa es la vida.En 1920 se publica en Alemania un panfleto favorable a la eu-tanasia (que acaba de ser aprobada en Holanda, por otro la-do). Panfleto bienintencionado, dice Agamben (pero no impor-tan las buenas intenciones) en el que estos dos mdicos ar-gumentan a favor de la eutanasia; se funda en la afirmacinde que hay una vida indigna de ser vivida, una vida sin valor.Es as como vemos dice Agamben- que la nuda vida ya noest confinada en un lugar particular o en una categora defi-nida, sino que habita en el cuerpo biolgico de todo ser vivo. Dcada del 30. Leyes ya propiamente nazis, por ejemplo, laley de eugenesia de 1933. Agamben se pregunta por qu contanta rapidez Hitler necesit promulgar leyes relativas a la eu-genesia, que se cuentan entre las primeras leyes que aprue-ba su gobierno, leyes que por ejemplo impiden a ciertos indi-viduos procrear, o leyes que obligan a que ciertos individuossean esterilizados. Bien, es que se trataba de definir all el jue-go que el poder soberano poda establecer sobre la nuda vi-da. El tercer Reich es el momento en que la integracin demedicina y poltica, que es uno de los caracteres esencialesde la biopoltica moderna, comienza a asumir su forma acaba-da, la forma que tendra hasta hoy. Las peores atrocidadesque se cometieron en los campos de concentracin fueron losexperimentos cientficos con internos de los campos (El hue-vo de la serpiente).El exterminio de los judos es slo un captulo de la biopolti-ca del Reich, naturalmente el ms atroz, pero solamente uncaptulo. La poltica eugensica del Reich iba mucho ms allque la eliminacin de los judos. En la biopoltica moderna (el que habla es de nuevo Agam-ben), que asume su forma ms acabada en la poltica euge-nsica del Tercer Reich, el mdico y el soberano parecen in-tercambiar sus papeles. Otra fecha importante. En 1959, mucho tiempo despus de laguerra, dos neurofisilogos franceses proponen una nocin,el ultracoma, que sera un estadio de la vida en el cual cesantodas las funciones vitales. Entre el 59 y el 68 se discute, porlo tanto, sobre este nuevo estatuto de los individuos comato-sos, en los cuales todas las funciones vitales han cesado, pe-ro que sin embargo todava estn vivos. Y en el 68, un infor-me de una comisin especialmente creada por la Universidadde Harvard fija los que se considerarn como los nuevos cri-terios de fallecimiento de las personas, introduciendo la no-cin de muerte cerebral (que comienza a ser incorporada apartir de 1968 en las legislaciones). La fluctuacin de lo quese considera la muerte equivale a una politizacin de la muer-te, dado que la muerte dice Agamben- pasa a convertirse enesta forma en un epifenmeno de la tecnologa del transplan-te. La muerte cerebral se define precisamente por el cese delas funciones cerebrales, en la medida en que el cerebro es elnico rgano no transplantable (hasta el momento). Y sta esla razn por la cual cuando cesan la funciones cerebrales elindividuo est muerto. Ese espacio de indeterminacin es el
-
PAGINA 6 | PLACIDOS DOMINGOS
mismo espacio que habita la nuda vida. Karen Quinlan.[Nota al pie] Uno de los mejores libros de poemas publicadosel ao pasado, La guerra civil de Ariel Schettini tematiza sis-temticamente las relaciones entre tcnica, vida y Estado. Ca-sualmente uno de ellos se llama Karen Ann Quinlan.
La sala de reanimacin, dice Agamben, o la sala de terapia in-tensiva, lo que fuere, es el espacio de excepcin en el cual es-te falso vivo funciona como la encarnacin extrema del ho-mo sacer. Y es en relacin con esto que Agamben dice: Enlas democracias modernas es posible decir pblicamente loque los biopolticos nazis no se atrevieron a decir.En La voluntad de saber (1976) de Foucault leemos, porejemplo, que El hombre moderno es un animal en cuya pol-tica est puesto en entredichos su vida de ser viviente. Y he-mos ledo en Homo sacer, un texto de 1995, que El campo deconcentracin es el paradigma biopoltico de lo moderno.Esas afirmaciones, decamos, describen el modo de operar,pero tambin el objeto y la estrategia de la biopoltica. Es im-portante retener, por lo tanto, que respecto del Estado no estanto la conciencia (las representaciones) lo que estara enjuego, sino el cuerpo. La pregunta es cmo hemos llegado a este punto. Podramosdecir que hemos llegado a este punto a partir de la autonomi -zacin del juego de la ciencia mdica y de la biologa respec-to de los relatos de legitimacin, tal como Lyotard afirma o,ms sencillamente, a partir de la crisis del humanismo, tal co-mo Sloterdijk seala en su texto Normas para el parque hu-mano. Esa crisis del humanismo es la crisis de una comuni -dad unida por lazos de amor y de amistad (como sueo o fan-tasa sectaria). La secta de los que sabemos leer, dice Slo-terdijk. El Estado moderno no sera si no la masificacin porla va de la escolaridad de ese modelo de relacin, de esasecta soada, de esa comunidad de amigos unidos por cartasque se envan unos a otros. Qu otra cosa, dice Sloterdijk,son las naciones modernas si no eficaces ficciones de pbli-cos lectores que a travs de una misma lectura se han con-vertido en asociaciones de amigos que congenian? El pero-do de mayor esplendor del humanismo va de 1789 hasta1945. Desde la Revolucin Francesa hasta el final de la Se-gunda Guerra Mundial, los humanismos nacionales encuen-tran justamente su momento de mayor esplendor. Luego sonsuplantados por los medios masivos de comunicacin y, lue-go, las redes informticas. Sloterdijk dice que a partir de 1918(la fecha en la cual se inventa la radio) y a partir de 1945 (lafecha en la cual se inventa la televisin) se instauran nuevosmodos de coexistencia. Qu dicen esas fechas? Que, y es-ta es la mayor astucia de Sloterdijk, los medios son la conti -nuacin de la guerra por otras vas. La barbarie de los mediosmasivos de comunicacin es la continuacin de la guerra porotras vas. Es decir que las democracias de masas son la con-tinuacin del fascismo por otras vas. Y Agamben estaba di -ciendo lo mismo. Vivimos pues en sociedades post-liberales, pero tambin vivi-mos, sobre todo, en sociedades post-literarias y post-espisto-lares, es decir, en sociedades post-humansticas. Las socie-dades modernas -dice Sloterdijk- slo ya marginalmente pue-den producir sntesis polticas y culturales sobre la base de ins-trumentos literarios, epistolares y humansticos. (pg. 28)
El humanismo habra sido el modo (histrico) de responder ala pregunta (histrica) de cmo el hombre puede convertirseen ser humano verdadero o real. La pregunta de nuestrapoca sera, agotado el humanismo, Qu amansar al serhumano? Sloterdijk analiza un fragmento de Nietzsche y concluye enque su profeca es ms bien sombra. El hombre como criadordel hombre (otra manera de llamar al impulso domesticadordel humanismo) implica tambin una poltica de cra y esapoltica de cra (as se lee en el Zarathustra) vuelve al hombrems pequeo mediante una habilidosa asociacin entre ticay gentica (pg. 63), dice Sloterdijk. La solucin (conocida)de Nietzsche, es el emblema del superhombre como resul-tado de una poltica de cra alternativa. Por qu no podemosretomar puntualmente las propuestas de Nietzsche? PorqueNietzsche plantea, en relacin con estas polticas de cra, unagente planificador (pg. 67). En algn sentido Sloterdijknos est diciendo que el problema con Nietzsche es su para-noia. [Sloterdijk] dice: no hay tal agente planificador, hay msbien cra sin criador, y por lo tanto, corriente biocultural sin su-jeto. El humanismo amansador y domesticador funciona como elpoder oculto tras el poder, o el modo en que se articulan sa-ber y poder a lo largo de veinte siglos de filosofa. De modo que el horizonte que constituye el espacio de nues-tra actuacin plantea la necesidad de una nueva estructuradel cultivo (Kultivierungsstruktur). Y esta nueva estructura delcultivo de s es lo que permitira mitigar la ola de desenfrenoo violencia desinhibida que caracteriza nuestro presente. Es en ese momento en el cual Sloterdijk se pregunta hastaqu punto se constituirn nuevas antropotcnicas, es decir,tcnicas de manipulacin de lo que el hombre sea, alrededorde la reforma gentica, alrededor de la seleccin prenatal, al-rededor del nacimiento opcional. El desafo actual sera por lotanto tratar de encontrar una respuesta a estas antropotcni-cas biopolticas que caracterizan centralmente esta ola de de-senfreno o violencia desinhibida en la que vivimos. En una entrevista reciente, Toni Negri seala lo siguiente:Hoy las tres consignas que se ponen a la orden del da cadavez con mayor frecuencia () son: salario garantizado a to-dos los ciudadanos del mundo; libertad de movimiento en to-do sentido y en todo tiempo para todos, y control del procesosocial, cientfico y productivo, o mejor an: control (biopoltico)de base del biopoder capitalista. Uno de los problemas filos-ficos del momento sera este desafo que las tcnicas de ma-nipulacin biolgica plantean al hombre. El problema es laactual desigualdad insiste Sloterdijk- de los hombres ante elsaber que da poder (pg. 77). De acuerdo, -dice Sloterdijk- hemos verificado el retiro de losdioses, la muerte de Dios, hemos verificado el retiro de los sa-bios, la muerte del humanismo; razn por la cual deberamosinsistir hoy en la necesidad de pensar nuevas reglas para elcuidado de s diferentes precisamente del pastoreo, diferentesde la poltica de cra y reproduccin, diferentes de la biopolti-ca que podra pensarse en ese arco que va desde Platn has-ta Heidegger. Precisamente eso es lo que permitira enfrentarel biopoder a partir del cual los Estados ejercen su poder so-bre los cuerpos. Es decir: la biopoltica est empezando a serpensada.
-
PAGINA 7
Un artista en la Escuela de Calcuta
Por Alfredo Prior
Llaman a Aru Dutt "el pintor de las pieles, los ptalos y lasal". "El cornac de Ganesha" o "El cornac voyeur", comotambin se lo conoce, naci en Calcuta en 1857.Amanda Coomaraswamy, el ms destacado crtico de arte in-dostan, quien fuera su condiscpulo y confidente, en el ColegioPolitcnico de Calcuta, nos orienta sobre los orgenes de susobsesiones: "El pequeo Aru era un joven tmido, para quien to-da relacin humana resultaba difcil- algo raro en aquel Politc-nico, en cuyas aulas se combinaban, segn era fama, los rigo-res acadmicos con el desenfreno de los ritos tntricos.Enamorado de Amrita Naidu, hija de su profesor de pintura, nointercambi con ella palabra ni mirada alguna en sus sieteaos de internado. Slo atinaba a contemplarla, oculto en latorre del campanario, las tardes en que la muchacha jugabaen el patio con las mascotas del colegio, un casal de elefan-tes enanos de ceremonia.Amrita sola llevar un gran tazn colmado de mantequilla, conla cual untaba las tres o cuatro docenas de mangos que co-ma en sus recreos. Cuando ya no quedaban frutas, cosa quesuceda en media hora, dado su descomunal apetito, se en-tretena untando con la manteca restante la piel de los elefan-titos. Luego, mientras recitaba un mantra en honor a su diosfamiliar, se dedicaba indolente a deshojar rosas, cuyos pta-los pegaba en los pringosos lomos de los animales, formandodibujos que semejaban mandalas deformes e inacabados.Aru Dutt, durante toda su vida, no hizo otra cosa que recrearen su extensa obra estas ceremonias de su primer y nicoamor: la imponentemente gorda Amrita, a quien considerabauna reencarnacin de Ganesha, la diosa elefanta."Hasta aquel testimonio de Coomaraswamy.Luego de culminar sus estudios con el ttulo de Bachiller enArtes y Ciencias, Aru recorri la India en toda su extensin,realizando en cada lugar al que arribaba un captulo de suobra "A Sheaf gleaned in Butter Fields", un "libro de artista" decaractersticas monumentales (se conservan ms de diecio-cho mil pinturas y cuatrocientos treinta y siete "Himnos"-poe-mas a la usanza de los Vedas-).Las complicadas ceremonias que constituan su arte se pro-longaban durante varios das. Cada una de las acciones y ex-presiones haban sido prescriptas por el artista en sus "Ins-trucciones de Dustipore". Su obsesiva preocupacin en cada
punto de la ejecucin prestaba significacin a la cosa simbo-lizada, pues "el que as lo sabe" (ya evam eva) goza el frutode su rito: la seguridad del resultado.Sintetizando, diremos que Aru consegua en cada reginadonde la puesta en escena de su prctica lo llevaba, un ca-sal de elefantes enanos blancos, a los que introduca en gran-des cubetas colmadas de manteca. "El cornac de Ganesha"proceda luego, mediante masajes y cnticos a inducir el apa-reamiento de los paquidermos. Cuando la cpula se produca"el conductor voyeur" salpicaba sus cuerpos con sal y ptalosde rosa. Tomaba, de inmediato , impresiones de las rugosaspieles en delgadsimos pliegos de papel transparente, quedesde entonces se denominan "papel manteca". Posteriormente los endureca, hasta darles la rigidez de car-tones, con cola de hurn y preciosos pigmentos vegetales,que l mismo fabricaba.Por ltimo recortaba fragmentos en formas geomtricas queimitaban los torpes mandalas de Amrita.Todas estas acciones eran acompaadas por el recitado desus Himnos, de los cuales transcribimos aqu,en su primeraversin al espaol,el Dcimo Octavo:
HIMNO XVIIICon montaas de manteca glorifico tu piel, Ganesha;Con ptalos de rosa de las mrgenes del Indo las riego,Con sal de ultramar establezco sus senderos:Tuyos son -Oh, Ganesha!- estas montaas donde purifico miespritu.Te entronizo en la ms alta cima de lo blando,Yo, Aru Dutt, tu sacerdote cornacEn lo ms duro de tus ritos oficio.A todo me presto y me devuelves todo(Con intereses de incienso, mirra,Clavos de olor, crcuma y tomillo).Tuyo soy como el curry al arroz (con curry)Y el dedo del Gato al anillo del Ratn.Derrama sobre m el fruto de tu vientre:Ganeshito!En m crece -y al crecer te glorifica- un vasto anhelo,Anchuroso como las riberas del Ganges,Caudoloso como un milln de Bharatas, gangoso.Quiero verte sobre un dado de marfil parada,Ganesha, divina, sagrada elefanta!
-
PAGINA 8
El trauma del colonizado
THE SHORT CENTURY-INDEPENDANCE AND LIBERATION MOVE-
MENTS IN AFRICA 1945-1994
EXPOSICIN DEL HAUS DER KULTUREN DER WELT EN EL GROPIUS-
BAU,NIEDERKIRCHNERSTRASSE 7, BERLIN,
WWW.HKW. 18.5.01 AL 29.7.01
Timo Berger (desde Berln, [email protected])
Auspiciado por la Haus der Kulturen der Welt (la casa delas culturas del mundo) -esa institucin berlinesa quese ocupa desde hace ms de veinticinco aos de lapresentacin y mediacin de creaciones artsticas y procesosculturales oriundos de la periferia del Arte contemporneo do-minado todava por los conceptos estticos y crticos de lametrpoli- la exposicin curada por el nigeriano Okwui Enwe-zor sorprende al pblico con una plenitud de materiales tantoartsticos como contextuales. A la vez, toda la concepcin deShort Century que toma como ttulo un lema con lo que Hobs-bawm denomin el siglo XX deja insinuar cmo ser la prxi-ma Documenta en Kassel de cuya curacin Enwezor fue en-cargado a principios de este ao. La exposicin sobre los mo-vimientos de liberacin e independencia en Africa -ms all deuna mera reduccin a un ensayo para la Documenta- presen-ta una vastedad de obras artsticas en su mayora ignoradaspor el pblico occidental y llama la atencin una vez ms alhecho de que de la produccin artstica del continente africa-no se perciben, an hasta hoy, casi slo las artesanas del fol -klor rural. De tal modo, mientras que en la metrpoli europease coleccionaban y exponan las mscaras y los fetiches tri-bales, en frica, como evidencia la exposicin de Enwezor, sedesarrollaron lenguajes artsticos mltiples y diversos. El n-fasis en el material presentado est justamente en mostrar loheterogneo y no-simultneo del Arte africano de este cortosiglo marcado por los dos fechas en el ttulo: 1945 -el comien-zo de las luchas anticoloniales- y 1994 -la victoria electoral deNelson Mandela en Surfrica-. Contra el intento homogenei -zador del discurso colonial europeo y sus aspiraciones de uni -versalizar sus conceptos ticos y estticos, Enwezor no cons-truye una totalidad de un discurso de arte poscolonial, sinoque mantiene y describe las diferencias entre distintas solu-ciones artsticas situndolas en los marcos de las luchas an-ticoloniales de sus respectivos pases. As nunca se crea unobjeto nico de Arte africano y Enwezor puede esquivar lastrampas de una posicin esencialista tan sospechosa comopeligrosa como cualquier otro afn nacionalista aun siendo,en este caso, del lado opuesto, de los colonizados; y tambinas, se abstiene de producir una serie de mercancas artsti -cos de fcil inclusin al circuito comercial del Arte contempo-rneo, una vez ruborizado el Arte africano como una variedademergente y extica del Arte universal cuyo poder de referen-cia sigue ejercindose en el centro del mundo occidental. Eneste sentido, la exposicin logra sus fines: al contar con obrasde Arte y materiales periodsticos la historia de la liberacin yla independencia de los pases africanos, la exposicin inten-
ta liberarse de las categoras y rtulos de la academia occi-dental que, en sus ms diversas disciplinas (como la Biologa,la Antropologa, la Psicologa, la Economa, la Sociologa, laGeografa, etc.) acompa y muchas veces legitim la inter-vencin colonial creando un discurso poderoso sobre losOtros que impidi, por mucho tiempo, que la voz del Otro fue-se escuchado en la metrpoli. En Short Century, esa relacindel poder de definicin se subvierte, al menos, dentro del es-pacio de la exposicin - gracias a una coyuntura poltica quedeja que se abre un lugar a y que se concede un presupues-to para una visin del arte africano como imbricado en las lu-chas anticoloniales que proviene de los ex-colonizados mis-mos. Enwezor quiere lograr que los materiales presentadoshablen por s mismos: por eso, en vez de poner largos comen-tarios indicando y entramando fechas y actores, coloca pan-fletos polticos como los carteles de la MPLA (Movimento Po-pular da Liberao do Angola), fotos de arte muralista incitan-do a la alfabetizacin, trabajos de vdeo que tematizan la tor-tura ejercida por las tropas de los estados coloniales, filmes yproyecciones de diapositivas tratando de diversas etapas delas luchas anticoloniales, libros de intelectuales africanos y delos escritores del movimiento de la Ngritude como LeopoldSenghor, pero tambin grabaciones de msica africana quepone en evidencia su fuerte influencia en las variantes de lamsica popular occidental como el blues, el jazz y el rocanrol.Para entender al Arte Africano no basta con exponerlo en susdiversas manifestaciones, sino que resulta importante mostrarlas continas inflexiones del discurso colonial con sus trmi-nos racistas que crey en ltimo lugar el sistema prfido y an-tihumano de la Apartheid en Surafrica. Invocando a los teri-cos del poscolonialismo, entendi el prefijo pos como anti,la exposicin establece un marco dentro del cual, el Arte Afri-cano obtiene su legitimacin no slo en su relacin con las lu-chas polticas, sino, en ltima instancia, como expresin deuna visin artstica atribuible a un individuo histrico, el/la ar-tista, con su poder de transcender el contexto de produccinde la obra y hablar a un pblico que es ajeno a l. Enwezor ci-ta a Franz Fanon y su descripcin del trauma del colonizadoque consiste en su afn inlograble de copiar a su domo blan-co, a la exigencia de Nggi waThiongo de decolonizar, antesdel todo, la mente y a Chinua Achebe que defiende su elec-cin del ingls como idioma de sus novelas arguyendo que senecesita, por un lado, una lengua universalmente entendible ypor el otro, una lengua adaptada al contexto local, un inglsafricanizado. Las obras expuestas estn captadas en el mo-mento de construir tal lenguaje con un enfoque tanto globalcomo local. Para tal empresa, la/os artistas toman y remode-lan concepciones artsticos que provienen de la vanguardiaseuropeas, del cubismos y del surrealismo que irnicamentehicieron anteriormente su propia lectura de las culturas africa-nas bajo el signo de lo primitivo, pero tambin se sirven defuentes autctonas y de formas culturales reprimidas en Eu-ropa como gneros menores como la oralidad, el arte funcio-nal, el decor, la artesana o la pintura del cuerpo.
Pistas sobre la curacin de la prxima Documenta
-
PAGINA 9
Berln con sabor sosoBERLIN BIENNALE FR ZEITGENSSISCHE KUNST/
2DA BIENAL BERLINS DE ARTE CONTEMPORNEO
KUNST-WERKE BERLIN, AUGUSTSTR; POSTFUHRAMT, ORANIENBUR -
GER STR.; S-BAHNBGENJANNOWITZBRCKE; ALLIANS TREPTO -
WERS, AM TREPTOWER PARK.
20.4 AL 20.6
Timo Berger (desde Berln)
Cerraron las puertas de la segunda bienal berlins conuna DJane que pona msica electrnica. Una finissa-ge en el patio de las Kunst-Werke, anteriormente unafbrica de manteca, conocida ahora como uno de los sitiosms innovativos a la hora de exponer arte contemporneo.Pero est vez, el intento de producir un evento de arte degran alcance, no una vista parcial con un enfoque singular,fracas. No se puede ni comparar de lejos con la Bienal deVenecia a la cual busca aludir -no slo por la homonimia enel ttulo-. De tal modo que la Bienal de Berln deja un saborsoso en la boca: recorriendo todos las galeras involucradasno se encuentra al hilo rojo, no se ve ni una temtica ni unapreocupacin en comn, sino obras dispersas de poca atrac-tividad. Demasiados trabajos de video -por qu lo nuevoest todava ligado con esa tcnica de difcil receptividad?-,algo de pintura y de fotografa, poco de plstica. Despus
unas obras que ms bien llamaron la atencin de la prensaque la del pblico interesado: en una de las salas, se podanrecibir gratuitamente masajes Thai. Dentro de todas las obrasescogidas, se hallaron -como siempre unas perlas. Quieromencionar a dos: la polaca Katarzyna Jzefowicz mont uncampo de cuatro por cinco metros de cartn aislante en cuyosuperficie puso millones de imgenes de cabezas humanasntidamente recortadas de revistas y peridicos. As de lejospareca una cancha repleta de gente y acercndose se dife-renciaban diferentes texturas, engranajes, modos de impre-sin: un alfombra de imgenes, un mar de personas y el/laespectador/a con una perspectiva olmpica. Despus una se-rie de fotos en blanco y negro de Rosngela Renn que mos-traban desde distintos ngulos el occipucio de un hombre depelo corto. Tanto el negativo como la copia fueron manipula-dos con productos qumicos para obtener un efecto anti-fotorealista, ms de collage, de superposicin de una imagen to-mada de una pelcula vieja con un Rayogramm. Ms all dela materialidad de la obra, fascin como la estructura del pe-lo, el remolino del hombre se pareca a las huellas digitalesrevelando as la externalizacin de la identidad humana, a laque se reduce a una matrix de reconocimiento obturando to-da manifestacin de una voluntad propia: una metfora obs-cura de la vida en las sociedades en emergencia como l.
Alejandro KuropatwaMujer
Ernesto Ballesterosen el Nuevo Espacio
18 de julio al 18 de agosto
Marta MinujinReality Art Show
Karina El Azemen el Nuevo Espacio
Hasta el 14 de julio
Florida [email protected] 8480
Ruth BenzacarGalera de arte
-
PAGINA 10
El arte ya no es morirte de froPor Gustavo Kortsarz (Paris, abril de 2001)
Estoy en la ferretera del bhv (vine a comprar hilo sisalpara una instalacin escnica que estoy preparando),mientras hago la cola para pagar, mi atencin es atra-da por unos objetos que parecen mdulos de presentacin deproductos. Tienen diferentes dimensiones pero una estructu-ra similar: un paraleleppedo de unos 40 cm en su lado mayor,con agujeros de forma oval en sus caras y hueco en el inte-rior ; este volumen forrado en piel sinttica de color gris sirvede base al conjunto ; de all parte una columna de ubicacinexcntrica de unos 8 cm de dimetro, la columna est ntegra-mente cubierta de un grueso hilo sisal que la rodea subiendoen forma helicoidal ; sobre la columna se encuentra otro volu-men ms pequeo, de caractersticas similares a la base, delcual puede continuar la columna para sostener un tercer volu-men, o bien detenerse en este nivel. Otros objetos del mismo tipo, de altura y colores diferentes seencuentran sobre la misma tarima. Los objetos en cuestin (sigo pensando que son presentado-res) me parecen espantosos y al mismo tiempo me digo quees el tipo de " obra " que se expone en algunas galeras. Meacerco para ver de qu se trata : son juegos para gatos, estoyen la seccin animales domsticos.La pregunta que se impone es la de siempre : qu es el arte,dnde lo encontramos, qu es lo que caracteriza a la obra dearte ? y ms precisamente en este caso : qu es lo que haceque un objeto deje de ser un simple objeto para convertirse enun objeto artstico ? Siguiendo a Malcolm McLaren, podramos decir que todo es-to es ni ms ni menos que la manifestacin del mundo karao-k ; vivir en el mundo karaok es vivir en un mundo des-provisto de irona, exento de todo punto de vista, en el cualcultura de masas y cultura elitista se confunden. (1) Estoy escribiendo estas lneas en una de las computadorasdel Metafort; a pocos metros de m hay una gran mquina fo-tocopiadora y mientras la miro la imagino totalmente forradaen piel de tigre y me digo que un objeto de esa naturalezabien podra formar parte de alguna de las exposiciones re-cientes del Centro Pompidou o del Museo de Arte Moderno dela Ville de Pars. A la pregunta anterior (an sin contestar) se le agrega la si-guiente : qu es lo que determina que dos objetos similares(admitiendo de antemano que se trata de objetos artsticos)presentados por diferentes artistas, en diferentes lugares deexposicin, reciban de la critica especializada valoraciones di -ferentes ? Un esbozo de respuesta podra ser que lo artstico no esuna cualidad del objeto ; o que en todo caso no lo es slo delobjeto sino que hay otras condiciones que deben reunirse yque van ms all del objeto en s mismo.Marcel Duchamp nos di una respuesta hace ya casi un sigloal presentar su Fontaine y desplazar lo artstico del
objeto al artista. Dicho de otra manera ; esto es un objeto ar-tstico porque yo artista as lo determino.Es aqu que entran en juego otros elementos de legitimacinde la obra, tales como los fundamentos tericos que la sostie-nen, la justifican (desde el punto de vista del artista), a lo cualhay que agregar la legitimacin de la crtica y de la institucingalerstica y museal.El resultado son objetos carentes de inters artstico, ya que lo artstico se ha desplazado a otra zona, por lo cual ca-bra preguntarse qu sentido tiene exponerlos, y ms aun,venderlos. El objeto se ha convertido en el testimonio necesa-rio, los restos tangibles, de un acto artstico conexo. Salvandolas distancias, sera como comprar un manuscrito de Borges; el inters es puramente histrico, o fetichista. Il ne faut pas salir la merde (2)
En 1967 Piero Manzoni presenta sus latas de merda dar-tista ; el ao pasado, Wim Delvoye realiza una mquina ala que hay que darle de comer como a una persona ; los ali-mentos son digeridos por la mquina, y al final del recorridonos brinda su materia fecal, que el artista se encarga de en-vasar y vender al pblico (si es que hay alguien interesado enadquirirla), la obra, para los que tengan alguna duda, se llama Cloaca . Todo es posible a partir de ahora porque la cultura en su to-talidad ha sido definida como un producto. El deseo de encon-trar lo autntico ha forzado a la sociedad a reconocer que to-do el mundo puede ser un artista. Esta va erradica el carac-ter nico del arte y lo adopta como un modo de vida con el ob-jetivo de hacernos comprar ms, porque tener un modo de vi-da artstico es consumir moda. (3)Estoy con Viviana tomando un caf aqu en Saint-Denis, eltiempo empieza a ser primaveral as que nos instalamos enuna mesa en el exterior, al sol, bajo los rboles. Surge el te-ma del objeto artstico : sera posible considerar el medio quenos rodea (canto de los pjaros, luz del sol, etc.) como unaobra de arte ? La respuesta es no , ya que la obra de ar-te es un producto cultural. Ahora supongamos que el canto delos pjaros es en realidad una grabacin y que la luz del solun efecto logrado por un artificio de iluminacin. Estaramosahora s en presencia de un hecho artstico ? La respuesta es no en la medida en que todos estemos convencidos dela realidad de la cosa. Pero si antes, durante, o despusde la experiencia, alguien (el artista) comunicara que se tratade un hecho artstico, la situacin dara un salto cualitativo yaque habra una intencin detrs de algo que hasta entoncesnos pareca natural.En el caso precedente se tratara de una simulacin, llammos-la ambientacin, instalacin o escenografa, ya que el artistahabra reproducido artificialmente una situacin cotidiana.Tratemos de ir un poco ms lejos con el razonamiento. Jac-ques de la Villegl es un artista conocido por sus decollages; a fines de los 50 comenz a arrancar restos de afiches pe-gados en los muros de la ciudad para volverlos a pegar sobre
Las galeras ya no garantizan y te pods sentir un boludo
-
PAGINA 11
un bastidor ; en el trayecto de la calle a la galera se opera latransformacin del objeto ; transformacin muy prxima already made.Imaginemos a Villegl paseando por las calles de Pars, sbi-tamente se detiene maravillado frente a un muro pero estavez no despega los afiches, slo se contenta con designar aese fragmento de nuestra cotidianeidad como objeto artstico.En la medida en que no haya una sealizacin que lo hagaexplcito el acto artstico permanece mudo, mientras que elmismo objeto (panel de afiches) sacado de su contexto ypuesto en una galera de arte cobra por ese simple hecho otrasignificacin.Aparentemente el enigma estara resuelto y la respuesta se-ra es una obra de arte porque est en una galera. Pero lacosa no es tan simple. Hace aproximadamente un ao estabahaciendo un recorrido de galeras al azar, es decir que no ibaa ver algo en especial, es ms, ni siquiera saba qu era loque iba a ver. Entro en una galera y todas las obras expues-tas son de una gran modestia, no hay ninguna que atrapefuertemente mi atencin de inmediato, de modo que me dirijohacia el objeto ms cercano, un volumen del mismo color quela pared adherido a ella a pocos centmetros del suelo, lo ob-servo un instante y no le encuentro un verdadero inters; mi-ro a mi alrededor y me doy cuenta de que el objeto en cues-tin no forma parte de la exposicin, se trata simplemente de
una parte del sistema de calefaccin del local tratado de disi-mular de la mejor manera posible para que no interfiera conlas obras expuestas. Debo confesar que me sent muy bolu-do. Tratando de extraer una enseanza de lo acontecido po-dramos concluir que no todo objeto presente en una galeraes una obra de arte; por lo cual incluso dentro de una galerase hace necesario una sealizacin. Y seguimos sin respues-ta a nuestras preguntas. Cuando le hablo del tema a Frdric (un amigo pintor), me di-ce que hace algn tiempo haba ledo un libro centrado en es-te asunto; en unos estantes de su atelier, detrs de otros li-bros, lo encuentra y me lo pasa. Se trata de La transfigura-tion du banal de Arthur Danto (4). Desde las primeras pgi-nas puedo constatar que los planteos del autor, tal como melo adelantara Frdric, van en la misma direccin que mis in-terrogaciones; de modo que mientras leo a Danto dejo de es-cribir. Despus veremos.
Notas(1),(3) extractos de una conferencia de Malcolm McLarenfrente a representantes de la industria televisual en Londresen noviembre de 1998.(2) No hay que ensuciar la mierda , Henri Michaux.(4) la edicin original es en ingls: The Transfiguration of theCommonplace, Harvard University Press, 1981.
benefactores y fundraisers. Si existen personas o empresas interesadasen el arte, la tecnologa y el dinero, o las tres, contactarse a
www.cooltour.org/start www.cooltour.org/ramona www.cooltour.org/boladenieve
una red cultural que se expande en medio
del naufragio econmico y moral argentino
ramona busca amantes Pasantas
para estudiantes de Historia del Arte, Periodismo, Letras, ComunicacinSociologa, Historia, etc
ramona los convoca para realizar investigacin y accin cultural
ramona se abre a los estudiantes
-
PAGINA 12
Artegas egas ironigasa
Por Marcela Rmer
Afines de mayo Rosario recibi la prestigiosa visita delcatedrtico Valeriano Bozal. Gracias al apoyo del AECIy el Centro Cultural de Espaa Crdoba, el Centro Cul -tural del Parque Espaa de Rosario lo invito para una diserta-cin titulada La irona en el arte contemporneo. Bozal esdocente de Historia del Arte en la Universidad Complutenseen Madrid, ex presidente del patronato del Museo Reina So-fa y autor de numerosos textos como: El lenguaje artstico,El gusto, Goya y el gusto moderno, Mmesis: las imge-nes y las cosas, Estudios sobre la Crtica del Juicio, Losprimeros diez aos. 1900-1910, los orgenes del arte contem-porneo y Necesidad de la irona, entre otros. Adems desus tareas acadmicas dirige en la actualidad la coleccin Labalsa de la Medusa de Visor. Despus de su disertacin en el Parque Espaa visito la Es-cuela de Bellas Artes de Rosario para charlar con directivos,docentes y alumnos, en donde lo ms interesante fueron lasreflexiones conjuntas sobre la irona y Duchamp. Tambin visi-to el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino endonde con directivos e investigadores del museo se discutipreferente de poltica internacional, globalizacin cultural y deporqu para algunos catedrticos espaoles la lnea de inves-tigacin referida a los estudios culturales esta totalmente de-mode. Nos quedaron varias preguntas para hacerle, pero creoque la ms importante es: y despus de la irona, qu?Estos son extractos textuales de su conferencia y su charladebate en la Escuela de Bellas Artes sobre Duchamp:
Mmesis e irona
La principal aportacin de Schlegel en este campo es la ideaque tiene de relacionar irona y ficcin. La irona, dice Schle-gel, descubre la naturaleza de la ficcin. Qu quiere decir quedescubre la naturaleza de la ficcin? Quiere decir algo bastan-te sencillo. Quiere decir que cuando el artista pinta, o el poetahace poemas, o el novelista hace novelas; en sus novelas, ensus poemas, en sus pinturas, la condicin ficticia, la condicinde ficcin que esas poesas, pinturas y novelas tienen, estapuesta en primer lugar. No se oculta que eso es una ficcin. Nose oculta que la novela es una novela, que la pintura es unapintura y que la poesa es una poesa. Schlegel dice textual-mente que la irona destruye la ilusin de la connaturalidad delarte. Esto podra entenderse quiz utilizando otro lenguaje,otro modo ms sencillo. Algo as como Schlegel es el final deesa comprensin del arte segn la cual el arte es una formamimtica, es una forma de mmesis (...) Si el arte es una for-ma de mmesis entonces el arte mejor, la pintura mejor, ser laque ms se parezca. Si el arte es una forma de mmesis, el pa-recido es una pauta, un valor, una medida. Cuanto ms se pa-rezca una obra mejor ser. Cuanto ms se parezca al objeto
pintado, a la accin pintada, al sujeto pintado, mejor ser esaobra. Tendr ms calidad. Y cuanto ms se parezca tendr uncarcter ms ilusionista. Podramos sospechar, podramospensar, podramos conjeturar un tipo de obra que se parecieratanto a aquella a la cual imita, al objeto al cual imita, que fueracomo l. Esa sera la mejor. El doble sera la mejor, el clon se-ra la mejor obra. (...) Si nosotros hacemos un objeto, una ima-gen cuyo ilusionismo es tal que no somos capaces de identifi-car, o de separar, o de distanciar el modelo del objeto, nos en-contraremos con dos tipos de realidades: una realidad y su do-ble. Sin embargo, piensen ustedes por un momento, la sensa-cin que tenemos cuando nos encontramos ante un doble, esuna sensacin ms bien de cierto rechazo. No nos encontra-mos a gusto con un doble. Nos produce algn tipo de repug-nancia, incluso. (...) Porqu ese rechazo, porqu esa perturba-cin?. Si nosotros estamos de acuerdo con que la realidad imi-ta, esa sera la obra que ms nos hara gozar. Hemos llegadoa creer que era real. Qu mayor ilusionismo se puede pedir,que confundir la obra creada artificial con la obra natural. Yocreo que no es tan sencillo, porque nosotros no estamos en lapoca de la mmesis. Desde el romanticismo, esa mmesis hasido rechazada. (...) desde que Schlegel planteo en el campodel arte la irona como el elemento de discusin del ilusionis-mo, el naturalismo, como afirmacin de la ficcin. Eso es loque es en verdad. La desaparicin del ilusionismo es la afirma-cin de la ficcin. Desde ese momento hemos abandonado elterreno. Si es que antes estuvimos en l. Hemos abandonadoel terreno de la mmesis y nos hemos situado en otra perspec-tiva. Y en esa otra perspectiva, aceptamos la mmesis siempreque no sea completa. Nos gusta, pero cuando no se llega a al-canzar. Lo cual es una situacin realmente contradictoria.Aceptamos la mmesis, la representacin mimtica siempreque no sea perfecta, siempre que nos demos cuenta que real-mente es una representacin mimtica. (...) nos gusta porquedestruimos ese ilusionismo, porque afirmamos ese carcter deficcin.
Historia e irona
Puedo mencionar un ejemplo claro para todo el mundo. ElGuernica de Picasso. Quin no conoce el Guernica de Pi-casso. Qu es el Guernica de Picasso? Un gran cartel gigan-tesco, que se coloca en el pabelln de la Repblica espaolaen 1937 en Pars para levantar los nimos y denunciar la vio-lencia fascista. El caso es que el Guernica se convirti enuna obra de arte. En una de las grandes obras de arte del si-glo veinte. Y una de las grandes obras de arte del siglo veintelo que pone ante nuestros ojos es la crueldad ms extrema, esla violencia ms absoluta. Es decir, quizs levanto los nimosde muchos, posiblemente lo hizo despus que la guerra termi-nara, estoy seguro. Pero Guernica es el acta de un fracaso.El acta de una derrota. (...) Tampoco era el Guernica el que
Catedragsico espagasiol en Rosaigasio
-
PAGINA 13
anunciaba la derrota, todo lo contrario, fue la historia la que seencargo de darle ese significado. La historia es el instrumentode la irona. (...) a este respecto dice Benjamin que lo terriblede la historia es que la escriben los vencedores. (...) La histo-ria irnicamente ciega la hierba bajo los pies de los vencedo-res. La irona, por tanto, aparece como un factor no solamen-te para explicar elementos del arte contemporneo, aparececomo un factor de la historia contempornea. Porqu? porqueesos valores de felicidad, de igualdad, de justicia, de libertad,de dignidad siguen estando ah presentes como valores. Mien-tras sigan estando ah presentes como valores la irona traba-ja sobre todo aquello que dice es una transformacin en el ca-mino del progreso, pero no realiza.
Arte e irona
... la ruptura aparece como rasgo artstico incluso aunque lavanguardia haya desaparecido. Tambin ese parece un rasgoclaramente irnico. Un rasgo en el cual se marca siempre alotro ... se marca la distancia (...) La irona no aporta ningnprograma. En el momento que hay programa desaparece lairona. Cuando hay un programa, se dice has esto, eso es unaorden o una invitacin a hacerlo, o una crtica, pero eso no esla irona. La irona tiene que dejarme en la incertidumbre, enla inseguridad. (...) Ese lenguaje irnico, ese yo irnico, po-dramos considerar que es el lenguaje potico, puesto que lopropio del lenguaje potico, o el lenguaje artstico radica ne-cesariamente en la inautenticidad de lo emprico (...) El len-guaje potico lo que hace es hacer preguntas (...) El lenguajeirnico lo que hace es suscitar preguntas, es decir, sacarnosdel mundo de vida, para ponerlo en cuestin. Eso es lo quehace el lenguaje potico, y por eso creo yo que el lenguajepotico se puede considerar como propio del lenguaje irnico.Sera algo as como que todo lenguaje potico es un lengua-je irnico (...) El ironista deja al otro con las manos vacas. Nole da absolutamente ninguna propuesta positiva. Es decir, elironista se mueve en el mbito de la negatividad. No da nada.Si no que quita, solamente quita.(...) Por tanto desaparece laconciencia feliz que era caracterstica del mundo de la vida.(...) Y esa conciencia feliz es sustituida por lo negativo, por lanegatividad, sin ms. El papel del lenguaje irnico consisteentonces, en principio, como hemos visto hasta ahora, a de-jarnos con las manos vacas.(...)
Duchamp y la irona
...porqu habr mandado el urinario? por el carcter de sani -tario que tiene? y por lo tanto algo que generalmente es situa-do en lugares privados. O por el tipo de firma que hace? Haytres posibilidades: Una, la naturaleza del objeto: un sanitario.Dos, el hecho de haber firmado el objeto siendo un objeto deproduccin industrial. Tres, el ttulo que le da es: fuente (...)
Cul de estas tres pensamos que es el factor de irona? (todospiensan y no saben que contestar) ... Duchamp hace despusms obras que no tienen ese carcter de sanitario pero si tie-nen el carcter de objetos industriales. Las hace despus, porlo tanto la primera sorpresa ha pasado. Las otras obras son ir-nicas o no? (pregunta a todos). Los ready-made que vienendespus son irnicos o no? (debate general) Quizs podra-mos suponer que Duchamp lo que quiere es poner en cuestinel propio saln y la exclusin que el saln supone. Que ade-ms es un saln progresista, avanzado... y dice: ustedes sonavanzados? a ver si son capaces de tragar esto? Podra seresa una invitacin irnica? Creo que nos hemos centrado en laintencin de Duchamp. Que es una intencin sobre la que po-co se puede decir.(...) Si te dice alguien, mi intencin es esta,bueno, ah tienes (...) tendramos que preguntarnos, al margende las intenciones, cmo funciona ese objeto? (...) Pero Du-champ hace algo que produce un factor importante, que esque lo firma. Porqu lo firma? Qu quiere decir? No solamen-te enva un urinario, sino que antes ha hecho una accin quees firmar. Porqu hace eso? No digo porqu, sino qu hace?(debate general sobre si es objeto u obra de arte y qu es ins-talar un objeto como obra de arte). La pregunta inmediatamen-te es: eso es una obra de arte? (...) Qu rasgos son caracte-rsticos de la obra de arte, incluso de las obras de arte de van-guardia que se presentan a ese saln del cual el propio Du-champ es jurado? En qu se diferencia el objeto duchampianode todos los dems objetos que se presentan? (...) estn firma-dos? Es un objeto firmado. Y no tiene ningn rasgo tpico deun artista. Y el nico rasgo especfico que va a tener, la propiafirma. Que es un rasgo especfico de un artista sobre un obje-to artstico. Pero no sobre un objeto no artstico. Por tanto elmodo de Duchamp es algo bastante complejo. Porque la firmade un artista, es la firma de un artista cuando hace objetos ar-tsticos. Si no no es la firma de un artista. Pero esa firma es co-locada sobre el objeto industrial y lo marca como arte, comoobra de arte. Siendo puramente algo que no es obra de arte.Es decir, la firma de artista ha adquirido por el puro hecho dela proclamacin, no porque haya creado algo, sino por el purohecho de la proclamacin ha creado la capacidad de bautizaral urinario como si fuera una obra de arte, cuando claramenteno es obra de arte. Duchamp est no solamente ironizando so-bre el objeto, est ironizando sobre la ejecucin, sobre el ritual.Est ironizando porque esta dejndonos con las manos va-cas. Es decir, cuando buscamos cul es la obra de arte resul-ta que no est. Lo que encontramos es la firma. Pues la firmaes firma de artista cuando es sobre una obra de arte, cuandofirmas una cuadro que has hecho. No cuando firmas una pa-red que nos has hecho (...) No ser el urinario una serie de pre-guntas que no tienen respuestas? (...) El objeto funciona no co-mo un objeto de arte, porque no lo es, pero las preguntas quehace son caractersticas de las preguntas que hacen los obje-tos de arte....
-
PAGINA 14 | EL COLECCIONISTA
Coleccionar es una pasin
CON UN CUESTIONARIO PREPARADO POR RAMONA LA ARTISTA AMA
AMODEO INGRES EN LA INTIMIDAD DE SU ABUELA PARA ENTREVISTAR-
LA
AA La decisin por comenzar a coleccionarLF La primera impresin fue la de la belleza.AA Las primeras obras adquiridas con espritu de confor-mar una coleccin LF No hubo espritu de coleccionar, siempre fue la pasin! AA Qu motiv esa decisin?LF La pasin por el arte.AA Quin o quines influyeron en esa decisin? LF Nunca nadie!AA Actualmente la asesoran para conformar su coleccino elige exclusivamente por su cuenta?LF Nadie, elijo por mi cuenta.AA Cules fueron esas primeras obras, cundo? LF Brueghel, hace AA Se propuso ser coleccionista o surgi como consecuen-cia de estar comprando obras de arte por algn otro motivo.LF Coleccionista se naceAA Qu represent la adquisicin del Turner?, algunaancdota de la compra y lo que produjoLF Una persecucin a travs del mundoAA La obra de mayor valor afectivo de la coleccin
LF Berni, Almuerzo en la chacraAA Cules son los nudos o el guin para poder ver y leerla Coleccin Fortabat?LF No se necesita un guin, slo pasin.AA Por qu el Premio?LF Por mi constante pensar en los artistas.AA Cmo se fue decidiendo la integracin de los diferen-tes jurados? LF Pensando AA Alguna vez no estuvo de acuerdo con la decisin deljurado?LF S, hubo veces que no estuve de acuerdo, pero no in-tervengo.AA Cundo fue la vez que estuvo ms contenta con la de-cisin?LF (no contesta)AA Por qu el Museo? LF Porque tengo 560 obras y es realmente una obligacinmostrarlas como amante del arte.AA Qu actividades va a desarrollar aparte de mostrar laColeccin? LF Va a haber enseanza infantil, sobre arte y ya se ve-r qu mas! AA Si colecciona a su nieta Si no lo hace que lo empiecea hacerLF Tienen razn!
Amalita Lacroze de Fortabat
Premio por fabricar dineroBases del concurso para el diseo de la moneda Venus
El Venus es la moneda que facilita los intercambios de unared de artistas, intelectuales y cientficos, actualmente enformacin en Argentina.Es respaldada y gestionada por la Fundacin Start y la re-vista ramona. Los integrantes de la red ofrecen servicios o productos y asu vez acceden a los servicios o productos ofrecidos porlos dems adherentes.El sistema es simple: los participantes ofrecen un conjuntode bienes o servicios que cambian por moneda Venus.El valor y el significado de la moneda Venus estar dadopor las personas que la hagan circular en sus intercambios.El sistema comienza a funcionar con una moneda proviso-ria que se sustituir luego por el diseo ganador. Prximamente se darn a conocer las primeros adherentesy los productos o servicios posibles de obtener con mone-da Venus.
1.El objeto a disear ser una moneda, billete o cualquierotro elemento que pueda cumplir la funcin de una unidadde cambio dentro del sistema monetario Venus.2.Se evaluarn, en forma integral, los siguientes aspectos:a)Comunicacin del conceptob)Mecanismos de seguridad que restrinjan las posibilida-
des de su falsificacinc)Costo de produccind)Facilidad de uso y transporte.e)Durabilidad y resistencia del material.3.Se presentar un prototipo y una memoria descriptiva(mtodo y costo de produccin, etc) en envoltorio con seu-dnimo y un sobre con ese seudnimo en su exterior y losdatos personales en su interior.4.El jurado estar integrado por: Adriana Rosemberg, directora de la Fundacin ProaPablo Surez, artista y presidente de la Fundacin StartSergio De Loof, artistaIaki Palacios, director de arte general de ClarnSantiago Garca Navarro, crtico de arte de La NacinAlejandro Ros, diseadorGastn Prsico, diseadorRoberto Jacoby, artista y socilogo, Director de la F. Start5.El premio consistir en 1000 venus6.Entrega: 13 al 16 de Agosto de 2001 en Fundacin Start,Bartolom Mitre 1970 5 B, de 18 a 20 hs. Los resultadosse publicarn en ramona 16 y en la pgina web de Venus(en construccin).7.Consultas: [email protected] con bases en el asunto
-
PAGINA 15
Por Rafael Cippolini
71. Para los artistas concretos surgidos de la generacindel cuarenta, Lucio Fontana (1899 1968) no era otracosa que un acadmico evolucionado, al que sin em-bargo, apreciaban. Mayor en edad, el maestro del Taller Alta-mira elaboraba concepciones que, en un glosario diverso, re-sultaban dialogables con las propuestas de sus colegas msjvenes. Al fin de cuentas, Fontana perteneca a una tradicindiferente, aquella que haba encontrado su ocaso en la abs-traccin, ltimo de los refugios del arte ilusionista.Toms Maldonado era dueo de una sensibilidad que sabamuy diferente. No era un artista con una trayectoria como lade Ral Lozza, o sea, alguien que vena de la militancia pol-tica de izquierda y de la figuracin (Lozza, ms de treinta aosantes que Len Ferrari, realiz una obra titulada La nuevacrucifixin, en la cual se ve a un Cristo clavado en una cruzesvstica); Muy por el contrario, Maldonado, quien poco mstarde abandonara la pintura y se convertira en director de laEscuela Superior de Diseo de Ulm, en Suiza, se mostrabaansioso por convertirse en un adelantado del Nuevo Arte, quesera concreto en todas sus definiciones (en una carta envia-da al crtico Crdova Iturburu, expresara que su ManifiestoInvencionista, de 1946, en rigor de significacin debi haber-se llamado Manifiesto Concretista). Su concepto fundante era clarsimo:
"El arte concreto es esencialmente antiabstracto. Su funda-mento es la exaltacin de los elementos objetivos del arte atravs de una conciencia esttica altamente depurada y vigi-lante. No apela a lo abstracto ni a lo ficticio. No es un espejis-mo. Quiere ser mirado como un hecho o un objeto".
Su oposicin al arte viejo no conoca atenuantes. Un lustroantes, en el Manifiesto de los cuatro jvenes, firmado en con-junto con Jorge Brito, Claudio Girola y Alfredo Hlito, admita nopoder verbalizar su propuesta, de la que enfatizaba, en cam-bio, taxonmicamente, sus rechazos (centrados mayormente,para la oportunidad, en la llamada Escuela de La Boca Vic-torica, Quinquela, etc -). Los recursos de Fontana, puestos en escena en su Manifies-to Blanco (1946), resultaron, por supuesto, absolutamente di-smiles. En lo explcito, coincidan en un enunciado que pedaun rigor cientfico para la labor esttica (desechando de planocualquier dejo de espritu romntico); en lo formal, una par-frasis apenas disimulada provocaba una remisin fenomenal:los problemas de la plstica no resultaban ajenos a las formasde la locucin poltica en su carcter histrico, o sea: literario.De contrabando, Domingo Faustino Sarmiento volva a resu-
citar su laberinto de citas.
2. A pocas lneas de su comienzo, el manifiesto dice:
Las ideas no se refutan. Se encuentran en germen en la so-ciedad, luego los pensadores y los artistas las expresan.
Las ideas no se refutan: tampoco se matan. En otro clebreinicio, el de Facundo (1845), el presidente argentino nacidoen San Juan transcribe aquello que con carbn haba escrito,en 1840, en los baos del Zonda, en su provincia natal:
On ne tue point les ides.Las ideas no se matan.
La sentencia, atribuida por el prcer a Fortoul (aunque en ver-dad su creador fue Diderot, confusin severamente amones-tada entonces por el escritor Paul Groussac) resuena en elescrito de la misma manera que en tantos otros se desliza elfantasma de la oposicin Civilizacin o Barbarie. Pensadores y artistas son llamados a oficiar de mdiums ocatalizadores de aquello cuyo germen se encuentra en la so-ciedad misma. Ya no se trata de una dialctica formal entre abstraccin yconcretismo: ahora el dilema es tico. No se puede acabarcon el pasado porque ste se halla inscripto en el presente.Se encuentran en el germen de la sociedad, de donde lasaprehenden los artistas y los pensadores.
3. Las polticas del arte son las relaciones sociales del arte, sudimensin social. stas nos ensean la manera en que se ins-cribe el arte en una lectura de lo nacional. Proponen una dra-matizacin de cmo funcion y fue enunciada la pugna entrelos distintos proyectos de pas.No hay poltica sin mensaje y el mensaje est siempre referi-do a la idea de gobierno (la palabra poltica convoca otraspalabras, de distinta procedencia, segn desde donde se lacite). Como inclinacin de lectura, proyecta la posibilidad de dosmundos: el primero, el mundo en el que se vive; de inmedia-to, su negativo: el mundo en el que se desea vivir (un mundode deseos). Una poltica implica tambin la existencia de una institucin(el arte lo es) y esta, a su vez, un establecimiento y una fun-cin, que no se asienta sino por un sentido: la voluntad detransformacin, propuesta desde una definicin positiva de loreal. Esa transformacin no puede ser sino invariablementeplural.Si la poltica atae a la gobernabilidad de un mundo, las pol-
Apuntes para una aproximacina la historia del arte argentinoLa poltica como aprendizaje
-
PAGINA 16
ticas del arte buscan la gobernabilidad del mundo del arte (o,lo que es lo mismo, vulnerar una forma de gobierno artsticoestablecida: un espacio social). Mediante su cita sarmientina, Fontana crea un vaso comuni-cante: inscribe su propuesta en un discurso previo, histrico,general. La institucin del arte elige su estatuto de pertenencia.Un ao ms tarde, en 1947, Fontana abandona el pas de ma-nera definitiva, instalndose en Miln.
4. "(...) Desde mi adolescencia, cuando conoc a Fontana enBuenos Aires, frecuent su amistad y si bien nuestras batallasverbales - "el pensamiento nace en la boca", Tzara - tuvieronun tinte cordial, stas se agudizaron cuando la exposicin ma-d en la escuela Altamira en el ao 1946 (...). El motivo princi-pal de estas escaramuzas era su resistencia hacia el arte abs-tracto hasta que los medios tcnicos y cientficos no posibili-taron otra expresin en consonancia. Al poco tiempo, sintom-ticamente apareca el Manifiesto Blanco firmado por l y susdiscpulos en el que se lea...", etc. (Kosice, 1958).
5. El siglo XIX, para nuestras artes plsticas, finaliza en 1911,ao en que fallece Martn Malharro. Se haba destacado co-mo maestro de una joven generacin de pintores, como pro-fesor de dibujo y autor de un minucioso tratado El dibujo enla escuela primaria. En la resea del mismo, aparecida en elnmero 671 de la revista Caras & Caretas, del 12 de agostode 1911 (el libro es pstumo), se lee: Es innecesario el ha-cer la apologa del seor Malharro, cuya actuacin en el cam-po pedaggico se manifiesta de una manera tan evidente co-mo prdiga en resultados positivos. Con su muerte y la edicin del libro, se cierra el teln (un pri-mer teln) del remedio propuesto por Manuel Belgrano, exac-tamente 112 aos antes, como remedio a una barbarie jamserradicada. En 1799, Manuel Belgrano, que por esa poca oficiaba de se-cretario del Consulado, fue el creador e impulsor de la prime-ra escuela de dibujo del pas. Se trat del primer estableci-miento dedicado al estudio y la enseanza del dibujo en el Rode La Plata. Un esfuerzo que se sostuvo muy poco tiempo, yaque, al no contar con al aprobacin del Virrey, las autoridadesespaolas metropolitanas ordenaron su disolucin aduciendorazones econmicas y considerando la actividad como un lu-jo vano. Ya en 1795, Belgrano resalt la importancia de estaactividad pedaggica en la redaccin de las Memorias querealiz en virtud de su puesto.El horizonte del Iluminismo, que de manera amplia Belgranoabrazaba, se objetivaba en la confianza en el saber, convir-tiendo a la poltica era una forma de racionalizar, y este racio-nalizar en un guardin de la Razn.El siglo XIX, imperiosamente romntico, crey ciegamente enel arte como un factor de progreso. Prueba de esto son los di -bujantes y pintores viajeros, que invariablemente formabanparte de las expediciones cientficas. El romanticismo, a pesar
de lo que suele creerse, depositaba una gran confianza en latecnologa.
6. De la instancia antes descripta, algunos artistas hicieron unreservorio para consolidar una potica. As el caso de LuisFernando Benedit. El aprendizaje como un ouroboros: una re-misin al origen de sus sntomas.
(...) En esos viajes naturalistas, un personaje fundamentalera el dibujante; no haba otra forma de registro. Entoncesempec a reinterpretar ese viaje, no con nimo de hacer unareproduccin exacta de determinados sitios, sino de ir produ-ciendo piezas que despus se juntaran en una exposicin. Deah empec a saltar hacia atrs, como a los viajes de Mart-nez, una expedicin al sur a fines de 1700 o a cosas ms re-cientes de nuestra historia. Muchas veces me pregunto si es-to es una bsqueda de identidad o si yo simplemente estoybuscando algo para producir obras. (L.F.B.)
Asimismo, esta recreacin de la absorcin de conocimien-tos, lleva a otros artistas a oscilar entre su propia formacinclsica y la recuperacin de un oficio, encontrando su espa-cio fuera del circulo de la educacin tradicional del arte:
Lo que hay que ensear es el lenguaje de la plstica, lo cualno quiere decir que haya que ensear a copiar. Mi formacinfue modelando con Lucio Fontana, y cuando necesit trabajarcon chapa fui a un taller mecnico.. Juana Heras Velasco,1993.
7. Malharro, que peda un arte nacional, concreto, [que ha-blara] la lengua del pas participando de sus emociones, [ysiendo] un reflejo de ste tena asimismo bien claro que Elhecho de ser artista nacido en tierra argentina no implica poreso slo que su obra sea nacional; el hecho de pintar escenascriollas no representa tampoco arte nuestro (1903).
(...) La modificacin de lo aprendido en las escuelas euro-peas, tal como ellas lo hubieran hecho de haber tenido queinterpretar nuestro medio, nuestro ambiente, y el abandonodel espritu de asimilacin que nos distingue formaran final-mente al artista con alma americana, capaz de aprehender lapoesa del paisaje con la originalidad que la literatura argenti-na conquist en el Facundo de Sarmiento. (J. Buruca y A.M. Telesca). Curiosamente, entonces Malharro practicaba la crtica de arteen una revista, dirigida por Manuel Glvez, titulada nada me-nos que Ideas (precisamente lo que los brbaros no po-dran matar o - menos an - , refutar).
Para fundamentar la pintura nacional, es necesario que olvi-demos casi, lo que podamos haber aprendido en las escuelaseuropeas. Es preciso que, frente a frente de la naturaleza de
-
PAGINA 17
nuestro pas, indaguemos sus misterios, explorando, buscan-do el signo, el medio apropiado a su interpretacin, aunquenos separemos de todos los preceptos conocidos o adquiridosde tales o cuales maestros, de estas o de aquellas manerasMalharro, 1903.
En el origen de nuestras vanguardias, se inscribe la necesi-dad de olvido de las formas pasadas - la novedad del artecomo un olvido, que pide Gumier Maier -, y de su aprendiza-je, as como la recuperacin de una tradicin distinta, margi-nal, cuyas historias nutrientes a menudo parecen provenir deciertas artes aplicadas.
8. Si bien el Museo Nacional de Bellas Artes fue creado en1895 y abierto al pblico un ao despus con la direccin delpintor y crtico Eduardo Schiaffino (quin adems es conside-rado como el primer historiador del arte de Argentina susApuntes sobre el arte de Buenos Aires fueron publicados porprimera vez en el peridico porteo El Diario, en 1883 -); mu-cho antes, el 7 de noviembre de 1826, fue fechado un proyec -to, no slo relacionado con la enseanza de las artes plsticas,sino con la posibilidad de dar a la ciudad una galera artsticapermanente. Su gestor fue el pintor sueco Jos Guth, quienhaba llegado al pas en 1817. Guth termin declarando y ad-mitiendo que la experiencia ha demostrado que si el Gobier-no no toca resortes para establecer estmulos en la juventuddel pas, las bellas artes no hacen progresos (...) esta clase dedibujo [despus de diez aos no ha] podido obtener el formarun profesor. (Citado por Adolfo Luis Ribera). El proyecto deca:
1. Se establecer con la brevedad posible en esta Capital unMuseo. ste tendr dos divisiones: la una destinada para cua-dros o pinturas de toda clase, y de las mejores que se puedanproporcionar; la otra para antigedades, como estatuas, bus-tos, cabezas, todo de yeso.
(...)
3. Los alumnos de la Academia que estn en estado de apro-vecharse, y cuyo adelantamiento exigiere el estudiar en elMuseo, obtendrn del Director una licencia especial para en-trar y estudiar libremente en los das que no est abierto al p-blico, o en las horas que sean fijadas.
Exhibir piezas artsticas que sirvan, asimismo, como fuente detrabajo a los estudiantes. Una idea preponderantemente mo-derna. Treinta y tres aos antes, en 1793, se creaba el MuseoCentral de Pars, el Louvre, primer museo pblico y nacionaldel mundo.
Su acervo fue constituido originalmente con las obras extra-das de colecciones principescas y reales, requisadas por el
Estado. Por fin el pueblo, privado de arte desde la Edad Me-dia, - desde que la propiedad colectiva se convirtiera en pro-piedad individual tuvo libre acceso a un palacio en que seofrecan a sus ojos maravillados las mejores producciones delos maestros antiguos protegidos por la monarqua centraliza-dora y absoluta. No podemos engaarnos acerca de la impor-tancia de este hecho para la difusin de la cultura (...). Cuan-do las masas tienen oportunidad de frecuentar la pintura y laescultura, se aficionan a ellas y se aguza su comprensin,an de las obras ms abstractas.. Julio Payr, 1942.
9. El mismo ao en que deja de salir la revista Martn Fierro,es decir, en 1927, regresa al pas Alfredo Guttero, quien per-maneca en Europa como becario desde 1904. (Fallecer a loscincuenta aos, en 1932). A muy poco de venido, inaugura jun-to a Domnguez Neira, Alfredo Bigatti y Raquel Forner un ate-lier libre en el pasaje Barolo. En ellos persiste el espritu peda-ggico que era la causa de Malharro. Pero los tiempos eranotros y, por ende, las contradicciones polticas tambin.
10. Hace poco, en el banquete en honor de Raquel Forner(una pintora argentina, amanerada y mediocre a mi entender)y de su marido, el escultor Bigatti (porque habiendo consegui-do atrapar no s qu premio, se marchaban a los EstadosUnidos), los vi, a los pintores, todo un gremio, parlotear, dedi-carse mutuamente discursos, festejar. (...) La conversacin secentr en las exposiciones, los premios, la venta de cuadros;eran como propietarios de empresa preocupados por su fabri-quita, previsores y algo amargados, resentidos con la socie-dad, que no entiende nada y no quiere comprar...Ellos por logeneral son anarquistas, a veces comunistas, pero en reali-dad estn ligados de por vida con la burguesa. Slo un bur-gus se puede permitir los lujos que les encantan: interioresbellos, vasos renacentistas, objetos de valor autnticos, siba-ritismo; todo esto es la negacin de la produccin masiva, esdecir proletaria. Y se diga lo que se diga, sus objetos valiososson para que alguien los posea, los posea materialmente, pa-ra que se conviertan en propiedad de alguien - la posesin eneste arte tiene tanta importancia! -, y esto es imposible sin elcapital privado. Witold Gombrowicz, Diarios.
11. El camino que conduce del aprendizaje y la enseanza ala ideologa suele ser, a menudo, brevsimo. Sus posiciones,extremas. Tal es as que, en 1995, el Segundo Manifiesto delgrupo Escombros, finaliza en toda contundencia:
(...) Ya no existir el ojo del maestro, ni la mano del maestro,ni el camino del maestro. El artista solidario ciego, manco y tu-llido, crear con sus restos y con los restos del mundo que lorodea.Llegamos al futuro sin nada que perder. Esa debilidad esnuestra fuerza.Tomaremos al futuro por asalto.
-
PAGINA 18
La imaginacin colabora con los ojosPor Horacio Zabala (Buenos Aires, junio de 2001)
1. Los fuegos artificiales
La proliferacin, circulacin y aceleracin de la imagen, su-madas a la actual expansin incondicional de la estetici-dad difusa son ndices de la mediatizacin casi total denuestra experiencia con las cosas. Las redes de captacin ytransmisin espacio-temporales, sus productos y subproductos,son un modo de funcionamiento de nuestro vnculo cognitivo yafectivo con el mundo. Este contexto constituye una de las re-ferencias ms inquietantes del arte contemporneo.Nuestra experiencia esttica con las cosas terrestres, estcondenada a la subjetividad y a la libertad. Somos libres denormas, convenciones, criterios y gustos ajenos, a condicinde que nos fabriquemos normas, convenciones, criterios ygustos propios.El placer que siento ante los fuegos artificiales es diferente delque siento ante una pintura. Pero el placer tambin es diferen-te si veo los fuegos artificiales en la "realidad real" o en la rea-lidad mediatizada. Lo mismo vale para la pintura: la contem-placin de un cuadro original de Goya en la sala de un museoes diferente a su contemplacin en Internet. Mi experienciasensible con el mundo exterior, puede ser directa o indirecta,pero presupone un aprendizaje y un ejercicio permanente. Es-tos entraan una experiencia sensible con mi mundo interior.Las vivencias de la sensibilidad son cambiantes: las hay ef-meras y duraderas, accidentales e intencionales, erticas ycrticas, armoniosas y traumticas, ldicas y trgicas, etc. Lacontemplacin de una obra de arte, por ejemplo, no es un sim-ple placer natural, sino un complejo placer cultivado.
2. Mil aos despus
Luciano Berio dice que la msica es todo lo que escuchamoscon la intencin de escuchar msica. Jorge Luis Borges, queleer y escribir son actividades cmplices y equivalentes. Mar-cel Duchamp, que son los que miran los cuadros quienes loshacen. Los tres maestros modernos nos proponen una estti -ca de la recepcin. Realzan la creacin y la intuicin, la inten-cin y la atencin del sujeto receptor de la obra, sea sta mu-sical, literaria o plstica. Es decir, acentan el pensar y elsentir que surge durante la convivencia esttica entre el suje-to que percibe y la obra percibida. Cuando Duchamp observa que "son quienes miran los cua-dros quienes los hacen", indica que el significado de la obrade arte es el significado que hemos elegido nosotros mismos.Esta elecin libre de quien contempla, disfruta e interpreta laobra de arte no es arbitraria, sino que est estructurada a par-tir del conocimiento de la cultura figurativa. Es una mirada mo-tivada y entrenada, crtica y sensible que necesita serenidady lentitud.Sin embargo, todo cambia si no privilegiamos la percepcin
intensa y libre de la obra de arte de la que habla Duchamp. Silos estmulos provienen de los mass media y del paisaje urba-no manipulado, la precepcin es extensa y condicionada. Lamutacin y la aceleracin permanentes conducen a un vaivnentre la atencin y la distraccin, la alegra y la angustia, lacuriosidad y el tedio, la fascinacin y el rechazo. El resultadoes una mirada hedonista y vida que absorbe la sucesin ca-si infinita de cifras, mitos, juegos, escenarios, datos, mercan-cas, modas, ceremonias, con ligeras variantes, una y otravez. Poco es lo que se pierde donde todo es comunicable ynegociable, donde todo es equivalente.El intercambio, la simultaneidad, la interaccin y la difusininstantnea, seala el grado de perfeccionamiento alcanzadopor la globalizacin del espectculo permanente. En el Me-dioevo, la imagen era llamada "la Biblia de los pobres", por sufuncin trascendente-pedaggica en la masa de los iletrados.Mil aos despus, aqu y ahora, se disuelve la antigua fun-cin: la imagen poco nos exige, salvo disponibilidad absolutay alfabetizacin relativa. Depresiva y eufrica, la mirada ya no elije libremente entre lovisible, sino que le resulta visible slo lo que ve. Ya quedanpocos fenmenos que no sean iluminados por la luz indirecta(sin sombra) y uniforme (sin misterio) de la esteticidad. El es-pectculo de la informacin-ficcin, embellece y sublima msy ms el consumo real y simblico. Lo que no se proyecta yexhibe estticamente ante los ojos del espectador es casi in-visible e inaudible. En la esteticidad difusa todo o casi todo es accesible, aproble-mtico y pacfico. Slo por errores, accidentes o atentadosaparecen los desafos de la transgresin. Como en la antiguaidolatra, en la estetizacin horizontal contempornea, cadaimagen vale mil palabras, porque mirar resulta ms fcil y r-pido que leer y decir.
3. La mirada de Paul
Las prcticas artsticas no son instrumentales ni calculantes,dado que en la creatividad, expresividad e interpretacin, nopredominan las relaciones de dominio con las cosas. Por con-siguiente, son prcticas que desbordan la economa, la utili-dad y la funcin. Desde esta perspectiva, la obra de arte inte-rrumpe la percepcin distraida que propone la imagen medi-tica porque es una manera exigente de mostrar, interrogar ydecir.Sin embargo, las prcticas artsticas no constituyen la nega-cin de la esteticidad difusa y la imagen mediatizada. Las ar-tes visuales no niegan la publicidad, la poesa y la literatura noniegan el periodismo, el teatro y el cine no niegan la televisinni las redes electrnicas. Si consideramos que el arte es el po-lo opuesto al contexto creado por la civilizacin de la imagen,se debe a que pensamos y vivimos ese contexto slo en tr-minos de alienacin y degradacin, superficialidad y simula-cro. Desde este punto de vista, la prctica artstica no serams que una reaccin neurtica a la accin de ese contexto
Las huellas del arte son inciertas y transitorias, errticas e imprevisibles
-
PAGINA 19
trivial, hostil o estpido. La obra de arte no establece una relacin de carcter generalcon el pblico annimo, sino un dilogo de carcter particularcon cada persona. Cuando la obra llega a mis emociones eideas, aparece una situacin de excepcin, pues se produceun intercambio simblico e imaginario. Aunque la mirada de lasociedad del espectculo est habituada, integrada y condi-cionada a la esteticidad difusa, an puede encontrar significa-dos irnicos o refinados, inquietantes o trgicos. "El ojo escu-cha" escribi Paul Claudel, tal vez para subrayar la amplitudde la percepcin sensible. Continuamente se muestran im-genes en la feria audiovisual que no expresan nada o casi na-da, pero la mirada las escucha. La imaginacin siempre cola-bora con los ojos: no solo vemos y miramos las realidades yficciones, sino que tambin las conocemos o ignoramos, de-seamos o rechazamos. Con los ojos no slo percibimos sinoque tambin modificamos.
4. Zig zag
La obra de arte no es la manifestacin de un rechazo a los cri-terios de eficiencia, rentablilidad, moda y consumo, sino, entodo caso, la irrupcin de una interferencia. Cualquier objetoo dispositivo, es lo que es y permanece como tal mientras fun-cione y sea til. La obra de arte, es lo que es y permanece co-mo tal mientras mantenga su riqueza polismica. O sea, mien-tras no est saturada de significados. Ulises, Edipo, Don Qui-jote y Hamlet siguen siendo intuiciones y visiones del pasadocapaces de manifestarse e influir en nuestro presente. Soninagotables porque no han revelado sus secretos. Y la plura-
lidad de significados es una condicin que se verifica en todaobra de arte, sea antigua, moderna o contempornea. Estecarcter plural excede sin atenuantes la privilegiada y arro-gante visin instrumental de las cosas del mundo, para lacual "slo es real lo que se puede medir". El sentido de la obra de arte se cumple durante la contempla-cin e interpretacin, en un tiempo y un contexto determina-do. Desde esta perspectiva, toda obra es una trama tejida en-tre la percepcin, la memoria e imaginacin del artista que laplasma, y la percepcin, la memoria e imaginacin del espec-tador que la mira. Asi, la obra de arte podra ser entendida co-mo una figura "definitivamente incompleta" que est desean-do sin cesar nuestra presencia. En nuestra fascinante e insoportable civilizacin de la imagen,la tecnociencia guiada por la economa postula que "lo visible= lo verdadero = lo real". Esta ignorante desvalorizacin gene-ral de la imaginacin y la memoria, implica que todo lo que noes visible ni calculable es falso o no existe. Si una obra de ar-te contempornea sobrevive a estas restricciones, puede man-tener o aumentar su secreto e identidad, su sentido y valor. Yestas instancias no dependen slo del carcter extraordinariode la obra sino tambin de la situacin de excepcin creadapor la convivencia y complicidad momentnea entre objetocontemplado y el sujeto contemplante. Aunque la infinita poblacin actual de imgenes fijas y en mo-vimiento nos muestren que "todo es visible", nuestra propiamirada nos dice que lo menos visible es lo ms descuidado ydurable. La experiencia esttica va y viene en zig zag paraaludir, tal vez, que las huellas inciertas y transitorias del arteson tambin errticas e imprevisibles.
Pgina/12
Seccin Artes Plsticas
todos los martes
buscamos vendedores de publicidad que entiendan eso
antecedentes y entrevista a
poniendo ventas en el asunto
ramona es un negocio!
-
PAGINA 20
33 artistas desnudan sus procesos creativos
Por Lujn Castellani
El ttulo del trabajo se origina a partir del libro de MartnHeidegger Arte y Poesa. En este ensayo desarrollala pro