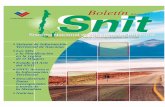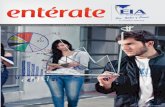Posdara Edición Nº 3
-
Upload
percy-alfredo-salome-medina -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
description
Transcript of Posdara Edición Nº 3
sar Lévano y Carlos “El Chino” Domínguez
LA CULTURA ES DE TODOSSegún una crónica de José Ore-gón Morales en una reunión del 2011 en la Universidad Conti-nental, Luis Cárdenas Raschio contó: “Una tarde me encontraba reunido con varios folcloristas y se me ocurrió cantar una compo-sición mía: Yo soy isabelino por algo/Conózcanme bien amigos míos/Con mis libros y mis cua-dernos…Entre los concurrentes estaba Zenobio Dhaga que me dijo: A esa tu composición en vez de isabelino, ¿por qué no le ponemos: “Yo soy huancaíno por algo’? Está bien, le respondí y lo grabó como composición de él y yo nunca le he reclamado”.
Del mismo modo, Sandro Bossio cuenta: “¿Usted ha vis-to esta foto?”, me preguntó, desplegando una central de un suplemento de tirada nacional, donde aparecía la fotografía en
la que Arguedas y un grupo de per-sonas sostienen un mate burilado en la Plaza de la Constitución. (…) “Esa foto la tomé yo”, me reveló. “Eran dos. En la segunda aparezco yo, pero se extra-viaron, y no sé
cómo aparecieron en Lima”. Le pregunté por qué no reclamaba su crédito y él sólo sonrió: “La cultura es de todos”.
Hoy en día se le considera como un personaje clave de la cultura regional pero aún no se ha hecho nada para que su legado cultural se conserve y trascienda al tiempo.
nevitablemente, en el transcurso de la vida, siempre llega el mo-mento de la despedi-
da, el adiós es nostálgico, solo quedan los recuerdos y las obras que se realiza en vida. Hace un año se fue el tenaz investiga-dor, folclorista, gestor cultural y, sobre todo, nuestro más ilustre coleccionista, Don Luis Cárdenas Raschio (1933-2012).
Partió hacia los senderos de la eternidad, conmoviendo a todo el mundo artístico, literario y periodístico de la región y de-jando un enorme vacío entre los intelectuales, ya que él era una gran fuente de consulta.
PASAJES DE SU VIDANació en 1933 en la segunda cuadra de la Calle Real en Chilca. Estudió la primaria en el desapa-recido colegio San Luis Gonzaga, luego se fue al Santa Isabel. Quiso estudiar arquitectura pero los medios se lo impidieron. En un viaje a Argentina, aprendió fotograbado. De regreso, trabajó en el diario La Voz de Huancayo y fue parte del equipo fundador del diario Correo.
Desde niño su gusto por la colección lo llevó a juntar es-tampillas, chapas y monedas. De adulto, cuando asumió la responsabilidad de dirigir el De-partamento de Folclore del Ins-tituto Nacional de Cultura, filial Huancayo, investigó en serio sobre temas folclóricos peruanos.
Gracias a sus colecciones conoció a Arturo Jiménez Borja, estudioso de la cultura andina
peruana. Tam-bién compartió reuniones con los cultores del criollismo, Manuel Acos-ta Ojeda y Ali-cia Maguiña, además de los periodistas Cé-
Año 1 / Edición 3
Director (e): Percy Salomé / Editor: Kevin De los Ríos / Redactor: Marco Silvestre / Corrección de estilo: Ximena Priale
www.facebook.com/[email protected]
El florido legado de Luis Cárdenas Raschio
SIEMPRE HABÍA UN RINCÓN EN SU CASA Y EN SU CORAZÓN PARA EL ARTE Y LA CULTURA.
A un año de su muerte recordemos algo de la singular biografía del más grande folclorista del Valle del Mantaro y la región central.
Posdata
I
Partió hacia los senderos de la eter-nidad, conmoviendo a todo el mundo artístico, literario y periodístico de la región… ”
“Nuestro valle ha sido y es profuso en artistas e intelectuales de gran talla como Luis Cárdenas Raschio.
su fama de coleccionista se divulgó en todo el país y lo llevo a relacionarse con destacados personajes.
Huancayo, 18 de febrero de 2013
OTROS DATOS
Se le considera uno de los principales gestores del rescate y revaloriza-ción de las costumbres, tradiciones y manifesta-ciones artísticas andinas como la práctica de la ceremonia del Pagapu y el Carnaval Wanka.
Trajes típicos y más de mil máscaras que se lucen en las fiestas tradicionales eran parte de su colección, además de fotografías, estampillas, afiches, miniaturas, tejidos, telares, cruces, retablos, bor-dados, mates burilados, naci-mientos, etc.
Fue elegido como el personaje de Nuestra Tierra Junín de RPP, en mérito a su labor a fa-vor de la sociedad huancaina.
“Fue sin duda, uno de los más grandes animadores de la vida cultural en la región. Estudioso del folklore y la cultura andina, fue un gran coleccionista de arte popular y gran conocedor de la historia huanca”.
“Él aborrecía la alienación, las tradiciones ortopédicas que amenazaban con invadirnos (…) Luis Cárdenas Raschio ha sido nuestro José María Arguedas y, como él, merece un homenaje gigantesco, mul-titudinario y genuino como sus nacimientos”
200
2010
Josué SánchezPintor
Sandro BossioEscritor
Permítanme describir el llanto tras una mirada firme y serena, el desaliento tras la fortaleza y el entusiasmo, la muerte tras la propia vida.Hoy, no deseo hablar de un tema de actualidad o proferir un verso por algún famoso recuerdo; de-seo, simplemente, explorar las últimas millas que recorrió una vida y el pesar de sus familiares y amigos que aún no conciben el desenlace.Nostálgica, sutil, certera y hasta, para muchos, justa; la muerte ha formado parte de nuestros días desde los primeros tiem-pos. Y aunque aún no logremos acostumbrarnos a ella, es como si hubiera nacido con nosotros, como una hermana despiadada que camina a nuestro lado es-perando el momento exacto en que puede dar el zarpazo final.Al igual que caminamos evitando los tropezones, vamos por la vida evitando la muerte, mas Octavio Paz nos enseña en uno de sus poemas que la vida no es solo durar, sino ser eternos; una eternidad que solo podemos alcanzar siendo conscientes de que todo tiene un culmen, que para todos llegará el momento de la despedida y que el mejor momento para vivir es cada instante.
No desdeñemos el tiempo jun-to a quienes más queremos, aceptemos el fin como un nue-vo comienzo y vivamos cada minuto como si fuera el último. ¡Fuerza Arius!
X.P.C.
l carnaval es una de-rivación de las “baca-nales”, “saturnales” y “lupercales”; fiestas
en honor del dios Baco, de Saturno y del dios Pan, respec-tivamente, que se celebraban en Grecia y Roma, impregnadas por el desorden civil y el desen-freno moral. Estas costumbres paganas, que recordaban tra-diciones de los antiguos pue-blos del oriente y del extremo occidente, se propagaron en los primeros siglos del cristianismo en Constantinopla y luego en el Imperio de Occidente, con todo su libertino arraigo.
En la Edad Media, fue una fiesta menos libertina que las de la antigüedad pero más vulgar y grosera. Esto debido a que algunos Sumos Pontífices, pa-dres de la Iglesia y determinados reyes de España la condenaron repetidamente. Sin embargo, a pesar de sus prohibiciones, ésta se hallaba tan arraigada en el espíritu de los pueblos que se vieron obligados a respetarla.
En el siglo XV, el carnaval adquirió fama internacional en Italia, específicamente en Ve-necia, a donde acudía gente de todas partes del mundo occidental, ansiosos de con-templar la sorprendente visión de miles de góndolas o lanchas adornadas con valiosos vestidos y repletas de máscaras. Allí, todas las pasiones se daban cita y se permitían las mayores desvergüenzas. Tal renombre también lo tuvieron los carnava-les de Roma, Florencia y Milán.
Y así fue difundiéndose por todo el continente. Sandro Bossio sostiene: “estas cele-braciones tardaron unos 5000 años en difundirse por toda
Europa, popularizándose en nuestra era como jolgorio de tradición cristiana: el que pre-cede a la cuaresma. El hecho es que los carnavales se celebran en muchos lugares durante tres días, y son conocidos como ‘carnestolendas’, o sea los tres días anteriores al miércoles de Ceniza, que es cuando se inician los cuarenta días sagrados se-gún el anuario cristiano”.
LOS CARnAVALES En EL PERúLas fiestas carnavalescas en las primeras décadas del Virreinato fueron aristocráticas, muy eli-tistas. Incluso en la República inicial se conservó esa práctica,
festejándose en salones con reinados y bailes suntuosos y mascaradas; sin embargo, había ya calado en los sectores po-pulares, quienes se expresaron mediante comparsas, pasaca-lles, bailes y otros regocijos en el que impera la animación, el bullicio y cánticos con melodías especialmente andinas.
José Carlos Mariátegui sostenía que los carnavales son “días únicos de educación democrática”. En sus celebra-ciones, los distintos segmentos sociales implicados comunican sus formas de pensar y sentir a través del baile, la música y los disfraces.
EPor Marco Silvestre Espíritu
SerpentinasViviendo a cada instante
EditorialUNA DE LAS TRADICIONES MÁS POPULARES Y ALEGRES DE NUESTRO PAÍS SON LOS CARNAVALES
Has muerto. Irre-mediablemente.
Parada está tu voz, tu sangre en tierra.
¿Qué tierra crecerá que no te alce?
¿Qué sangre correrá que no te nombre?¿Qué palabra dire-
mos que no digatu nombre, tu silen-
cio,el callado dolor de no tenerte?
…se expre-saron mediante comparsas, pa-sacalles, bailes y otros regocijos en el que impera la ani-mación, el bullicio y cánticos con melo-días especialmente andinas ”
“
José Carlos MariáteguiEscritor
Los carnavales son: “días únicos de educación democrática. Cada pueblo del Perú tiene sus reinas, cada reina sus azafatas, cada, azafata sus trovadores. La realeza y sus categorías anexas se ponen al alcance del Demos (pueblo). Las usanzas, los fueros y las coronas de la aristocracia se democratizan”.
Diccionario de la Real Academia Española
La palabra carnaval “tiene un com-plejo desarrollo etimológico, en Italia con la palabra carnevale, que proviene del antiguo carne levare (quitar la car-ne); en el español tenemos el concepto de carnestolendas que proviene del latín carnes tollendae que significaría abandonar la carne”.
el carnaval en cada uno de nuestros pueblos adquiere diferente expresión y color.
Las fiestas carnavalescas en el Perú, tienen un sabor típico y tradicional; enriquecido por elementos culturales propios y ajenos.
IIPosdata SUPLEMENTO CULTURAL
“
”
uestro llamado “tradicional corta-monte” no sería una costumbre perua-
na, ni mucho menos —claro está— una tradición propia de la región central del país, como algunos creen.
Y es que antecedentes, relacionados a la costumbre de adornar y talar árboles, se encuentran particularmente en otros lugares fuera de nuestro país.
EL BUSCÓn Y LA TALA FES-TIVAFrancisco de Quevedo y Ville-gas escribió su “Historia de la vida del Buscón” allá por 1604. Su pícaro personaje central, entre sus correrías por España, fue testigo de la costumbre de adornar con flores a los árbo-les, y a los que denominaban “Árbol de Mayo”.
Hoy, en la Rioja (Espa-ña) existen, pues, numerosos rastros de la vinculación de los riojanos con sus forestas, tanto para lo bueno como para lo malo. En Castañares, por ejemplo, en el mes de mayo, sólo los jóvenes, buscan el árbol más alto para talarlo y plantarlo en la plaza del pueblo, ritual que dificultó severamente la conversación de los árboles monumentales.
BUEnAS Y MALAS COSTUMBRESContrariamente, en otros luga-res de España existe el respeto por los árboles. En Tobía no sólo se celebra a fiestas bajo el “Robles de las Once”, sino que este hermoso ejemplar les servía como reloj, pues el sol los iluminaba a plenitud a las once de la mañana de cada 21 de agosto.
Es probable que los españo-les que vinieron a nuestra tierra, desvinculados de su medio y sus tradiciones, hayan introduci-do la tala festi-
va, y que por añoranza a sus malas costum-bres las hayan querido reedi-tar por acá.
En sus “Cien temas
del folklore pe-ruano”, Alejandro Vivanco menciona que en el barrio ayacuchano de Carmen Alto se practica el sacha kuchuy; acongo-jándose luego ya que “…esta cos-tumbre pintoresca se va extinguiendo, lamentablemente”.
“APORTE” PERUAnOMientras tanto, en la costa, la sierra y selva se talan miles de árboles por sim-ple diversión. Los costeños convo-can sus “yunsas”, “palo de yunce” y “huachihualitos; los serranos a los cor-tamontes”, “tumba-montes”, “cilulos”, “huachihualos”, “sachakuchuy”, o simplemente “yu-ras”; y los selváti-cos a sus “unshas” y “humisha”.
A los árboles, se les “viste” con toda clase de afectos de plástico multicolor y, los más presumi-dos prenden bille-tes de dólares. ¡La ostentación a todo trapo¡ Y para re-dondear la huacha-fería se les bautiza a nuestros pobres árboles con nada bien intencionados nombres: “túmba-me si puedes”, “aquí me tienes”, “parado es mejor”, “te espero en el suelo”, “aquí es-toy y no me corro”, entre otros.
Luego de la cuchipanda, los “padrinos” y “promotores folklóricos”, regresan a sus casas con el licor hasta el gar-guero y las faltriqueras llenas de billete, hasta la semana siguiente, y así, durante todo el año.
NPosdata
El cortamonte, esa tradición ajenaUNA DE LAS TRADICIONES MÁS POPULARES Y ALEGRES DE NUESTRO PAÍS SON LOS CARNAVALES FIESTA DE ESTA REGIÓN QUE SE INICIA A FINES DE ENERO Y TERMINA EN ABRIL
Es probable que los españoles que vini-eron a nuestra tierra, desvinculados de su medio y sus tradiciones, hayan introducido la tala festiva, y que por añoranza a sus ma-las costumbres las hayan querido reeditar por acá ”“
IIIPosdata SUPLEMENTO CULTURAL
esta tradición es exclusivamente carnavalesca, en el cual, las vivencias del mundo andino, del costeño y selvático se entremezclan con lo europeo.
La idea es la misma, los árboles son diferentes. En la costa utilizan huarangos y sauces; en la sierra, molles, capulíes, y eucaliptos; en la selva, palmeras, la cuestión es derribarlo. Los estudios antropológicos de-
limitan los movimientos rítmicos del cuerpo humano manifestado en un entorno como: danza, estampa o baile.Una de las manifestaciones cul-turales y sociales más difundidas en el ámbito académico es la estampa confundida muchísi-mas veces como danza y otras pocas como baile. Una mirada académica básica nos remite a una igualdad manifestando que la danza es baile y el baile es danza; empero, estudios antro-pológicos sociales y culturales especializados profundizan y delimitan a cada una de estas manifestaciones de modo tal que danza no es baile y baile no es danza por las características
intrínsecas que poseen cada una de ellas y por el contexto en el cual se hacen evidentes. Una estampa deviene de una danza y no a la inversa por el hecho de que una estampa es la representación de una danza, tomada de un contexto estruc-turado ritualmente determinada en un tiempo y en un espacio específico. Cabe mencionar, sin embargo, que las migraciones sociales descontextualizaron y descon-textualizan la esencia de las danzas; ese afán del migrante de reproducir sus actos y arte-factos culturales que reflejan su cosmovisión, su folclor y otras formas de usos y costumbres en los nuevos y no tan nue-vos escenarios conquistados, con el propósito de mitigar su añoranza ruralina y reafirmar su sentido de pertenencia, recrea sus manifestaciones culturales perdiendo casi siempre sus atributos ritual y temporal y, siempre su atributo espacial sincretizándose cada vez con nuevos patrones de proceder.
M° ARTURO NERYDirector académico de ARTIUM
UNIVERSITASe-mail: [email protected]
Danza, estampa
o baile
ARTIUM
estudios antro-pológicos sociales y culturales especiali-zados profundizan y delimitan a cada una de estas manifesta-ciones
“
”
ranscu-rrido me-dio siglo desde el
suicidio de una las escritoras más influ-yentes de la literatura moderna, recordamos una pluma excepcio-nal atrapada en una miserable y tormen-tosa vida que no ha-lló mejor mano amiga que la muerte.
A sus 30 años, y tras confrontar a la ‘amada inmóvil’ desde muy pequeña, Plath se sumió en un mundo en el que la soledad y el abandono iban carcomiendo, como insecto trazador, cada una de las raíces de su conciencia; aunque esta destrucción hubo de darle una singular característica a su estilo.
Su carácter pasional concentró en sí misma el deseo insaciable e insurrec-to de la perfección, lleván-dola a la desesperación y, como Cecilia Bustamante, una de sus más fehacientes seguidoras y traductoras, afirma, a su propia des-trucción. “Sylvia comprobó en su condición humana, el mayor y más cruel im-pedimento para aquella correspondencia perfecta que quería plasmar entre la vida real y sus poemas. Y se volvió contra ella misma hasta finalmente destruir-
se”. Sin em-
bargo, a pesar de que pasó gran parte de su corta vida ocultando sus frustraciones y limitaciones en su interior, descubrió en los poemas el mejor medio para enterrar el bullicio de su alma; para muchos, su talento parecía ser alimentado por ello.
Acercarse a la poesía de Pla-th, es recorrer su pertubadora vida, sus sen-timientos caó-ticos y el más sublime y voraz anhelo de dominio; los hombres son un tema recurrente en sus versos, como seres inma-
duros, herederos de una fuerza y capacidad inna-ta, con quienes había que competir, y a quienes se les
debía ganar.Única y suprema
ganadora de un pre-mio Pulitzer póstu-mo, Sylvia Plath nos deja un bello legado de poemas que han puesto la piel de galli-
na a más de uno, inquie-tando los corazones más puros y conmoviendo los más duros.
1982 fue la primera poetisa en ga-nar un premio Pulitzer póstu-mo por “Poe-mas com-pletos”.
Plath
AGEnDA CULTURALCENTRO CULTURAL UNCP
• Martes de Trova: Trova urbanaCantautor: Richard Ramos Marticorena (Iberia Rock).Día: Martes 19 de febreroLugar: Centro Cultural (Ex local central 1, Bajada de El Tambo)Hora: 6:30 pm
• Viernes de Cine Arte UNCPPelícula: Camino a casa (Corea)Género: DramaDía: Viernes 22 de febreroLugar: Centro Cultural UNCP (Bajada de El Tambo)Hora: 6:30
EL MUNDO RECUERDA LOS 50 AÑOS DE LA MUERTE DE SYLVIA PLATH ÚLTIMAS PALABRAS
No quiero una caja sencilla, quiero un sar-cófago
de atigradas listas y un rostro pintado, redondo
como la luna, que mire, quieroestar mirándolo cuando lleguen, escogiendo
entre minerales mudos, raíces. Véolosya: los pálidos, astralmente distantes rostros.
Ahora no son nada, no son siquiera criatu-ras.
Imagínolos huérfanos, como los primeros dioses,
de padre y madre, se preguntarán si tuve importancia
¡Debí haber preservado mis días, como fru-tos, en azúcar!
Mi espejo se empaña:unos pocos hálitos, y no reflejará ya nada.Las flores y los rostros blanqueantes cual
sábanas.
No confío en el espíritu. Huye como vapor en mis sueños,
por la boca o los ojos. No puedo impedírselo.Un día se irá para no volver. Así no son las
cosas.Permanecen, sus luces idóneas se calientanen mis manos frecuentes. Ronronean casi.
Cuando se enfrían las suelas de mis pies, los ojos azules,
mi turquesa, me darán solaz. Déjamemis cacharros de cobre, déjame los cacharros
de afeites,que florezcan en torno a mí como flores noc-
turnas, aulentes.Me envolverán en vendas, almacenarán mi
corazónbajo mis pies, bien envuelto.
Conoceréme a mí misma. Seré nochey el relucir de tantas cosas será más dulce
que el rostro de Istar.
Sylvia Plath“Cruzando el océano” 1971
Es uno de los primeros estudios econó-micos y geopolíticos de la Sierra Central desde una percepción burguesa, realiza-dos por el ex Presidente de la República (1872-1876), Manuel Pardo, durante su estadía en el Valle del Mantaro a causa de una dolencia pulmonar. En él plantea la necesidad de explotar las incalculables riquezas naturales de nuestra región cons-truyendo un ferrocarril trasandino. Además, exalta la bondad del clima de Jauja y la belleza del valle.
Manuel Pardo
Ediciones José María ArguedasHuancayo, Febrero 1996
ESTUDIOS SOBRE LA PROVINCIA DE JAUJA
IVPosdata SUPLEMENTO CULTURAL
T
“El no ser perfecta, me hiere”
…, recordamos una pluma excepcional atrapada en una miserable y tormentosa vida que no halló mejor mano ami-ga que la muerte
”“
El 11 de febrero de 1963, habiendo dejado dos vasos de leche junto a la cama de sus niños y cerrado la puerta con sumo cuidado; Sylvia Plath abrió la llave del gas y metió su cabeza en el horno, dando fin a la existencia de una de las más gran-des poetisas del siglo XX.
Por Ximena Prialé Córdova
sylvia jugó siem-
pre en las zonas prohibidas del ocultismo, el espiritismo y con su propia mente.