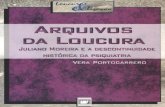PORTOCARRERO - Sociedad de cómplices.pdf
-
Upload
margaretlopez -
Category
Documents
-
view
73 -
download
34
Transcript of PORTOCARRERO - Sociedad de cómplices.pdf
-
LIBROS & ARTESPgina 6
ste tipo de vnculo, ylas prcticas que lo ac-
tualizan, est anclado sobreuna poderosa ficcin ideo-lgica, precisamente sobrela imagen de que en el Pertodos estamos en el fango,que todos ya tenemos o, entodo caso, podemos tener,rabo de paja. Entonces,dado este convencimiento, laactitud verdaderamente lci-da sera el cinismo, el acep-tar que debajo de nuestra pielcivilizada est lo realmentedecisivo: nuestro rechazo oprescindencia de la ley. Siaceptamos esta imagencomo cierta solo nos quedapensar que cualquier enjuicia-miento tiene como trasfon-do un moralismo hipcrita.En efecto, no sera honestoculpar a otro por hacer loque nosotros mismos hara-mos si estuviramos en suposicin. Por tanto, nadie de-bera meterse con nadie. Nonos tomamos las cuentaspues, como se dice entre gi-tanos no se leen las suertes.Si no reprochamos nadienos reprochar. La conse-cuencia de este pacto socialclandestino es que se inhibela protesta contra el abuso.Hoy por mi y maana porti. Todos nos disculpamosmutuamente, apaamos nues-tras culpas, nos solidarizamosen la falta. La transgresin senos aparece como algo inevi-table y hasta gracioso1.
La complicidad es, a lavez, un tipo de vnculo so-cial y, tambin, una propues-ta ideolgica, una formade leer nuestra realidad, dedarla por sentada, que tieneefectos decisivos en trmi-nos de legitimar la domina-cin social, presentndolacomo inevitable, como co-rrespondiente a caractersti-cas esenciales, prcticamenteinmodificables, de nuestracolectividad.
El tomar conciencia deesta ficcin ideolgica, de sucapacidad estructurante parafundamentar la complicidad,es un hecho muy reciente ennuestra historia. Ahora bien,esta revelacin resulta un fe-nmeno esperanzador puesnos urge a examinar los su-puestos no pensados denuestra vida colectiva, aconceptualizar lo que nosocurre, hecho que facilita re-
forzar otros vnculos, reali-zar otros proyectos que, adiferencia de la sociedad decmplices, sean muchoms conducentes a un ordensocial justo y solidario. Es de-cir, por ejemplo, a una so-ciedad de ciudadanos.
El uso generalizado deltrmino corrupcin pone enevidencia una creciente dis-tancia crtica frente al mode-lo de la sociedad de cm-
plices. En efecto, la proli-feracin del empleo de estaexpresin implica visibilizaruna serie de prcticas con-suetudinarias que hasta hacepoco estaban naturaliza-das2. Costumbres que nodespertaban la atencin queciertamente merecen en tan-to obstculos a la consolida-cin de un orden civilizadoen el Per. En efecto, huboque esperar el crecimiento
exponencial de la corrup-cin, evidenciado en losvladivideos, para que lasociedad peruana tomaraconciencia de que los proce-dimientos delictivos estnprofundamente entretejidosen nuestra vida cotidiana. Enrealidad, con el trmino co-rrupcin ocurre algo simi-lar a lo que aconteci con eltrmino racismo. Durantemucho tiempo el Per sedefini como una sociedaddonde los prejuicios racialesno tenan ninguna vigencia.Eso del racismo era algo queocurra en Sudfrica o enEstados Unidos, pero no enel Per, donde quien no tie-ne de inga tiene de mandin-ga. Con esta afirmacin,desde luego, se invisibilizabala realidad cotidiana de la dis-criminacin, la negacin dela ciudadana a amplios sec-tores de la poblacin perua-na. Como despus ocurricon el tema de la corrupcin,
E
UNA SOCIEDAD DE CMPLICES
Gonzalo Portocarrero
En este ensayo me propongo identificar un tipo de socialidado vnculo intersubjetivo que est en la base misma del funcionamiento del
orden social peruano. Se trata de la relacin de complicidad, de unasuerte de predisposicin colectiva, o licencia social, para transgredir
la normatividad pblica.
1 Permtaseme, para ilustrar el punto,mencionar el reciente spot publicitario apropsito del 35 aniversario de RadioMar. El spot se desarrolla en dos regis-tros. El trasfondo es la reproduccin dehechos traumticos en la historia recientedel pas: golpes militares, inflacin des-bocada, desabastecimiento y violencia,la estafa de los ahorristas. En fin, lavida de todos los das. Nada funcionacomo debiera. Pero sobre este trasfondoest la imagen gozosa de la gente bai-lando salsa, la msica que identifica ala radio en cuestin. La propuesta es,pues, evidente: estamos jodidos pero con-tentos. Todo lo malo que pasa no es,despus de todo, tan importante puesigual est preservada nuestra alegra devivir. El desorden queda entonces na-turalizado como algo que podemos olvi-dar gracias a la msica y el baile quenos ofrece Radio Mar.2 Cuando al general Nicols de BariHermosa se les descubri cuentas en elexterior por un valor de 20 millones dedlares, el general se defendi, no ne-gando los hechos sino diciendo que esascuentas correspondan a las comisionesque desde siempre correspondan a loscomandantes generales del Ejrcito.
Consecuencias de un pacto social clandestino
-
LIBROS & ARTESPgina 7
en el caso del racismo, huboque esperar la violencia ma-siva e impune contra milesde campesinos para comen-zar a admitirnos como unpas racista. Sea como fuere,los trminos corrupcin yracismo no slo ponen demanifiesto hechos desaper-cibidos de puro reiterados,sino que adems implicanuna posicin crtica, de con-dena, respecto del fenme-no que enuncian. Desde elmomento que se acepta laexistencia del racismo la ni-ca actitud moral es comba-tirlo. De forma similar ocu-rre con el trmino corrup-cin. En ambos casos, sinembargo, el destape y ladenuncia no son, de modoalguno, garanta de xito.Son slo el inicio de una lar-ga lucha de resultados in-ciertos; donde, por lo de-ms, es imprescindible,para empezar, sentar uncompromiso, una voluntadde combatir por la ciuda-dana.
La corrupcin puede serdefinida como un modo degobernabilidad de las insti-tuciones, donde stas se con-vierten, ante todo, en fuen-tes de retribuciones narci-sistas y/o econmicas a unapersona o grupo de perso-nas que ignoran la funcin deservicio pblico que la insti-tucin est llamada a cum-plir. La corrupcin implica laformacin de una mafia,compuesta por aquellos quecomparten el poder. Ellosreciben los beneficios o pre-bendas y resultan los prota-gonistas de la corrupcin.Por debajo de la mafia tene-mos a los clientes. No par-ticipan en el poder, pero sapoyan con su complicidadactiva o pasiva, y a cambiode ella reciben diversos tiposde incentivos. Por ltimo, es-tn los excluidos, aquelloscuyos derechos son ignora-dos o burlados y que reci-ben muy poco o nada. Lagobernabilidad basada en lacorrupcin tiende a produ-cir un semblante o simu-lacro de institucin. Noobstante, esta gobernabilidades regresiva en trminos dedistribucin de los beneficiosy oportunidades, y, es ade-ms, ineficiente en su funcio-namiento cotidiano. En efec-to, los ingresos de una insti-
tucin son distribuidos enbeneficio de la mafia y suclientela. El exceso de ven-tajas que este grupo recibe es,desde luego, la falta de opor-tunidades con la que se en-frentan los excluidos. Deotro lado, este tipo degobernabilidad tiende a laineficiencia, puesto que sumeta no es, primariamente,el servicio del pblico, sinoel beneficio del grupo quecontrola la institucin. Estoimplica que la burocracia,para hablar en trminosweberianos, est compuestade diletantes ineficientes cuyomrito es la incondicionali-dad a la mafia. Estamos,pues, en las antpodas de loque sera una burocraciamoderna basada en elprofesionalismo y en el m-rito, identificada con la cau-sa que, trascendiendo losintereses de las personas, esla razn de ser de la insti-tucin.
La relacin entre mafia,clientela y excluidos puedeplantearse de distintas mane-ras. Cuanto mayor sea la pa-sividad de los excluidos, ytanto menor ser la clientela,
mayores sern las oportuni-dades lucrativas que puedaencontrar el ncleo de losmafiosos. En todo caso, laprotesta de los excluidospuede ser cooptada por lamafia a travs de su integra-cin en la clientela. Los lde-res peligrosos son, enton-ces, neutralizados medianteprebendas y convertidos enfactores de apaciguamientode los excluidos. De lo ante-rior se desprende que la con-dicin bsica para sanear unainstitucin est dada por unamovilizacin general y sos-tenida de los excluidos que,despus de todo, son losgrandes perdedores. Even-tualmente, los disensos en elbnker de la mafia y/o elmalestar de la clientela pue-den desestabilizar la gober-nabilidad corrupta. No obs-tante, estas situaciones pue-den ser reabsorbidas me-diante reacomodos que pre-serven el orden corrupto.Nuevamente, es slo la ac-cin de los excluidos lo quepuede desestabilizar en pro-fundidad la gobernabilidadcorrupta.
IIAhora bien, un anlisis de
la corrupcin desde la pers-pectiva utilitaria de la accinracional es incompleto y li-mitado. Ciertamente, la ac-cin racional puede explicarel desacato de la ley cuandola autoridad es muy dbil yla impunidad reina. En estascondiciones, donde todo elmundo lo hace y no haysancin a la vista, un indivi-duo puede encontrar muyrazonable transgredir, abu-sando de los otros. Apro-pindose, por ejemplo, defondos que no le pertenecen.No obstante, esta supuestaracionalidad no puede ex-plicar la inmoderacin ovoracidad de la voluntadcorrupta, especialmente en elcaso del empresario de lacorrupcin, o el capo.Para dar cuenta de este fe-nmeno, hay que tener pre-sente que la corrupcin pue-de ser un goce. Es decir,convertirse en una actividadque es un fin en s misma,algo que se hace por gus-to, pues produce algn tipode satisfaccin. El gusto porcorromper que caracteriza al
mafioso mayor es una re-compensa libidinal que sederiva de la posesin de lavoluntad de los otros, pose-sin que usualmente se legi-tima como estando al servi-cio de una causa trascenden-te. En un trabajo reciente,Juan Carlos Ubillz relata elgusto de Montesinos por ver,una y otra vez, los videos quehaba mandado grabar ydonde quedaban registradoslos hechos dolosos por to-dos conocidos. Le resultabamuy satisfactorio a Mon-tesinos revivir el momentode quiebre de la integridadde los dems, el asentamien-to de relaciones de compli-cidad, de solidaridad en latransgresin. Es decir, el pro-ceso por el que se convertaen el poseedor de la volun-tad de la otra persona. Elcorruptor es, pues, una figu-ra decisiva en la goberna-bilidad que examinamos. Suactuar no obedece solamen-te a motivaciones econmi-cas. Su gusto por minar laintegridad de los dems, porsembrar dudas y tentaciones,por volver al otro incoheren-te, es un gusto por hacer elmal. El corruptor es un cni-co que oscila entre la cara-dura que expone al pbli-co, negndolo todo y afir-mando su inocente obedien-cia a la ley y, de otro lado, sumueca obscena exhibidaen lo privado, donde se re-gocija poniendo al descubier-to su entraa transgresiva. Lafigura del corruptor floreceen sociedades y culturas don-de la autoridad es dbil y lasancin inexistente. Dondese ha perdido el temor aDios y donde tampoco exis-te el respeto al prjimo. So-ciedades donde la toleranciaa la transgresin es la norma.En mundos sociales en losque, en una oscura rivalidada la figura del hombre quecumple la ley, surge un idealparalelo y mucho ms atrac-tivo: el que se burla de to-dos para salirse con la suya.Este ideal no por clandes-tino deja de ser menos influ-yente y decisivo (Ubillz).
IIIEl papel de los medios
de comunicacin ha sido de-cisivo en la denuncia de lacorrupcin. Este hecho, queha generado tanto entusias-
Desde el momento que se acepta la existencia del racismo la nicaactitud moral es combatirlo. De forma similar ocurre con el trmino
corrupcin. En ambos casos, sin embargo, el destape y la denuncia noson, de modo alguno, garanta de xito. Son slo el inicio de una
larga lucha de resultados inciertos; donde, por lo dems, esimprescindible, para empezar, sentar un compromiso, una
voluntad de combatir por la ciudadana.
-
LIBROS & ARTESPgina 8
mo, debe ser, sin embargo,relativizado.
La denuncia de los me-dios no proviene, en la ma-yora de los casos, de uncompromiso firme con laverdad, sino de la expectati-va de un alto rating que sig-nifica, desde luego, una ma-yor utilidad. Es as que mu-chos propietarios de mediosde comunicacin y muchosperiodistas, de haber sidodefensores del fujimorismo,se han convertido ahora enportavoces de la moralidadpblica. Lo serio del caso es,desde luego, que en este cam-bio de posiciones no mediauna explicacin pblica, unarrepentimiento razonado,un pedido de disculpas.Nada garantiza, entonces,que si ocultar la verdad sevuelve otra vez ms rentable,porque hay un gobierno dis-puesto a comprar la compli-cidad de los medios, estaabdicacin a la verdad novuelva a repetirse. De otrolado, cabe tambin sospecharsobre las motivaciones demuchos de los periodistas. Elgoce exaltado con que sedenuncia la corrupcin esuna gratificacin narcisistatan poderosa que hace pen-sar que antes de estar inte-resados en la verdad mu-chos periodistas lo estn ensu propio protagonismopersonal.
La avidez del pblicopor consumir las denunciasde corrupcin debe ser igual-mente sometida a un anli-sis. Muchas veces el deseode escndalo es lo que pri-ma. No importando tanto elcontenido de la denuncia. Aesta situacin se le podra lla-mar la magalyzacin de lapoltica. Es decir, el predo-minio del sensacionalismosobre la veracidad. En estecaso, el escndalo no impli-ca tanto una indignacinmoral que impulse a repararla situacin, sino una secretacomplacencia con que lascosas estn tan mal. Lo de-cisivo no es, entonces, unasolidaridad con los afectadosy el orden moral, sino el de-seo de corroborar que to-dos estamos en el fango.Prueba contundente de estehecho es el bajo rating quealcanzaron las audiencias or-ganizadas por la CVR, don-de se presentaban los testi-
monios de los afectados porla violencia. A la mayora delpblico simplemente no leinteres enterarse de una si-tuacin donde eran necesa-rias la solidaridad y la indig-nacin reparativa. En cam-bio, conocer las intimidadesde las figuras pblicas, espe-cialmente sus miserias, resul-ta muy atractivo.
De todo lo anterior secolige que la centralidad delpapel de los medios en lalucha contra la corrupcintiene pies de barro. No par-te de principios slidos, nillega tampoco a un pblicopresto a comprometerse enla lucha. Por el contrario, mu-chsimas personas hacen suyoel adagio de que est bienque robe, pero que haga. Laexigencia de moralidad es,pues, muy relativa. Existe una
licencia social para robar.En la medida en que sea vi-sible una eficiencia, a la gen-te no le interesa demasiadosaber la licitud de los proce-dimientos empleados paraalcanzarla. En cualquier for-ma, sin embargo, las caute-las citadas no pueden hacer-nos desconocer la centra-lidad de los medios de co-municacin y la importanciade su impulso para hacertransparente la gestin pbli-ca. Un gobierno democrti-co no podra traspasar unumbral de corrupcin sopena de verse aislado y re-vocado de su mandato. Enla actualidad, la corrupcingeneralizada implica elsilenciamiento autoritario omafioso de los medios decomunicacin.
IVDe una sociedad de
cmplices a una sociedad deciudadanos? Una sociedadde cmplices tolera latrangresin. Todos tenemosrabo de paja, todos mora-mos en el fango. Nadie pue-de tirar la primera piedra. Latransgresin que hoy discul-po en el otro es la misma quemaana yo mismo puedocometer. Mi disponibilidad aevadir la ley me comprometea no exigir moralidad a losotros. Todos somos solida-rios en la culpa. Estamosenfeudados a la admiracinque nos despierta el vivo, elque la sabe hacer. Una ad-miracin secreta, un deseo deestar en su lugar, nos hacesentir que seramos inconse-cuentes e hipcritas si juzga-mos y descalificamos al
trangresor. Por qu habrade condenar en el otro loque yo mismo hara si estu-viera en su lugar?
La fantasa de la compli-cidad resta peso a la autori-dad y la ley. Una sociedadmarcada por esta ficcin esuna sociedad acechada porel caos. No hay control so-cial que prevenga el abuso.En una sociedad as el po-der desnudo se impone y elexceso de goce de algunoslo pagan los abusados queno se quejan pues, en el fon-do, envidian a los abusadoresy hasta luchan por estar ensu lugar. Pero, vista ms decerca, esta imagen de unasociedad de cmplices esante todo una fantasa ideo-lgica llamada a legitimar elprovecho de los ms vivoso inmorales. En efecto, mu-chos ms son los que sufren,predominantemente, el abu-so en relacin a aquellos que,predominantemente, ejercenel abuso. El trabajador ex-cluido, subpagado y con unempleo precario, podr pe-gar a sus hijos y a su esposa,pero a escala social es msun abusado que un abusa-dor. Ello por no hablar dela nia del mundo campesi-no que es como quien dicela ltima rueda del coche, eleslabn final de la cadena.Entonces la idea de que to-dos estamos en faltainvisibiliza no solo la des-igualdad de las trasgresionessino tambin los eslabonesfinales; digamos la cholitadel cholo. No es lo mismorobar 10 millones de dla-res que dejarse coimear con20 soles. No obstante elaceptar el llamado a ejercerel abuso en nuestro modes-to nivel nos desmoviliza. Lafascinacin por el sinver-genza nos resta la cohesine integridad necesarias parala denuncia. Nos fragmenta,lanzndonos a una pasividadresignada.
La sociedad de cm-plices es una fantasa ideo-lgica pues una sociedad asno podra existir ya que quela inexistencia de ley llevaraa una guerra de todos con-tra todos. Los asesinatos,abusos y venganzas no ten-dran freno. Sera el regresoa la (mtica) barbarie. De he-cho slo hay transgresindonde hay ley. Dems est
La denuncia de los medios no proviene, en la mayora de los casos, de un compromiso firme con la verdad, sino de la expec-
tativa de un alto rating que significa, desde luego, una mayorutilidad. Es as que muchos propietarios de medios de comunicacin
y muchos periodistas, de haber sido defensores del fujimorismo, sehan convertido ahora en portavoces de la moralidad pblica.
-
LIBROS & ARTESPgina 9
decir que una sociedad as nopuede ser ni democrtica, niprogresiva. La corrupcin yla complicidad redistribuyenregresivamente las oportuni-dades y convierten al ordensocial en precario, inestabley conflictivo. En realidad estafantasa est hecha a la me-dida de los intereses de losgrandes corruptos, de aque-llos para quienes el abuso sig-nifica una ganancia neta, quereparten migajas, especial-mente la licencia para que losdbiles abusen de los msdbiles. Con las migajas y lapermisividad legitiman suposicin. Su inters aparececomo general. El problemaest desde luego en que losabusados aceptan el abusoporque no creen en la justi-cia y la igualdad ante la ley,porque aoran estar en elpuesto que les permita abu-sar.
La autorrepresentacindel Per como una socie-dad de cmplices, dondetodo el mundo le saca lavuelta a la ley y donde seapaan las culpas, es impul-sada por los corruptos. Enel fondo, para ser eficaz estaficcin depende de la admi-racin que nos despierta lafigura del hombre sin ley, elpatrn que hace lo que quie-re. Por tanto solo desde larenuncia a nuestros deseosilcitos es que podemos rom-per el cautiverio a que nossomete esa figura. Slo en-tonces podremos consolidaruna sociedad de ciudada-nos.
VLa transgresin es un fe-
nmeno mayoritariamentemasculino. Las razones deeste hecho son muy profun-das. Baste aqu algunasaproximaciones. La creacincultural, la elaboracin sim-blica, est dominada por elgnero masculino. La subor-dinacin femenina descansaen una violencia simblica,en un conjunto de represen-taciones que postulan a lamujer como el sexo dbil,siempre necesitado de pro-teccin y autoridad. La for-ma en que las mujeres vivensu vida est pues media-tizada por modelos creadospor los hombres y reprodu-cidos por ellas, modelos quetienden a limitar su desarro-
llo humano. La opresin dela subjetividad femenina sig-nifica el silenciamiento de susexperiencias ms profundas;experiencias que difcilmen-te pueden ser simbolizadasprecisamente por la fuerzade los estereotipos que le sonimpuestos. Se trata, tpica-mente, de la idea de que lamujer es abnegacin y entre-ga. Tanto ms valiosa cuan-to menos guarde para s. Pa-radjicamente, entonces,como lo seala Julia Kris-teva, la relacin de la mujercon el orden simblico es ala vez de una mayor subor-dinacin y de una menor re-presentacin. Justo lo contra-rio ocurre en el caso del hom-bre. Est ms representadopero menos subordinado al
orden simblico. Sea comofuere el hecho es que las di-ferencias sexuales son signi-ficadas por la cultura demanera que la mujer resultaser ms obediente y el hom-bre ms transgresivo.
La sociedad de cm-plices es una fantasa mas-culina. El vnculo de compli-cidad se da, bsicamente, en-tre hombres. Las mujeresacatan mucho ms la ley. Se-gn Luce Irigaray, esta dife-rencia no slo sera culturale histrica sino que estaraanclada en la propia biolo-ga del cuerpo femenino. Enefecto, Irigaray piensa que enla actualidad el modelo do-minante de socialidad estinspirado en el darwinismo.Sucede entonces que nos re-
presentamos como indivi-duos que luchan entre s demanera que nuestra vida esun combate agnico por lasupremaca. El otro es uncompetidor al que debemosderrotar, destruir su preten-sin de aventajarnos. Estasocialidad es, sin embargo,para Irigaray distintivamentemasculina. La sociedad nopodra existir si ella fuera lanica existente. En efecto, aesta socialidad, Irigaray con-trapone una socialidadnutricia, basada en el amor,que encuentra su modelo enla relacin madre-hija(o). Enel cuerpo humano el darwi-nismo parece ser realidad.Invadidos por una bacteria,o cuerpo extrao, nuestrosistema inmunolgico gene-
La transgresin es un fenmeno mayoritariamente masculino.Las razones de este hecho son muy profundas. Baste aqu algunasaproximaciones. La creacin cultural, la elaboracin simblica, est
dominada por el gnero masculino. La subordinacin femeninadescansa en una violencia simblica, en un conjunto de representa-
ciones que postulan a la mujer como el sexo dbil, siemprenecesitado de proteccin y autoridad.
ra anti-cuerpos que destru-yen esa presencia fornea.Pero esta regla tiene una ex-cepcin fundamental. Elcuerpo de la madre gestanteno ataca al feto, aunque nosea enteramente suyo pues lamitad de los genes corres-ponde al padre. Entre lamadre y el feto media laplacenta, rgano mediador atravs del que los nutrientespasan al feto y los residuosde este son metabolizadospor la madre. La nueva vidase alimenta de la madre perole arroja sus desechos. Demanera similar, otro hechoignorado por la visindarwinista es que las relacio-nes competitivas no seranposibles de no haber un es-pacio afectivo donde repa-rar las energas gastadas enla lucha: el espacio clido delhogar que est fuera de lacompetencia. La familia esel dominio de la gratuitad yel amor.
Entonces la prevalenciadel modelo de la sociedadde cmplices est asociada ala prevalencia de los valorespatriarcales y machistas. Lafuerza, el valor, el xito sonlas virtudes supremas. Peroaunque aparezcan como uni-versales, en realidad ellas seaplican sobre todo a loshombres. A las mujeres,mientras tanto, se les enseaa cuidar del otro aun a ex-pensas de s mismas. Enton-ces llegamos a la conclusinque la sociedad de cmpli-ces es posible en tanto senutre de otra socialidad, quea larga es ms fundamental,por lo menos es la esferaprivada. Nos estamos refi-riendo al contrato patriarcal.Al hombre que provee yprotege y a la mujer queatiende. Una relacin pose-siva, dice Irigaray, es una re-lacin en que una de las par-tes, la poseda, no puededecir que no. La alteridadradical de la mujer no puedeaparecer ante el varn, ellatiene que ser complaciente.El patriarcado es pues lacondicin de posibilidad dela sociedad de cmplices.La esfera domstica es unespacio de amortiguacindonde prevalece una ley quepacifica y ordena, que permitela reproduccin de las ener-gas para el combate.