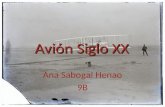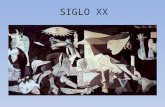Parcial Siglo Xx
-
Upload
genaro-j-f-gatti -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of Parcial Siglo Xx

Facultad de Filosofía y Letras, UBA
Evaluación parcial.
Materia: Literatura del Siglo XX: Literatura y formas de vida
Año 2014 1ºcuatrimestre
Cátedra: Daniel Link
Comisión: Miguel Rosetti. Lunes 19-21hs.
Alumno: Genaro Joaquin Felipe Gatti, L.U. 36296533
Tema 3 1. Monstruos y entidades colectivas en Kafka y Bellatin. 2. Penetrar en otra vida: líneas de fuga en dos cuentos norteamericanos.
1

El siglo XX ha sido caracterizado como una época de lo criminal y de lo
monstruoso, como afirma con firmeza Sloterdijk1, y también se ha dicho que por eso mismo
es una época de la potencia erigida sobre la nada, lo que llevó a preguntarse - como lo hizo
Benjamin en “Experiencia y pobreza”2-, cómo la literatura, el arte, podría imaginar aquello
que sobreviene a la nada. Esto se lee en las figuras monstruosas de lo viviente: antes que
anormalidad, una pura potencia de desclasificación.
Esta idea se puede leer en Kafka y Bellatin en la presencia en sus textos de
monstruos y entidades colectivas. Este trabajo abordará estos temas, entendiendo al
monstruo como una forma-de-vida3 que escapa a la clasificación impuesta por el sistema
capitalista. Veremos al monstruo como una potencia en esa desasignación, en su
contrariedad con la naturaleza clasificatoria del sistema dominante, en su carácter de
alteridad inexplicable. Por eso nos arriesgamos a proponer que los conceptos de “bárbaro”
y “monstruo” están íntimamente relacionados. Pero la potencia erigida en la
desclasificación de estas entidades, como las líneas de fuga, no necesariamente nos
alumbran un horizonte de expectativas. Al contrario, veremos que las obras de Kafka y
Bellatin nos advierten mediante la presencia de monstruos y entidades colectivas sobre las
potencias de un devenir aún más oscuro que el ya terrible mal encarnado en el sistema
capitalista.
Lo monstruoso es tal porque está desasignado. El devenir imperceptible no es
alcanzar una forma sino encontrar un lugar de indiscernibilidad. Leemos en La
metamorfosis el devenir en animal-monstruo, una línea de fuga que traza Gregor Samsa
para salir del horror en el que vive. Pero este movimiento resulta ineficaz, insuficiente, lo
ha excluido de todo y su potencia termina en muerte. Algo parecido sucede en los cuentos
de Kafka.
La figura de Odradek tiene que ver con esto. Es un monstruo porque escapa a
cualquier clasificación. Agamben ha propuesto tomar este monstruo como un emblema del
capitalismo en su estado de apogeo, nosotros queremos pensar en cambio a Odradek no
como un emblema sino como aquello que nace y escapa del mismo sistema. El padre
encarna las figuras de el estado y la cultura, Odradek es aquello que esquiva su lógica. Esta
forma-de-vida es la “nueva barbarie” benjaminiana que quiebra con su predecesor, es el
2

rechazo a la herencia, es una figura inhumana o poshumana. Y sin embargo ¿Podemos
afirmar que esta ruptura posibilita un devenir superador a su condición predecesora? El
padre, el soberano teme la supervivencia de aquello que ha engendrado. Aún reconociendo
la necesidad de escapar a esa lógica soberana ¿Encarna la figura de Odradek un horizonte
de expectativas? A pesar del quiebre que representa el monstruo, a pesar de su escape a la
asignación, en su carácter incognoscible hay sensación de familiaridad, una familiaridad
siniestra.3
Algo parecido sucede en “El silencio de las sirenas”. Dice Link sobre estas: “No
están ni en lo Real (lo natural) ni en lo Imaginario (los delirios narcisistas de
identificación ni en lo Simbólico (la estructura social entendida como sistema de
clasificación o como dispositivo de interpelación): son monstruos.“4 El canto de las
sirenas, como Odradek, es “inhumano”. Quien se opone, Odiseo, encarna los valores
capitalistas de dominio sobre la naturaleza y sobre el hombre. La potencia de las sirenas es
destructora. Pero, de vuelta ¿Es acaso este canto destructor habilitante de un devenir
esperanzador? Su canto es potencia destructora no sólo de Odiseo, sino también de todos
los trabajadores sometidos en la nave. El canto destructor de las sirenas aparece más bien
como un canto apocalíptico, la manera de sobrevivirlo queda incierta: o es la suerte de
Odiseo o su astucia lo que lo salvó. El único que tiene asegurada su permanencia, como en
“Preocupaciones de un padre de familia”, es el monstruo.
Josefina también es un monstruo. En el final su devenir es imperceptible, en el
cuento vemos al arte como un señalamiento mediante el gesto de un vacío constitutivo. Es
decir, una fuerza que implica el desconocimiento: allí radica su monstruosidad. Josefina no
es soberana, es parte del pueblo, el tema que se plantea entonces es la cuestión de la
soberanía sobre la propia vida. La cantante consigue esta soberanía, es capaz de transgredir
cualquier tipo de ley o convención artística, se desarraiga de las formas de vida impuestas
por el orden establecido para conformarse en una forma-de-vida. El poder del canto de
Josefina es el poder del pueblo: “el canto de Josefina nos libera”5. Renuncia al ejercicio de
su canto para fundirse con la enunciación colectiva del pueblo. Su canto, como el de las
sirenas, está del lado de la máquina de guerra deleuziana, es antiestatalista, disuelve los
yugos de la sociedad. Pero su efecto es limitado, el devenir imperceptible deja en incógnita
la posibilidad de liberación.
3

En Salón de belleza también tenemos potencia de desclasificación contra el sentido
corriente. El narrador-monstruo está en una búsqueda que es siempre movimiento,
travestismo y transformación, como modo de llevar hasta sus últimas consecuencias la
imposibilidad de la vida fuera de su forma; paradójicamente, la forma de llevar hasta las
últimas consecuencias esa imposibilidad es metódicamente tender hacia una técnica de
despojamiento de la forma. Vemos la idea agambeniana6 de una vida en la que en su vivir
le va el vivir mismo: esto es lo que hace el narrador-monstruo, lleva hasta las últimas
consecuencias el método (arrojarse sobre algo, imponerle alguna forma para ver qué
ocurre), esto es, las reglas que impone para la transformación, las reglas del Moridero. La
forma-de-vida monstruosa del narrador, quien lleva hasta sus últimas consecuencias el
despojo de la forma aletargando a quienes van al Moridero y quien se releva al final como
doble de esos aletargados, no es monstruosa porque habilite a la muerte, sino porque la
desclasifica en una nueva comunidad utópica.
Como en Kafka, vemos en esta obra de Bellatin la potencia de la desclasificación.
Pero tampoco es esta una potencia entusiasmante. La vida que se propone en el salón de
belleza, es la vida contemplativa, la desobra, la inoperancia, la (im)potencia. No hay un
horizonte esperanzador sino que la mayor utopía es la simple muerte en compañía. Bellatin
describe el descubrimiento de sus propios temas: “La enfermedad, la deformación de los
cuerpos, el horror y la angustia así como el estigma”7 Son temas de la monstruosidad, pero
la verdadera búsqueda de lo monstruoso esta en rehuir a las categorías. La potencia está en
lo inclasificable, nos dice en Underwood portátil 1915: “Un texto debe estar fuera de
cualquier categorización. Allí es precisamente donde reside su gracia.”8. Los textos de
Bellatin se proponen esto, ser inclasificables; no solo hablan de monstruos, son monstruos.
La conclusión del presente trabajo es que tanto en Kafka como en Bellatin los textos
nos advierten la potencia que radica en la desclasificación mediante la presencia de
monstruos. No se vislumbra un horizonte de posibilidades mediante cosificaciones al
interior del sistema soberano en función de una asignación política que distinga las
potencias, es en la huída a las asignaciones estatales que los textos advierten las
posibilidades de devenir. Pero advertimos también en estos textos los riesgos de exponerse
a lo inteligible, el devenir puede ser más oscuro que el mal conocido.
4

Notas y citas:
1. Véase al respecto Sloterdijk, Peter. “La época (criminal) de lo monstruoso. (Acerca de la justificación filosófica de lo artificial)” en Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger. Madrid, Akal, 2011.2. Véase al respecto Benjamin, Walter. “Experiencia y pobreza” en Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. Madrid, Taurus, 1982. Trad.: Jesús Aguirre3. Véase al respecto Agamben, Giorgio. "Forma-de-vida" en Medios sin fin. Notas sobre política. Valencia, Pre-Textos, 2001.4. Una lectura que no entienda su desclasificación podría resultar más esperanzadora: Odradek es el sujeto revolucionario que, como afirma Marx, nace en el yugo del mismo sistema Capitalista. “No hay nada más fascista que un burgués asustado”, resume las causas del fascismo ante la amenaza que sintió la burguesía en la pérdida de su identidad sostenida en ser dueños de los medios de producción. El miedo del padre es el miedo de la burguesía, el fascismo no es Odradek sino en lo que se convertirá el padre a partir de ese miedo.5. Link, Daniel, “Umbral” en Fantasmas, Imaginación y Sociedad. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009, página 12.6. Kafka, Franz, “Josefina la cantante” en Cuentos Completos, Madrid, Valdemar, 2000. Traducción de José Rafael Fernández Arias, página 428.7. Véase al respecto Agamben, Giorgio. "Forma-de-vida" en Medios sin fin. Notas sobre política. Valencia, Pre-Textos, 2001.8. Bellatin, Mario, “Underwood portátil 1915” en Obra Reunida, 2005, Alfaguara, México, página 7.9. Ibid, página 19.
5

Distinguiremos y comentaremos las líneas de fuga los movimientos de
desterritorialización propuestos por Deleuze, en los cuentos “Un día perfecto para el pez
banana” de Jerome David Salinger y “Un hombre bueno es difícil de encontrar” de
Flannery O’Connor. Veremos que los personajes Seymour-Sybyl en el primer cuento y
desequilibrado-anciana en el segundo trazan cada uno líneas de fuga mediante - como
distingue Deleuze1 caracteriza al movimiento de desterritorialización - la traición y la
constitución de una forma-de-vida2 alternativa a la reglamentación estatal. Veremos, como
nos advierte Deleuze que puede suceder, que estas líneas de fuga terminan en muerte y
destrucción3.
En el cuento de Salinger el protagonista es un claro traidor, Seymour voltea el rostro
a la sociedad, la sociedad se lo voltea, y allí nace la línea de fuga. Con el “desequilibrado”
sucede lo mismo: hay un movimiento recíproco de rechazo con la sociedad. Las líneas de
fuga que trazan estos personajes resultan convergentes con las que trazan los personajes
con los que establecen una dualidad. La niña Sybyl también es transgresora, ante el orden
establecido de que los menores no deben enredarse con extraños, hace justamente lo
contrario, converge con el joven suicida al punto de expresarle celos y dejarse llamar “amor
mío”. El “desequilibrado” converge con la anciana, quien también traiciona la sociedad en
su obsesión por el pasado, traza una línea de fuga que se sale del presente para devenir en el
objeto nostálgico.
Nos dice Deleuze “Nada revela mejor la traición que la elección de objeto”4, la
traición sucede en el momento que se persigue un objeto cuando la ley o el orden
establecido dictamina otra cosa. El objeto que elige la anciana es el pasado, la nostalgia, el
hombre bueno perteneciente a otro tiempo. La anciana constantemente se refiere con
nostalgia a ese pasado “la gente era buena entonces”5. Una vez que tiene un arma en la
cabeza, deviene en esa bondad nostálgica. A su vez, viola la ley establecida por la familia,
contradice el orden dispuesto por esta mayoría: “Los niños y’han estao en Florida - dijo la
anciana señora -. Deberías llevarlos a otro sitio pa variar, así verían otras partes del
mundo y aprenderían otras cosas”, la anciana propone un viaje que rompa con la
cotidianeidad, con el orden establecido, con los planes; esto constituye su potencia. La
última traición que ejerce es la de reconocer al “desequilibrado”, rompe con la norma de
callarse en el momento que debería hacerlo, con este acto final es que condena a toda su
6

familia. El “desequilibrado” traiciona la ley en el sentido tradicional de delincuente, busca
el delito cuando la ley dictamina el orden, deviene en delito, es una forma-de-vida. Pero a
su vez esta línea de fuga resulta en un retorno a la madre, las líneas de fuga que el
“desequilibrado” y la anciana trazan resultan convergentes.
Seymour Glass también está en busca de un objeto violando todo orden establecido.
Es una completa forma-de-vida que escapa a las asignaciones del estado. Viola las máximas
conversacionales con una lógica del desvío, aparece como una suerte de maestro zen, lo que
hace y dice se tiene que interpretar como a su alegoría del pez banana. En su juego erótico
con la niña viola las convenciones del orden establecido. Nos dice Deleuze “Una fuga es
una especie de delirio (...). En una línea de fuga hay algo de demoníaco (...) En una línea
de fuga siempre hay traición”6. Seymour encarna estas características: delirio, demoníaco,
traición. Las preocupaciones de Muriel reflejan cómo Seymour ha conseguida escapar a la
asignación de formas de vida impuestas por el estado. El intento de que Seymour vaya al
psiquiatra es esta idea de reterritorialización, porque como afirman Deleuze y Guattari, el
capitalismo genera esquizofrenia y ante eso el Estado debe reterritorializar; “la
esquizofrenia es el límite exterior del propio capitalismo o la terminación de su más
profunda tendencia, pero que el capitalismo no funciona más que con la condición de
inhibir esa tendencia o de rechaza y desplazar ese límite”7 . El capitalismo produce
esquizofrenia y el Estado es la garantía de retirrorializar módicamente esa esquizofrenia
que de otro modo se convertiría en una potencia revolucionaria, porque el esquizo no se
puede vender, no se puede consumir. También al “desequilibrado” el capitalismo lo ha
encaminado a una suerte de locura, quien ha escapado de los movimiento
reterritorializadores del estado, de las instituciones, constituyéndose como una forma-de-
vida. Dice: “Mi viejo decía que yo era un perro de raza diferente a la de mis hermanos y
hermanas” el desequilibrado tiene la potencia en su singularidad.
En sintonía con esta idea, podemos plantear una alegoría para los peces banana.
Cuando los peces banana caen en los pozos está sucediendo la reterritorialización del
estado. Una vez allí, les es impuesta una forma de vida orientada al consumo, los símbolos
de consumo y mercancía se imponen. Los peces consumen, engordan, y ya no pueden
escapar de ese pozo, no pueden trazar líneas de fuga, quedan atrapados por el estado y
mueren patéticamente. Seymour Glass lo sabe bien, este estado de excepción se ha
7

convertido en regla. El ex-combatiente ha traicionado las leyes impuestos por la sociedad
moderna. Ha logrado hacer caso omiso de los símbolos con que el Estado intenta
reterritorializar, de la tentación de las bananas para trazar una línea de fuga en un
movimiento de desterritorialización. Seymour busca romper con la escisión sujeto objeto,
busca el empirismo trascendental8, una experiencia sin consciencia. La búsqueda de la
verdad es ahora mediante una lógica de la iluminación. Frente a ese mundo abrumado de
información, de consumo, de materialidad, Seymour lo rehuye en busca un conocimiento
de otro tipo, del tipo trascendental, y en eso deviene, en una muerte de motivos inciertos, su
devenir es imperceptible. Lo mismo sucede en el cuento de O’Connor, la anciana advierte
la reterritorialización de los tiempos que corren: “Dijo que por la manera en que actuaba
Europa se podía llegar a pensar que estábamos hechos de dinero” es decir, la asignación
de símbolos por parte del Estado. El “desequilibrado” también repara en esto, ha
experimentado la mentira de las instituciones, de allí su movimiento de desterritorialización
y su potencia al devenir en excluido.
Sostiene Deleuze:“La salud como literatura, como escritura, consiste en inventar
un pueblo que falta”9. Esto sucede en ambos cuentos. Seymour Glass nos propone un
pueblo de peces banana que puedan salir del pozo, que no caigan en la tentación del
consumo. O’Connor nos propone un pueblo de religiones auténticas, no ya las prácticas
superficiales que acostumbran a estas gentes. Nos dice Deleuze que las líneas de fuga
siempre terminan en el silencio, la interrupción, lo interminable o incluso peor, que en estas
no hay pasado ni futuro por lo que nada se sabe de antemano. La línea de fuga tanto puede
desencadenar en potencias de vida, potencias revolucionarias, o potencias de muerte. Esto
último es lo que sucede en los dos cuentos, el traidor carga con el mal. Seymour y el
“desequilibrado” conocen la mentira del mundo, sólo les queda experimentar, traicionar,
aunque como resultado quede la muerte o algo peor.
Vemos entonces en ambos cuentos se establecen líneas de fuga en la búsqueda de
salir a las imposiciones de formas de vida capitalista para encontrar potencia en la
constitución de una forma-de-vida. Vemos como los cuentos nos hablan de inventar un
pueblo en falta, con peces que puedan salir de la cueva-estado en un caso, con una sincera
práctica espiritual en el otro. Las líneas de fuga son experimentación, no hay resultados por
anticipado, los movimientos de desterritorialización pueden terminar en muerte.
8

Notas y citas:
1. Véase al respecto Deleuze, Gilles, “De la superioridad de la literatura angloamericana” en Gilles Deleuze y Claire Parnet. Diálogos. Valencia, Pre-textos, 1980. Trad: José Vázquez Pérez2. Véase al respecto Véase al respecto Agamben, Giorgio. "Forma-de-vida" en Medios sin fin. Notas sobre política. Valencia, Pre-Textos, 2001.3. Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. “¿Qué es una literatura menor?” y “Los componentes de laexpresión” en Kafka. Por una literatura menor. México, Ediciones Era, 1978.4. Op.Cit., página 515. He trabajado el texto facilitado por la cátedra, las citas pertenecen a esta edición.6. Op.Cit., página 497. Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. El antiedipo. Barcelona, Barral, 1974, página 253-254.8. Véase al respecto Deleuze, Gilles, “La inmanencia: una vida...”, trad. Consuelo Pabon a partir de Philosophie, 47 (Paris: 1 de septiembre de 1995). Fuente: http://antroposmoderno.com9. Deleuze, Gilles, “Literatura y vida” en Crítica y clínica, Barcelona, 1996, Anagrama, página 9.
9