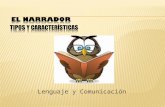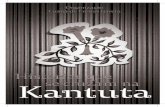Narradores y Muralistas de La Revolución Mexicana
description
Transcript of Narradores y Muralistas de La Revolución Mexicana
Narradores y muralistas de la Revolucin Mexicana: Mariano Azuela y Diego RiveraArlyn Snchez SilvaLa REVOLUCIN que SURGE al comienzo del siglo XX en Mxico, imprime una huella ineludible en la conciencia colectiva del pueblo mexicano. Las experiencias vividas durante la fase armada del conflicto, con sus subsiguientes dcadas de inestabilidad poltica, estremecieron profundamente los cimientos de la sociedad mexicana e incitaron la mente creadora de los artistas y escritores del momento. La literatura y el arte que se desarrolla en Mxico a partir de 1910 son la expresin directa de un acontecimiento histrico que estremeci el panorama poltico y social del pas. Este ensayo propone observar las expresiones artsticas y literarias que surgieron como manifestacin de las aspiraciones, horrores y desilusiones desencadenadas por la Revolucin Mexicana.El marco histrico que nos ocupa se inicia en 1910 con la rebelin suscitada por Francisco Madero contra la dictadura autoritaria de Porfirio Daz, en el poder desde 1876. Daz haba logrado estabilidad poltica y desarrollo econmico en el pas a cambio de la explotacin de los trabajadores rurales y urbanos. La maquinaria poltica del porfirismo se mova a base de poderosos terratenientes, jefes polticos y lderes civiles que apoyaban al dictador, y de capitalistas extranjeros cuya inversin Daz promova. El descontento de los mexicanos acrecentaba tanto en las ciudades como en el campo. Los liberales de la clase media, que se haban benefidado del desarrollo econmico, deseaban ascender en la escala social. Los campesinos abogaban por una reforma agraria que les diera derechos sobre las tierras que trabajaban.Francisco Madero comienza una campaa victoriosa contra el rgimen de Daz, a quien derrota con la ayuda militar de Pancho Villa y Alvaro Obregn. Simultneamente, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata dirige una rebelin para promover reforma agraria. Madero tiene buenas intenciones pero carece de talento poltico. Instala un gobierno defectuoso, plagado de crisis. La ineptitud de Madero como gobernante dej el camino abierto para Victoriano Huerta. Habiendo sido nombrado a un alto puesto militar, Huerta se subleva contra Madero y es responsable de su muerte. Establece entonces un gobierno autoritario con el apoyo del ejrcito, la iglesia y la aristocracia. Venustiano Carranza lucha por derrocarlo. A partir de 1914 surge la parte ms sangrienta de la Revolucin con la lucha entre las facciones de Pancho Villa y Venustiano Carranza. La derrota de Villa puso a Carranza al control del pas. En 1917 Carranza fue forzado a aceptar una Constitucin que estableci la estructura poltica y social de futuros gobiernos. La Constitucin de 1917 puso punto final a la fase armada de la Revolucin. Despus de la muerte de Carranza en 1920, Mxico entra en un perodo de reconstruccin nacional.Manifestaciones literariasLa Revolucin Mexicana es un acontecimiento que produce su propio arte y su propia literatura. Las formas heredadas de la narrativa europea no son adecuadas para reflejar la nueva realidad mexicana. Carentes de antecedentes apropiados, las manifestaciones artsticas que surgen a partir de 1910 son completamente diferentes. Ahora el arte se har utilitario, se cultivarn temas nacionales, aparecern hroes nativos, se imitar el acelerado ritmo de la vida.Resulta difcil intentar clasificar la novela de la Revolucin debido a que a pesar de que el conflicto armado termina en 1917, la obsesin nacional que la Revolucin provoca y que la literatura refleja, perdura hasta nuestros das. En Problemtica de la narrativa de la Revolucin Mexicana Alicia Sarmiento habla de tres etapas. La primera es la que se inicia con la publicacin de Los de abajo, de Mariano Azuela, en 1915. Esta primera etapa incluye a Jos Vasconcelos, Martn Luis Guzmn, Jos Rubn Romero, Jos Mancisidor y Gregorio Lpez y Fuentes, entre otros. Como observa Sarmiento, esta etapa se caracteriza por un nuevo realismo donde los autores se ven compelidos a narrar lo que han visto o vivido. La segunda etapa, ubicada a partir de 1937, incorpora a Agustn Yez, Jos Revueltas y Mauricio Magdaleno. Sarmiento observa que los autores de este perodo, ms distanciados histricamente del conflicto blico, escriben con un realismo crtico debido a que han tenido la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos de la Revolucin. Es una etapa ms culta que se abre a influencias literarias extranjeras. Finalmente la tercera etapa surge a partir de 1953 con la obra de Juan Rulfo. A este grupo pertenecen Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Vicente Leero, Elena Garro, Elena Poniatowska y otros. Estos escritores se alejan del realismo, interiorizan la narracin, rompen las secuencias narrativas, emplean un nuevo lenguaje e inventan una realidad que frecuentemente resulta inslita. En este artculo haremos referencia a la narrativa de la primera etapa, la cual est ms cercana al proceso revolucionario. Destacaremos a Los de abajo, la obra de Azuela que constituye el inicio y cumbre de la novela de la Revolucin.Una peculiaridad de la Revolucin Mexicana consiste en su falta de programa o pensamiento previo. Octavio Paz observa en El laberinto de la soledad, que la Revolucin apenas tiene ideas. Dice que "Desnuda de ideas previas, ajenas o propias, la Revolucin ser una explosin de la realidad y una bsqueda a tientas de la doctrina universal que la justifique y la inserte en la Historia de Amrica y en la del mundo." Paz aade que la Revolucin es una vuelta al pasado mexicano para tratar de reconquistarlo. Dice que este regreso a los orgenes, con su reconciliacin histrica, le da al movimiento revolucionario un carcter al mismo tiempo desesperado y redentor.
La primera caracterstica que observamos en la narrativa de la Revolucin es su naturaleza autobiogrfica. La gesta revolucionaria se interpreta a travs de la experiencia personal. Mariano Azuela escribe Los de abajo mientras participa en el conflicto revolucionario como mdico de las tropas de Julin Medina, un jefe villista. Azuela escribe sobre lo que l presencia directamente. Dos terceras partes de la novela las compuso en plena campaa revolucionaria. Al ser derrotado Villa, Azuela se exila en los Estados Unidos con un bulto de papel debajo de sus brazos. La ltima parte la escribe en la misma imprenta donde habr de publicarse la obra en forma de folletn. El novelista afirma que Los de abajo es un libro que se hizo solo. En El guila y la serpiente, Martn Luis Guzmn tambin narra, a manera de retratos, incidentes por l presenciados durante sus andanzas revolucionarias. Igual que Azuela, Guzmn conoce a los lderes de la Revolucin, siendo un testigo de sta.La estrecha proximidad entre los hechos y su narracin le confiere a la novela de la Revolucin del primer perodo un carcter testimonial. Literatura e historia se funden en un intento de narrar lo vivido, ajustndose fielmente a la realidad. Azuela abandona el modo costumbrista, proponindose convertirse en un narrador imparcial, aunque reconoce que no logra completamente su propsito. Cuando le critican haber retratado nicamente la fase violenta y salvaje de la Revolucin responde:Se me acusa de no haber entendido la Revolucin: vi los rboles pero no vi el bosque, en efecto, nunca pude glorificar pillos ni enaltecer bellaqueras, yo envidio y admiro a los que vieron el bosque y no los rboles porque esta visin es muy ventajosa econmicamente.
La literatura revolucionaria es tambin un vehculo de agitacin, expresando las inquietudes y las esperanzas de un pueblo. Es una literatura que apela a la conciencia colectiva de la nacin mexicana, que quiere despertar a un pueblo dormido para incitarlo a la accin. Se da entonces el fenmeno de la socializacin del arte. Los novelistas cultivan una literatura comprometida, que contiene mensajes sociales y cumple con el propsito de educar al pueblo. Es necesario luchar contra los regmenes dictatoriales, contra un sistema econmico que enriquece a los hacendados mediante la explotacin de los obreros, contra las injusticias sociales. La denuncia que antes slo haba sido posible en caricaturas y peridicos se cuela de repente en la novela e intenta dar orden a un mundo catico.Los novelistas de la Revolucin se ocupan de reproducir ese mundo desenfrenado en toda su espontaneidad y dinamismo. El torbellino de acontecimientos histricos se refleja en la estructura fragmentada de la novela y en su ritmo acelerado, con episodios que se suceden de una manera vertiginosa. Los de abajo comienza de una manera abrupta, en pleno campo de accin, cuando el personaje central tiene que separarse de su familia y abandonar su hogar, el cual va a ser destruido por un fuego enemigo. El lector sigue a Demetrio Maclas en su precipitada carrera hacia el abismo, mientras ludia contra el ejrcito federal. A partir de ese momento la obra se convierte en una sucesin rpida de violentas escenas de guerra, que por su dinamismo y fragmentacin recuerdan al noticiero cinematogrfico. El dinamismo de esta novela queda tambin representado en la presencia constante del tren. Este surca el paisaje mexicano con su incesante marcha, transportando a las tropas revolucionarias, llevando noticias y diseminando ideas.Una caracterstica nueva de esta novela es el tratamiento de temas y ambientes nacionales. Para empezar, se inspira en la realidad mexicana al narrar un acontecimiento palpitante del momento. Los personajes son los actores de la Revolucin y los asuntos son los incidentes del conflicto. La narrativa presenta a personajes reales, tomados del diario vivir. En Los de abajo, los protagonistas son las masas, es decir, los que estn abajo, los explotados. Azuela describe a las masas campesinas como una "turba desenfrenada de hombres requemados, mugrientos y casi desnudos" (136). Son "hombres manchados de tierra, de humo y de sudor, de barbas crespas y alborotadas cabelleras, cubiertos de andrajos mugrientos" (145).En la novela de Azuela, los grandes lderes revolucionarios apenas entran en escena. Encontramos solamente una breve aparicin de Pancho Villa. A diferencia de Azuela, en El guila y la serpiente Guzmn se concentra en retratar a las grandes figuras, a los caudillos, a los nicos capaces de dirigir al pueblo hada los ideales revolucionarios. En su novela, Guzmn incluye a los de abajo pero retrata principalmente a los de arriba.Otro elemento nacional en la novela de la revolucin es la figura del indio. A pesar de ser reconocido por su valor autctono, el indio no es comprendido por nadie. Aparece como una figura inferior, incapaz de comprender las posibilidades nobles de la revolucin.El paisaje mexicano es un elemento importante en la literatura de la Revolucin. Los montes, los desiertos, las llanuras, las sbanas aparecen retratadas en toda su realidad. Las descripciones paisajistas de las obras de Guzmn adquieren una alta calidad potica, reflejo del alto nivel educativo del autor. En la novela de Azuela que nos ocupa, la naturaleza es ms bien un teln de fondo para la gesta militar. Aunque Azuela no se regodea en las descripciones naturales, en ocasiones detiene el paso de su narracin y posa sus ojos sobre la naturaleza que lo rodea:Cuando escal la cumbre, el sol baaba la altiplanicie en un lago de oro.Hacia la barranca se vean rocas enormes rebanadas; prominenciaserizadas como fantsticas cabezas africanas; los pitahayos como dedos anquilosados de coloso; rboles hacia el fondo del abismo. Y en la aridez de las penas y de las ramas secas, albeaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca. (80)Los narradores revolucionarios emplean un estilo directo y conciso. Con gran economa de palabras, Azuela describe, por ejemplo, la separacin de Demetrio y su familia: "'Salieron juntos; ella con el nio en los brazos. Ya a la puerta se apartaron en opuesta direccin" (79).Tambin refleja economa de palabras la descripcin del saqueo de una casa. Frustrado de no encontrar algo que le interese, un revolucionario lanza al aire un retrato enmarcado "cuyo cristal se estrell en el candelabro del centro" (150). La mencin del candelabro es prcticamente la nica referencia a la opulencia de la casa.Con frecuencia los novelistas suprimen las explicaciones y sustituyen el dilogo por las descripciones. En la obra de Azuela hay gran laconismo en la expresin. Abundan, por ejemplo, los puntos suspensivos al final de las oraciones. Esta es una manera de crear concisin; el escritor deja que el lector complete el pensamiento por l iniciado.Otra novedad de los narradores de la Revolucin consiste en que ellos reproducen fielmente el lenguaje caracterstico del hombre comn mexicano. El campesino habla con el estilo lacnico que le es propio y con el vocabulario, cadencias y ritmos que le corresponden. El dilogo no tiene que ser culto. Lo importante es reproducir la realidad segn se observa. Azuela crea un nuevo lenguaje al recrear el habla popular de los mexicanos.Hay en la narrativa de la revolucin una actitud fatalista que la unifica. Existe entre los personajes el reconocimiento de la fuerza implacable del destino. Nadie se muere 1 a vspera, parece decir Demetrio cuando su mujer le pregunta por qu no mat a las personas que vinieron a atacar su hogar: "Seguro que no les tocaba todava!" (79) responde Demetrio.La novela de la Revolucin es la novela de la violencia, debido a que narra sucesos brutales. Muertes, violaciones, raptos, saqueos, torturas, injusticias, atropellamientos, todo queda plasmado en esta nueva literatura. Debido a los temas tratados, es fcil explicar la aparicin del elemento grotesco. En Los de abajo, la muerte del personaje Sols, por ejemplo, carece de todo dramatismo y es tratada de una manera deshumanizante. Sols se convierte en una especie de esperpento o figura de trapo que carece de vida:Sinti un golpecito seco en el vientre, y como si las piernas se le hubiesen vuelto de trapo, resbal de la piedra. Luego le zumbaron los odos... Despus, oscuridad y silencio eternos... (144)Azuela describe la muerte de un hombre viejo que haba engaado a Demetrio, e implora por su vida a los pies de quien est por ejecutarlo:La lmina de acero tropieza con las costillas, que hacen crac, crac, y el viejo cae de espaldas con los brazos abiertos y los ojos espantados. (131)La violencia que la novela de la Revolucin presenta es simplemente un reflejo de la realidad desenfrenada y completamente irracional del momento. La tropa habla de prostitutas con balas en los ombligos; alguien se jacta de matar a una vieja que no quiere vender un plato de enchiladas.Es tambin grotesca la animalizacin que hace Azuela de los personajes, lo cual predomina en su obra. Se refiere a los soldados como ratas dentro de una trampa, venados que siguen a su lder, chacales. Un personajeContempl a sus centinelas tirados en el estircol y roncando. En su imaginacin revivieron las fisonomas de los dos hombres de la vspera. Uno, Pancracio, aguerado, pecoso, su cara lampia, su barba saltona, la frente roma y oblicua, untadas las orejas al crneo y todo de un aspecto bestial. (97)A los federales los compara con liebres, a las mujeres con coyotes. La Pintada llama a Demetrio puerco gordo. Tambin se hace referencia a su mirada de ave de rapia. Cuando Demetrio y La pintada se encuentran por primera vez, Azuela dice que ellos "se miraron cara a cara como dos perros desconocidos que se olfatean con desconfianza" (147). Ms adelante La Pintada se convierte en alacrn cuando est a punto de agredir a Camila.Otro elemento importante de la novela de la Revolucin es la inclusin de las mujeres en el proceso revolucionario. Encontramos la imagen de las soldaderas, es decir, de mujeres armadas, toscas, rudas, que acompaan a sus hombres al campo de batalla.
En Los de abajo Azuela las describe como "mujeres de tez aceitunada, ojos blanquecinos y dientes de marfil, con revlveres a la cintura, cananas apretadas de tiros cruzados sobre el pecho, grandes sombreros de palma a la cabeza, van y vienen como perros callejeros entre los grupos" (146). En la obra de Azuela las mujeres aparecen como figuras inferiores que son usadas y desechadas por los hombres. En esta novela se destaca la trgica figura de La Pintada, que ha sido mujer de muchos en la tropa pero que es rechazada por todos, que cabalga airosamente junto a su hombre, Demetrio Macas. Al final de la obra, La Pintada es desechada como un trapo sucio que ya no sirve.En la novela de Azuela el elemento femenino carece de vida propia y aparece como un objeto de posesin del hombre. La masa revolucionaria usa a las mujeres para satisfacer sus placeres; las roban, las violan y las engaan. Adems de La Pintada recordamos la figura noble de Camila, incorporada a la marcha revolucionaria mediante el engao de Luis Cervantes. Ella es entregada a Demetrio, a quien detesta. Camila, que haba sido fuente de vida al principio de la novela alimentando a Demetrio y curando su herida, es traicionada por los hombres y muere a marros de La Pintada, vctima de un ataque de celos.La novela de Azuela es tambin la novela del desencanto. En su narrativa, el optimismo inicial que acompaa el levantamiento de Madero y Zapata contra las injusticias del rgimen porfirista da paso a un desencanto general frente a la realidad posrevolucionaria. Mucha sangre se ha derramado pero al final de cuentas Mxico slo ha cambiado de caudillo. El enriquecimiento personal contina siendo una fuerza motriz de los lderes del pas. Los campesinos sienten la desilusin de no ver cumplidos los ideales que los propulsaron a la rebelin.En Los de abajo, Luis Cervantes es el estudiante de medicina que se une a la tropa de Macas y arenga a los revolucionarios diciendo:Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que conduir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicacin de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tirana misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza; por ellos estamos luchando nosotros. (116)Sin embargo, los mensajes patriticos de Cervantes a veces dejan colar una nota pesimista:Lstima que tanta vida segada, de tantas viudas y hurfanos, de tanta sangre vertida! Todo, para qu? Para que unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes. (116)Cervantes es un personaje contradictorio ya que a pesar de sus discursos lo nico que realmente le interesa es su propio bienestar. Antes de terminar el conflicto revolucionario se muda a los Estados Unidos, donde lleva una vida muy cmoda como mdico.El optimismo inicial de Cervantes contrasta con la amargura de otro personaje que es tambin joven y educado. Sols, a quien podemos identificar como el portavoz de Azuela, expresa tristemente su desilusin frente al proceso revolucionario:Amigo mo: hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel... Y esa hiel va cayendo gota agota en el alma, y todo lo amarga, todo lo envenena. Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegras..., nada! Luego no le queda ms: o se convierte usted en un bandido igual a ellos, o desaparece de la escena, escondindose tras las murallas de un egosmo impenetrable y feroz. (134)La novela Los de abajo termina en completa desolacin y fracaso. Azuela comunica el mensaje de que todo el sacrificio humano de la revolucin ha sido en vano. Derrotado Villa, Demetrio, smbolo del revolucionario bien intencionado, regresa al punto de partida de la novela y muere junto a sus amigos. El enemigo descarga sus ametralladoras y los hombres de Demetrio caen "como espigas cortadas por la hoz" (209). Pero Demetrio muere luchando y el autor cierra la novela con estas palabras:Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como prtico de vieja catedral, Demetrio Maclas, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el can de su fusil... (209)Manifestaciones artsticasEl arte muralista que surge en el Mxico posrevolucionario constituye la aportacin ms valiosa de artistas hispanoamericanos al mundo moderno de la pintura. Linda Downs observa que el movimiento muralista mexicano fue una especie de fuerza integradora que atrajo a mudios artistas, escritores e intelectuales extranjeros. Este Renacimiento Mural Mexicano, como se ha denominado el florecimiento del arte mural, est encabezado por tres figuras de fama internacional: Diego Rivera, Jos Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En este ensayo nos centraremos en la obra de Diego Rivera, especialmente en los murales del Palacio Nadonal de la Ciudad de Mxico y en los de la Secretara de Educacin Pblica, para establecer paralelismos temticos con la novela de Mariano Azuela.Diego Rivera inicia sus estudios artsticos en la prestigiosa Academia de San Carlos y en 1907 recibe una beca para continuar su educacin artstica en Europa, donde permanece por catorce aos. All recibe la influencia de pintores clsicos, tales como el Greco, y la influencia de las ltimas tendencias vanguardistas: el Postimpresionismo, el Simbolismo, y el Cubismo. En Italia se inspira en los muralistas del siglo XV, lo cual servir de base para la obra nueva que difundir posteriormente en su pas.Cuando Rivera regresa a Mxico en 1921, encuentra un ambiente artstico propicio al cambio. Diez aos antes, los estudiantes de la Academia de San Carlos se haban rebelado en contra de las imposiciones del arte europeo sobre el mexicano. Estos estu di antes, entre los cuales se encontraba Orozco, iniciaron la liberacin del arte y abrieron el camino para la creacin de un estilo nuevo. Adems, el mundo artstico menta ahora con el apoyo de Jos Vasconcelos, nuevo Ministro de Educacin. Vasconcelos tiene la misin de elevar el nivel cultural de los mexicanos, educando al pueblo a travs del arte.Es en este ambiente tan propido que Rivera redbe el encargo de pintar murales en las paredes de edifidos pblicos. Para Rivera el arte mural es el vehculo de expresin ideal para representar a un pueblo que renace luego de una revoludn. Respondiendo al llamado de la socialization del arte, Diego Rivera se propone educar a un pueblo, principalmente iletrado, sobre luchas pasadas y sobre acontecimientos revolucionarios. Este propsito didctico constituye la primera caraderstica que acerca a Rivera y a Azuela. Muralista y narrador cultivan un arte comprometido, fecundo en mensajes sodales. Para ambos es sumamente importante crear una concienda colectiva.En este proceso educativo resulta fundamental la exaltation de temas nacionales. Anteriormente anotamos cmo Azuela escribi sobre la Revolucin Mexicana, la cual conoci directamente. Ahora observamos que en los murales del Palacio Nacional Rivera no se limita al proceso revolucionario. En su Historia de Mxico: de la Conquista al futuro, Rivera pinta la historia nacional de Mxico, desde la cada de Teotihuacn alrededor del ao 900, hasta la presidenda de Lzaro Crdenas en 1935.La exaltadn de temas nacionales es tambin evidente en los muros de la Secretara de Educacin Pblica. All Rivera pinta la vida del pueblo mexicano, incluyendo sus trabajos, fiestas, luchas y sufrimientos. En esta obra monumental Rivera ilustra el trabajo en las minas, en el trapiche, en el campo, en las ciudades. Trata el cultivo del trigo y del maz, el trabajo de los tejedores, de los tintoreros y de los alfareros. Pinta fiestas tradicionales, tales como la fiesta del maz, el Da de Muertos y la Quema de los Judas. Exalta la lucha revolucionaria y el sufrimiento de los oprimidos, castigando a los malos. En el rea de la escalera Rivera expresa la evolucin del paisaje mexicano, desde el trpico, a nivel del mar, hasta la meseta con sus nieves perpetuas.
En los murales del Palacio Nacional Rivera presenta una visin no idealizada del universo prehispnico. En un mismo muro encontramos a indgenas que se entregan armoniosamente al trabajo de la tierra mientras otros se aniquilan en luchas sodales. El trabajo libre y creador de los indgenas est contrastado por el trabajo esdavizado que sufren luego a manos del espaol conquistador. Igual que en la novela de la Revolucin, en la pintura de Rivera el pueblo indgena aparece como smbolo de lo autctono, como un elemento explotado e incomprendido a travs de la historia.Al contemplar el monumental trabajo del Palado Nacional nos llama la atendn que todo el espacio est cubierto de figuras. Son figuras que se mueven abigarradamente y llenan completamente la escena. Rivera pinta a las masas populares constituidas por los indgenas, los campesinos y los obreros:Tengo la ambicin de reflejar la vida sodal de Mxico como yo la veo, y por la realidad y el orden del presente, se mostrarn a las masas las posibilidades del futuro. Trato de ser... un condensador de las luchas y los alelos de las masas y un transmisor que les propordone una sntesis de sus deseos, de modo de servirles como un organizador de contienda y ayudar a su organizacin social.
Igual que Azuela, Rivera nos da el retrato de los de abajo, de los oprimidos, de los que no tienen derechos y han sido las vctimas de las mayores injusticias. Nos recuerda, sin embargo, a Martn Luis Guzmn, cuando destaca a los lderes de las masas populares; a los autores de la historia narrada. En su historia pictrica Rivera incluye a Cuauhtmoc, el ltimo emperador azteca, al conquistador Hernn Corts, al Padre Hidalgo y a Jos Morelos, lderes de las guerras de independencia, al insurgente Benito Jurez, a Emiliano Zapata con su lema de "Tierra y Libertad," a Porfirio Daz, Gustavo Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Alvaro Obregn, figuras claves de la Revolucin Mexicana. Propagando su pensamiento de afiliacin comunista, Rivera tambin incluye al lder socialista Karl Marx, cuyo programa de accin ofrece soluciones positivas al Mxico post-revoludonario. En el panel que titula Mxico hoy y maana,Marx lleva un cartel en la mano donde sintetiza la historia de la humanidad: "Toda la historia de la sociedad humana hasta el da es una historia de luchas de clases." Con la otra mano seala hacia el futuro, hacia una sociedad utpica libre, producto de la abolicin de las clases sociales y de la propiedad privada. Como observa Ida Rodrguez Prampolini, Rivera frecuentemente sacrifica la cronologa en su afn de presentar simultneamente opuestos. La tensin que produce la coexistencia de tesis y anttesis es uno de los elementos que confiere a la pintura mural de Rivera el dinamismo caracterstico de la produccin artstica revolucionaria.Igual que en la narrativa de la Revolucin, el tema de la violencia domina el campo visual. Los murales del Palacio Nacional narran las sangrientas luchas que han definido a la nacin mexicana. Las civilizaciones prehispnicas luchan entre s, los conquistadores espaoles luchan contra los indgenas, los mexicanos luchan contra ellos mismos durante los conflictos de la Revolucin. Abundan las armas y las imgenes de matanza. Hay batallas de cuerpo a cuerpo, jinetes revestidos de armaduras, caballos al galope, lanzas, caones y otras armas de fuego Vemos tambin la violencia que brota de la esclavizacin de los indgenas y de la explotacin de los campesinos y del proletariado.En La entrada a la mina, de la Secretara de Educacin Pblica, aparece la imagen del minero que baja a las entraas de la tierra para arrebatarle su tesoro. En la Salida de la mina el obrero asciende de las profundidades de la tierra para ser denigrado por capataces y policas que lo esculcan. Vestido de blanco y con los brazos en alto el minero recuerda la figura de un crucificado. Sigue luego el abrazo simblico del minero y del campesino, vctimas ambas de injusticias y desigualdades. El tema de la explotacin aparece tambin en la escena del capataz que vigila duramente el trabajo de sus peones. En La liberacin del pen, Rivera presenta una imagen que parece tomada de la novela de Azuela. En primer plano aparece un grupo de campesinos armados que cuidadosamente desatara el cuerpo herido y desnudo de un pen atado a un madero. En el fondo, la hacienda en llamas del inhumano y cruel hacendado.Otro tema comn de los murales de la Secretara de Educacin es la representacin del capitalismo, el clero y el militarismo como los tres enemigos mayores del pueblo mexicano. En Mecanizacin del campo aparece el rayo fulminante de la justicia proletaria para castigar a la triloga de culpables. En La quema de los Judas, Rivera pinta una fiesta tradicional mexicana donde el pueblo se deshace de sus enemigos, que en este caso son el soldado, el sacerdote y el capitalista. Estos elementos tambin aparecen en la novela de Azuela, donde se hace referencia al cuerpo muerto de un sacerdote y a las incursiones norteamericanas en suelo mexicano.Tanto Azuela como Rivera incluyen diferentes estratos sociales en sus obras. En Azuela coexisten el campesino iletrado, el hacendado rico, el estudiante universitario y el intelectual. En el Corrido de la Revolucin Agraria y el Corrido de la Revolucin Proletaria, de la Secretara de Educacin Pblica, Rivera ensalza la vida sana y sencilla de los campesinos pobres contrastndola con la vida de los adinerados. Caricaturiza a los hombres ricos que estn siempre amasando su fortuna, mientras el obrero y el campesino lo miran con desprecio. Tambin incorpora retratos degradantes de antiguos protectores y amigos. Rivera contrasta la decadencia de la sociedad capitalista con la energa creadora de los campesinos y obreros armados en su ludia por la edificacin de una nueva realidad mexicana.En los paneles de los corridos, Rivera incita al pueblo a crear una sodedad sin clases donde todos laboran por el bien comn. El Cnido de la Revolucin Proletaria se inicia con la imagen de Frida Khalo, la esposa del pintor, distribuyendo armas a los obreros revolucionarios que se unen en la lucha por la liberadn de ios trabajadores. En un extremo del panel aparece la figura del militante muralista David Alfaro Siqueiros, colocado detrs de un obrero que empua un fusil. En otro panel de este corrido reaparece la imagen heroica de Emiliano Zapata, a quien unos campesinos inmortalizan en sus cantos.En los corridos, el elemento femenino aparece incorporado a la lucha por una sociedad nueva. Pero es en la obra de Jos Clemente Orozco donde aparece la mujer combatiente que ya habamos conocido en la novela de la revolucin. La autora Vera Kuteischikova observa que en su fresco Soldaderas Orozco traza "con lacnica expresividad las figuras de las mujeres que, dobladas bajo el peso de una carga insoportable, se apresuran tras sus maridos. En estas mujeres, privadas realmente de poesa, hay cierta fuerza incomprensible: parece que - extenuadas y agotadas - no se les puede detener, como no se puede detener al pueblo insurgente."
Hemos sealado muchas similitudes entre la novela de Azuela y los murales de Diego Rivera: el uso de tcnicas nuevas para representar una realidad nueva, el contenido didctico de las obras, el propsito de crear una conciencia colectiva, la atencin a las masas populares, el dinamismo de las escenas, la seleccin de elementos nacionales antes excluidos de las artes, la exaltacin de lo mexicano, los temas de la violencia, la explotacin y lainjustida, la incorporacin del elemento indgena, la desigualdad social, la inclusin de la mujer como elemento importante de la lucha revolucionaria. Existe, sin embargo, un marcado contraste de tono entre la novela Los de abajo y los murales de Diego Rivera que hemos examinado. Observamos que narrador y muralista envan mensajes muy diferentes en sus obras. Azuela termina su novela en una nota pesimista de muerte y desesperacin. El novelista expresa frustracin ante el aparente fracaso de los ideales promulgados por la Revolucin. A diferencia de Azuela, Ri vera expresa un mensaje de esperanza en su pintura mural. Alienta al pblico espectador con una visin utpica del futuro de Mxico. El pintor suea con una sociedad libre, sin diferencias de clases, donde todos llevan una vida serena y tranquila. Una sodedad moderna e industrializada que marcha hacia el futuro con su frente en alto.Emmanuel CollegeBibliografaAux, Max. Gua de narradores de la Revolucin Mexicana. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1969.Azuela, Mariano. Los de abajo. Ed. Marta Portal. Madrid: Ediciones Ctedra, 1997.Bentez Rojo, Antonio. " 'Los de abajo': Honestidad y desesperanza." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Cardoza y Aragn, Luis. "Murales de Diego Rivera en Mxico y en los Estados Unidos." Diego Rivera: Retrospectiva, Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.Catlin, Stanton L. "Censo de murales." Diego Rivera: Retrospectiva, Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.Dessau, Adalbert. La novela de la Revolucin Mexicana. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1972.
" 'Los de abajo': una valoracin objetiva." La novela de la RevolucinMexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Downs, Linda, "Introduccin." Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.Englekirk, John E. "El descubrimiento de un narrador." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Folgarait, Leonard. Mural Painting and Social RevolutioninMxico, 1920-1940: Art of the New Order. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.Fundacin para el apoyo de la Cultura, Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.Gonzlez, Manuel Pedro. "De 'El guila y la serpiente' a 'La sombra del caudillo'," La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Griffin, Clive. Azuela: Los de abajo. London: Grant & Cutler Ltd,, 1993.Kuteischikova, Vera. "La novela de la Revolucin Mexicaiaa y la primera narrativa sovitica." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Leal, Luis, "Azuela y su obra." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975."Prlogo." Cuentos de la Revolucin. Mxico: Universidad Nacional Autnoma de Mxico, 1976.L. Leal y E. Valds. La Revolucin y las letras: Dos estudios sobre la novela y el cuento de la Revolucin Mexicana, Mxico: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.Lpez Oliva, Manuel, "De una novela pictrica y una plstica narrativa." Lanovela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975. Martnez, Jos Luis. "Las crnicas de un novelista." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa d las Amricas, 1975.Montes de Oca, Elvia. Protagonistas de las Novelas de la Revolucin Mexicana, Estado de Mxico: Instituto Mexiquense de Cultura, 1996.Ramos, Samuel. Diego Rivwa. Mxico: Editorial Helio, 1958.Reed, Alma M. The Mexican Muralists. New York: Crown Publishers Inc., 1960. Rivera, Diego. Arte y poltica. Mxico: Editorial Grijalbo, 1979.Rodrguez, Antonio. Diego Rivera: Los murales de la Secretara de Educacin Pblica.Mxico: Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1986.Rodrguez, Coronel, Rogelio. "Prlogo." La novela de la Revolucin Mexicana. Cuba: Casa de las Amricas, 1975.Rodrguez Prampolini, ida. "Rivera y su concepto de la historia." Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.Sarmiento, Alicia. Problemtica de la narrativa de la Revolucin Mexicana. Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, 1998.Tibol, Raquel. "Prlogo." Arte y poltica. Mxico: Editorial Grijalbo, 1979.13-28. Wolfe, Bertram. Diego Rivera, su vida, su obra y su poca. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1941.Zuo, Jos G. Historia de las artes plsticas en la Revolucin Mexicana. Tomo I. Mxico: Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Histricos de la Revolucin Mexicana, 1967.Problemtica de la narrativa de la Revolucin Mexicana (Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, 1988).
Ibd.
El laberinto de la soledad (Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1973) p.127.
Ibd. p. 132.
Mariano Azuela, "Habla Mariano Azuela/' La novela de la Revolucin Mexicana (Cuba: Casa de las Amricas, 1975) p. 156.
Ibd. p. 169-170.
Linda Downs, "Introduccin," Diego Rivera; Retrospectiva (Madrid: Ministerio de Cultura, 1986) p. 19.
Diego Rivera, "Los primeros murales. Los patios de la Secretara de Educacin Pblica," Diego Rivera: Los murales de la Secretara de Educacin Pblica (Mxico: Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1986) p. 24.
Beltram D. Wolfe, Diego Rivera, su vida, su obra y su poca (Santiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1941) p.190.
Ida Rodrguez Prampolini, "Rivera y su concepto de la historia," Diego Rivera: Retrospectiva (Madrid: Ministerio de Cultura, 1986) p. 143.
Stanton L. Catlin, "Censo de murales," Diego Rivera: Retrospectiva (Madrid: Ministerio de Cultura, 1986) p.258.
u Antonio Rodrguez, Diego Rivera: Los murales en la Secretara de Educacin Pblica (Mxico: Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1986) p. 119.
"La novela de la Revolucin Mexicana y la primera narrativa sovitica", La novela de la Revolucin Mexicana (Cuba: Casa de las Amricas, 1975) p. 123.