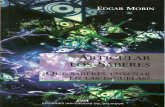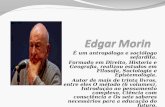Morin, Edgar 1990 Articular Saberes (1)
-
Upload
meylingalvarado -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of Morin, Edgar 1990 Articular Saberes (1)

MORIN.(1990) ARTICULAR LOS SABERES. ¿Qué saberes enseñar en las escuelas
Edición:1998 Argentina. Bs. As. Universidad del Salvador, Editor Raúl Motta 1ª ed.2007 Argentina. Bs. As. Universidad del Salvador. Traducción de Geneviève de Mahieu con la colaboración de Maura Ooms, 2ª ed.
La antigua y la nueva transdisciplinariedad
Sabemos cada vez más que las disciplinas se cierran sobre sí mismas y no se comunican entre ellas. Los fenómenos son cada vez parcializados, sin que llegue a concebirse su unidad. La interdisciplinariedad de la que se habla no llega a controlar más a las disciplinas que lo que la ONU controla a las naciones. Cada disciplina quiere que sea reconocida su soberanía territorial.Es necesario entonces ir más lejos, y aquí aparece el término "transdisciplinariedad". Hagamos notar algo en primer lugar. El desarrollo de la ciencia occidental desde el siglo XVII no fue solamente un desarrollo disciplinario, sino también un desarrollo transdisciplinario. Y esto no sólo para las ciencias, sino para "la" ciencia, porque hay una unidad de métodos, cierto número de postulados implícitos en todas las disciplinas, como el postulado de la objetividad, la eliminación del problema del sujeto, la utilización de las matemáticas como un lenguaje y un modo de explicación comunes, la búsqueda de formalización, etc.. La ciencia no hubiera sido nunca la ciencia si no hubiera sido transdisciplinaria. Es más, la historia de la ciencia está atravesada por grandes unificaciones transdisciplinarias que jalonan, los nombres de Newton, Maxwell, Einstein, el brillo de filosofías subyacentes (empirismo, positivismo, pragmatismo) o de imperialismos teóricos (marxismo, freudismo).Pero lo que es importante es que los principios transdisciplinarios fundamentales de la ciencia, la matematización, la formalización, son precisamente los que han permitido desarrollar el encierro disciplinario. Dicho de otra manera, la unidad fue siempre hiper-abstracta, hiper-formalizada, y no pudo comunicar a las distintas dimensiones de lo real más que aboliendo estas dimensiones, es decir unidimensionalizando lo real.El verdadero problema no es entonces la "transdisciplinariedad" sino ¿qué tipo de transdisciplinariedad desarrollar?". En este punto es necesario considerar el estado moderno del saber. ¿El saber está hecho para ser reflexionado, meditado, discutido, criticado por espíritus humanos responsables, o bien está hecho para ser acumulado en stocks de bancos informacionales y computadorizado por instancias anónimas y superiores a los individuos? Es necesario ver que se está dando una revolución frente a nuestros ojos en este asunto. Mientras que el saber en la tradición griega clásica hasta la Era de las Luces y hasta el fin del siglo XIX estaba hecho efectivamente para ser comprendido, pensado, reflexionado, hoy, nosotros, los individuos, nos vemos privados del derecho a la reflexión.En ese fenómeno de concentración en el que los individuos son desposeídos del derecho de pensar, se crea un sobre-pensamiento que es un sub-pensamiento, porque le faltan algunas de las propiedades de reflexión y de conciencia que son propias del espíritu y del cerebro humano. ¿Cómo restituir entonces al problema del saber? Nos damos cuenta de que el paradigma que sostiene a nuestro conocimiento científico es incapaz de responder, ya que la ciencia se funda en la exclusión del sujeto. Es cierto que el sujeto existe por la manera que tiene de filtrarlos mensajes del mundo exterior, en tanto que es

un ser que tiene un cerebro inscrito en una cultura, una determinada sociedad. En nuestras observaciones más objetivas hay siempre un componente subjetivo.Hoy el problema del retorno del sujeto es un problema fundamental, que está en el orden del día. Pero en este momento es necesario plantearse el problema de esta separación total objeto/sujeto, en la que el monopolio del problema del sujeto está librado a la especulación filosófica.Tenemos necesidad de pensar/repensar al saber, no sobre la base de una pequeña cantidad de conocimientos, como en los siglos XVII y XVIII, sino en el estado actual de proliferación, dispersión, parcelización de los conocimientos. ¿Pero, cómo hacer?Hay un problema previo a toda transdisciplinariedad, el de los paradigmas o principios que determinan/controlan al conocimiento científico. Como lo sabemos bien desde Thomas Kuhn, autor de "La estructura de las revoluciones científicas", el desarrollo de la ciencia se efectúa no por acumulación de conocimientos, sino por la transformación de los principios que organizan al conocimiento. La ciencia no sólo crece, ella se transforma. Es por esto, como decía Whitehead, que la ciencia es más cambiante que la teología. Sin embargo yo creo profundamente que vivimos sobre la base de principios que hemos identificado de manera absoluta con la ciencia, y que corresponden a su época "clásica" del siglo XVIII a fines del XIX, y estos son principios que es necesario transformar.Estos principios han sido, de alguna manera, los formulados por Descartes: es la disociación entre el sujeto (ego cogitans), que remite a la metafísica y el objeto (res extensa), que es relevante para la ciencia. La exclusión del sujeto se efectuó sobre la base de que la concordancia entre experimentaciones y observaciones realizadas por distintos investigadores permitía llegar a un conocimiento objetivo. Pero se ignoró por completo que las teorías científicas no son el puro y simple reflejo de realidades objetivas, sino que son co-productos de estructuras del espíritu humano y de las condiciones socio-culturales del conocimiento. Por esto es que se ha llegado a la situación actual en la que la ciencia es incapaz de pensarse científicamente a ella misma, incapaz de determinar su lugar, su rol, en la sociedad, incapaz de prever si lo que saldrá de su desarrollo contemporáneo será el aniquilamiento, la esclavitud o la libertad.
La separación sujeto/objeto es uno de los aspectos esenciales de un paradigma más general de separación/reducción, por el que el pensamiento científico así como separa realidades inseparables sin poder tomar en cuenta sus nexos las identifica por reducción de la realidad más compleja a la realidad menos compleja. De esta manera, la física, la biología, la antropo-sociología se han vuelto ciencias totalmente separadas, y cuando se ha querido asociarlas ha sido por reducción de lo biológico a lo físico-químico, de lo antropológico a lo biológico.No es necesario, para promover una nueva transdisiplinariedad, un paradigma que, por supuesto, permita distinguir, separar, oponer, incluso desglosar relativamente estos ámbitos científicos, pero que pueda hacer que se comuniquen sin operar una reducción. El paradigma que yo llamo de simplificación (reducción/separación) es insuficiente y mutilante. Es necesario un paradigma de la complejidad, que a la vez desglose y asocie, que conciba los niveles en que la realidad emerge sin reducirlos a unidades elementales y a leyes generales.Consideremos los tres grandes ámbitos: física, biología, antropo-sociología. ¿Cómo hacer que se comuniquen? Yo sugiero hacerlos comunicar en circuito. Primer movimiento: es necesario enraizar la esfera antropo-social en la esfera biológica, porque no es sin problemas ni sin consecuencias que somos seres vivos, animales sexuados, vertebrados, mamíferos, primates. Así mismo, es necesario enraizar la esfera viviente

en la physis, porque si bien la organización viviente es original en relación a toda organización físico-química, es una organización físico-química, surgida del mundo físico y dependiente de él. Pero realizar este enraizamiento no es realizar una reducción: no se trata ya de reducir, lo humano a interacciones físico-químicas, se trata de reconocer los distintos niveles en que emerge lo real. Más aún, es necesario realizar el movimiento en sentido inverso: la ciencia física no es el puro reflejo del mundo físico, ella es una producción cultural, intelectual, cuyos desarrollos dependen de los de una sociedad y de técnicas de observación/experimentación producidas por esta sociedad. La energía no es un objeto visible. Es un concepto producido para dar cuenta de transformaciones y de invariancias físicas y que era desconocido antes del siglo XIX. Entonces debemos ir de lo físico a lo social y también a lo antropológico, porque todo conocimiento depende de condiciones, posibilidades y límites de nuestro entendimiento, es decir de nuestro espíritu/cerebro de homo sapiens. Es necesario enraizar el conocimiento físico e igualmente biológico, en una cultura, una sociedad, una historia, una humanidad. Así se crea la posibilidad de comunicaciones entre las ciencias, y la ciencia transdisciplinaria es la ciencia que podrá desarrollarse a partir de estas comunicaciones, siendo un hecho que lo antropo-social remite a lo biológico, que remite a lo físico, que remite a lo antropo-social.
En mi libro "El Método" intento considerar las condiciones de formación de este circuito, de ahí su carácter "enciclopédico", ya que pongo en círculo pedagógico (agkuklios paideia) estas esferas hasta ahora no comunicantes. Pero este carácter enciclopédico es como la calle exterior que entraña una calle interior, la de la articulación teórica a partir de la cual intenta auto-constituirse una teoría compleja de la organización, con ideas claramente de conceptos cibernéticos, sistémicos, pero criticándolos e intentando ir más allá. Y esta calle interior se esfuerza por hacer mover al cubo, lo que hace apenas, pero todo pequeño movimiento puede entrañar un cambio muy grande, es decir el centro paradigmático del que dependen las teorías, la organización, e incluso la percepción de los hechos.Como ustedes ven, la meta de mi búsqueda de método no es encontrar un principio unitario de todos los conocimientos -lo que sería una nueva reducción- la reducción al principio maestro, abstracto, que borraría toda la diversidad de lo real, ignoraría las aperturas, incertidumbres y aporías que provoca el desarrollo de los conocimientos (el cual tapa aperturas, pero abre otras, resuelve enigmas, pero revela misterios). Es la comunicación sobre la base de un pensamiento complejo. A diferencia de un Descartes que partía de un principio simple de verdad, es decir que identificaba la verdad con ideas claras y distintas, y de esa manera podía proponer un discurso sobre el método en pocas páginas, yo realizo un discurso muy largo en búsqueda de un método que no se revela mediante ninguna evidencia primera, y debe elaborarse con esfuerzo y riesgo. La misión de este método no es dar las fórmulas programáticas de un pensamiento "sano". La misión es invitar a pensarse a sí mismo en la complejidad. No se trata de dar la receta que encerraría a lo real en una caja, se trata de fortificarnos en la lucha contra la enfermedad del intelecto -el idealismo-, que cree que lo real puede dejarse ser encerrado en la idea y que termina por considerar al mapa del IGN como su territorio, y contra la enfermedad degenerativa de la racionalidad, que es la racionalización, la que cree que lo real puede agotarse en un sistema coherente de ideas.

ARTICULAR A LAS DISCIPLINAS
Una disciplina puede definirse como una categoría que organiza al conocimiento científico: instituye la división y la especialización del trabajo y responde a la diversidad de ámbitos que recubren las ciencias. Aunque esté englobada en un conjunto científico más vasto, una disciplina tiende naturalmente a la autonomía por la delimitación de sus fronteras, por el lenguaje que construye, por las técnicas que elabora o utiliza, y eventualmente por las teorías que le son propias. Es el caso, por ejemplo, de la biología molecular, la economía monetaria o la astrofísica.La organización disciplinaria se instituyó en el siglo XIX, claramente con la formación de las universidades modernas, después se desarrolló en el siglo XX con el vuelo de la investigación científica. Es decir que las disciplinas tienen una historia de nacimiento, institucionalización, evolución, debilitamiento, etc. Esta historia se inscribe en la de la universidad que, a su vez, se inscribe en la historia de la sociedad. El estudio de la disciplinariedad, es decir la organización de la ciencia en disciplinas, surge de la sociología de las ciencias, de la sociología del conocimiento, de una reflexión al interior de cada disciplina y también de un conocimiento externo. No es suficiente estar dentro de una disciplina para conocer los problemas correspondientes a ella.La fecundidad de la disciplinariedad en la historia de la ciencia no ha sido demostrada: por un lado la disciplinariedad delimita un ámbito de competencia sin el que el conocimiento se fluidificaría y se volvería vago, por otro lado, ella devela, extrae o construye un "objeto" (este objeto de estudio se define tanto por su materialidad -la resistencia de los materiales, por ejemplo-, como por su homogeneidad -el papel que juega la moneda-, más que por las capacidades que exige, las que se desarrollan más tarde) digno de interés para el estudio científico es en este sentido que Marcelin Berthelot decía que la química creó su propio objeto.Sin embargo, la institución disciplinaria es a la vez un riesgo de hiper-especialización del investigador y un riesgo de "cosificación" del objeto estudiado, en lo que se corre el riesgo de olvidar que ese objeto ha sido extraído o construido, aunque se perciba como una cosa en sí. Los nexos y solidaridades de este objeto con otros objetos tratados por otras disciplinas no se tendrán en cuenta, así como los nexos y solidaridades de ese objeto con el universo del que forma parte. La frontera disciplinaria, su lenguaje y sus conceptos propios aíslan a la disciplina en relación con otras disciplinas y en relación con los problemas que enfrentan otras disciplinas. Se corre el riesgo entonces de que se forme el espíritu hiper-disciplinario, como un espíritu de propietario que prohíbe toda circulación extranjera en su parcela de saber.
La apertura es importante y necesaria. Sucede que una mirada naif de amateur, de un extranjero a la disciplina, resuelve un problema cuya solución era invisible en el seno de la disciplina. La mirada inocente, que no conoce evidentemente los obstáculos que elabora la teoría existente frente a una nueva visión, puede permitirse esa nueva visión. Marcel Proust decía: "Un verdadero viaje de descubrimiento no es ir en búsqueda de nuevas tierras sino tener una mirada nueva".La historia de las ciencias no es sólo la historia de la constitución y proliferación de disciplinas sino también la historia de las rupturas de las fronteras disciplinarias, de usurpamiento de un problema de una disciplina por otra, de circulación de conceptos, de formación de disciplinas híbridas que terminan por autonomizarse. Es al mismo tiempo la historia de la formación de complejos en los que se agregan y se aglutinan distintas disciplinas. Dicho de otra manera, si la historia oficial de la ciencia es la de la

disciplinariedad, hay otra historia, que está ligada a ella y es inseparable de ella, la historia de las "inter-trans-poli-disciplinariedades".Contrariamente a la idea, muy expandida, de que una noción sólo es pertinente en el campo disciplinario en el que nació, ciertas nociones migradoras fecundan un nuevo campo en el que se enraizan, a veces pagando el precio de un contra-sentido.La constitución de un objeto a la vez interdisciplinario, polidisciplinario y transdisciplinario permite crear el intercambio, la cooperación y la policompetencia.Igualmente es necesario tener conciencia de lo que Piaget llamaba el "circulo de las ciencias", que establece la interdependencia de facto de las diversas ciencias.En un sentido todo es físico, pero al mismo tiempo todo es humano. El gran problema es entonces encontrar la vía difícil de la articulación entre ciencias que tienen cada una su lenguaje propio y sus conceptos fundamentales que no pueden pasar de un lenguaje al otro.El paradigma del orden se fisuró en numerosos puntos. Caos organizador (Ruelle)Desde distintos horizontes llega la idea de que orden, desorden y organización deben pensarse en conjunto. La misión de la ciencia no es quitar el desorden de estas teorías sino tratarlo. Ya no se trata de disolver la idea de organización sino de concebirla e introducirla para federar las disciplinas parcelarias. Por eso es que está naciendo un nuevo paradigma. Pero volvamos a los términos interdisciplinariedad, multidisciplinariedad o polidisciplinariedad (o pluridisciplinariedad) y transdisciplinariedad, que son términos polisémicos.La interdisciplinariedad puede significar simplemente que las distintas disciplinas se reúnan como las distintas naciones se reúnen en la ONU, sin poder hacer nada más que afirmar cada una sus propios derechos y sus propias soberanías en relación con las usurpaciones del vecino. Pero también la interdisciplinariedad puede querer decir intercambio y cooperación y volverse algo orgánico.La polidisciplinariedad constituye una asociación de disciplinas alrededor de un proyecto o de un objeto que les es común. A veces las disciplinas son llamadas a la polidisciplinariedad como técnicas especialistas para resolver tal o cual problema, a veces están en profunda interacción para intentar concebir a este objeto y a este proyecto.La transdisciplinariedad se caracteriza a menudo por esquemas cognitivos que atraviesan a las disciplinas, a veces con tanta virulencia que las angustian.Estos complejos de inter-, poli-, y de transdisciplinariedad son los que han operado y jugado un papel fecundo en la historia de las ciencias.Pero no es sólo la idea de inter y de transdisciplinariedad lo que es importante. Debemos, en efecto, "ecologizar" a las disciplinas, es decir tener en cuenta todo lo que les es contextual abarcando las condiciones culturales y sociales. Es necesario que veamos en qué medio nacen, plantean sus problemas, se esclerosan, se metamorfosean. Y la meta-disciplinariedad, -meta significa traspasar y conservar- cuenta por lo tanto. No se puede romper lo que fue creado por las disciplinas, no se puede romper con todas las clausuras disciplinarias. Es un problema de la disciplina o de la ciencia tanto como es un problema de la vida: es necesario que una disciplina sea a la vez abierta y cerrada.En conclusión, ¿de qué nos servirían todos los saberes parcelarios si no los confrontamos para formar una configuración que responda a nuestras expectativas y a nuestras interrogantes cognitivas?Comparto lo que planteaba Pascal hace tres siglos: "es imposible conocer las partes sin conocer el todo, ni conocer el todo sin conocer particularmente a las partes".

Pascal nos invitaba a una especie de conocimiento en movimiento, a un conocimiento en "circuito pedagógico", que progresa yendo de las partes al todo y del todo a las partes, lo que es nuestra ambición común.