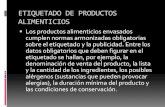ESCOLA CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO PRINCIPAIS ESTUDIOSOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL … · Agejas 6 estudiosos de aquellos tiempos, las verdades...
Transcript of MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL … · Agejas 6 estudiosos de aquellos tiempos, las verdades...
© FEIDIS-José Á. Agejas
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA
DE METAFÍSICA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
NOTA PREVIA
Para ayudar en el estudio y preparación de la materia, junto con el libro base y los libros indicados en la guía didáctica, puede ser de utilidad el apoyo de los siguientes temas, tomados de la traducción y edición que el ISCRD San Agustín hizo hace unos años del manual Filosofía, del P. Paolo Dezza, SI (8ªed. Universitá Gregoriana, 1988). Ofrecemos a continuación los temas relacionados directamente con estas tres unidades didácticas (correspondientes con las partes tercera, quinta y primera del libro, respectivamente). Hemos dejado la numeración de los parágrafos del volumen original, por dos razones. Por un lado, porque el propio autor hace referencia interna en la explicación citándolos así. Y por otro, para no desvincularlos de la obra en su integridad. Una última observación previa. El citado manual tenía una clara vocación de síntesis y de compendio, por lo que no aporta un desarrollo exhaustivo de cada cuestión, sino más bien una serie de claves o indicaciones básicas desde las que integrar ulteriores explicaciones. Ofrecemos estos tres documentos al alumno del ISCRD San Dámaso como apoyo para el estudio y preparación de los temas del programa. Asímismo, recogemos en esta nota previa de presentación de los materiales, junto con el índice temático general del libro, el capítulo introductorio del mismo acerca de qué es Filosofía. Esperamos que sea de utilidad como material subsidiario para nuestros alumnos. Los siguientes archivos llevarán el título de la UD a la que complementan, pero todo el interior transcribirá fielmente el texto original.
© FEIDIS-José Á. Agejas
2
Paolo Dezza, S.I. FILOSOFIA. Síntesis escolástica. Editorial Universidad Pontificia Gregoriana. Roma 1988 (Traducción: José Angel Agejas Esteban. Publicada por el ISCRD San Agustín, año 1993).
PREFACIO Se publica ya por octava vez este pequeño volumen que, de forma sencilla y sin pretensiones científicas, presenta los problemas fundamentales de la realidad, a la luz de los principios filosóficos que, fundados en nuestra naturaleza racional, tienen un valor perenne, y se armonizan plenamente con los datos de la revelación cristiana. Como ya hicimos en la edición anterior, hemos añadido algunos capítulos de filosofía moral, para dar una síntesis más completa de la filosofía. Hemos puesto al día otros capítulos, y en concreto la bibliografía puesta al inicio de cada parte, que indica algunas obras en italiano, útiles para un estudio más amplio y profundo de los diversos problemas. Esperamos que el libro continúe siendo útil a cuantos, no siendo filósofos, desean tener una primera iniciación filosófica, y en particular, a quienes se acercan a un estudio serio de la teología católica, que exige, inevitablemente, una cierta preparación filosófica. Roma, 1 de marzo de 1988.
El Autor.
© FEIDIS-José Á. Agejas
3
I N D I C E PREFACIO CAPITULO I. Introducción. PRIMERA PARTE. Filosofía del conocimiento. CAPITULO II. El problema del conocimiento. El escepticismo. CAPITULO III. El positivismo. CAPITULO IV. El idealismo. CAPITULO V. El existencialismo. CAPITULO VI. El realismo escolástico. CAPITULO VII. Génesis y desarrollo del conocimiento. APENDICE. Nociones de lógica. SEGUNDA PARTE. Filosofía del ser CAPITULO VIII. El concepto de ser. CAPITULO IX. La estructura del ser. CAPITULO X. Las causas del ser. CAPITULO XI. Las propiedades del Ser. La belleza. CAPITULO XII. Las categorías del ser. TERCERA PARTE. La realidad material. CAPITULO XIII. La naturaleza de los cuerpos. CAPITULO XIV. Cantidad y cualidad, espacio y tiempo. CUARTA PARTE. Los seres vivos y el hombre. CAPITULO XV. La vida y el principio vital. CAPITULO XVI. Los grados de la vida y el evolucionismo. CAPITULO XVII. La realidad sustancial del alma humana. CAPITULO XVIII. La inteligencia del hombre. CAPITULO XIX. La espiritualidad del alma humana. CAPITULO XX. La libertad del hombre. CAPITULO XXI. El origen del alma y su unión con el cuerpo. CAPITULO XXII. La inmortalidad del alma humana. QUINTA PARTE. Dios. CAPITULO XXIII. Introducción a la teología natural. CAPITULO XXIV. Existencia de Dios: prueba metafísica. CAPITULO XXV. Existencia de Dios: prueba física. CAPITULO XXVI. Existencia de Dios: pruebas morales. CAPITULO XXVII. Naturaleza de Dios. SEXTA PARTE. Filosofía del obrar. CAPITULO XXVIII. La vida moral. CAPITULO XXIX. Ley y conciencia. Moral y derecho. CAPITULO XXX. Moral especial.
© FEIDIS-José Á. Agejas
4
CAPITULO I
INTRODUCCION
1. Concepto de la filosofía. -2. Filosofía y ciencia. -3. Filosofía y teología. -4. Filosofía y vida. -5. Historia de la filosofía. -6. La filosofía escolástica. -7. Su perennidad. -8. Su progreso. -9. Filosofía cristiana. -10. Los problemas de la filosofía. -11. División de la filosofía.
Concepto de la filosofía 1. La filosofía, según el origen de la palabra, (atribuido a Pitágoras, en el siglo VI a.C.), significa amor de la sabiduría. Según su naturaleza podemos definirla como: "La ciencia de todas las cosas, conocidas por sus últimas causas, a la luz natural de la razón". 2. Por tanto, la filosofía es una ciencia, es decir, un conocimiento del porqué de las cosas. Mientras el conocimiento vulgar se limita a constatar un hecho (por ejemplo, un eclipse), el conocimiento científico lo explica, indica el porqué, la razón, la causa. Pero la filosofía de diferencia del resto de las ciencias por la universalidad de su objeto material (todas las cosas) y por la elevación de su objeto formal (últimas causas). Mientras el resto de las ciencias tienen un objeto más restringido, (la mineralogía, los minerales; la botánica, las plantas; la zoología, los animales, etc...), la filosofía tiene por objeto toda la realidad. Sin embargo, la filosofía no es una simple "unidad de todas las ciencias", porque es un conocimiento de grado superior: va de las causas próximas a las causas últimas. La causa inmediata de un hecho, con frecuencia, no basta para explicarlo completamente; puede ser que exija una razón ulterior, es decir, que tenga otra causa. Comienza así un proceso que nos lleva de una causa a otra, hasta llegar a las últimas causas, que trascienden el campo de la experiencia (objeto propio de la ciencia), y que pertenecen al campo propio de la filosofía. Aquí se ve la espontaneidad de la filosofía, que repite su origen en la sed insaciable del hombre por conocer todo lo que le rodea y las causas de esta realidad; sed que brota de nuestra propia naturaleza, como vemos en las primeras preguntas de los niños en cuanto empiezan a tener uso de razón: ¿por qué? El hombre naturalmente desea conocer, no sólo el porqué, sino el último porqué de todas las cosas, y especialmente, el último porqué de sí mismo. La filosofía trata de satisfacer estas nobles exigencias intelectuales del hombre. Es la cumbre de todo lo que el hombre puede saber, es la corona de todas las ciencias. Marca la última etapa en el ascenso del conocimiento humano. Felix qui potuit rerum cognoscere causas... (Feliz aquel que puede conocer las causas de todas las cosas...) 3. En la filosofía, el conocimiento de las últimas causas, se busca "a través de la luz natural de la razón", como hemos dicho en la definición, para distinguirla así de la teología católica. Esta lo hace a la luz sobrenatural de la fe mientras que la filosofía, incluso cuando se aplica al estudio de Dios (teología natural), sigue siempre la luz natural de la razón.
© FEIDIS-José Á. Agejas
5
Aunque la filosofía se distingue claramente de la teología sobrenatural y de la fe, es también un preámbulo necesario para el estudio de la religión. Llegamos a la fe guiados por la razón, como dice el Doctor Angélico: "Homo non crederet, nisi videret esse credendum"1. La filosofía contiene los presupuestos racionales del problema religioso, como por ejemplo, la existencia de Dios y de la vida futura, la espiritualidad, la inmortalidad y la libertad del alma humana. Esto reviste particular importancia en nuestros días. Si bien antiguamente, los adversarios atacaban la doctrina católica en el campo religioso impugnando alguno de los dogmas de la revelación (gnósticos, Arrio, Nestorio, monofisitas, pelagianos...), o, de forma más radical, con el protestantismo, pervirtiendo el concepto mismo de la Iglesia, de la justificación, del culto, hoy en cambio, los adversarios, no entran ni siquiera en el templo de la religión, niegan incluso el derecho de plantear científicamente el problema religioso, y atacan en el campo filosófico, rechazando aquellos primeros principios sobre los que se apoya el conocimiento religioso. 4. La filosofía no es algo abstracto, o separado de la vida, con la que, por el contrario, está íntimamente unida. De hecho, la filosofía examina los problemas que interesan más íntimamente al hombre (los relacionados con su naturaleza, su origen y su destino), con el fin de que sepa orientarse en la vida y dirija sabiamente sus actos. Filosofar es, ante todo y sobre todo, afrontar el problema de la vida. La filosofía auténtica es la solución racional del problema de la vida. Todo hombre es filósofo por naturaleza, puesto que todo hombre tiene una concepción de la vida, según la cual dirige sus actos. Por desgracia, no son pocos los que tienen una falsa concepción de la vida, fruto de una falsa filosofía. Tampoco debemos olvidar otra utilidad práctica de la filosofía. Además de resolver los problemas más importantes que atañen al hombre, y de enriquecer la mente con no pocos conocimientos útiles, también la educa, la forma, la acostumbra a razonar. La razón es la característica del hombre, la perfección que lo distingue del animal. Perfeccionarla significa perfeccionar nuestra naturaleza. Las principales enseñanzas de la son: nos habitúa a formarnos ideas claras y precisas, a distinguir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accidental, lo aparente de lo real. Nos enseña a reflexionar, a razonar. Por eso, el estudio de la filosofía es una parte importante de la formación humanística. Historia de la filosofía 5. La filosofía nació en el momento en el que el primer hombre empezó a razonar y a indagar las causas últimas de las cosas. Fue progresando a medida que los hombres crecían y se multiplicaban, y dejó las primeras huellas de las verdades descubiertas en los pueblos orientales, quienes cultivaron principalmente, como era natural, una filosofía religiosa. Corresponde a los griegos el honor de habernos dado una doctrina racional de muchas y profundas verdades en torno al origen, la naturaleza, el fin del mundo y del hombre. Esta herencia se la debemos principalmente a sus tres grandes filósofos: Sócrates, Platón, y sobre todo, Aristóteles. Tras el surgimiento de la religión cristiana, los Padres de la Iglesia utilizaron mucho la doctrina de los griegos para explicar los dogmas de la fe católica y para defenderlos contra las herejías. Al mismo tiempo la perfeccionaron, la depuraron de errores e inexactitudes, y la enriquecieron con nuevas verdades. A inicios del siglo IX, por obra de CarloMagno, Alcuino, Ludovico Pío, etc... se abrieron escuelas especiales en Francia y en Alemania, para enseñar a los
1 ST II,II, 1, 1, ad 2um. "El hombre no creería, si no se diera cuenta de que cree".
© FEIDIS-José Á. Agejas
6
estudiosos de aquellos tiempos, las verdades principales de la filosofía y de la religión, armonizadas dentro de un sistema orgánico, que fue llamado Escolástica. Cuando en el siglo XIII se divulgaron en Europa las obras de Aristóteles traducidas al latín, la Escolástica (que había progresado mucho en el siglo XI gracias a S. Anselmo), llegó a su máximo esplendor con S. Alberto Magno, S. Buenaventura y el gran Sto. Tomás de Aquino. Pero el siglo XVI marca para la Escolástica una época de decadencia. Las nuevas ideas que se infiltraron en la literatura y en la filosofía, la restauración de antiguos sistemas filosóficos (particularmente el platonismo), y la Reforma protestante, prepararon el movimiento filosófico que dio origen a la filosofía moderna. René Descartes fue el principal iniciador de este movimiento, cuya influencia se ejerció no sólo en Francia, sino en el resto de los países de Europa. A finales del siglo XVIII el centro del nuevo movimiento filosófico se traslada a Alemania con Kant, cuya influencia aparece claramente en las diversas manifestaciones de la filosofía moderna, no sólo en Alemania, sino también en otros países de Europa y fuera de Europa. Entretanto, se seguía cultivando la filosofía escolástica en las escuelas católicas, si bien no en todos los sitios ni siempre con felices resultados; hasta que a finales del siglo pasado, y especialmente por obra de estudiosos italianos (Bussetti, Sordi, Taparelli, Sanseverino, etc...), se inició un movimiento de renovación, al que dio nuevo impulso la Carta Encíclica de León XIII "Aeterni Patris" (1879). Hoy por hoy, en diálogo con la filosofía moderna, e inserta en la problemática contemporánea, la filosofía escolástica representa una fuerza cultural viva entre las diversas expresiones del pensamiento actual. La Filosofía Escolástica 6. La podemos definir como "la filosofía de Aristóteles, depurada y enriquecida por la doctrina de los Padres, desarrollada profundamente y expresada de forma científica en las grandes escuelas del Medioevo por obra de los sumos Doctores de aquella época, cultivada y desarrollada hasta nuestros días, especialmente en las escuelas católicas". Sus características son: a) en cuanto al contenido: un cuerpo de doctrinas rigurosamente probadas, articuladas orgánicamente entre ellas en una síntesis armónica; b) en cuanto a la forma: un método riguroso de razonar, llamado, precisamente, método escolástico. 7. Surgen espontáneamente algunas objeciones. La filosofía escolástica, en sus afirmaciones fundamentales, repite doctrinas propuestas hace varios siglos, que parecen hoy por hoy superadas, e incapaces de abrir brecha en las inteligencias modernas, con lo cual cierra de antemano el camino a cualquier tipo de progreso. Para responder a esta objeción, basta recordar que la filosofía es ciencia, no arte. Es decir, no le compete la tarea de crear, sino de descubrir lo verdadero. Por eso, no deben esperarse del filósofo creaciones "geniales", como las que esperamos del poeta o del artista. El es el investigador de la verdad suprema de las cosas: una vez que la ha alcanzado, se queda en ella, la expone y la defiende, despreocupado de novedades u originalidades. Entonces, siguiendo la escolástica, ¿nos limitamos a lo dicho en la Edad Media? No hay ningún inconveniente en ello, por cuanto se refiere al complejo de doctrinas de los Doctores escolásticos, expuestas conforme a la verdad, al igual que el científico, al estudiar algunos
© FEIDIS-José Á. Agejas
7
fenómenos de la naturaleza se atiene a lo que dijo el físico o el químico que descubrió la ley que los explica. Podrá discutir si la ley es verdadera o no, pero una vez que ha sido hallada, se atendrá a ella sin preocuparse demasiado del siglo al que pertenecía quien la descubrió. Por ejemplo, nadie piensa en dudar del teorema de Pitágoras porque se afirmara en la Edad Media, e incluso mucho antes. Del mismo modo tenemos el derecho de estudiar la verdad de la doctrina enseñada por la Escolástica. Buscar esta verdad, es tarea de la filosofía. Si el resultado del examen es favorable a sus tesis fundamentales (no hablamos de muchos elementos accesorios y caducos), deberemos aceptarlas razonablemente, superando los prejuicios temporales. La verdad es eterna, y la verdadera filosofía, perenne. 8. Esto no excluye el camino del progreso. La filosofía es, esencialmente, amor, y por tanto, búsqueda de la verdad. La filosofía escolástica aun habiendo alcanzado ciertas verdades fundamentales, está muy lejos de haber agotado toda la verdad. Por ello la búsqueda debe continuar por el camino del verdadero progreso, que no consiste en empezar siempre de nuevo, sino en profundizar las verdades adquiridas, y en alcanzar otras nuevas. La filosofía moderna ha contribuido a ello notablemente, en especial, promoviendo un examen crítico más cuidadoso del conocimiento, un sentido más vivo de la historia, un contacto más estrecho con las ciencias de la naturaleza y del hombre. Es una obligación acoger y asimilar todo lo válido que nos ofrece. Sin embargo, es preciso distinguir en la filosofía moderna entre las afirmaciones o conclusiones filosóficas, y lo que son las inquietudes filosóficas, que provocan la investigación filosófica pero que son diversas de las conclusiones a que llega. Es decir, si no son aceptables todas las conclusiones filosóficas, sí deben ser satisfechas las inquietudes filosóficas a través de una investigación más cuidadosa que lleve a conclusiones aceptables. Esta es la tarea de la filosofía escolástica, que no por ello es un sistema cerrado, sino, por el contrario, siempre abierto a nuevos desarrollos y progresos en el conocimiento inagotable de la realidad, en el esfuerzo continuo por llegar a la afirmación de la filosofía, entendida como tal, sin otros epítetos. Además, en la filosofía hay un trabajo constante que cumplir: a) un trabajo de extensión: ya que se amplía el campo de los conocimientos de los que ella es la síntesis suprema. Cada siglo aporta sus nuevas contribuciones, y en especial las de los últimos tiempos en los descubrimientos científicos: todas estas nuevas contribuciones deben ser abarcadas por la síntesis escolástica; b) un trabajo de aplicación: ya que como ciencia humana suprema, debe aplicar sus verdades de índole especulativa, a todo el mundo moral, social y político. La filosofía es muy eficaz para resolver todas las cuestiones que inquietan a la sociedad; c) un trabajo de exposición: puesto que el filósofo expone la verdad a sus contemporáneos, debe hacerlo de forma adaptada a la mentalidad moderna. Quiere que se le comprenda y pretende llegar a convencer; por ello, debe expresarse con el sello de su época. Así lo hicieron los escolásticos antiguos. Así deben hacerlo los modernos. 9. Se suele decir que la filosofía escolástica está unida a la teología católica, y que es, por ello, dogmática, mientras que la verdadera filosofía debe ser crítica, como lo es la filosofía moderna después de Kant. A esto respondemos que crítica es toda filosofía que no parte de ningún presupuesto dogmático, sino que procede en su elaboración, sometiendo al examen de la razón todas las afirmaciones, incluidos sus presupuestos más remotos. No acepta ninguno ni de forma ciega, ni apelando a la autoridad (de Aristóteles y Sto. Tomás como de Kant o de Hegel), y avanza en sus
© FEIDIS-José Á. Agejas
8
afirmaciones sólo a la luz de la razón. En este sentido, el verdadero de la palabra crítica, la filosofía escolástica es tan crítica como los diversos sistemas filosóficos modernos. Además, la expresión ancilla theologiae (servidora de la teología), con la que a veces se ha llamado a la filosofía escolástica, no debe entenderse en el sentido de que esté al servicio de la teología hasta el punto de autoeliminarse como filosofía. Por el contrario, debe verse en el sentido de que de hecho, sirve a la teología en cuanto que ésta, para demostrar la razonabilidad de la fe católica, para defenderla de los ataques de los herejes, para penetrar e ilustrar los misterios de la fe (en la medida en que le es posible a la razón humana, ya que son superiores a ella, si bien no la contradicen), utiliza nociones y definiciones, principios y conclusiones de la filosofía escolástica. De todas formas, ésta demuestra por sí misma las verdades naturales (incluso cuando éstas pueden estar reveladas y ser objeto de fe), partiendo de sus propios principios y por medio de su método, con lo que no pierde su dignidad de ciencia. La perdería solamente si se utilizara la verdad cristiana como principio demostrativo, y se apelara a la autoridad para adquirir la certeza. Por eso se puede hablar de filosofía cristiana, ya que la filosofía escolástica, si bien es esencialmente distinta de la fe cristiana, no se diferencia, sino que se armoniza e integra. Esta es la armonía que debe existir entre verdadera filosofía y verdadera religión, ya que la verdad no puede ser distinta de sí misma. Los problemas de la filosofía 10. El problema central de la filosofía es el problema del ser, es decir, de la realidad global. Se pregunta sobre la naturaleza íntima y las últimas causas de esta realidad. Pero hay una cuestión que condiciona la solución del problema del ser : el problema del conocimiento. El hombre quiere conocer las últimas causas de todas las cosas, pero ¿es realmente capaz de llegar a este conocimiento? Si el problema del conocimiento es previo al problema del ser, éste a su vez es previo al tercer problema de la filosofía, el problema del obrar. De la diversa solución del problema del ser depende un modo diverso de obrar. En efecto, será distinto el comportamiento del hombre que tiene una concepción materialista de la realidad, del de quien tiene una concepción espiritualista y comprende que la realidad no es sólo materia, sino también espíritu y que la vida del hombre no se acaba en el tiempo, sino que se prolonga en la eternidad. 11. La filosofía se divide en tres partes, que corresponden a estos tres grandes problemas: a) al problema del conocimiento corresponden la Lógica y la Crítica, que indagan sobre la capacidad del hombre para conocer la verdad (Crítica) y las normas que debe seguir para alcanzarla (Lógica); b) al problema del ser corresponde la Ontología o Metafísica general, que estudia los problemas generales de la realidad, mientras que la Cosmología estudia los problemas particulares que atañen a las cosas materiales, la Psicología aquellos que atañen a los seres vivos, y en concreto, al hombre, y por último, la Teología Natural estudia el problema de la existencia y la naturaleza de Dios; c) al problema del obrar corresponde la Filosofía Moral o Etica, que, en conformidad con las conclusiones de la filosofía del ser, da las normas para actuar en la vida individual y familiar, social y política.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
UNIDAD DIDÁCTICA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Materiales tomados del libro Filosofía, del P. Paolo Dezza, para la UD de Teoría del Conocimiento, ofrecidos como herramientas subsidiarias de estudio a los alumnos del ISCRD San Dámaso
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
PRIMERA PARTE
FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO
CAPITULO II. El problema del conocimiento. El escepticismo.
12. Origen del problema del conocimiento. -13. Verdad y certeza. -14. Las soluciones principales. -15. El escepticismo. -16. Su refutación. -17. Los argumentos de los escépticos.
CAPITULO III. El positivismo.
18. La solución positivista. -19. Su génesis y desarrollo. -20. El agnosticismo. -21. El pragmatismo. -22. El modernismo. -23. Crítica. -24. La influencia de la voluntad en la búsqueda de la verdad. -25. Verdad absoluta y relativa.
CAPITULO IV. El idealismo.
26. La solución idealista. -27. Del criticismo kantiano al idealismo actual. -28. Síntesis del idealismo actual. -29. Valoración. -30. Algunas objecciones de los idealistas.
CAPITULO V. El existencialismo.
31. La postura existencialista. -.32 Apuntes históricos. -.33 Las características del existencialismo. -.34 Crítica del existencialismo. -35 El significado del existencialismo.
CAPITULO VI. El realismo escolástico.
36. Retorno al realismo -.37 La solución escolástica. -.38 Método a seguir. -.39 La aprehensión de la realidad objetiva. -.40 La conformidad con la realidad objetiva. -.41 El conocimiento cierto de la verdad.
CAPITULO VII. Génesis y desarrollo del conocimiento.
42. El conocimiento sensitivo. -.43 Sentidos externos. -.44 Sentidos internos. -.45 Conocimiento intelectivo. -.46 Los primeros principios. -.47 Los razonamientos. -.El objeto de nuestro conocimiento. -.48 El objeto de nuestro conocimiento.
APENDICE: Nociones de lóogica
49. Nociones de lógica. -.50 Idea o concepto. -.51 Juicio. -.52 Raciocinio. -.53 Deducción. -.54 Valor del silogismo. -.55 Inducción. -.56 Nuevas lógicas.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO II
EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO EL ESCEPTICISMO Origen del problema del conocimiento 12. El primer problema de la filosofía, de cuya solución dependen todos los demás problemas, es, como ya hemos dicho, el problema gnoseológico, o sea, el problema del conocimiento. Es inútil afrontar los problemas de la realidad si primero no somos conscientes de nuestra capacidad de afrontarlos y resolverlos. Pero, ¿se puede dudar de esta capacidad? Es un hecho evidente el que, espontáneamente, tenemos la certeza de muchas afirmaciones tanto en el orden de la realidad como en el de las ideas. Pero también es un hecho, no menos evidente, que muchas veces los hombres, en su adhesión a lo que creen que es la verdad, se equivocan. Hay ilusiones de los sentidos y errores de la inteligencia. Por tanto, surge la pregunta: ¿podemos conocer la verdad? ¿Podemos conocerla con certeza? ¿Y con certeza filosóficamente justificada frente a cualquier crítica? El problema no es nuevo, como tampoco lo es la solución que daremos. Los elementos de ésta se encuentran ya en los filósofos de la Antigüedad y de la Edad Media. Pero es en la Filosofía Moderna donde la cuestión ha adquirido una singular importancia, tanta, que ha llegado a convertirse casi en el problema principal. Nociones preliminares 13. Verdad lógica, según se entiende habitualmente, es el acuerdo del conocimiento con el objeto conocido. El contraste entre ambos es el error. De hecho, llamamos verdadera a aquella proposición que se conforma con la realidad, y falsa a aquella que no.1 La mente ante la verdad, puede encontrarse en varios estados: a) el desconocimiento, simple negación del conocimiento. Se llama ignorancia cuando es en relación con cosas que se deberían saber. b) la duda, que es el estado de indecisión de la mente entre dos extremos contradictorios, con motivos que le impulsan a ambos. Se convierte en sospecha cuando la mente se inclina hacia una de las partes, pero sin decidirse, tan sólo considerando que aquella se adecua más a la verdad. c) opinión, es el asentimiento de la mente a una de las partes, pero con el temor de equivocarse, es decir, sin excluir que el contrario sea verdadero. d) el último estado es la certeza. Esta es la adhesión firme de la mente a una verdad percibida, sin temor a equivocarse. Se la denomina natural e inmediata cuando es adhesión espontánea de la mente, filosófica cuando ha sido justificada por medio de la reflexión y frente a cualquier crítica. El motivo de la certeza es la evidencia objetiva.
1 Se debe distinguir la verdad lógica de la verdad ontológica, que es el acuerdo del objeto con el conocimiento, es decir, la inteligibilidad de la cosa (cfr. n. 70), y de la verdad moral o veracidad, que es el acuerdo de la palabra con la mente, entre aquello que se dice y aquello que se piensa, cuyo opuesto es la mentira (cfr. n. 200).
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Las diversas soluciones 14. Podemos reducirlas a cinco principales: escéptica, positivista, idealista, existencialista y escolástica. Vamos a examinarlas. El escepticismo Apuntes históricos 15. Se llamaron inicialmente escépticos, no aquellos que no negaban que el hombre pudiera conocer la verdad, sino los que decían que todavía no la había encontrado nadie, y por lo cual, asumieron la tarea de buscarla. Posteriormente se denominaron escépticos quienes afirmaban que la verdad era inaccesible para el hombre, que no se podía tener ninguna certeza, y que el único estado posible de la mente humana era la duda. Fueron escépticos los sofistas, encabezados por Protágoras, los Académicos, sobre todo del último período, con Pirrón, quienes profesaban el escepticismo puro, afirmando que se debía dudar de todo. En los tiempos modernos Montaigne trató de restaurar estos principios, y de alguna forma, muchas de las escuelas filosóficas modernas, más o menos infectadas por el escepticismo, les dieron nueva vida. El escepticismo ha encontrado seguidores y propugnadores también en Italia. Entre los recientes recordamos a G. Rensi (+1941) (Esbozo de filosofía escéptica, Apología del escepticismo, El escepticismo, etc...) que proclamaba (en relación extrema con el idealismo) la irracionalidad de lo real. A. Levi (+1948) (Sceptica) que mantenía una concepción solipsista del escepticismo. También encontramos tendencias escépticas en la filosofía de U. Spirito (La vida como búsqueda, La vida como arte y La vida como amor) y en la escuela de A. Banfi (+1957). Afirman que en el mundo nadie posee la verdad, aunque todos la busquen. En esta búsqueda está el sentido de nuestra vida: pensar es buscar, pero una búsqueda que no concluye jamás. No existe una verdad absoluta o definitiva, y si existe, es inalcanzable. Todo sistema filosófico que pretenda decirnos con certeza qué somos, qué es la naturaleza, qué es Dios, es un mito, una filosofía dogmática. La filosofía tiene que ser, en cambio, una "problematicidad" siempre abierta, una historia de problemas y de exigencias cuyas soluciones son siempre provisionales. Es una simple búsqueda, sin soluciones definitivas; es la negación de todo sistema, de toda verdad absoluta. El escepticismo puede ser universal, es decir, la negación de toda posibilidad de conocer cualquier verdad, o bien solamente parcial, en cuanto más o menos limita la posibilidad del hombre de conocer la verdad. Vamos a comenzar por la refutación del escepticismo universal, lo cual nos servirá para fijar algunos puntos que servirán para después valorar ciertas formas de escepticismo parcial, presente en diversas posturas de la moderna filosofía relativista. Refutación 16. No es posible refutar verdaderamente el escepticismo universal si se quiere hacerlo desde los principios que profesa. Convencer a alguien quiere decir que, si admite unos principios, y para no contradecirlos, le demostramos que debe aceptar una proposición que antes negaba. Al escéptico no podemos hacerle llegar a ninguna negación, puesto que no admite ningún tipo de principio. El auténtico escéptico, coherente, es, como dice Aristóteles, un hombre que únicamente vegeta, no razona. Pero a quien usa la razón, le podemos demostrar que el escepticismo universal es: a) imposible como hecho. Es verdad que la historia nos trae a la memoria el nombre de
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
muchos que se consideraron y se consideran escépticos, que mantenían la pretensión de ser escépticos en todo, aunque de hecho, ni lo son ni lo podrían ser. Esto es así, puesto que quienes se consideran escépticos, no dudan del hecho mismo con el que afirman que dudan de todo. Están seguros de que existen, de que piensan, de que dudan. Suponen por tanto que la mente puede conocer, por lo menos, una verdad, la de su propia existencia. "Si fallor sum; nam qui non est, utique nec falli potest; ac per hoc sum si fallor." (San Agustín, De Civitate Dei).2 b) absurdo como doctrina. El escepticismo es una contradicción "in terminis", se elimina a sí mismo, puesto que el escepticismo afirma que es necesario dudar de todo, que no se puede conocer con certeza ninguna verdad. Pero esta afirmación no se puede hacer si no se sabe primero qué es la verdad, la duda, la certeza; si no se conocen los motivos que justifican esta duda universal; si no se admite, al menos, el principio de contradicción, para poder decir que hay que evitar el asentimiento a propósito de una afirmación o una negación. c) negativo en sus consecuencias. El escéptico debe, por coherencia, dudar no sólo de las verdades teóricas, sino también de las verdades morales; es decir, de los principios mismos que son la base y el sostén de toda la vida pública y privada (hay que hacer el bien, evitar el mal...) Entra en contradicción con su vida práctica privada, ya que en ella actúa no como quien duda de todo, sino como quien está seguro de muchas cosas. Por eso encontramos filósofos escépticos que reconocen que tiene que abandonar su teoría en la vida práctica y moral. En la exposición de su escepticismo, A. Levi concluía así: "Mi duda molesta y atormenta, sobre todo, porque me deja sin respuesta ante el drama de la vida y de la muerte, ante los problemas del dolor y del mal, y no me permite afirmar, es más, ni tan siquiera suponer, que los esfuerzos y sufrimientos de los seres vivos tengan un motivo y una finalidad, que la existencia posea un significado y un valor. Pero, incluso si ésta se reduce a un entramado de luchas vanas, de dolores privados de una justificación, aunque no se posea una meta y un sentido, debo obrar, por encima de todo, conforme a lo que mi conciencia moral percibe como un deber. En ella y sólo en ella encuentro una evidencia que no admite ningún tipo de discusión ni de duda. Cuando pasamos de la esfera del conocimiento al del obrar, el escepticismo teórico debe ceder su puesto al dogmatismo ético". Esta declaración evidencia la honestidad del hombre, pero confirma la falsedad de la teoría. Los argumentos de los escépticos 17. 1) La historia nos muestra un constante desacuerdo entre los filósofos al establecer sus sistemas. Por tanto, no podemos tener ninguna certeza. Respuesta: este desacuerdo no atañe a los conocimientos más claros y comunes del género humano, sino a las cuestiones más discutidas y difíciles. En estos casos, el desacuerdo no proviene de incapacidades naturales de la inteligencia, sino de la fragilidad de la mente, del poder de las pasiones, o de otras causas extrínsecas, que, como veremos, nos inducen al error. 2) Las facultades cognoscitivas son lábiles, finitas. Por tanto, ¿quién me asegura que no yerran siempre?, o ¿cómo puedo saber si yerran o no? Respuesta: Yo me puedo caer. Por lo tanto, ¿me caigo siempre? Por el contrario, estoy más que convencido de que ahora estoy de pie y no me caigo. Por lo tanto, aunque la mente humana se pueda equivocar, también en muchos casos estoy seguro de que no me equivoco, y si reflexiono sobre mis actos, puedo saber cuándo me equivoco y cuándo no.
2 "Si me equivoco, existo, puesto que quien no existe, tampoco puede equivocarse, y por ello, existo si me equivoco.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
3) También se suelen aducir como objecciones las ilusiones de los sentidos, sobre todo al percibir el tamaño o el movimiento, etc...; al percibir los sabores o los colores según la disposición de los ojos o del paladar; ante los fenómenos patológicos, como por ejemplo, al sentir el dolor en una parte del cuerpo que ha sido amputada, o al tener sensaciones producidas únicamente por excitación del nervio sensitivo sin un objeto real que la motive, etc... Respuesta: Los sentidos no se engañan cuando los utilizamos en condiciones normales, que son las que se requieren habitualmente en el uso de todos los instrumentos de la naturaleza o del arte. Ahora bien, el sentido es infalible en relación a su objeto propio, el que es de su competencia, cuando este objeto está adaptado convenientemente al órgano, y no se interpone ningún obstáculo que impida, por ejemplo, la transmisión regular de la luz y del sonido. Cuando faltan estas condiciones, por ejemplo, el bastón introducido en el agua nos parecerá doblado. 4) Si tuviésemos otros sentidos, percibiríamos las cosas de forma diversa. Si tuviésemos otra constitución física nos referiríamos a las cosas de modo diverso a como lo hacemos ahora. Respuesta: Unos ojos más perfectos podrían ser sensibles a la radioactividad o a la energía de un campo magnético. Nuestros conocimientos sensitivos actuales podrían ser completados, pero no negados por órganos más perfectos. Por ello, una inteligencia más perfecta, entendería más y mejor lo que nosotros conocemos, pero no podría conocer algo que estuviera en contradicción con esto. Dudar realmente de todo, es imposible. Siempre podremos conocer, y de hecho conocemos, alguna verdad. Lo que debemos ver es hasta dónde llega nuestra capacidad de conocer lo verdadero, y mostrar el carácter absoluto de la verdad, porque está fundada en una realidad absoluta, independiente de nuestro pensamiento.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO III
EL POSITIVISMO 18. Habiendo refutado la solución escéptica al problema gnoseológico, se nos presenta la propuesta por los positivistas, es decir, la de quienes admiten la capacidad de nuestra mente para conocer la verdad, pero la limitan a la esfera de las cosas sensibles, al mundo fenoménico. Todo aquello que trasciende este ámbito no es objeto de nuestro conocimiento racional. Quizá es posible llegar a ese otro conocimiento por otro camino (el sentimiento o la voluntad), pero no por la inteligencia. Tanto en las ciencias como en la filosofía, la experiencia es el único criterio de verdad. De ahí el nombre de positivismo, el cual, más que una doctrina particular, representa un método común a varias corrientes de pensamiento. Génesis y desarrollo del positivismo 19. Tiene sus orígenes en el viejo empirismo, y tuvo nuevo desarrollo durante el siglo pasado, bajo el influjo del criticismo kantiano. Kant (cfr. n. 27) afirma que, mientras la metafísica, cuyo objeto es lo trascendente, nunca ha logrado dar soluciones convincentes y definitivas, las ciencias positivas, cuyo objeto es el mundo de la experiencia sensible, van progresando maravillosamente: sus soluciones son claras y seguras, a la vez ventajosas en la práctica. Esto significa, por tanto, que únicamente conocemos el mundo sensible, mientras que lo trascendente, el noúmeno, no. Pero donde no llega la razón especulativa, puede llegar la voluntad o razón práctica: el imperativo categórico (haz el bien, evita el mal) que la conciencia nos presenta, y los tres postulados que exige (la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios), nos dan la certeza de aquellas verdades trascendentes que intelectualmente no podremos conocer. Apoyándose más o menos conscientemente en la afirmación de Kant, según la cual no podemos conocer más que la realidad fenoménica, los positivistas tratan de construir una doctrina filosófica a través de un método exclusivamente experimental: Comte, Taine, Stuart Mill, Spencer, y en Italia R. Ardigò (+1920), con sus discípulos: G. Marchesini (quien, habiendo superado el positivismo moría cristianamente en 1931); G. Tarozzi (+1958) quien llegó, tras un arduo trabajo de su espíritu a superar el positivismo y a afirmar la existencia de un Dios trascendente y personal; y E. Troilo (+1968), quien también sometió la doctrina positivista a una cuidadosa revisión crítica. 20. Los positivistas, si bien todos concuerdan en la negación de una metafísica, es decir, de todo conocimiento racional de la realidad suprasensible, mantienen de frente a ella distintas posturas, puesto que: a) Algunos simplemente la niegan, reduciendo toda la realidad a la sensible, experimental. La realidad es el hecho, el evento o el fenómeno conocidos sensiblemente. Se busca su explicación no en una realidad superior o trascendente, sino en otros hechos, eventos, o fenómenos, experimentalmente cognoscibles. Lo que no conocemos no es algo "incognoscible", un noúmeno existente, sino algo "ignorado", todavía desconocido, pero capaz de ser conocido experimentalmente, y que será de hecho conocido en el futuro. Y puesto que el dato de la experiencia es material, este positivismo desemboca naturalmente en el materialismo. El método positivo, aplicado en las ciencias naturales, es aplicado igualmente a las ciencias del hombre, como la psicología, la pedagogía, y en particular, a las ciencias sociales, que se limitan al análisis de los fenómenos psíquicos y de los comportamientos humanos, para deducir de ellos las leyes que los rigen, entendiendo éstas como expresión de las relaciones que de hecho unen los fenómenos entre sí.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
b) Otros se contentan con afirmar la incognoscibilidad de lo trascendente, sin negarlo, según la célebre frase de Dubois Reymond "Ignoramus et ignorabimus"3. Profesan un agnosticismo más o menos mitigado, que deja la posibilidad de admitir la existencia de realidades suprasensibles (como Dios), no como objeto de ciencia, sino como objeto de creencia o de sentimiento, como postulado de la vida moral, como complemento de nuestras más altas aspiraciones, etc... Es una posición común también con otros sistemas, no propiamente positivistas, pero también agnósticos, frecuentemente en relación con los problemas religiosos. Entre éstos encontramos, por ejemplo: 21. EL PRAGMATISMO. Al faltar criterio intelectuales para conocer verdades trascendentes, esta corriente apela al criterio práctico de la utilidad. "Es verdadero lo que es útil". Esta es la filosofía del utilitarismo, influida por el espíritu práctico y positivo del pueblo americano, dentro del cual nació (Peirce, James, etc...). Gutberlet la llamó "la filosofía del dólar". Los mismos principios son aplicables a la moral y la religión: son verdaderos y buenos aquellos principios de la moral que son útiles a la salud; y es verdadera y buena la religión, porque es útil tanto para el individuo como para la sociedad. 22. EL MODERNISMO. Es un verdadero agnosticismo religioso, surgido en el seno mismo del catolicismo, hacia finales del siglo pasado (fue obra, principalmente, de Tyrrell en Inglaterra, de Loisy en Francia, de Buonaiuti en Italia), y deplorado por Pío X como síntesis de muchas herejías. Lo condenó en la encíclica "Pascendi", como contrario a la fe y a la razón. Esta corriente afirma que no podemos conocer las verdades religiosas a través del raciocinio. El acto de fe no es un acto razonable, sino un movimiento de la voluntad afectiva (fideísmo), debido a ciertas exigencias latentes en el subconsciente, a través de las cuales el hombre llega a afirmar estas realidades que trascienden el mundo material y sensible. Debemos buscar en nosotros, en lo íntimo de nuestras conciencias y en las necesidades de nuestro corazón las pruebas de la existencia de Dios y de la verdad del Cristianismo. El corazón tiene razones que la razón, por sí misma, no conoce. Pascal dijo: "Dios ha querido que la religión entrase en la mente a través del corazón, y no en el corazón a través de la mente". De ahí deducen que todas las religiones son igualmente buenas; verdadera será la que mejor se adapta a cada uno. La verdad es, por tanto, la conformidad del objeto con las necesidades, los deseos, las exigencias del sujeto. Y así como éstas cambian según los tiempos, los lugares y las personas, también la verdad cambia, es relativa. Por eso a estos sistemas se les da el nombre de relativismo. Reflexión crítica 23. El positivismo agnóstico representa uno de los escollos más peligrosos para las almas creyentes. Es incluso, en cierto sentido, más peligroso que el burdo materialismo, porque a través de su actitud, en apariencia tan modesta y humilde, se granjea fácilmente las simpatías de los espíritus débiles, que constituyen siempre la mayoría. Estos se adaptan de buen grado a esta deshonrosa renuncia, paliada con una pretendida impotencia, felices así de ahorrarse, además de la fatiga de la lucha, las responsabilidades inherentes a la victoria sobre la duda. a) El principio sobre el que se funda el positivismo no es verdadero. En él se afirma que podemos conocer científicamente sólo aquello que cae bajo nuestra experiencia sensible. No tenemos inconveniente en reconocer que nuestro primer conocimiento es el sensible, y que éste es el fundamento de cualquier otro. También es verdad que lo suprasensible no podemos conocerlo por los mismos medios con que conocemos lo sensible. Pero
3 "Ignoramos e ignoraremos".
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
no por ello es verdad que una vez conocido lo sensible no contemos con medios para sobrepasarlo y llegar a lo suprasensible. Dichos medios son las relaciones necesarias que unen las cosas sensibles con las que trascienden los sentidos, y que no podemos intuir directamente. Si un objeto se me presenta como poseedor de una determinada relación, una relación real con otro objeto, habré conocido la existencia de éste, incluso antes de intuirlo. Incluso, también conoceré, de algún modo, la naturaleza del mismo, al menos, por aquello que, a través del conocimiento del primero puedo colegir del segundo. Entro en una estación, y veo que hay una serie de vagones que se mueven: tengo también el conocimiento de la existencia de una fuerza motriz, incluso antes de intuirla. Veo una estatua; afirmo que en ella, una inteligencia ha tomado contacto con la materia, una inteligencia tanto más elevada, cuanto más perfecta es la obra. Para saber que ha habido un escultor, no es necesario intuirlo sensiblemente. Leverrier, estudiando las perturbaciones de Urano, llegó al conocimiento de la existencia de un nuevo planeta. Llegó incluso a calcular el tamaño y la distancia, antes de que Galle lo viese con el telescopio y comprobase la exactitud de los cálculos de Leverrier. De modo semejante, estudio un hecho psíquico, el pensamiento: analizándolo, lo encuentro independiente de la materia, y juzgo así del principio que lo ha producido. Llego a conocer el alma espiritual (Cfr. capítulo XIX). b) Los criterios de verdad propuestos por los sistemas agnósticos contrastan con la naturaleza del hombre, que es, esencialmente, ser racional. No negamos que motivos extraños a la lógica puedan influir en nuestras aserciones. Pero no es éste el modo propio de proceder de la naturaleza humana, que no puede renunciar a su prerrogativa de ser racional, tanto cuando resuelve problemas de orden material, como (y sobre todo) cuando tiene que resolver los problemas, más importantes, de orden espiritual. La experiencia misma nos lo confirma. Cuando mi mente afirma la verdad de cualquier proposición, incluso de orden trascendente, la conciencia me confirma que lo que me mueve a hacerlo no es el sentimiento (pues con frecuencia una verdad choca, contrasta con los sentimientos de nuestro corazón), ni la utilidad (en ciertas circunstancias quizá fuera más útil lo contrario), ni un instinto ciego u otros impulsos similares. Lo único es que mi mente VE que es así, y ante la evidencia no puede decir lo contrario, como tendremos ocasión de demostrar en algunos casos particulares (n. 38-39). 24. Cómo interviene la voluntad en la consecución de la verdad. Si afirmamos la racionalidad del proceder humano, no negamos por ello (más bien todo lo contrario), que la voluntad también interviene en la consecución de la verdad: a) en cuanto lleva al entendimiento a la búsqueda de lo verdadero. En el estudio de todas las cuestiones, y sobre todo en aquellas difíciles, es necesario un esfuerzo voluntario para que la mente se aplique en la consideración de su objeto; b) en cuanto acalla las pasiones, que frecuentemente nos impiden ver con claridad. Es preciso caminar en la verdad -decía Platón-con toda el alma; c) en cuanto inclina el entendimiento, con un asentimiento opinativo, hacia alguna de las opciones, cuando carece de la evidencia intrínseca del objeto. O bien con un asentimiento absolutamente cierto, cuando el motivo formal es la autoridad de la Revelación divina, como sucede en el acto de fe. Pero de frente a la verdad propuesta evidentemente, la voluntad no tiene nada que hacer. Cualquier seguidor del voluntarismo no sabría responder a quien le preguntase si la voluntad tiene algo que ver para afirmar la equivalencia de los tres ángulos de un triángulo con dos rectos.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
La voluntad no sólo puede intervenir en la consecución de la verdad, sino que puede contribuir también a que no se alcance la verdad, a que se cometan errores, de los que, no pocas veces, es la causa principal. Por muy diversos motivos, y más o menos conscientes, como pueden ser la precipitación o el desconocimiento, el interés o la ambición, con frecuencia para justificar un comportamiento poco recto o una conducta poco moral, la voluntad influye sobre la inteligencia, no para que vea falso lo verdadero (lo cual es imposible), sino para que se detenga a considerar las dificultades de las pruebas de una verdad, para que no se ocupe seriamente del argumento en cuestión, o pase rápidamente sobre los puntos ciertos, de modo que, en vez de alcanzar la verdad, caiga así en el error. 25. En qué sentido se puede decir que la verdad es relativa o cambiable. La verdad en sí misma, es absoluta e inmutable. Es absurdo pensar que la verdad pueda ser variable en sí misma, de modo que, pasado un cierto tiempo, llegue a ser falso lo que ahora es verdadero, o viceversa. ¿Quién puede pensar que de aquí a unos años, dos más dos ya no vayan a ser cuatro? Pero podemos considerar que la verdad sea cambiable respecto a nosotros, en el sentido de que podemos progresar en el conocimiento de la verdad. Propiamente no es la verdad la que cambia, sino que somos nosotros quienes cambiamos, quienes progresamos en el conocimiento de la misma. Esto sucede en el orden natural, donde todo nuevo descubrimiento es un progreso del hombre en el conocimiento de la verdad natural. Del mismo modo sucede en el orden sobrenatural: la verdad divina revelada es inmutable en sí misma (y por eso es injusta la acusación de intransigencia contra la Iglesia, por conservar celosamente los dogmas). Si son verdaderos, siempre serán verdaderos, tanto como los más ciertos teoremas matemáticos. Sin embargo, nosotros podemos progresar en el conocimiento de la verdad revelada, y la definición de un nuevo dogma, no es más que la clara formulación de una verdad, contenida ya en la revelación, pero que no era todavía claramente conocida por nosotros.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO IV
EL IDEALISMO
26. Mientras los escépticos y los positivistas reprimen la capacidad de nuestro conocimiento, limitando arbitrariamente los confines de éste, los idealistas, por el contrario, exaltan sobremanera su valor, pervirtiendo el concepto de verdad, una vez que han negado a nuestro conocimiento el carácter de trascendencia. El conocimiento, según éstos, no puede salir de sí mismo, no alcanza nada fuera de sí, sino que crea las cosas, cuyo ser es inmanente al pensamiento. Por ello, la verdad no es la conformidad de los conocimientos con las cosas, sino con las leyes del pensamiento. Apuntes históricos 27. El criticismo kantiano. El idealismo moderno tiene sus orígenes en Descartes; en él está el germen que Locke, Berkeley y Hume desarrollarán posteriormente. Pero será Kant quien ponga las bases, afirmando el principio de inmanencia, que es, hoy por hoy, la tesis fundamental del idealismo. Frente a algunas dificultades de nuestro conocimiento (como por ejemplo: las cosas en la realidad son singulares y contingentes, y en cambio en nuestra inteligencia asumen caracteres de universalidad y de necesidad, etc...), Kant recurre a la afirmación de la existencia en nuestras facultades cognoscitivas de formas sintéticas a priori, las cuales, aplicadas a las impresiones que nos vienen del exterior, concurren en la formación del objeto de nuestro conocimiento. Este, por tanto, no es realidad en sí, sino el resultado de dos causas: el mundo externo y nuestras facultades, la síntesis de elementos objetivos y subjetivos. Por eso nuestra mente no conoce la realidad en sí, sino aquella realidad que ella misma bajo la impresión externa construye; el mundo, tal y como es en sí, es para nosotros un noúmeno incognoscible. De aquí brotan tanto las relaciones del criticismo kantiano con el positivismo agnóstico del que hemos hablado en el capítulo precedente, como el principio de inmanencia antes mencionado, el cual afirma que nosotros no podemos conocer aquello que está fuera de nuestro pensamiento, sino sólo aquello que le es inmanente. Idealismo. La realidad externa al pensamiento, si bien es un noúmeno incognoscible, para Kant existe. Pero afirma la existencia de modo coherente, tal y como han observado justamente sus estudiosos. De hecho, Kant afirma el noúmeno, como causa de nuestras sensaciones, pero el concepto de causa, para Kant, es una forma subjetiva a priori, que solamente tiene valor en el mundo fenoménico, no en el mundo nouménico. Por tanto, la consecuencia es, que el noúmeno no existe, y toda la realidad está en el pensamiento. Esto es el idealismo. (Fichte, Schelling, Hegel, etc...) El idealismo actual. El idealismo fue cultivado en Italia desde la segunda mitad del siglo pasado, especialmente por obra de Spaventa, Jaja, etc... Ha asumido además diversas formas con Croce (+1952), Gentile (+1944), Varisco (+1933), Martinetti (+1943), Carabellese (+1948), etc... Entre estas diversas formas de idealismo, el de Giovanni Gentile, el actualismo, ha tenido un mayor éxito en Italia4, y realmente, a nuestro parecer, es la forma más lógica de idealismo (también el error tiene su lógica); ya que supera todo dualismo entre sujeto y objeto como existentes independientemente el uno del otro, reduciendo toda la realidad al pensamiento pensante, al acto de pensamiento. Todo lo que existe, existe en cuanto que es pensado, y todo lo pensado está en el pensamiento, es pensamiento. "El carácter más conspicuo del idealismo actual, es la más rigurosa negación de la
4 En la cultura italiana, también Croce ha tenido un notable influjo, e incluso más que Gentile. Pero tal influjo lo ha tenido más que como filósofo, como crítico estético-literario y como historiador erudito.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
trascendencia". Así lo afirmó Gentile, que llevando el idealismo a sus extremas consecuencias, sin quererlo, mostró la falsedad del mismo, provocando un movimiento contrario entre muchos filósofos italianos, que se orientaron hacia formas nuevas de realismo. Síntesis del idealismo actual 28. Damos a continuación una síntesis muy breve del idealismo actual, tal y como ha sido propugnado por Gentile en sus obras, particularmente en la Teoría general del espíritu como acto puro, para mostrar un modo idealista de interpretar la realidad. a) La esencia del idealismo de Gentile, es un puro monismo. Lo único que existe es el pensamiento, en el cual se resume toda la realidad, toda la multiplicidad de lo real. Este pensamiento que crea y resume en sí todo el universo, no es mi pensamiento, el pensamiento de un individuo particular contrapuesto a otros individuos y otras cosas (yo empírico), sino el pensamiento absoluto (yo trascendental), dentro del cual están contenidos los yo-empíricos mismos. b) Este yo trascendental no es algo estático, no es la sustancia espiritual de la antigua escolástica, sino que es esencialmente dinámico. Mejor aún, no existe nunca, siempre está en devenir, es proceso constructivo. Pensando, ejercitando la dialéctica, el yo trascendental se crea a sí mismo, crea la naturaleza, la dilata en el espacio, la desarrolla en el tiempo, la resumen en sí mismo. c) Los momentos de la dialéctica y las formas absolutas del espíritu. El proceso constructivo de la realidad o dialéctica del pensamiento, comprende tres momentos (no sucesivos en el tiempo): el sujeto que se afirma ( la tesis); el objeto afirmado por el sujeto en su continuo afirmarse, porque el sujeto es siempre sujeto de un objeto (la antítesis); y el espíritu que es síntesis del sujeto y del objeto. A estos tres momentos corresponden las tres formas absolutas del espíritu: el arte, que es el momento de la pura exaltación del sujeto que prescinde del objeto; la religión, que es el momento de la pura exaltación del objeto, prescindiendo del sujeto, y finalmente la filosofía, que es el momento en el cual el espíritu toma conciencia de sí, se capta a sí mismo en este ritmo constructivo del sujeto y del objeto: es la autoconciencia. d) De esta forma, en la filosofía se resumen el arte y la religión, que no dejan de ser dos momentos provisionales del espíritu que no ha llegado todavía a la plena conciencia de sí. En la filosofía se resume también la ciencia, que es contemplación del objeto (la naturaleza) creado por el sujeto que no ha llegado aún a la conciencia perfecta de su autonomía creadora. De igual modo en la filosofía se resume la historia. Esta es naturaleza si se la considera ingenuamente en el tiempo, pero en realidad no es más que el mismo proceso del espíritu en su devenir continuo. Finalmente en la filosofía se encuentra comprendida también la ética. En el acto puro del espíritu, desaparece toda distinción. Si pensar es crear la realidad, conocer es querer, obrar. El espíritu es moral porque es perfectamente libre; la actualidad del espíritu, es decir, todo aquello que el espíritu hace, está bien, al igual que todo aquello que el espíritu afirma, es verdadero. Tanto el mal, como el error, son el pasado del espíritu, momento necesario en el proceso constructivo del bien, así como lo falso es momento necesario en el proceso constructivo de lo verdadero. Así, todas las diversas manifestaciones de la actividad humana, se resumen en la filosofía, la cual, a su vez, es la actualidad del pensamiento, el acto puro, el espíritu, en el cual se resume toda la realidad.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Valoración 29. No podemos exponer más detalladamente a Gentile o a los otros idealistas en la laboriosa construcción de sus sistemas para examinar cada una de sus afirmaciones. Por lo demás, es evidente su esfuerzo por explicar toda la realidad en función de la concepción idealista, con afirmaciones frecuentemente paradójicas, con explicaciones arbitrarias y que violentan los hechos más comunes y evidentes. Nos limitamos a algunas consideraciones, haciendo notar que las tres primeras se refieren más en particular al idealismo de Gentile, mientras que la cuarta tiene que ver directamente con todo el idealismo en general, y por ello es la más importante. 1) La existencia del yo trascendental que constituye la esencia del idealismo, es una afirmación gratuita y que constrasta con los principios mismos del idealismo. De hecho, según el idealismo, sólo podemos afirmar la realidad de aquello de lo que tenemos conciencia. Por tanto deberemos tener conciencia de este yo trascendental, (en caso de que existiese), de su actividad creadora, de su presencia en nosotros, ya que separado de nosotros se reduce a una mera abstracción. En cambio, nadie cree sinceramente en esta pretendida identidad con el absoluto. Todos tenemos el vivo sentimiento de nuestro yo particular como opuesto a los otros "yo", y ningún sentimiento del yo común. Si existiese este yo o conciencia común, no podría haber secretos. Todas las conciencias serían transparentes entre sí, y no se asemejarían, como de hecho sucede, con habitaciones secretas, de las cuales, ningún extraño posee la llave. Si todos los hombres fuesen momentos del mismo y único proceso del espíritu humano, todos tendrían el mismo grado de desarrollo moral e intelectual, y no podrían explicarse las luchas y los contrastes que dividen a la humanidad. 2) La naturaleza del yo trascendental, tal y como está propuesta en el idealismo, es contradictoria. El espíritu es ser no que es, sino que se hace, que está en devenir. Es el absoluto, inmutable, infinito, necesario, eterno, fuente de toda perfección, que a la vez, se identifica con el yo empírico y relativo, finito, mudable, contingente, temporal, lleno de imperfecciones y deficiencias. Es poder creador, libertad absoluta, y a la vez, anda a tientas en la obscuridad y en la ignorancia, se debate en medio de las más grandes miserias físicas y morales. Es sujeto pensante, autoconciencia, realidad única, consciente de sí, y a la vez, se olvida de sí mismo para producir la ilusión de una realidad distinta, de Dios y de la naturaleza. Es verdad que los idealistas nos responden que el principio de contradicción sólo tiene valor para el pensamiento pensado, y no para el pensamiento pensante. Pero si no se concede valor absoluto al principio de contradicción, es imposible razonar; y sin razonamientos válidos, se derrumba toda filosofía, incluso la idealista. 3) Las consecuencias que lógicamente se siguen del idealismo, son negativas. Negación de la ciencia y de la moral. Aquello que piensa y obra en nosotros, es el yo trascendental, el cual piensa y obra como debe pensar y obrar, porque no supone, sino que crea, las leyes del pensamiento y de la acción, y por tanto, todo será infaliblemente verdadero, todo inevitablemente bueno. Pero verdadero y bueno es sólo el acto presente del pensamiento, el hacerse; el hecho, el pensamiento pasado, una vez pensado, se convierte en error, en mal. Por tanto deja de existir cualquier distinción intrínseca entre verdadero y falso, entre bien y mal; y resultan imposibles ciencia y moral, que se fundan en tales distinciones.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Negación de la religión. Si Dios se identifica con el hombre, es imposible la religión. Esta será una palabra, pero no algo. Algunos idealistas hablan de Dios, de espíritu, de inmortalidad y de eternidad, de culto y de religión; también citan en sus escritos, textos de las Sagradas Escrituras (interpretados de mala manera), pero el significado de las palabras está totalmente cambiado, se ha destruido el verdadero concepto de Dios, se ha negado toda religión, y en especial, la cristiana. 4) El principio de inmanencia, que es el fundamento de todo el idealismo, es inaceptable. Nuestra refutación del idealismo se centra principalmente en este argumento. A juicio de los mismos idealistas, la tesis fundamental de todo el sistema, es el principio de inmanencia, frecuentemente reafirmado por ellos, más supuesto que probado, como si fuese un principio evidente, hasta el punto de mirar con compasión a aquellos adversarios ingenuos que todavía no se hubieran persuadido de ello. Lo formulan así: "por medio del pensamiento, no se puede ir más allá del pensamiento". El pensamiento, por tanto, no alcanza nada fuera de sí (inmanencia del conocimiento), de aquí se deriva que los objetos del pensamiento, aunque se piensen fuera, están siempre dentro del pensamiento, no tienen otro ser más que en el pensamiento. Pensar una realidad existente fuera del pensamiento, es absurdo (negación de la trascendencia). A esto respondemos que, el principio de inmanencia: a) es afirmado arbitrariamente por los idealistas. ¿Cuáles son sus pruebas? Se pueden reducir al siguiente argumento, que ya hemos mencionado: toda la realidad que conocemos, es conocida, en tanto en cuanto es pensada por nosotros; pero es pensada en tanto en cuanto existe el pensamiento que la piensa. Por tanto toda la realidad es inmanente a nuestro pensamiento, depende de él, es una realidad suya. Este argumento que, expuesto de forma atrayente puede llevar a engaño, bien analizado, aparece sólo como un sofisma. Del hecho de que la realidad no puede ser pensada sin el pensamiento que la piensa, se deduce que la realidad no puede essere simpliciter (simplemente ser) sin el pensamiento. Como si se dijese: este libro no puede estar iluminado sin una luz que lo ilumine, por tanto, si no existe la luz, el libro no existe... Respondo: concedo que no estaría iluminado; pero que simplemente no existiría, lo niego. b) contradice los datos evidentes de la conciencia, la cual nos da testimonio de que el objeto del conocimiento: - es algo distinto del sujeto que conoce y del conocimiento con el que el sujeto conoce, - es algo que no depende de mí, sujeto cognoscente, sino que existe sin mí. No es hecho de mi conocimiento, sino que se impone a él, con lo cual, respecto al objeto, el conocimiento es pasivo, no activo (lo pienso porque existe, no existe porque lo piense). De hecho, distingo perfectamente entre aquello que es producto de mi fantasía y de mi pensamiento, y aquello que se impone a mi pensamiento y no depende de él. - es algo determinado en su esencia, independientemente de mí, y sólo con esfuerzo llego a conocer y afirmo que tiene esta o aquella naturaleza, porque así se me representa, y me veo obligado a afirmar (lo pienso así, porque es así, y no es así porque lo piense). Esta pasividad de mi conocimiento, tal y como me viene testimoniada por la conciencia, es puesta en contradicción por el idealismo. Pero no se puede contradecir el testimonio evidente de la conciencia, sin contradecir y negar todo (¿cómo sé que existo, que vivo, que pienso, si no es por el testimonio de la conciencia?), y sin renunciar a toda filosofía. Tampoco para explicar los datos de la conciencia podemos recurrir a la distinción entre lo trascendental y el yo empírico, porque, o la distinción es real, y entonces deja de tener vigencia el principio de inmanencia, o no es real, y entonces no explica nada.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Algunas objeciones de los idealistas 30. 1) Si la realidad existe independientemente del pensamiento, entonces se niega el pensamiento como espíritu, ya que éste es actividad creadora. Respondo: niego que se rechace el pensamiento como conocedor de la realidad; concedo que se niega como creador de la realidad. Pero es que además habría que demostrar que la esencia del pensamiento (y del espíritu) sea crear su objeto. 2) La cosa conocida no puede estar en el sujeto cognoscente, lo cual es necesario para que haya conocimiento. Respondo: concedo que la cosa conocida no puede estar en el cognoscente con su ser real y físico, pero niego que no pueda estarlo con su ser intencional. Es en esta unión intencional del sujeto cognoscente y la cosa conocida, descrita por la psicología, donde está la perfección del conocer. 3) Entonces, es imposible conocer la verdad de la cosa pensada, porque sería necesario confrontarla con la cosa en sí, lo cual es absurdo. Respondo: como explicaremos en el capítulo VI, lo que nosotros conocemos directa e inmediatamente no son nuestros conocimientos, sino las cosas mismas. El conocimiento es sólo el medio con el cual conocemos directamente la realidad, y por eso no hay que confrontar nada para estar seguros de la verdad de nuestro conocimiento. 4) Si además de nosotros y de nuestro pensamiento existe la naturaleza, existe Dios, ¿cómo no es posible la coexistencia? De hecho, Dios es todo, el infinito, y fuera del todo, del infinito, no puede existir nada. Por tanto, o Dios, o nosotros: "Dios para ser Dios, hace imposible el mundo" (Gentile). Respondo: concedo el hecho de que si existe Dios, no puede haber nada fuera de él que sea independiente de él, pero niego que no pueda haber nada que sea dependiente de él. Como en un Estado donde existiese un soberano absoluto, éste tendría toda la autoridad, y nadie más podría tener autoridad independiente de él; pero puede haber ministros y funcionarios que tengan autoridad participada y dependiente de él. Así Dios es el ser infinito que tiene en sí, todas las perfecciones, lo cual no impide que nosotros tengamos ser y perfecciones limitadas, participadas, y dependientes de él (Cfr. cap. XXIV).
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO V
EL EXISTENCIALISMO
31. El idealismo había tenido el mérito de reivindicar contra el positivismo materialista, los derechos del espíritu sofocados por el materialismo, sin embargo, había dejado insatisfechas otras exigencias del espíritu humano: la minusvaloración de los problemas de la ciencia y de la naturaleza, reducida a una abstracta proyección del sujeto, la solución inaceptable de los problemas morales y religiosos, sobre todo, la anulación de la personalidad de cada uno, absorbida en el sujeto universal anónimo, provocaron inevitablemente reacciones filosóficas. Entre estas filosofías, desde el antiintelectualismo (filosofía de la acción) de Bergson al fenomenologismo de Husserl, ha encontrado un favor particular el existencialismo, al cual llegaron muchos filósofos por diversos e incluso contrastantes caminos. Apuntes históricos 32. El danés Sören Kierkegaard (+1855) es considerado el padre de esta nueva teoría. Llegó a ella por la meditación de algunos tristes episodios de su vida: el pecado de su padre y la ruptura de su compromiso matrimonial. Esta meditación genera en él la angustia, de la que únicamente le puede salvar la fe en Dios (fe de carácter protestante). A través del novelista ruso Dostojevskij, y del poeta filósofo Nietzsche, los temas existencialistas evolucionan en direcciones diversas, y se difunden en la conciencia europea. En los últimos decenios el existencialismo se ha afirmado gracias a la Kierkegaard-Renaissance alemana. Sus principales representantes han sido Heidegger y Jaspers, que han fundado una sistematización del idealismo sobre bases kantianas (se ha ido desarrollando en un esfuerzo por trascender de la angustia del individuo frente a la nada y la muerte, hacia el ser). En Francia, junto al existencialismo negativo y ateo de Sartre, hemos tenido con Marcel, un existencialismo orientado hacia el realismo escolástico y el catolicismo. Y en Rusia, el singular exponente del existencialismo, Berdiaieff, se ha visto no poco influido por la ortodoxia rusa. En Italia, junto a pensadores de tendencia existencialista, pero en conciliación con el realismo y el catolicismo, como Carlini (+1959) y Guzzo, ha habido otros como Paci (+1976) y especialmente Abbagnano, más fieles a la corriente atea e idealista, ya que Abbagnano, trata de salvar la positividad del ser objetivo, para huir del nihilismo metafísico, y dar al existencialismo una forma más aceptable. Las características del existencialismo 33. La breve enumeración que hemos hecho de filósofos existencialistas, que profesan doctrinas tan diversas entre sí, nos muestra rápidamente cómo el existencialismo es una filosofía muy indeterminada. Más que un sistema (el existencialismo no quiere el sistema), es una postura de pensamiento en la cual se pueden encontrar filósofos seguidores de concepciones tan diversas de la realidad, de los cuales trataremos de extraer y examinar las características fundamentales. 1) El conocimiento. La primera característica del existencialismo es el antiintelectualismo. Al haber surgido como reacción al idealismo absoluto, al panlogismo hegeliano, para el cual todo lo real es racional, porque es creación del pensamiento, el existencialismo afirma la irracionalidad de lo real, que no puede ser comprendido y explicado con nuestros conceptos. Estos, por su
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
abstracción y universalidad, no pueden captar la realidad concreta y singular, continua y cambiante, ya que por medio de los conceptos es dividida y paralizada, y por lo mismo, falseada. Por eso la realidad no debe ser contemplada desde fuera, es necesario penetrar en ella, vivirla, realizarla. Para captarla en su carácter concreto y singular, es necesario superar el intelectualismo (la filosofía abstracta de la esencias debe ser sustituida por la filosofía concreta de la existencia) y ponernos en contacto inmediato con ella, a través de una especie de intuicionismo (intuición emocionante, revelación indirecta, conciencia prelógica). 2) El hombre. En el centro de la realidad, para los existencialistas, está lo singular. El existencialismo es por ello, la filosofía de lo concreto, de lo contingente, de lo singular, del este-aquí-ahora, del yo sujeto particular (no sujeto universal), distinto del todo, e irreducible a un simple momento de un proceso en sentido idealista, y a la vez único e irrepetible, que según los existencialistas, no es asumible en un concepto universal, no es el individuo de un género, como afirmaría el intelectualismo abstracto. Este individuo, es el hombre singular, el único que propiamente existe (el resto de las cosas son, pero no existen), porque existir, no es simplemente actualidad, sino que ex-sistere, dice estar fuera, emerger, surgir de la realidad, que únicamente es para trascenderse, tender a ser aquello que todavía no es, aspirar a más ser. Lo cual, naturalmente, supone la finitud o limitación del individuo (porque lo infinito no tiende a ninguna otra cosa, sino que tiene todo en sí). De ahí su poder ser, y las infinitas posibilidades de ser, las cuales debe escoger para actuarse a sí mismo. Estas posibilidades, sin embargo, para cada individuo, están limitadas por la situación, a través de la cual cada hombre está inmerso en la realidad (padres, patria, época, etc...), realidad que determina el campo de sus posibilidades, del riesgo y de la elección, pero a la vez le indica cómo debe existir, separándose de la situación, rescatándose a sí mismo con su libertad, aceptando el riesgo, y a través de la elección y la decisión, constituir y desarrollar la propia personalidad. Naturalmente, para lograr esta existencia auténtica, el individuo encuentra dificultades en el mundo en que se encuentra arrojado, y del cual no puede separarse, en las contradicciones de la vida que no logra resolver, y de ahí ese sentimiento de angustia (o conciencia de su deber ser y del continuo riesgo del deber decidir por sí mismo) propio del existencialismo, por lo cual muchos, -entre los hombres ordinarios-, se pierden sumergiéndose en las tareas, en el vértigo de la vida cotidiana. Estos no existen, sino son, como el resto de las cosas, no viven sino que se dejan vivir por la masa, por la multitud anónima (existencia inauténtica). En cambio, el verdadero hombre -el hombre excepcional- quiere existir, quiere vivir con interés su vida, quiere desplegar plenamente la propia personalidad, sin dejar de ser consciente, por ello, de su finitud y limitación (pecado original). Quiere ser fiel a sí mismo, mirando con serenidad a la muerte que, infaliblemente, le espera, y que sella, ratificando, la vida, para que no le sorprenda sin haber realizado su destino, sin haber vivido intensamente la vida, sin haber existido verdaderamente. 3) La naturaleza y Dios. El existencialismo nos dice poco más aparte de esta existencia personal, con frecuencia descrita románticamente. Existe la naturaleza, aquello Otro que nos presiona y contra lo que lucha nuestra existencia, pero que no deja de ser un enigma para nosotros. Conocemos sólo las apariencias, pero en sí es un noúmeno. Dios es un enigma aún mayor, admitido por algunos existencialistas (Marcel, Berdiaieff, Wust) como verdaderamente trascendente y personal. Otros lo disuelven, de modo panteísta, en lo Absoluto, un ser alógico, incognoscible e inalcanzable. Por este motivo, la tendencia del existente a lo Absoluto está destinada al fracaso, al naufragio (Jaspers, y algunos rasgos de panteísmo en la religiosidad de Lavelle). Muchos lo niegan más o menos abiertamente (Heidegger, Nietzsche, Abbagnano), y para ellos el final de la existencia es la trágica nada, y el carácter absoluto de la mundanidad es la tipología de su filosofía. Esta diversidad tan profunda, muestra cómo el problema de Dios permanece extraño al existencialismo como tal. El problema de la inmortalidad es considerado igualmente extraño por la
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
metafísica existencialista, con las consecuencias que esto conlleva en el orden moral, que queda así, carente de todo fundamento. Crítica del existencialismo 34. El existencialismo se presenta como una filosofía pobre de contenido, a pesar de haber tenido notable éxito entre filósofos y no filósofos, de modo particular inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a que tocaba problemas que interesaban íntimamente al hombre en su agitada existencia. Pero decayó con rapidez, porque no supo dar a esos problemas una solución satisfactoria. Podemos ver que: 1) Bajo el aspecto gnoseológico, no superó el carácter abstracto que criticaba con tanta fuerza. ¿Acaso no son universales y abstractas las nociones, de las que habla constantemente, tales como: individuo, persona, existente? ¿No son abstractos igualmente sus análisis de la existencia auténtica e inauténtica, de la angustia, de la elección, del salto y del azar? Es verdad que siempre que usamos el lenguaje humano, no podemos hacerlo de otra manera, pero entonces, lo que no podemos hacer es condenar o criticar aquello que nosotros mismos somos incapaces de evitar. Por otra parte, no es cierto que los conceptos universales y abstractos no nos permitan captar la verdad objetiva. Como tendremos ocasión de explicar (n. 45), nuestro concepto universal, por ejemplo el de "hombre", nos hace conocer algo que existe verdaderamente en cada hombre singular (su naturaleza racional), aunque no nos diga todo aquello que hay en cada hombre (su individualidad). Por tanto, se trata de un concepto imperfecto, pero verdadero, que, signo de la limitación del conocimiento humano, no agota el contenido del objeto, si bien tampoco lo deforma. Si el idealismo, al afirmar que todo lo real es racional se había equivocado (ya que sí lo es respecto a la inteligencia divina, pero no respecto a la inteligencia finita del hombre), también yerra el existencialismo cuando afirma la irracionalidad de lo real, considerándolo como opaco e ininteligible, y en particular, la irracionalidad de la existencia humana. Si de hecho, ésta no puede ser perfectamente interpretada por el pensamiento humano, no se deriva de ello que sea en sí irracional o un misterio indescifrable también para el pensamiento divino. Y en relación con el pensamiento humano, si es verdad que éste aprehende la realidad concreta de modo imperfecto, no lo es que la deforme o falsifique. Podrá ser conocimiento imperfecto, pero verdadero. No será total y completo, pero sí objetivo y fiel. 2) Si del aspecto gnoseológico pasamos a considerar el existencialismo bajo el aspecto metafísico, se nos presenta el contraste con el idealismo, y a la vez el error análogo al existencialista. El idealismo es la filosofía de lo Absoluto, en el cual se despersonaliza y desvanece lo singular, lo contingente, el yo empírico. El error no está en la afirmación de lo Absoluto, sino en la negación de toda realidad fuera de lo Absoluto. El existencialismo, por el contrario, es la filosofía de lo contingente, de lo singular, del yo empírico, con exclusión de cualquier otra realidad. El error del existencialismo no está en la afirmación de lo contingente, sino en la negación de lo Absoluto. Lo contingente, es decir, la existencia humana con sus miserias y sus dolores, considerada en sí misma, no se puede explicar racionalmente. Pasa a ser un problema sin solución, un drama ante el cual el existencialismo se queda mudo, se reduce a una mera fenomenología, una atormentada fenomenología de la vida espiritual, ("orografía de la vida interior" dice Marcel), una descripción vivaz y realista del individuo y de su suerte trágica, pero sin explicación filosófica. O bien exagera el valor del individuo, lo idolatra tras haberlo separado de Dios, y crea el superhombre de Nietzsche, de corazón de bronce, que guía a las masas y a los pueblos como a rebaños, a que se sacrifiquen por él, cuya última tentación es la compasión por los dolores humanos.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
En realidad, la existencia humana no se puede explicar sino es a través de la visión integral de la realidad, que no es sólo lo Absoluto del idealismo ni sólo lo contingente del existencialismo, sino la coexistencia de ambos términos: el primero, infinito, independiente y perfecto, y el segundo, finito, y por ello, sujeto a imperfecciones y miserias, pero a la vez, dependiente y condicionado por el primero, de tal modo, que el dolor y el mal del segundo tiene en el primero la explicación y la redención. El existencialista rígido se cierra desde el inicio a esta visión integral y armónica, al limitarse únicamente a la visión lo contingente. En cambio, se orientan a él aquellos existencialistas más abiertos, aquellos en los que el sentido profundo de la propia finitud e insuficiencia suscita el anhelo de la trascendencia, de Dios (si bien a veces no de forma coherente, en virtud de un salto fideísta), como si fuera una llamada o invocación, preludio de la oración y de la adoración. El significado del existencialismo 35. Si, por los motivos expuestos, no se puede aceptar el existencialismo de modo global en sus principales afirmaciones, indudablemente se le deben reconocer los méritos en la historia del pensamiento moderno. Contra el monismo idealista, ha vuelto a afirmar la personalidad humana y ha defendido los derechos de la persona frente a la explotación de la sociedad. Además, al describir con crudeza y realismo la vida, sus riesgos y avatares, sus incertidumbres y angustias, sus miserias y dolores, ha contribuido a que se derrumbaran los castillos fantásticos del idealismo, según los cuales todo lo real es verdad y bien. Por eso, el existencialismo ha provocado una cierta fascinación sobre el atormentada alma moderna, y se ha convertido, durante un tiempo, en la filosofía de moda. Es a un tiempo la filosofía de la destrucción y de la recuperación; de la acción y de la rebelión. Si para algunos no ha pasado de ser una filosofía exasperada y desesperada, para otros ha sido un aliciente hacia el bien, capaz de abrirles caminos nuevos y saludables. El existencialismo, la filosofía del naufragio, de la muerte, de la nada, al hacer sentir la vanidad de la realidad del mundo y de la materia, es un reclamo hacia los valores espirituales y eternos. Al mostrar al hombre naturalmente pobre, pecador, despojado de todo, es una invitación a revestirse de la gracia celestial. Entonces, el pecado se transfigura por el perdón; la angustia lacerante, por el abrazo amoroso del padre; las miserias del exilio, por las riquezas de la casa paterna. En este sentido, no sin razón, el existencialismo ha sido definido como la filosofía del hijo pródigo de la época contemporánea, al que se refieren las palabras de Schubert-Soldern: "la filosofía del ocaso y de la disolución de la civilización occidental es una forma oculta de arrepentimiento. Es la predicación de penitencia de la historia contemporánea. Según el estilo del tiempo, se sirve de expresiones filosófico-críticas, en vez de la forma teológico-moralizante que conocemos por la Biblia. Pero el contenido es el mismo. Cuando los tiempos están pletóricos de nuevas fuerzas religiosas, siempre surgen estos predicadores de la penitencia, signo seguro de que en el hombre se va abriendo camino la conciencia de la propia culpa e impotencia. Desesperación, sentido lacerante de la miseria humana... tales son los motivos fundamentales de la filosofía existencial (Heidegger, Jaspers...) Contrito y consciente, con horror, de su corrupción congénita, el hombre se siente, o bien arrojado a la nada, o bien se humilla, arrojándose al polvo ante Dios. La nueva convicción que florece en el hombre occidental es su indignidad ante Dios, cuando no hace mucho tiempo proclamaba que el pensamiento de Dios no es digno del hombre. Se prepara el arrepentimiento general de todo un continente, que, en conclusión, debe desembocar en el reconocimiento de que la civilización prometeica, con las penas y miserias de cuatro siglos, era un camino equivocado".
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO VI
EL REALISMO ESCOLASTICO Retorno al realismo 36. Los diversos sistemas que hemos considerado brevemente, no ofrecen una solución satisfactoria al pensamiento contemporáneo, que se presenta orientado hacia un regreso al realismo, si bien de dos formas opuestas, contrastantes entre sí, que son el materialismo ateo y el espiritualismo cristiano. EL MATERIALISMO ATEO, que parte de un presupuesto positivista (n. 20), es una doctrina de escaso valor filosófico, pero de notable importancia práctica, porque está en la base del sistema político, social, económico, propugnado por el comunismo. Afirma que toda la realidad se reduce a la realidad material que conocemos. Quiere explicar, únicamente con la materia, todas las manifestaciones de la vida, incluso de la más perfecta, como la vida intelectiva. Si bien ya había sido propuesto por los filósofos antiguos, fue sostenido en el siglo pasado por L. Feuerbach, G. Moleschot, Büchner, etc... Carlos Marx, aplicando al materialismo la dialéctica hegeliana (cfr. n. 28), elaboró el materialismo dialéctico, según el cual, la realidad, que es total y únicamente material, está en constante devenir, dentro de un proceso evolutivo, análogo al de la idea hegeliana. La aplicación del materialismo dialéctico a la historia, tiene como resultado el materialismo histórico, según el cual, toda la historia humana se desarrolla con una necesidad férrea, determinada únicamente por factores económicos, excluyendo de su sistema filosófico toda libertad, a la vez que niega toda realidad espiritual. El materialismo histórico es la filosofía del comunismo, cuyo programa político no es más que la aplicación del materialismo a la acción práctica, para instaurar, a través de la provocación de la lucha de clases y la revolución consiguiente, el nuevo orden social comunista. El pensamiento marxista encontró en Italia diversos adeptos, si bien con matizaciones diversas. Entre ellos, por su particular influencia, podemos citar a A. Gramsci (+1937). En los capítulos siguientes haremos la crítica del materialismo filosófico, sobre todo cuando demostremos la espiritualidad de la inteligencia humana (cap. XIX) y la libertad de la voluntad humana (cap. XX), y cuando probemos la existencia de Dios (cap. XXIV), ser esencialmente espiritual, sin el cual no es posible explicar, ni siquiera, la realidad material misma. EL ESPIRITUALISMO CRISTIANO parte también de una exigencia de realismo, que el idealismo no sólo no apagó, sino que cultivó aún más. Pero surge también de una exigencia metafísica, como viva reacción a la mentalidad positivista e historicista, y de una exigencia moral y religiosa, cada vez más sentida por algunos autores (como los ya citados Carlini, Guzzo, Stefanini, Sciacca, etc...), los cuales, a pesar de las diferencias personales, coincidían en algunas características importantes. Estas son: la afirmación del espíritu y de su valores preeminentes, en contraste con toda forma de materialismo dialéctico e histórico; el esfuerzo por penetrar en lo íntimo del espíritu, a través de un proceso de mayor interiorización, con lo cual señalan también la multiplicidad (no unicidad) de esta realidad espiritual; el reconocimiento de la limitación de este espíritu individual, que nos lleva a postular la existencia de un Absoluto que lo trasciende de alguna manera, y que es Dios. Por tanto se deriva también una visión cristiana de Dios, y de las relaciones del hombre con Dios, que se concretan en las normas morales, lo cual justifica el nombre de cristiano con que se bautizó a este espiritualismo.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Hay que reconocer el esfuerzo generoso de estos pensadores, con frecuencia provenientes de otras escuelas, por superar posturas que consideraban adquiridas definitivamente, para tomar de nuevo otras que ya creían definitivamente superadas. Es así mismo laudable el esfuerzo por armonizar el pensamiento tradicional con el pensamiento moderno, la filosofía con la revelación cristiana, aunque en ocasiones el desarrollo de su pensamiento filosófico no coincide con el de la metafísica tradicional. Por nuestra parte, mantenemos como válida la solución que dio al problema del conocimiento el realismo escolástico, que se presenta hoy, tras la experiencia gnoseológica del positivismo y del idealismo, como realismo crítico, superior al realismo pre-kantiano. En sus líneas fundamentales concuerda bastante bien con cuanto hay de válido en la filosofía moderna, y a la vez con cuanto hay de perennemente verdadero en la filosofía antigua. Por eso reivindica el valor de la razón humana en el conocimiento de lo verdaderamente absoluto. El realismo escolástico 37. El problema que teníamos que resolver era: ¿podemos conocer la verdad?, ¿conocerla con certeza?, y ¿con certeza filosóficamente justificada frente a toda crítica? La filosofía escolástica responde que sí, afirmando la capacidad de nuestra mente para conocer con certeza la verdad en el sentido genuino de la palabra, es decir, la conformidad de nuestro conocimiento con la cosa tal como es en sí misma, con la realidad objetiva. ¿Cómo lo demuestra? 38. A) Realmente es superfluo observar que no es posible ni necesaria una verdadera demostración, ya que se trata de una afirmación que se presenta como evidente por sí misma a quien la considera con serenidad y sin prejuicios. Hemos dicho que no es posible demostrar que nuestra razón es capaz de conocer la verdad, ya que sería necesario tener otra razón para juzgar la bondad de la que nosotros aducimos. Criticar la razón es absurdo, observaba Mattiusi a quienes querían seguir a Kant y elaborar una Crítica de la Razón. ¿Con qué vamos a criticar y juzgar la razón, sino con la razón misma? Y si llegamos a la conclusión de que la razón es buena, se aducirá entonces, justamente, que para llegar a esta conclusión hemos supuesto en toda la demostración el valor de la razón, o sea, que hemos supuesto como verdadera la conclusión que queríamos probar. Si, por el contrario, llegamos a encontrar que la razón es falaz, realmente no hemos demostrado nada, ya que ¿con qué buena razón hemos descubierto que la razón es mala? Por tanto, se equivocaron (y se equivocan) cuantos con Descartes (etc...) proponen como inicio del problema crítico, una duda universal, positiva o negativa, real o metódica, ya que de tal duda inicial es imposible salir, no teniendo más facultad que aquella de la que se duda, por lo cual, se cae necesariamente en la absurda posición del escéptico, que ya hemos refutado. ¿Tenemos que admitir, entonces, dogmática o ciegamente la actitud de nuestra mente para conocer la verdad? Tampoco, ya que sólo se cree ciega o dogmáticamente en aquello que no se ve, y esta actitud podemos verla. De hecho, nosotros podemos reflexionar sobre nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es transparente a sí mismo, y vemos así inmediatamente la naturaleza. Esta visión inmediata no es adhesión ciega, por ello vale más que cualquier demostración crítica y no puede ser negada o puesta en duda, ya que quien negase o dudase del testimonio inmediato de la conciencia, tendría que renunciar a cualquier tipo de filosofía. Esta reflexión, que es en lo que
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
consiste la verdadera fenomenología, nos muestra la auténtica naturaleza de nuestra capacidad de conocer, y nos da el conocimiento explícito y formal de nuestra actitud ante la verdad. Esta actitud está implícita y virtualmente en todo acto de conocimiento directo, y por ello nuestro espíritu está tranquilo y seguro, consciente de las sólidas bases en las que se apoya el realismo genuino. 39. B) La reflexión nos muestra, además, cómo la naturaleza de nuestro conocimiento consiste en captar la realidad objetiva -para conformarse a ella- y somos capaces, por tanto, de conocer con certeza la verdad absoluta. 1) La naturaleza de nuestro conocer consiste en captar la realidad objetiva. En nuestro conocimiento, tanto sensible como intelectual, tenemos conciencia de aprehender, no nuestras sensaciones ni nuestras ideas, sino una realidad que, si bien está en contacto con nuestro pensamiento, es independiente de él. Esta realidad no existe (es) porque sea conocida, sino que es conocida porque existe (es). El objeto inmediato del conocimiento es, por tanto, el ser, la realidad objetiva, y no el pensamiento o las modificaciones subjetivas. Es así como debe ser. De hecho, el objeto, término del conocimiento, debe preceder al conocimiento, si no en el tiempo, al menos sí por naturaleza. Pero lo que no es concebible es que el conocimiento se preceda a sí mismo. Por tanto, el objeto de nuestro conocimiento, necesariamente, es presupuesto anterior al pensamiento. No es el pensamiento mismo. E incluso cuando hacemos de un pensamiento nuestro, objeto de nuestro pensamiento, en realidad lo consideramos como realidad objetiva presupuesta al nuevo pensamiento. El hecho de haber descuidado este dato del conocimiento primario y evidente, ha inducido a no pocos filósofos a la falsa suposición de que conocemos inmediatamente nuestras ideas, y que de éstas pasamos a las cosas. Para dar este paso surgió el famoso problema del puente, que fue el problema y tormento de los cartesianos, y es el problema de los modernos realistas mediatos. Pero, como hemos dicho, no hay necesidad de ningún puente, porque las sensaciones y las ideas no son objeto de nuestro conocimiento, sino el medio con el que conocemos; al igual que la lente no es vista, sino el medio con el que vemos. Sólo lo conocemos de modo mediato; inmediatamente se conocen las cosas, y por ello es un error encerrarse en las ideas y después preguntarse cómo se pueden corresponder con las cosas. La naturaleza del conocer, por tanto, es captar el ser, la realidad objetiva, sea por medio de los sentidos con los cuales experimentamos la existencia real de las cosas, sea por medio de la inteligencia que intus legit (lee dentro) de las cosas, es decir, penetra en la naturaleza de las mismas. Esta referencia necesaria al ser, a la realidad objetiva, aparece aún más clara en el juicio. De hecho, cuando afirmo que "hoy llueve", no pretendo decir "yo pienso que hoy llueve", sino que, de hecho, así sucede en realidad, más allá de mi pensamiento. Y al excluir lo opuesto, no pretendo sólo excluir mi pensamiento del "no llover", sino la realidad misma de que no llueve. En este sentido, toda afirmación transciende el pensamiento: es afirmación de realidad en sí y por sí. La naturaleza del conocer, por tanto, es captar el ser, más o menos perfectamente, pero de forma inmediata: se puede graduar el conocimiento, pero no se puede mediatizar. 40. 2) La naturaleza de nuestro conocer es conformarse con la realidad objetiva.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
El conocer se presenta a la reflexión, no sólo aprehendiendo la realidad, sino conformándose a ella. Así, vemos que en los juicios y razonamientos, nuestra inteligencia trata de adecuarse con la realidad que aprehende, en tal medida, que hasta que no está segura de haberlo logrado, no ejercita su asentimiento. a) En los juicios de experiencia. Si no veo claramente si llueve o llueve, trato de averiguarlo. Y si no logro distinguirlo, ni lo afirmo ni lo niego. Me abstengo de pronunciar un juicio, e investigo, no para saber el contenido de mi pensamiento, que bien sé cuál es, sino para poder adecuar verdaderamente mi pensamiento a la realidad. b) En los juicios analíticos. Cuando digo que dos y dos son cuatro, tengo conciencia de que afirmo la identidad entre el sujeto y el predicado, porque veo que realmente es así. Y si dijese lo contrario, mi afirmación no se correspondería con la realidad. También aquí, si dudara en algún momento, me abstendría de juzgar hasta que no viese claramente cuántos son dos y dos. c) En los razonamientos. Cuando se nos presenta una proposición no conocida inmediatamente, como por ejemplo, el teorema de Pitágoras, nuestra mente permanece perpleja. Con sólo examinar los términos, no ve las razones para afirmarlo ni para negarlo, fluctúa entre el sí y el no. Pero una vez que se desarrolla la demostración, aparecen argumentos que prueban la verdad del teorema, y la mente se siente inclinada a adherirse a ellos. Pero, si aparecen dudas o dificultades, el asentimiento no es total ni incondicionado. Sólo cuando concluye la demostración, una vez solucionadas las dificultades y aclaradas las dudas, la mente exclama "ahora lo veo, es evidente", y afirma con certeza esa proposición, porque se adecua, es conforme, con la realidad. 41. 3) Por tanto, somos capaces de conocer con certeza la verdad absoluta. La naturaleza del conocer es captar la realidad y adecuarse a ella. Es en esta adecuación del conocer a la realidad, donde se encuentra la verdad absoluta. Por tanto, la naturaleza de nuestra mente está en conocer la verdad y conocerla con certeza. El criterio de ésta es la evidencia. Por tanto, tenemos la capacidad de conocer la verdad. No digo toda la verdad, porque somos conscientes de nuestra limitación. Y tampoco digo que la verdad que conocemos la conozcamos perfectamente, porque nuestro conocimiento es imperfecto, no en el sentido de que deforme la realidad, sino en el sentido de que no llega a agotarla. Tenemos la capacidad de conocer la verdad con certeza. No digo que todos nuestros conocimientos sean ciertos, porque no siempre nuestra inteligencia logra adecuarse a la realidad, y de ahí el esfuerzo que requiere la investigación y el estudio. Pero sí que podemos llegar a conocimientos ciertos, y de hecho los alcanzamos cuando la realidad se nos propone evidentemente: entonces tenemos una certeza absoluta, que no admite dudas. El error es imposible cuando nuestro conocimiento se desarrolla conforme a la naturaleza; sólo puede venir per accidens, por intervención de la voluntad (más o menos conscientemente), que determina al entendimiento a la irreflexión al juzgar, a considerar parcialmente el objeto. El sentido y la inteligencia, por sí, son infalibles, no dicen, y no pueden decir, más que la verdad. Así, no obstante la desconfianza de algunos filósofos, más o menos afectados por el escepticismo, hacia la razón humana, tenemos plena confianza en que con nuestra razón, siempre que procedamos con circunspección y prudencia, sin apasionamiento ni prejuicios, podemos conocer la verdad, conocerla con certeza, y con certeza filosóficamente legítima.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
CAPITULO VII
GENESIS Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Una vez que hemos demostrado el hecho de que la mente es capaz de conocer la verdad, nos queda explicar el modo en que llega a conocerla. Por ello, sintetizamos brevemente, a modo de epílogo, la doctrina escolástica, en armonía con los datos de la experiencia. 42. La mente recibe los elementos de sus conocimientos mediante los sentidos. No existen las ideas innatas de Platón, de Descartes, etc... No hay nada en la inteligencia, que no tenga origen, de algún modo, en los sentidos. Así se explica la falta absoluta de ciertas ideas (por ejemplo los colores) en quien carece de algún sentido (la vista en el ejemplo aducido); el retraso de la actividad de la inteligencia hasta que la parte sensitiva no ha alcanzado una cierta perfección; y en general, se explica la conexión manifiesta entre los fenómenos de la vida intelectiva y los de la vida sensitiva. 43. El conocimiento sensitivo es, por tanto, el origen y el inicio de todo el orden cognoscitivo humano. Los sentidos externos, cuando obran en su estado normal, captan con certeza, sin temor a la ilusión, el objeto proporcionado que les es propio, y que se les presenta de manera adecuada. Estos nos testimonian irrecusablemente la existencia real de todo cuanto se percibe sensiblemente. Sin embargo, el sentido no nos aporta nada sobre la constitución entitativa del objeto: capta infaliblemente este color, aquel sonido... pero no nos dice nada sobre cuál es la naturaleza del color y del sonido, si son o no cualidades simples o más bien complejos de vibraciones y movimientos. Esto lo deberá deducir prudentemente la inteligencia, a partir del examen de la naturaleza de las cosas. Por eso, es indiferente, desde el punto de vista crítico, la polémica suscitada entre percepcionistas e interpretacionistas. 44. Los datos de los sentidos externos son unificados por el sentido común, conservados en la memoria sensitiva, reproducidos en el fantasma o imagen comprensiva de las cualidades captadas de un mismo sujeto. Hasta aquí llega el conocimiento sensitivo, que es suficiente en sí mismo a la vida animal, para discernir las diversas cosas y orientar los movimientos. Pero en el hombre se da algo más. 45. El fantasma se presenta a la inteligencia. Esta, por la fuerza de su propia naturaleza, intus legit, lee las notas esenciales abstrayendo, universalizando, espiritualizando. El fantasma representa este objeto, esta sustancia, este hombre, y la inteligencia abstrae de ahí la idea universal de ente, se sustancia, de hombre, etc... Estas ideas son, en un primer momento, muy universales, y después, poco a poco, conforme se van multiplicando los datos de la experiencia, las relaciones y las confrontaciones entre unas nociones y otras, estas ideas se van determinando cada vez más, y dan un conocimiento más completo y perfecto de las cosas. Por medio de las ideas, por tanto, nosotros conocemos realmente las cosas, su esencia, si bien con más o menos perfección, de acuerdo con el modo que es propio a nuestra naturaleza. Las cosas en la realidad son concretas y singulares, y nosotros, en cambio, las conocemos de modo abstracto y universal: lo que conocemos está realmente en las cosas, si bien no d el mismo modo. Hay que tener esto en cuenta, sea para resolver el famoso problema de los universales, que ha sido el origen de no pocos errores filosóficos, desde Platón a Kant, y desde Kant hasta muchos filósofos modernos; sea para explicar la naturaleza genuina de nuestro conocimiento, que no es un mero espejo en el que se reproduce pasivamente la realidad, sino que es conocimiento activo, actividad que, sin embargo, no es creación o deformación del objeto, sino aprehensión veraz del objeto según la naturaleza del sujeto cognoscente.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
46. La intuición de los primeros juicios o principios ( de contradicción, de razón suficiente, de causalidad, etc...) sigue naturalmente a la formación de los primeros conceptos. Por ello, estos principios son reales y objetivos, y no meros esquematismos mentales vacíos. De hecho, y sólo por mencionar ahora un ejemplo, el principio de no contradicción (para el principio de causalidad, cfr. n. 68) afirma: por necesidad real, aquello que es, mientras es, no puede no ser. El no y el sí son incompatibles en el mismo sujeto, bajo el mismo aspecto. La mente lo afirma, no porque tenga una necesidad especial de razonar así, sino por la necesidad intrínseca de las cosas que se imponen ante la mente. 47. Después de la intuición de los primeros principios, la mente, en su búsqueda de la verdad, prosigue por la vía del razonamiento deductivo e inductivo. Razonamiento deductivo cuando desde juicios más universales desciende a conclusiones más particulares. Razonamiento inductivo, cuando, por el contrario, desde lo particular pasa a la afirmación universal, una vez que ha conocido a través de la experiencia, lo que le es propio a la esencia del objeto (por ejemplo, de un hombre) y fundándose sobre la necesaria verdad de que aquello que pertenece a la naturaleza de un objeto se verifica en todos los objetos de la misma especie (si el hombre, por naturaleza es mortal, todos los hombres son necesariamente mortales; y si es propio de la naturaleza del agua hervir a cien grados, siempre, toda el agua hervirá a cien grados). La inducción tiene una importancia particular en las ciencias, ya que éstas, por más que se multipliquen las experiencias sensibles, no sólo llegan a la formulación de simples hipótesis, sino también al conocimiento cierto de la realidad; no sólo a la mera formulación de leyes estadísticas, sino también al conocimiento de leyes naturales verdaderas. 48. De la génesis de nuestros conceptos y de la naturaleza del ser inteligente humano, compuesto de alma y cuerpo, se deriva que el objeto proporcionado a nuestra inteligencia es la naturaleza de las cosas sensibles. De las cosas espirituales que trascienden los sentidos, nuestra mente no puede formarse un concepto inmediato y adecuado. Puede, sin embargo, conocer con certeza la existencia de las mismas, por la relación que tienen con las cosas sensibles, y se puede formar un concepto análogo de la naturaleza de aquéllas (n. 23). Así, poco a poco, se ha ido construyendo el gran edificio de las ciencias y de la filosofía, fruto del laborioso trabajo de las más destacadas inteligencias humanas, patrimonio precioso de la humanidad, que las nuevas generaciones deben continuar perfeccionando, para transmitirlo desarrollado y enriquecido a las futuras generaciones.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
APENDICE
Nociones de lógica 49. Hemos visto que los actos de nuestra mente, en el proceso del conocimiento, se reducen a tres: ideas, juicios y raciocinios. Puesto que la Lógica es la ciencia que dirige estos actos de nuestra inteligencia en el conocimiento de la verdad, no estará de más recordar brevemente algunas nociones de lógica acerca de tales actos. 50. La idea o concepto es la representación mental de una cosa (idea de hombre, de casa, etc...). Su expresión externa se denomina término oral o palabra (hombre, casa, etc...) Llamamos comprensión de una idea, el complejo de las notas o elementos que la constituyen (la comprensión de un hombre es: sustancia viviente, sensitiva y racional). Por el contrario, llamamos extensión de una idea, al conjunto de los sujetos a los cuales se refiere (la idea de hombre se extiende a todos los vivientes racionales). Está claro que la comprensión y la extensión de una idea están en proporción inversa entre sí: cuanto mayor es la comprensión (por ejemplo: Dios), tanto menor es la extensión (uno sólo). En cambio, cuanto menor es la comprensión (por ejemplo: cosa), tanto mayor es la extensión (todo lo que existe). El término, expresión de la idea, puede ser universal o particular (hombre - Pedro); concreto o abstracto (bueno - bondad), etc... El término universal puede convenir a los sujetos a los que se extiende, o bien como algo que les es esencial: el género (animal al hablar del hombre), la diferencia específica (racional al hablar del hombre); o bien como algo que no les es esencial, pero derivado necesariamente de la esencia: el propio o la propiedad (libre, también respecto al hombre); o bien como algo solamente accidental: accidente (blanco, hablando del hombre). Es importante en la filosofía la división de los términos es : unívoco, equívoco y análogo. Unívoco es el término que se refiere a diversas realidades en el mismo sentido, como es el término propiamente universal: por ejemplo, animal, cuando lo decimos del perro y del caballo. Equívoco es el término que, por una homonimia puramente casual, se refiere a diversas realidades en sentidos totalmente diversos: como por ejemplo, sirena, dicho del ser mitológico o del instrumento de sonido de las ambulancias... Análogo es el término que se refiere a diversas realidades, en sentidos diversos, pero que mantienen alguna relación entre ellos (de semejanza, de causalidad, etc...): como por ejemplo, sano, cuando lo decimos del hombre, del aire, de la comida... La definición, es una breve declaración de un concepto que indica exactamente la naturaleza o esencia del mismo. Suele hacerse por medio del género y de la diferencia específica (la definición del hombre es: animal racional) o por medio de una cuidadosa y breve descripción. 51. El juicio es el acto de la mente, a través del cual se afirma o se niega una determinada relación entre dos conceptos (Pedro es bueno). La expresión oral o escrita de un juicio es la proposición.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
Los elementos de la proposición son: el sujeto S (Pedro), el predicado P (bueno), la cópula (es) que los une o los divide (no es). La proposición puede ser afirmativa o negativa, universal o particular, etc... Se dice que las proposiciones son contradictorias cuando se oponen en modo tal que necesariamente una es verdadera y la otra es falsa. Se dice en cambio que son simplemente contrarias cuando se oponen de tal modo que no pueden ser las dos verdaderas a un tiempo, pero sí pueden ser falsas (como por ejemplo: todos los hombres son buenos, y todos los hombres no son buenos). 52. El raciocinio es el acto con el cual la mente deduce un juicio de otros dados, y lógicamente unido a ellos. El juicio derivado se denomina consecuente o conclusión. Los juicios de los cuales se deriva se denominan premisas, o, tomados globalmente, antecedentes. El nexo lógico entre antecedente y consecuente es la consecuencia o ilación. La bondad de un raciocinio depende de la verdad de las premisas y la realidad del nexo lógico. Las formas del raciocinio son dos: la deducción y la inducción. 53. La deducción es una argumentación que desciende del universal al particular. La forma clásica de deducción es el silogismo, en el cual, la conclusión se obtiene confrontando los dos términos, S y P, con un tercer término, que se llama medio, M. Tiene por ello, dos premisas: la premisa mayor, en la cual M se confronta con P de la conclusión, y la premisa menor, en la cual M se confronta con S de la conclusión. Por ejemplo: El hombre es mortal M P es así que Pedro es hombre S M Por lo tanto, Pedro es mortal S P Son ocho las leyes del silogismo: 1) Los términos tienes que ser siempre y sólo tres. 2) Los términos en la conclusión no deben tner mayor extensión que en las premisas. 3) El término medio tiene que ser tomado, al menos una vez, en sentido universal. 4) El medio no debe ser repetido en la conclusión. 5) Las premisas no deben ser ambas individuales. 6) Las premisas no deben ser ambas negativas. 7) La conclusión no puede ser negativa si ambas premisas son afirmativas. 8) Se sigue siempre la parte "peor": es decir, la conclusión será negativa o particular, si una de las premisas es negativa o particular. El observar estas leyes, ínsitas en la naturaleza misma de la razón humana, garantiza la validez del silogismo, y previene contra los sofismas que pueden inducir al error.
© De la traducción: FEIDIS-José A. Agejas
54. Algunos filósofos, particularmente Stuart Mill, han criticado el silogismo, diciendo que no sirve para adquirir nuevos conocimientos, porque en las premisas ya está contenida la conclusión. Por ejemplo, no podría decir que todos los hombres son mortales, para después deducir de ahí que Pedro es mortal, si no supiese ya que todo hombre, incluso Pedro, es mortal. A esta objeción se puede responder que el concepto universal no es un colectivo (todos los hombres juntos), sino la expresión de una esencia (el hombre), que nosotros percibimos sin necesidad de observar a todos los individuos particulares. De la mayor, que el hombre en cuanto tal es mortal, deduzco por tanto que Pedro, dado que es hombre, también él es mortal. La conclusión, por tanto, está contenida sólo virtual, y no formalmente, en las premisas. De ahí que, en realidad, representa un conocimiento nuevo, como la planta es algo nuevo en relación con la semilla, si bien se encontraba ya virtualmente en ella. 55. La inducción es una argumentación que va del particular al universal, de los hechos a la ley. Esta puede ser completa e incompleta. Es también legítima, cuando a través del experimento, conozco algo que pertenece a la esencia de un sujeto o está necesariamente unido con dicha esencia, y por ello debe ser verificado en todos los sujetos que tienen la misma esencia, es decir, que pertenecen a la misma especie (cfr. n. 47). 56. Estas nociones de lógica están tomadas de Aristóteles, que las dedujo de la naturaleza misma del entendimiento humano. Por eso, en relación con las nuevas lógicas (llamadas Logística, o Lógica simbólica o Lógica matemática), no podemos aceptar lo que en ellas hay contrario a la lógica aristotélica, que es, sustancialmente, lógica natural. Sin embargo es preciso aceptar cuanto encontramos en ella de complemento o perfeccionamiento de la lógica aristotélica (cfr. I.M. BOCHENSKI, La lógica formal y la lógica matemática).
© FEIDIS-José Á. Agejas
UNIDAD DIDÁCTICA
METAFÍSICA Materiales tomados del libro Filosofía, del P. Paolo Dezza, para la UD de Metafísica, ofrecidos como herramientas subsidiarias de estudio a los alumnos del ISCRD San Dámaso
© FEIDIS-José Á. Agejas
SEGUNDA PARTE
FILOSOFIA DEL SER
CAPITULO VIII. El concepto de ser.
57. Introducción. -.58 La noción de ser. -.59 La trascendencia del ser. -.60 El problema del ser. -.61 La analogía del ser. -.62 Panteísmo y agnosticismo.
CAPITULO IX. La estructura del ser. 63. Ser y devenir. -.64 Acto y potencia. -.65 Esencia y existencia. CAPITULO X. Las causas del ser. 66. El concepto de causa. -.67 Las cuatro causas. -.68 El principio de causalidad. -.69
El principio de finalidad. CAPITULO XI. Las propiedades del Ser. La belleza. 70. Las propiedades del ser. -.71 Definición de la belleza. -.72 Los elementos de la
belleza. -.73 Objetividad de la belleza. -.74 La belleza artística. -.75 Arte y moral. CAPITULO XII. Las categorías del ser. 76. Sustancia y accidente. -.77 Sustancia. -.78 Naturaleza. -.79 Individuo. -.80
Supuesto, hipóstasis, persona. -.81 Accidente.
© FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO VIII
EL CONCEPTO DE SER Introducción 57. Una vez resuelto el problema del conocimiento, es necesario pasar al estudio de aquella realidad con la cual entramos en contacto por medio del conocimiento, y que forma el objeto de la segunda parte de la filosofía: el ser. La filosofía del ser, como hemos dicho en el número 11, en la Ontología o Metafísica General (Parte II) estudia los problemas generales de la realidad; en la Cosmología (Parte III) estudia los problemas particulares de la realidad material; en la Psicología (Parte IV) los de los vivientes, y especialmente del hombre; y, por fin, en la Teología natural, aquellos que atañen a la existencia y la naturaleza de Dios (Parte V). El concepto de ser 58. El concepto de ser, o ente, o cosa, es el primero que surge en la mente del hombre, y que, por tanto, posee todo hombre. Es por ello inútil buscar una definición o una descripción del mismo. No es posible un verdadera definición por medio del género y de la diferencia específica (como en la definición del hombre como animal racional), porque la noción de ser es la suprema y más universal de todas, y no tiene por encima de sí ningún género o diferencia. Tampoco es posible una verdadera descripción, porque tendría que hacerse a través de conceptos más conocidos y claros: pero, ¿qué hay más conocido y claro que el concepto de ser? Es el primero y más simple, por medio del cual explicamos los otros, más complejos. Incluso el niño, cuando pide explicación de algo, siempre pregunta qué es esta cosa o aquel objeto, pero nunca pregunta qué es lo que es... Tratando de analizar este concepto de ser, o ente, o cosa, vemos que indica, esencialmente, un ordenamiento a la existencia, y significa "aquello que existe". Por tanto, es un concepto universalísimo que conviene a todas las cosas. Dios y el mundo, los minerales y las plantas, los animales y el hombre, los cuerpos y los espíritus, las sustancias y los accidentes, etc... todos son seres. Por este carácter de universalidad, en la filosofía tradicional al ser se le denomina trascendental. La trascendencia del ser 59. Hay que señalar que la palabra "trascendente" tiene significados diversos según se utilice en la filosofía tradicional o en la filosofía moderna. En la filosofía tradicional, trascendente, significa una noción que se aplica a todas las cosas, no sólo de una determinada clase, género o especie, sino que las trasciende todas, y las penetra totalmente. En este sentido, el ser es trascendente, y es necesariamente así porque fuera del ser lo único que hay es el no-ser, es decir, la nada. Si de algo no se pudiera decir que es ser, sería preciso decir que es no ser, es decir, nada. En la filosofía moderna, en cambio, se denomina trascendente a aquello que está más allá de nuestra experiencia. En este sentido son trascendentes Dios y el espíritu, porque no tenemos experiencia de ellos. Los conocemos sólo indirectamente mediante un razonamiento. Ahora no hablamos de este tipo de trascendencia.
© FEIDIS-José Á. Agejas
La afirmación de la trascendencia del ser en el sentido tradicional es, además de evidente, igualmente importante, porque ha dado lugar a uno de los problemas principales de la filosofía que se asomó a la mente de los pensadores más antiguos en cuanto llegaron a entender la trascendencia del ser, y que reaparece en la historia de la filosofía, repropuesto bajo diversas formas, como uno de los problemas centrales. El problema del ser 60. ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? Esta es la pregunta que se hace, espontáneamente, el hombre inmerso en el mundo, contemplando la realidad que lo rodea, y llevado por naturaleza, a indagar la constitución de la realidad, como el niño que rompe el juguete para ver como está hecho. Los primeros filósofos, los jónicos, a los que vemos asomarse en los albores de la historia de la filosofía, están todos inmersos en la búsqueda del primer elemento, del fondo de todas las cosas, del cual todas han surgido y del cual todas están constituidas. Vemos así las respuestas, simples y burdas, de Tales, quien afirma que el principio intrínseco de las cosas es el agua; para Anaxímenes es el aire; lo indeterminado para Anaximandro, quien observa además, que lo que da origen a todas las cosas determinadas, no puede ser una de ellas. Más profunda y más rica fue la especulación de los pitagóricos, quienes penetrando en el orden y en la armonía que reina en el universo, dijeron que el principio de todas las cosas era el número, éste era el constitutivo de su esencia, la razín de los caracteres propios de cada una. Pero sólo con Parménides superamos la concepción física de los jónicos y la matemática de los pitagóricos, y desembocamos en una concepción filosófica del universo que demuestra cómo las cosas tienen una unidad más profunda en el ser. En realidad, el agua es, el aire es, la tierra es, todo es. El ser, por tanto, es el principio de todas las cosas. Pero una vez que hemos alcanzado este concepto verdadero y profundo, se presenta en seguida uno de los problemas más centrales de la filosofía: el problema de lo uno y lo múltiple. Si todas las cosas son ser, parece que toda diferencia y multiplicidad tendría que desaparecer, y que todo debería reducirse a la unidad de un solo ente. Hemos dicho que la realidad del agua es ser, la del aire es ser, la de la tierra es ser... Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Podemos decir que el aire es un cierto ser, y el agua otro ser? Pero esto no importa. ¿En lo que se diferencian el aire y el agua es, o no es ser? No se puede decir que sea ser, porque el agua y el aire no difieren en el ser, por tanto, es no ser. Pero el no ser, es nada, y por tanto el aire y el agua no difieren en nada, es decir, no se diferencian. Por ello, Parménides concluía negando toda diferencia real y la multiplicidad, afirmando que, no obstante las apariencias, el universo es un único Ser. Heráclito sostiene en cambio la multiplicidad y la variedad, apoyado en el testimonio de los sentidos, pero sin saber cómo deshacer el sofisma contenido en el razonamiento de Parménides. El pensamiento de la antigüedad queda fijado por Heráclito y Parménides en la primera antítesis entre unidad y multiplicidad. La analogía del ser 61. Debemos a Aristóteles la solución del problema con la doctrina, fundamental, de la analogía del ser. Rechaza la solución de Parménides, que afirma la unicidad del ser, porque está en abierto contraste con los datos evidentes de la experiencia. De hecho, los datos de la experiencia son el punto de partida de toda filosofía. El filósofo debe explicarlos, pero no puede ni negarlos, ni alterarlos. Parte de esos datos son la multiplicidad y la diversidad de las cosas. La solución de Parménides contrasta con los datos elementales de la experiencia, y por ello no puede ser verdadera
© FEIDIS-José Á. Agejas
y tenemos que rechazarla. Así mismo, rechaza la solución de Heráclito, que afirma la diversidad total de los seres, los cuales, no teniendo nada en común (a parte del nombre), no nos dan la posibilidad de pasar del conocimiento de uno al del otro. Esta postura conduce al agnosticismo respecto a aquellos seres que no podemos conocer directamente (como Dios y los seres espirituales), y conduce lógicamente al escepticismo, porque ninguna verdad tendría valor, ni siquiera para dos casos. Al monismo de Parménides y al agnosticismo de Heráclito, Aristóteles opone la doctrina de la analogía del ser. Ya hemos visto en la Lógica (n.50), el significado de los términos unívoco, equívoco y análogo. Ahora bien, la sentencia de Parménides supone la univocidad del ser. De hecho, si el ser es unívoco, significa que conviene del mismo modo a todas las cosas, las cuales, por dicho motivo, no difieren entre sí por la noción de ser. Y puesto que fuera del ser no hay nada, resulta que no se diferencian en nada, es decir, que no se diferencian, sino que son idénticamente, la misma y única cosa, como dice Parménides. En cambio, la sentencia opuesta supone la equivocidad del ser. De hecho, si el ser es equívoco, significa que conviene a las cosas de modos totalmente diversos, de tal modo que lo único común es el nombre, y no hay ninguna otra semejanza. Pero en realidad, el ser no es unívoco, porque si todas las cosas realmente son, no lo son del mismo modo. Ni siquiera es equívoco, porque si todas las cosas son diversas entre sí, no son totalmente diversas, sino que tienen alguna semejanza o conveniencia. El ser es, por tanto, análogo, es decir, ni del todo igual ni del todo diverso, sino semejante de algún modo. Semejanza que no es puramente extrínseca, sino que es intrínseca a las cosas mismas y atañe a su naturaleza más íntima: todas son ser, convienen en la noción de ser, pero difieren en la misma noción de ser, no en algo que esté fuera del ser, porque el ser no es homogéneo y estructuralmente simple, sino complejo, como aparecerá cuando estudiemos la naturaleza del mismo en el capítulo siguiente, por lo cual, puede realizarse, y por tanto, multiplicarse, de muchos modos intrínsecamente diversos. Panteísmo y agnosticismo 62. El olvido de la doctrina de la analogía del ser, propuesta claramente en sus líneas esenciales por Aristóteles, hizo que resurgiera el problema de lo uno y de lo múltiple en la Edad Media, con ocasión de la controversia sobre los conceptos universales. Quienes sostenían un realismo exagerado, llegaron a volver a afirmar la univocidad del ser, y por tanto su unicidad (monismo). Con este único ente se identifica la realidad misma de Dios (panteísmo). Mientras que quienes defendían el nominalismo dijeron que el ente era equívoco, y por ende, profesaron el agnosticismo, declarando nuestra imposibilidad de conocer por medio de las creaturas materiales las realidades espirituales, y en particular, a Dios, ya que entre estos seres no hay nada en común. El realismo moderado de los grandes Escolásticos de la Edad Media, especialmente de Santo Tomás, enlazando con la doctrina de Aristóteles, resuelve el problema reafirmando la analogía del ente. Con el decaer de la Escolástica, resurge nuevamente y con formas nuevas, el mismo problema en la filosofía moderna, que está, en gran parte, permeada por una concepción monista del universo y por una postura agnóstica en relación con Dios. Esto contrasta con el pensamiento neo-escolástico, que afirma de nuevo la solución del problema en la doctrina de la analogía, representada en manera adaptada a la mentalidad moderna.
© FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO IX LA ESTRUCTURA DEL SER Ser y devenir
63. La diversidad intrínseca de los seres, que no es tan radical como para eliminar toda una verdadera semejanza intrínseca, y que es fundamento de la analogía antes descrita, supone que la naturaleza del ser, tal y como se verifica en las diversas cosas, no es estructuralmente simple, sino compuesta. Para conocer esta estructura del ser nos es de gran ayuda considerar el devenir. De hecho, es difícil penetrar la naturaleza de algo que permanece estático, inmóvil, inerte. Cuando, por el contrario, las cosas varían, devienen, actúan... nos revelan su constitución íntima. Por eso los filósofos, desde la antigüedad, para conocer la estructura del ser, han tenido en mente el devenir, tanto más, cuanto que el devenir es un hecho que impresiona inmediatamente a quien considera el universo, y ve cómo todas las cosas que nos rodean están continuamente sujetas al movimiento. Entendemos por movimiento no sólo el desplazamiento local, sino cualquier cambio. Así, es movimiento toda combinación física, toda reacción química, el nacer, el crecer y el morir de todo viviente. En este sentido, todo se mueve, todo está en devenir. Ahora bien, la consideración del devenir ha presentado para su solución, otro grave problema: es evidente que en todo devenir o cambio, surge algo nuevo. Si no surgiese nada nuevo, y todo permaneciera como antes, no habría cambio. Este algo nuevo, evidentemente, no existía al inicio, pues de lo contrario no sería nuevo. Pero si no existía, si no era ser, era no-ser, es decir, nada. Mas, es un principio admitido por toda la ciencia, que de la nada no se hace nada, y según esto, no podemos crear nunca nada y no podemos destruir nada completamente hasta el punto de aniquilarlo. Por tanto, si de la nada no se hace nada, y el devenir supone un hacer algo de la nada, el devenir no existe, es una ilusión. Razonando de este modo, Parménides concluyó afirmando el ser de la realidad, pero negando el devenir, que no sería más que pura ilusión de los sentidos. El ente es uno solo e inmultiplicable, estático e inmutable; multiplicidad y mutabilidad son sólo aparentes. La opinión de Parménides estaba demasiado en contraste con la experiencia evidente como para poderla aceptar. Y la mejor respuesta a su discípulo Zenón, que trataba de demostrar, con una serie de sofismas, la imposibilidad del movimiento, fue la dada por Diógenes, quien, silenciosamente caminaba delante de él como diciéndole: "afirmas que el movimiento es imposible, ¡pero yo me muevo! Heráclito, en cambio, afirmó el devenir de las cosas, pero al no saber cómo conciliarlo con el ser, negó el ser de las cosas, para reducir toda la realidad a devenir. Nada es propiamente, todo está en devenir. La realidad no es más que continuo movimiento, un hacerse continuo, un puro devenir sin sujeto y sin causa: sin principio y sin fin. El ser como algo estable y permanente no es más que una ficción de nuestra mente, por lo cual Cratilo, discípulo de Heráclito, ni siquiera osaba pronunciar una proposición, porque en el tiempo requerido para hacerlo, la realidad ya había cambiado, y la proposición ya no era verdadera. Se contentaba, entonces, con señalar con el dedo. La opinión de Heráclito tampoco puede satisfacer, porque el devenir aparece como absurdo sin algo que esté en devenir: un movimiento sin algo que se mueva, una pura indeterminación que no puede existir.
© FEIDIS-José Á. Agejas
Acto y potencia 64. La antinomia entre ser y devenir fue también resuelta por Aristóteles con la doctrina del acto y de la potencia, mostrando que entre el ser en acto y el no ser, existe algo intermedio que es el ser en potencia, ya intuido por Platón, si bien de forma vaga y oscura. Es evidente que lo que está en devenir no puede no ser nada (de la nada nosotros no podemos hacer nada), ni puede estar ya hecho, o en acto (lo que ya es, no está en devenir para ser lo que ya es), sino que debe estar en un estado intermedio entre el no ser y el ser en acto: es el ser en potencia. Deviene aquello que podía ser y todavía no era: se convierte en estatua de mármol lo que podía ser estatua, pero que todavía no lo era; se calienta el agua que podía ser calentada y todavía no estaba caliente; se hace sabio el hombre que no lo era, mientras que no puede llegar a ser sabio un perro, porque no tiene la potencia para ello. El devenir es, por tanto, el paso de la potencia al acto. De aquí se deduce que todo ente que cambia, debe estar compuesto de potencia y acto, porque un ente que fuese acto puro, sería aquello que es, inmutable, no podría devenir, dado que no tendría potencia, capacidad de devenir. El acto, por eso, es una determinación de la potencia, una perfección, tomando la palabra perfección en un sentido muy amplio, como aquello que determina, completa, y por tanto, perfecciona. La potencia es el sujeto determinable por el acto. Acto y potencia son realidades distintas, pero que se unen y compenetran, de modo que forman una sola cosa. Examinando la naturaleza del acto y de la potencia, y su unión, aparece que el acto es limitado y multiplicado por la potencia. De hecho, un acto, o sea, una perfección que no fuese recibida en una potencia, pero que subsistiese por sí misma, sería infinita y única. La sabiduría, por sí misma, es única, no tiene límites: existe multiplicada y limitada según el número y la capacidad de los hombres que participan de ella. Así, se dan muchas cosas más o menos bellas, pero la belleza subsistente sería una sola e infinita. Por eso, como todo ser mutable está compuesto necesariamente de acto y de potencia, así, todo ser limitado y multiplicable debe estar compuesto de acto y de potencia. Y así como todas las cosas que vemos sobre la tierra son limitadas, muchas y mutables, todas están compuestas de acto y de potencia: la estructura de su ser no es simple. Esencia y existencia 65. Todo cambio conlleva, por tanto, una composición de acto y de potencia. Pero como se dan distintos tipos de cambios, deben existir diversas especies de potencia y de acto. Es decir: a) Cambio accidental: cuando una cosa cambia, pero permanece substancialmente la misma. Así, el niño se hace hombre; la semilla, planta; el agua se calienta; etc... La composición de acto y de potencia que conlleva este tipo de cambio, es la composición de sustancia y accidente, de la cual hablaremos en el capítulo XII. b) Cambio sustancial: cuando el cambio es más profundo y toca la sustancia misma de la cosa que cambia: el nacimiento y la muerte de un viviente, la nutrición que transforma en carne del ser vivo los elementos minerales o vegetales, etc... La composición de acto y potencia que conlleva esta especie de cambio, propia de las cosas materiales (los seres espirituales no nacen, ni mueren, no se nutren, etc...)es la composición de materia y forma, de la cual hablaremos en el capítulo XIII. c) Creación y aniquilación: el cambio más íntimo y profundo, que abarca toda la estructura del ser, el cual o es producido de la nada o reducido a la nada. Este cambio supera las fuerzas de la
© FEIDIS-José Á. Agejas
naturaleza, y exige la potencia de Dios, el cual, es el único que ha creado todas las cosas de la nada, como veremos en el capítulo XXVII, y podría reducirlas a la nada, si bien esto, de hecho, no sucederá nunca, porque Dios, en su sabiduría y bondad, no destruye la obra de sus manos. Este cambio tan íntimo y profundo, conlleva una composición íntima y profunda de acto y potencia, la composición de esencia y existencia. Todas las cosas del universo tienen la existencia, que es acto, recibido en una potencia, llamada esencia. Si en ellas la existencia no fuese distinta de la esencia, sino que se identificara con ella, existirían de forma necesaria, y por tanto, no podrían no existir. Así como la racionalidad es propia de la esencia del hombre, por la cual todo hombre es esencialmente racional (si bien no siempre actúa racionalmente), y es imposible un hombre irracional, así si la existencia perteneciese a la esencia de las cosas, todas y cada una de las cosas existiría de forma necesaria y no podría no existir. Esto choca con la más evidente de las experiencias, que nos muestra el surgir y perecer de las cosas: es decir, su contingencia. El único ser necesario es solamente Dios, quien existe necesariamente y no puede no existir, como veremos a continuación, y únicamente en Dios se identifican esencia y existencia.
© FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO X
LAS CAUSAS DEL SER Concepto de causa
66. La causa se suele definir como aquello que influye en el ser de una cosa. De esta definición surge en seguida la diferencia entre causa y condición. La condición es algo que se requiere para la producción del efecto, pero no influye en el ser de éste: así, por ejemplo, la ventana es la condición necesaria para que el sol ilumine una habitación, pero la causa de que esa habitación esté iluminada no es la ventana, sino el sol. Del mismo modo, es necesario distinguir la causa de la ocasión, ya que ésta no se requiere propiamente para la producción del efecto, ni influye en el ser de éste, sino que tan solo facilita la producción: así, por ejemplo, el que me encuentre un pobre por la calle no es condición necesaria para hacer limosna (ya que puedo hacerla de muchas otras maneras), ni es causa de la limosna (no basta encontrar al pobre para que dé la limosna), sino que es una ocasión que facilita el acto de la limosna. Por eso decimos que hay que huir de las ocasiones de culpa, no porque la ocasión sea en sí misma pecado, sino porque lo facilita, y no pocas veces de manera notable, dada la debilidad de nuestra naturaleza. Las cuatro causas 67. Por tanto, causa es todo aquello que influye en el ser de una cosa. Pero puesto que se puede influir en el ser, o concurrir en la producción de una cosa de modos distintos, se dan diversas clases de causas. Estas se pueden deducir del análisis de todo aquello que influye en la producción de un determinado efecto, como por ejemplo, de una estatua. En la producción de la estatua concurren el mármol o la madera, o cualquier otro material del que se haga la estatua (causa material). La forma particular o figura por la cual el mármol se convierte en estatua (causa formal). El escultor, que con su obrar hace que el mármol se convierta en estatua (causa eficiente). Y por último, el fin (el lucro, la gloria, etc...) que impulsa al escultor a hacer la estatua (causa final). Los cuatro elementos son causas, porque realmente todos influyen en la producción del efecto, si bien de modo diverso. La materia y la forma influyen en el efecto constituyéndolo intrínsecamente, y no son más que el acto y la potencia, o sea los principios intrínsecos del ente, de los cuales hemos hablado en el capítulo precedente. La causa eficiente, o el agente y la causa final o el fin son, en cambio, los principios extrínsecos que desde fuera influyen en la producción del efecto. Así como la causa que conocemos mejor de todas es la causa eficiente, cuando hablamos de causa, solemos pensar en la causa eficiente. Y es verdad que esta es la primera y principal de las causas, pero también las otras causas, cada una a su modo, pero de forma verdadera y real, influyen en la producción del efecto, y son verdaderas causas, en sentido análogo. Además de las cuatro causas arriba descritas, podemos enumerar otras, que, de todas formas, se reducen a alguna de ellas. Así la causa instrumental o instrumento (escalpelo, sierra, lima, etc...) se reduce a la causa eficiente. De igual modo se reduce a la causa eficiente la causa moral, que no produce directamente el efecto, sino de forma indirecta, induciendo a otro a producirlo (el ordenante respecto al ejecutor de un delito). Finalmente, la causa ejemplar (la idea concebida por el artista, el boceto o el diseño de aquello que se quiere hacer) se reduce a la causa formal, en cuanto que causa extrínsecamente en el efecto aquello que la forma causa de modo intrínseco, es decir, lo hace ser aquello que es (estatua, casa, etc...).
© FEIDIS-José Á. Agejas
Principio de causalidad 68. Es el principio que afirma la necesidad de la causa eficiente para todo ente contingente, o sea, que esté compuesto de acto y potencia. Comúnmente se suele enunciar con la fórmula siguiente: "todo lo que comienza a existir, tiene una causa eficiente". De hecho, todo aquello que comienza a existir antes no existía (era nada o estaba sólo en potencia). Y si no existía, no podía darse la existencia por sí mismo: el mármol no se hace estatua por sí mismo, sino que es el escultor quien lo convierte en estatua; el agua no se calienta por sí misma, sino que la calienta el fuego. El viviente, también, que tiene la capacidad de moverse por sí mismo, no se mueve totalmente por sí, sino que tiene necesidad del influjo de otras causas eficientes, como la semilla necesita el influjo de muchas otras causas externas para desarrollarse y convertirse en planta. Por tanto, todo paso de la potencia al acto no se verifica sino es por el influjo de algún ente que esté ya en acto, es decir, de un agente o causa eficiente. Pero no solamente aquello que comienza a existir o lo que de algún modo está en devenir, es decir, lo que pasa de la potencia al acto, tiene una causa eficiente, sino que todo ente contingente (es decir, aquel ente suya esencia no es la existencia, por lo cual no existe necesariamente) está causado, aunque si, a modo de hipótesis, no hubiera comenzado a existir en el tiempo o estuviese sujeto al devenir. De hecho, todas las cosas que conocemos están sujetas al devenir, y la revelación nos dice que han comenzado a existir en el tiempo, pero en sí mismo no es contrario a la razón (no "repugna") que algo pueda existir ab aeterno, ya que incluso en esta hipótesis dicho ente tendrá una causa eficiente, estaría creado ab aeterno, porque Dios es eterno y tiene capacidad de crear desde toda la eternidad, y podría por ello haber creado algo desde toda la eternidad. Incluso, por tanto, en la hipótesis lanzada por algunos filósofos de que la materia sea eterna, no se sigue que no esté causada. De hecho, la razón de la causalidad es la contingencia de la cosa, que al no existir en vitud de su propia esencia, porque la existencia no pertenece a su esencia, postula la existencia de otro ser que se la comunique. El hecho de comenzar a existir y el del devenir, nos muestran la contingencia de la cosa, porque aquello que no es contingente, es necesario, y aquello que es necesario, es necesariamente desde siempre, y no puede haber tenido un inicio. Y necesariamente también, es aquello que es y no puede cambiar. La razón de la causalidad está en la contingencia. Puesto que el principio de la causalidad tiene su más importante aplicación filosófica en la demostración de la existencia de Dios, volveremos a hablar de él en la Teología natural, y examinaremos entonces las objecciones que desde la filosofía y desde la física moderna, se han formulado contra el mismo (nn. 165-168). Principio de finalidad 69. Todo ser contingente, así como tiene necesariamente una causa eficiente, tiene, de igual manera, una causa final. De hecho, todo ser contingente está hecho por una causa eficiente o agente (principio de causalidad), pero el agente no actúa sino por un fin: es el principio de finalidad. Pero, ¿cómo sabemos que todo agente actúa siempre por un fin? Porque el obrar siempre por un fin es esencial al obrar. El agente, de hecho, no puede actuar indeterminadamente, sino que cuando actúa, debe hacer algo determinado. Por ejemplo, cuando salgo de casa, no puedo caminar de forma indeterminada, sino que es preciso que me determine a caminar en una dirección, a derecha, a izquierda, o por el medio. Ahora bien, caminar determinadamente no es más que actuar tendiendo a un término, a un fin, es decir, obrar por un fin.
© FEIDIS-José Á. Agejas
Esta finalidad del obrar aparece claramente en el agente racional, como el hombre, que se determina libremente hacia el fin que quiere. Pero se verifica también en todos los demás agentes, si bien con la diferencia de que mientras el hombre se determina por sí mismo hacia un determinado fin, el resto de las cosas actúan por un fin determinado por otro ser. Es decir, por quien las ha hecho y ha dado a cada una su propia naturaleza, la inclinación a alcanzar su fin, al igual que la flecha lanzada por el arquero, tiende inconscientemente hacia el fin o término al que mira quien la ha lanzado. La finalidad de la naturaleza no se opone al determinismo vigente en la naturaleza misma, como ha pensado algún filósofo, sino que encuentra en él una confirmación. Precisamente de esta finalidad inmanente a toda la naturaleza, obtendremos en la Teología natural (cap. XXV) otro argumento para probar la existencia de Dios. Así, ambos principios, el de causalidad y el de finalidad, nos conducen necesariamente de la consideración de las cosas sensibles a la afirmación de Dios. De hecho, la contingencia de éstas, fundada en la composición de acto y potencia, nos muestra la necesidad de la causa eficiente que, si bien de forma próxima puede ser otro ente contingente, debe ser inicialmente, por necesidad, un ente necesario e incausado, es decir, Dios. Y del mismo modo, su tendencia final nos muestra la tendencia a un fin, que podrá ser próximamente un bien finito (las cosas sensibles están creadas por el hombre), pero en último término deberá ser un bien infinito (el hombre está creado por Dios, el único que puede saciar su tendencia a la felicidad). Dios se presenta así ante la razón como el primer principio y el fin último de todas las cosas. Esta conclusión filosófica encuentra su espléndida confirmación en lo que nos enseña la fe: "Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, Aquel que es, que era y que vendrá, el Todopoderoso" (Apoc 1, 8).
© FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XI
LAS PROPIEDADES DEL SER. LA BELLEZA.
70. Todo ser tiene unas propiedades, que reciben el nombre de trascendentales, porque son universales como el ser. Son la unidad, la verdad y la bondad. En efecto, todo ser es uno, es decir, indiviso en sí mismo, porque, o es simple, y entonces necesariamente es indiviso e indivisible, o está compuesto de partes (como el hombre, por ejemplo, de alma y cuerpo), y entonces es ese ser determinado sólo si las partes no están divididas. Todo ser es verdadero, es decir, inteligible, porque es perfectamente inteligible por la inteligencia divina, y es cognoscible, en alguna medida, por nuestra capacidad intelectiva, que por ser limitada, no puede conocer perfectamente muchas cosas, o se encuentra, por lo mismo, frente a muchos misterios. Por último, todo ser es bueno, esto es, apetecible, porque todo ser, aun siendo limitado y deficiente, posee siempre una cierta perfección que lo hace, de algún modo apetecible. Por eso el mal, en cuanto tal, no es un ser, sino la privación de ser, de una perfección que el sujeto debería tener y no tiene. Así, por ejemplo, es un mal para el hombre la ceguera, porque según su naturaleza debería tener la perfección de ver, y el ciego está privado de ella. Además de estas tres propiedades, comúnmente reconocidas a todo ser, se suelen considerar otras, entre las cuales merece especial atención la belleza, objeto de particular estudio en la filosofía moderna, hasta el punto de constituir, dentro de ella, un tratado importante: la Estética. Definiciones de la belleza 71. Santo Tomás comienza con dar una definición extrínseca, diciendo que lo bello es aquello que visto, place. En esta definición hay que analizar dos palabras: a) visto: es decir, percibido en primer lugar por el ojo, pero no sólo. También por otros sentidos, como el oído (una melodía bella); por la fantasía (una imaginación bella). O también por aquella otra facultad espiritual que, por analogía con el ojo, se dice que ve, es decir, la inteligencia. b) place: es decir, produce en quien lo contempla aquella particular satisfacción que denominamos placer estético. En esta primera definición vemos ya la diferencia que existe entre verdadero y bello. También lo verdadero hace referencia al conocimiento, pero no todo lo verdadero causa un placer como para producir el deleite estético. Igualmente, lo bello se diferencia de lo bueno, porque no todo lo que es bueno place. El placer causado por algo bueno (por ejemplo, algo dulce), no es un placer estético. Por eso, si bien una cosa puede ser a la vez, verdadera, buena y bella, estas tres propiedades tienen características propias, por las cuales se diferencian entre sí. Los elementos de lo bello 72. Queriendo profundizar en la definición de lo bello, nos preguntamos qué se requiere en el objeto para que visto, plazca. Analizando los elementos necesarios para decir de una cosa que es bella, resultan los siguientes:
© FEIDIS-José Á. Agejas
a) la integridad: con el fin de que una cosa sea bella, debe tener todo aquello que la naturaleza propia de la cosa requiere: un rostro carente de nariz o de un ojo, no es bello. "Si a un futurista le gusta -escribe Maritain- hacer el retrato de la dama que está pintando con un ojo sólo, o con un cuarto de ojo, nadie le discutirá el derecho, con tal de que, y aquí está todo el problema, ese cuarto de ojo sea precisamente todo el ojo necesario para esa dama, en esa ocasión". b) la proporción: no basta que se den todas las partes requeridas por la naturaleza de la cosa. Es preciso incluso que se dé esa armonía de las partes, sin la cual no se da la belleza. Un hombre con la cabeza desproporcionada, un rostro con una nariz excesivamente gruesa, no son bellos, como no es bella una casa con la puerta tan exageradamente grande que haga exclamar al poeta: claudite portam ne domus exeat!1 c) el esplendor: la integridad y la proporción son dos elementos materiales de lo bello, pero el elemento formal es precisamente aquella vivacidad y claridad, aquella luz y aquel esplendor, que hace placentera la visión del objeto. Por eso es bella una narración viva y brillante, es bello el oro brillante y resplandeciente, es bella la naturaleza cuando resplandece el sol que, con su luz, da vida y esplendor a las cosas. Por eso, lo bello fue definido por Platón como el esplendor de la verdad, por San Agustín como el esplendor del orden. Queriendo resumir los tres elementos indicados, podemos definir lo bello como el esplendor del ser íntegro y proporcionado. Objetividad de lo bello 73. Del análisis precedente de los elementos que constituyen lo bello, aparece que es algo objetivo, si bien, naturalmente, la percepción de lo bello y el placer estético que deriva de ella son algo subjetivo. Es verdad que según los diversos gustos, es decir, las diversas proporciones subjetivas para percibir la belleza, se da una cierta diversidad en los juicios estéticos, y por eso solemos decir que "de gustos no hay nada escrito". Pero esto vale solamente dentro de ciertos límites, porque hay muchas cosas consideradas como bellas por todos (como, por ejemplo, un paisaje alpino radiante por el sol) y otras cosas juzgadas por todos como feas, lo cual nos confirma en la objetividad de lo bello. Más bien hay que hacerse la pregunta de si todas las cosas son bellas, es decir, si lo bello es un predicado trascendental, y por tanto, aplicable a todos los seres. Los autores no concuerdan en esto. Ciertamente todas las cosas no se nos presentan como bellas, y ni siquiera son completamente bellas. Pero no parece que podamos negar que todo aquello que es conocido íntimamente tenga, quizás junto a muchas deficiencias y fealdades, algo bello, reflejo de la infinita belleza de Dios que resplandece en todo lo creado. La belleza artística 74. La belleza se encuentra tanto en los seres espirituales como materiales, y hay varios tipos de belleza: ideal y real, física y moral, natural y sobrenatural, y se da también la belleza artística, propia de la obra de arte. Arte, en general, es el conjunto de aquellas normas y métodos que rigen la actividad productiva externa. Se dan diversos tipos de arte: artes liberales, artes gráficas, artes mecánicas, etc... Están también las bellas artes, que tienen por objeto la producción sensible de la belleza (arquitectura, escultura, pintura, música, poesía)2. La belleza artística no es,
1 ¡Cerrad la puerta, no sea que se salga la casa!
2 Del hecho de que una idea no es artísticamente bella hasta que no está expresada en una forma sensible, no se sigue, como afirmaría Croce, que lo bello artístico no encarne una idea, ni contenga un pensamiento. Sin idea, la obra de arte no tiene significado, ni siquiera puede surgir: pensamiento y forma son elementos esencialmente constitutivos e inseparables.
© FEIDIS-José Á. Agejas
por tanto, toda la belleza, sino un tipo de belleza que interesa particularmente al hombre, porque es producción suya. Artista es el hombre que tiene una capacidad más notable para intuir la belleza, y expresarla en la obra de arte. Arte y moral 75. Con frecuencia surge la cuestión de las relaciones entre arte y moral. El arte, por sí, es independiente de la moral, y si bien una cosa bella bajo todos los aspectos tiene que incluir (o al menos no excluir) también la belleza moral, no implica que si falta la belleza moral no se pueda dar ningún otro tipo de belleza. Una estatua o un cuadro, una narración o una poesía pueden tener una belleza artística, aunque carezcan de belleza moral. Sin embargo, si el arte es de por sí independiente de la moral, indirectamente depende de ella en cuanto que están sujetos a la moral tanto el artista que produce la obra de arte, como aquellos que la contemplan. En efecto, todos son hombres, y como tales, directamente sujetos a la moral. A estos, por ello, no les está permitido hacer cosas obscenas, aunque sean artísticamente bellas: con mayor razón porque, al tener la belleza artística un fascinación particular sobre el hombre tal que puede influir eficazmente sobre su actividad, ésta ha sido dada al hombre para que lo ayude a elevarse y perfeccionarse según su naturaleza racional, y no para embrutecerse en el lodo y en vicio siguiendo su parte animal. Toda belleza, reflejo de Dios, debe conducir al hombre a través de la naturaleza y del arte, a la primera belleza subsistente, que es Dios mismo.
© FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XII
LAS CATEGORIAS DEL SER 76. Hemos considerado la noción de ser, su estructura, sus causas y sus propiedades. Pero los seres son muchos, y se ha tratado de catalogarlos. Aristóteles propuso la división de los seres en diez predicados, o géneros, o categorías, aceptada comúnmente en la filosofía tradicional. Esta división, sin embargo, no puede ser demostrada a priori, sino tomada de la experiencia, examinando los diversos modos de ser. Cualquiera que sea la calsificación de los seres, tiene que comprender, desde luego, la división principal en sustancia y accidentes. En efecto, los seres que existen, cualquiera que sea su naturaleza determinada, o existen en sí mismos, y son sustancias, o existen en un sujeto del cual son modificaciones, y son accidentes. Sustancia 77. El nombre de sustancia viene de substare (substantia), es decir, estar debajo, e indica la génesis de nuestro concepto de sustancia. Viendo los cambios continuos que suceden en la realidad, por los cuales las cosas, aun permaneciendo esencialmente las mismas, sufren ciertas modificaciones (el agua se calienta, el hombre se hace sabio, etc...) se ha llamado sustancia a aquella realidad que está debajo de las modificaciones, y accidentes a aquella realidad que sucede (accidit), es decir, que es recibida por la sustancia (el calor, la sabiduría, etc...). Si bien el nombre de sustancia, etimológicamente significa lo que está debajo, su nota característica y esencial es la de existir en sí y por sí, en contraposición al accidente, que no es capaz de existir por sí, sino que necesita de un sujeto en el cual existir. Así, es esencial a la sustancia el poder existir en sí. Por eso la sustancia es sustancia, aunque no esté por debajo de ningún accidente. De hecho, todas las sustancias que constituyen el universo tienen accidentes, pero Dios es sustancia y, en cambio, no tiene, ni puede tener, accidentes: su sabiduría, bondad, etc... no son accidentes en El, sino que se identifican con su misma esencia. Cuando decimos que la sustancia está por debajo de los accidentes, no hay que tomar esta expresión en un sentido demasiado material (como quisieron interpretar algunos filósofos empiristas, que terminaron por negarla), como si estuviese debajo como el cuerpo está debajo de la ropa, o la mesa del mantel, de modo que levantando el velo de los accidentes se vería o tocaría la sustancia... La sustancia está debajo de los accidentes en el sentido de que es el sostén de los accidentes, los cuales están en la sustancia, pero ésta es inmanente a ellos y obra a través de ellos. Lo que nosotros vemos y tocamos no son sólo los accidentes (la blancura, la extensión,...) sino, realmente, la sustancia misma, modificada por los accidentes (una cosa blanca, extensa...) Es evidente que existen sustancias, porque lo que existe, o bien existe en sí mismo y entonces es sustancia, o existe en otro, y entonces este otro es la sustancia. Se podrá hacer la pregunta de si existen accidentes fuera de la sustancia, pero no se puede poner en duda la existencia de la sustancia. Los filósofos que la han negado, han sido inducidos a ello por el falso concepto de sustancia que, como ya hemos dicho, se habían formado. Surge la pregunta sobre si el alma es una sustancia o un accidente, puesto que no existe por sí, sino en el cuerpo. Respondemos que alma y cuerpo no son propiamente dos cosas, sino dos partes de una sola cosa, que es el hombre, dos sustancias incompletas, dos principios de un único ser, por lo cual el alma no está en el cuerpo como en otro ser (como lo está el accidente en la sustancia), sino que constituye con el cuerpo el ser sustancial mismo que es el hombre.
© FEIDIS-José Á. Agejas
Naturaleza 78. Se llama naturaleza a la sustancia, en cuanto es principio de actividad. Toda sustancia, de hecho, es activa. Es verdad que la palabra naturaleza tiene varios sentidos. Se dice naturaleza, por ejemplo, el complejo de todas las cosas que constituyen el universo. Así también se denomina al carácter o temperamento del hombre, etc... Pero filosóficamente, naturaleza es el primer principio intrínseco de las operaciones de un ser. Movimiento natural es aquél que proviene de la naturaleza: así, el razonar es propio de la naturaleza del hombre, vegetar es propio de la naturaleza de la planta, ... Se diferencia del movimiento artificial, que es aquel que proviene desde fuera, (como el movimiento del reloj o el del automóvil), y del movimiento violento, que no sólo proviene desde fuera, sino también contra la naturaleza misma de la cosa, que padece esa violencia. Individuo 79. La sustancia puede ser universal (hombre, rosa, etc...) y singular (Pedro, esta rosa, etc...). La sustancia universal existe sólo en la mente, mientras que en la realidad, todo es singular e individual. Para conocer a un individuo y distinguirlo de los otros, solemos recurrir a los datos y connotaciones de cada uno (como, por ejemplo, en los documentos de identidad: nombre, apellido, padre y madre, lugar de nacimiento, otros rasgos particulares...) Pero está claro que si estos signos manifiestan al individuo, no lo constituyen. Este hombre no es éste, porque tenga este nombre o haya nacido en esta ciudad, etc... Podría ser el mismo hombre, aunque hubiera recibido en el bautismo otro nombre, o habiendo nacido en otra ciudad, o viceversa, dos gemelos son dos individuos distintos, aun habiendo nacido el mismo día, en el mismo lugar y de los mismos progenitores, etc... El principio constitutivo del individuo, cuando hay un solo individuo para cada especie, como en el caso de los ángeles, es el mismo principio constitutivo de la especie, es decir, la diferencia específica, de la cual hemos hablado en la Lógica (n. 50). En cambio, cuando se tienen más individuos en la misma especie, como sucede en todas las cosas materiales, la materia es la raíz de la multiplicación numérica. La materia es extensa por razón de la cantidad, y como tal, es capaz de división en partes, sustancialmente iguales, y sólo numéricamente diversas. Por eso en los hombres, el principio de individuación es el cuerpo, al cual el alma está unida en vida, y respecto al cual mantiene su ordenamiento después de la muerte. Supuesto, hipóstasis, persona 80. Se llama "supuesto" a la sustancia singular e individual, cuando es completa y subsistente. Si además, este supuesto es de naturaleza racional, se denomina persona. El animal, las plantas, son supuestos, no son personas, mientras que el hombre, el ángel y, con mayor razón, Dios, son personas. En cambio, no son ni supuestos, ni personas, la mano o el brazo, porque son parte del hombre, sustancias incompletas. Por la misma razón no son personas ni el alma ni el cuerpo separados. Del hecho de que la persona es siempre un ser racional, se deduce que está dotada de conciencia y libertad. La conciencia y la libertad, sin embargo, son algo implicado por la persona, pero no constituyen su esencia (como querrían algunos filósofos modernos). Por ello el niño, desde el primer momento de la concepción, si bien no es capaz de actuar libre y conscientemente, es persona, y tiene los derechos de la persona. Del mismo modo que los ancianos y los enfermos, sea cual sea el mal del que están afectados y que impida el normal ejercicio de su conciencia y su
© FEIDIS-José Á. Agejas
libertad, son también personas. El concepto de supuesto y de persona, y su distinción del de naturaleza e individuo, tiene particular importancia en relación con la fe, la cual enseña que en Dios hay una naturaleza y tres personas, y que en Jesucristo hay dos naturalezas (humana y divina) y una sola persona (divina). Estos dos misterios, el de la Trinidad y el de la Encarnación, son, desde luego, superiores a nuestra razón, que limitada y finita, no puede entender ni comprender la infinita esencia divina. Pero no son contrarios a la razón, no son contradictorios en sí mismos. Lo serían si naturaleza y persona fueran idénticamente la misma cosa, pero desde el momento en que naturaleza y persona no son lo mismo, no se presenta como contrario a la razón el que la única Naturaleza Divina sea comunicada inefablemente a las tres Personas Divinas, y que el Verno Divino, teniendo su propia naturaleza divina, asuma una naturaleza humana hipostáticamente, es decir, en unión de persona. La palabra griega hipostasis corresponde a supuesto o persona. Accidente 81. Ya hemos visto, analizando el concepto de sustancia, que por accidente se entiende aquella realidad que modifica la sustancia, sin cambiar la esencia de la misma, como por ejemplo, la sabiduría para el hombre, el calor para el agua, etc... Que se den accidentes separados de la sustancia, nos lo demuestra la experiencia. Así, por ejemplo, la sabiduría y la bondad de Pedro no son nada, pero son algo real y algo realmente distinto de Pedro, el cual, ya existía antes de tener la sabiduría, y puede en adelante, perder la bondad que ahora tiene. Sabiduría y bondad, son, por tanto, accidentes de Pedro, que lo modifican y lo perfeccionan, sin cambiar su esencia humana. Lo mismo se puede decir del calor y el agua, etc... Afirmada la distinción de los accidentes y de la sustancia, surge la cuestión de si pueden existir separados de la sustancia. Naturalmente, es imposible, precisamente porque el accidente, como perfección y modificación que es de la sustancia, no existe más que en ella. Pero no parece contrario a la razón que, en virtud de una fuerza superior, el accidente, que tiene una realidad propia distinta de aquella de la sustancia, conserve también la propia existencia separada de la sustancia. Por tanto, la existencia de un accidente separado de la sustancia no comporta contradicción, y puesto que Dios puede hacer todo aquello que no es contradictorio, no se ve por qué no puede hacer que exista algún accidente separado de la sustancia. ¿Existe un caso así? Naturalmente no lo conocemos, pero sabemos que en la Eucaristía, por medio de la transustanciación, toda la sustancia del pan y del vino se convierte en el Cuerpo y en la Sangre de N. S. Jesucristo, mientras permanecen las especies eucarísticas, es decir, los accidentes del pan y del vino. Es otro milagro superior a nuestra razón, pero no contrario a cuanto ésta nos dice en torno a la naturaleza de la sustancia y del accidente.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
UNIDAD DIDÁCTICA
TEOLOGÍA NATURAL Materiales tomados del libro Filosofía, del P. Paolo Dezza, para la UD de Teología Natural, ofrecidos como herramientas subsidiarias de estudio a los alumnos del ISCRD San Dámaso
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
QUINTA PARTE
DIOS
CAPITULO XXIII. Introducción a la teología natural. 157. El problema de Dios. -.158 Los negadores de Dios. -.159 Los
agnósticos. -.160 Vías falsas para llegar a Dios. -.161 La vía verdadera. CAPITULO XXIV. Existencia de Dios: prueba metafísica.
162. Las cinco vías de Santo Tomás. -.163 El argumento de la contingencia. -.164 Algunas objeciones. -.165 El principio de causalidad. -.166 Las dificultades de los empiristas. -.167 La crítica kantiana. -.168. El principio de causalidad y la física moderna.
CAPITULO XXV. Existencia de Dios: prueba física.
169. El argumento del orden. -.170 El orden cósmico. -.171 La fuerza probativa. -.172 Algunas objeciones.
CAPITULO XXVI. Existencia de Dios: pruebas morales.
173. Voz de la conciencia. -.174 El consentimiento del género humano. -.175 Los pueblos antiguos. -.176 Los pueblos modernos. -.177 Los hombres ilustres. -.178 Valor probativo. -.179 Algunas objeciones. -.180 El problema del ateísmo.
CAPITULO XXVII. Naturaleza de Dios.
181. Cognoscibilidad de la naturaleza de Dios. -.182 Cuál es la naturaleza de Dios. -.183 La vida de Dios. -.184 La obra de Dios. -.185 Dios y el problema del mal. -.186 Mal físico y mal moral. -.187 El problema del dolor.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XXIII
INTRODUCCION A LA TEOLOGIA NATURAL
El problema de Dios 157. Al ascender a través de los diversos grados de la vida, nos hemos parado a estudiar al hombre, la creatura situada sobre el vértice de los seres materiales, y que se encuentra en el confín con el mundo espiritual, que es el anillo que une el espíritu y la materia. Pero el estudio del hombre se completa con el de Dios. Aquél viene de Dios, tiende a Dios, está consituído por un alma espiritual hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso, Dios es digna corona y término necesario de nuestro estudio filosófico. Y en primer lugar nos preguntamos: ¿existe Dios? Es la cuestión principalísima que se asoma inexorablemente a la mente de cada hombre, y de cuya solución dependen muchas otras. Sigue estando todavía en el centro de la filosofía, porque ésta, en su constante esfuerzo por explicar la realidad, por descubrir el primer origen de la misma y su sentido último, es consciente o inconscientemente una continua búsqueda de Dios. Si el problema siempre está vivo y actual, desgraciadamente, los filósofos no se ponen de acuerdo en su solución. Mientras, desde sus orígenes, la humanidad guiada por la razón que la fe confirmaba (como desmotraremos), ha afirmado la existencia de Dios, y le ha alzado siempre templos y altares, también la humanidad de hoy, allí donde la violencia no lo impide, manifiesta su creencia común en Dios. A pesar de ello, no han faltado ni faltan pensadores que niegan la existencia de Dios: desde Demócrito, que fue el primero en pronunciar la frase fatal "non est Deus naturae immortalis"1, hasta los actuales negadores de Dios, como Rensi, que asumía la ardua y vana tarea de hacer una Apología del ateísmo, obra en la que la facilidad y complacencia del discurso no logra esconder la fragilidad e inconsistencia de los argumentos. Por tanto, es necesario elaborar cuidadosamente la demostración racional de la existencia de Dios, tanto porque se trata de una verdad filosófica, como porque es una de aquellas verdades filosóficas que es preámbulo de la fe, y de la que tiene particular necesidad el creyente frente a la duda imprudente que en ocasiones puede brotar en su conciencia a lo largo de los diversos avatares de la vida. Para evitar desde el principio cualquier equívoco, anotamos que cuando decimos Dios, este nombre augusto, "la palabra más grande del lenguaje humano", entendemos un Ser supremo, personal, distinto del mundo, y del cual depende todo el universo. Adversarios 158. 1) Niegan la existencia de Dios: a) los materialistas. Todo es materia, todo viene de la materia y vuelve a ella. La materia debe resolver todos los enigmas, contentar todas las necesidades, satisfacer todas las aspiraciones. Sobre una concepción materialista de la realidad se basa también el ateísmo de Rensi, quien en las primeras páginas de su Apología del ateísmo, da esta definición del Ser: "Ser significa aquello que se puede ver, tocar, percibir. Y solamente aquello que puede ser visto, tocado, percibido." Y continúa explicando que "ese puede no hay que entenderlo en el sentido de que exista
1 "Dios no es de naturaleza inmortal"
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
sólo aquello sobre lo cual se puedan efectivamente posar el ojo o la mano; sino en el sentido de que incluso cuando este hecho no pueda suceder, también la cosa que es debe poseer una naturaleza tal, gracias a la cual sea por sí misma susceptible de ser vista, tocada o percibida". Ahora bien, puesto que solamente el ser material tiene tal naturaleza, Rensi concluye (y otros muchos con él) que Dios, ser espiritual, no existe. Pero la definición de ser dada por Rensi es tan vana como categórica, puesto que ser dice solamente lo que existe, tanto material (y por tanto perceptible por los sentidos), como espiritual y por tanto no perceptible por los sentidos. b) los monistas y panteístas, quienes dicen que admiten a Dios, pero lo identifican con el mundo, y por tanto, lo niegan en la práctica. Con razón dice Gratry: "el panteísmo es el ateísmo más una mentira". Se distingue del panteísmo realista de Scoto Eríugena, Giordano Bruno, Spinoza, etc..., y del panteísmo idealista de la filosofía post-kantiana con Fichte, Schelling, Hegel, y en Italia con Croce, Gentile, etc... Por ejemplo Gentile escribió. "Dios no puede ser tan Dios que no sea el hombre mismo" y "Dios es espíritu; pero es espíritu en cuanto el hombre es espíritu; y Dios y el hombre en la realidad del espíritu son dos y son uno; de modo que el hombre es verdaderamente hombre solamente en su unidad con Dios... y Dios por su parte es el verdadero Dios en cuanto es totalmente uno con el hombre, que lo realiza completamente en su esencia". Es verdad que a veces afirma la distinción entre Dios y el hombre, pero enseguida la explica como distinción de términos abstractos en la única realidad concreta que es la síntesis según los principios del idealismo que ya hemos expuesto más arriba (capítulo IV). Ahora bien, el panteísmo es contrario a la razón porque Dios, por su propia naturaleza es infinito, inmutable, omniperfecto, y no puede identificarse ni con la realidad material, ni con nuestro espíritu, dado que ambos son realidades finitas, cambiantes, imperfectas. c) algunos existencialistas (no todos, cfr. n. 33). Uno de sus representantes principales es Sartre, como se ve en sus obras, como por ejemplo en la novela Las moscas; y no se contenta con una teórica negación de Dios, pero se esfuerza por "sacar todas las consecuencias desde una posición atea coherente", entre las cuales las negaciones de toda moralidad: "Dios no existe, por tanto todo está permitido. Sin Dios, sin ley, sin norma de moralidad". 159. 2) Dudan de la existencia de Dios los agnósticos, quienes declaran imposible disolver racionalmente el problema religioso. La cuestión de la existencia y de la naturaleza de Dios supera las fuerzas de nuestra débil mente, Dios no puede ser objeto de ciencia. El agnosticismo, como dijimos, es en el fondo un acto de desconfianza en las fuerzas de la razón, desconfianza que nace de una falsa concepción del valor y de los límites del conocimiento racional. No podemos sobrepasar el mundo sensible y puesto que Dios no cae bajo la experiencia sensible, no lo podemos alcanzar de ningún modo. En el capítulo III hemos refutado ya el agnosticismo mostrando cómo desde las cosas sensibles podemos científicamente alcanzar una realidad suprasensible en general, y lo veremos mejor probando, de hecho, la existencia de Dios. 160. 3) Afirmando la existencia de Dios, pero apoyándose sobre principios falsos: a) los fideístas, modernistas, etc... que afirman que no se puede alcanzar a Dios por la vía del razonamiento, sino por la de las necesidades y de las aspiraciones de la voluntad y del corazón. Dicen que en el sentimiento religioso se encuentran una cierta intuición del corazón, por medio de la cual el hombre entra en contacto inmediatamente con Dios y adquiere una convicción tal de Su
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
existencia y de Su acción dentro y fuera de nosotros, que supera a cualquier otra. No negamos que motivos de afecto pueden ayudar a alcanzar a Dios, pero afirmamos que los motivos realmente válidos y dignos del hombre, ser racional, para afirmar a Dios son los argumentos racionales, que conservan todavía su valor absoluto. b) los tradicionalistas: que enseñan que la existencia de Dios no puede ser demostrada por la razón si Dios mismo primero no nos ha revelado ya esta verdad, que los hombres se transmiten de generación en generación. No negamos que la revelación y la tradición faciliten al hombre el conocimiento de Dios, pero negamos que la razón humana sea incapaz de demostrar la existencia de Dios, es más el fundamento sobre el cual se debe fundamentar nuestra afirmación de Dios son precisamente los argumentos de la razón. c) los ontólogos que van al exceso opuesto y afirman que nosotros tenemos el conocimiento inmediato de Dios, la intuición de su esencia. Propuesta por Malebranche, esta doctrina fue defendida en Italia por Gioberti y por Rosmini. Pero no puede ser aceptada porque no sólo no tenemos de hecho esta intuición de la esencia divina, sino que ni siquiera podemos tenerla, siendo superior a las fuerzas de la naturaleza y don de Dios concedido sólo en la visión intuitiva a los Beatos del cielo; d) aquellos que con San Anselmo, Descartes, Leibniz, etc... con un argumento llamado a simultaneo pretenden deducir la existencia de Dios del análisis del simple concepto de Dios. San Anselmo razonaba así: Dios es el Ser del cual no se puede concebir otro mayor. Pero si no existiese, se podría concebir otro mayor, es decir, que tuviese también la perfección de la existencia. Por tanto Dios debe existir. Pero si se considera bien, se ve que el argumento prueba sólo que Dios tiene que ser concebido como existente; pero del hecho de que yo lo conciba como existente, no se sigue que realmente exista. El argumento de San Anselmo fue retomado y modificado por Descartes y por Leibniz, pero resulta siempre ineficaz. De hecho, el argumento habría tenido valor si tuviésemos un concepto propio e intuitivo de Dios. Pero como en realidad solamente tenemos un concepto impropio y análogo, todo argumento que se quiera deducir sólo de los conceptos, implica un salto vicioso del orden ideal al real. El verdadero camino 161. Queremos llegar a Dios con la razón. Queremos demostrar la existencia. Pero la única demostración válida es aquella a posteriori, es decir, la que va de los efectos a las causas. Este es el verdadero camino, el único que nos conduce con seguridad a Dios, el camino digno del hombre dotado de razón, el camino ya indicado por San Pablo: "Invisibilia enim Ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur" (Rom I, 20)2, reconocido y recomendado autorizadamente en las declaraciones solemnes de la Iglesia, seguido constantemente no sólo por los grandes apologistas de la Iglesia, sino también por los más ilustres teistas, de cualquier época, escuela y religión. Considerando los hechos reales que componen nuestra experiencia sensible, vemos que no hay más modo de interpretarlos racionalmente que admitiendo a Dios, porque:
2 "Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios es conocido a través de las obras".
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
1) la naturaleza de las cosas que constituyen el mundo exige un Dios Creador; 2) el orden que reina en todo el universo exige un Dios Sabio y Ordenador; 3) la voz de la conciencia, junto con la de todos los pueblos, proclama unánime un Dios, Señor Supremo. Estos argumentos, estudiados y discutidos a lo largo de tantos siglos, han convencido a las mentes más privilegiadas de la humanidad. Si algunos no perciben la fuerza de los mismos, "no es por defecto de la luz de la verdad, sino por distintos motivos que indisponen las mentes para ello: tales como los prejuicios contrarios, la falta de atención, la debilidad de ingenio, el afecto que obstaculiza la inteligencia, la costumbre de seguir a la mayoría con que se convive, el no querer llegar a consecuencias temidas y la particular inclinación a los estudios determinados más materialmente por los hechos históricos y los fenómenos sensibles, todo lo cual lleva a tomar como envuelto en niebla cuanto la razón nos presenta de modo abstracto" (Mattiusi).
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XXIV
EXISTENCIA DE DIOS
PRUEBA METAFISICA 162. Pruebas metafísicas son aquellas que se fundan en los principios de la razón primeros y más universales, y que por tanto, tienen un valor absoluto, y provocan en la mente una adhesión perfecta, llamada precisamente, certeza metafísica. Los argumentos metafísicos, bien comprendidos, constituyen la demostración más lograda y sólida de la existencia de Dios, y por eso comenzamos por ellos. Se suelen proponer de diversas formas. Son célebres las cinco vías de Santo Tomás (Suma teológica, parte I, cuestión 2, artículo 3), con las cuales se prueba la existencia de Dios, como primer motor inmóvil, primera causa incausada, ser necesario, ser perfectísimo, ordenador sapientísimo. El itinerario de cada una de las vías es sustancialmente idéntico, y se reduce a este argumento: todos los seres que constituyen nuestra experiencia no son el Absoluto, sino que exigen la existencia de un Absoluto, que es Dios. Por tanto Dios existe. Santo Tomás deduce, a través de las cinco características que son el punto de partida de las cinco vías, que los seres que constituyen nuestra experiencia no son el Absoluto. Estas cinco características son: 1) el movimiento. Las cosas se mueven, cambian, es decir, pasan de la potencia al acto, y por tanto, no son el Acto puro, si bien lo exigen, porque nada pasa de la potencia al acto si no es por la virtud de un ser que esté ya en acto, el cual a su vez no dependerá de otro ser, a no ser que sea inmutable, es decir, incapaz de pasar de la potencia al acto, porque sea Acto Puro, es decir, Dios. 2) la causalidad. Las causas existentes en el mundo dependen de otras causas, y por tanto, no son la Causa primera incausada. Pero la exigen, porque no pueden existir únicamente causas causadas sin una causa del ser primera e incausada, que es el Ser Subsistente, es decir, Dios. 3) la contingencia. Las cosas que vemos son, pero no eran y pueden no ser. Por tanto, son contingentes, no son el Ser necesario, pero lo exigen, porque no teniendo en sí la razón suficiente del propio ser, no podrían ser si no existiese la razón suficiente de todo ser, y por tanto del propio. Este sería el Ser necesario, que es Dios. 4) los diversos grados de perfección. Las cosas son más o menos perfectas, más o menos buenas, bellas, etc... Por tanto, no son la perfección misma, la bondad o belleza subsistente, sino que la exigen porque aquello que no es, pero que tiene una perfección, no la tiene por sí mismo, sino que debe haberla recibido inmediata o mediatamente de quien es la perfección misma, la bondad, la belleza subsistente, que es Dios. 5) la finalidad. Todos los seres que conocemos tienden a un fin, no son fines en sí mismos, sino que tienden a otro. Por eso no son el Absoluto, sino que tienden al Absoluto, del cual reciben esta tendencia final que supone la inteligencia creadora y ordenadora del universo, que es Dios. Al no poder desarrollar cada una de las cinco vías, examinaremos en este capítulo la tercera vía, la más evidente para el filósofo, y en el capítulo siguiente la quinta vía, la más fácil para cualquiera.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
El argumento 163. El universo es un complejo de seres contingente. Pero el ser contigente exije como su primera causa al Ser necesario. Por tanto, además del universo, existe el Ser necesario, que es Dios. Vamos a examinar cada una de las proposiciones de nuestro argumento: 1) El universo es un complejo de seres contingentes. Descubrimos en el universo una infinita cantidad de cosas: a nosotros mismos, a los otros hombres, los animales, las plantas, los minerales de las más variadas especies, compuestos por moléculas, átomos, etc... y que constituyen la tierra, el sol, los astros, etc... Todos estos seres no son seres necesarios, porque ser necesario es aquél que es necesariamente (y que por tanto no puede no ser), y que necesariamente es lo que es (y que por tanto no puede cambiar). En cambio, todas las cosas que componen el universo pueden cambiar, y cambian continuamente de hecho. Los seres vivos nacen, crecen y mueren. Y durante su vida evolucionan y cambian constantemente. También las sustancias inorgánicas están sujetas a continuas transformaciones. Además, a ninguna de las cosas que constituyen el mundo le compete el ser de modo tal que le resulte intrínsecamente contrario el no ser, y que tenga que ser necesariamente. Por tanto, todos los seres que constituyen el universo son contingentes, es decir, pueden ser y no ser, y cuando son, pueden modificar su modo de ser. 2) Pero el ser contingente exige la existencia del Ser necesario como su causa primera. De hecho, ser contingente, como hemos dicho, significa que puede ser y no ser, de un modo o bien de otro. Lo cual quiere decir que algo no está determinado por su propia naturaleza a ser, sino que por su naturaleza es indiferente al ser o al no ser. Por ejemplo, corresponde a la naturaleza del hombre la racionalidad (de tal modo que un hombre sin racionalidad es un absurdo), pero no pertenece a la naturaleza del hombre la bondad, por lo cual, puede ser bueno o malo; y pertenece menos aún a la naturaleza del hombre la existencia, por lo cual todo hombre es, pero ni era ni será, vive, pero ha nacido y morirá. Si por su propia naturaleza el ser contingente es indiferente a ser y a no ser, quiere decir que no tiene en sí la razón suficiente de la propia existencia, es decir, que no tiene en sí aquello que es necesario para poder existir. Entonces está claro que esta existencia, si existe, la tiene que haber recibido de otro, es decir, que debe haber otro ente que sea la razón suficiente de su existencia, o lo que es lo mismo, exige una causa que le haya determinado a ser. Esta causa que le ha determinado a ser, o es un ser contingente, o es necesario. Si es contingente, ni siquiera tiene en sí la razón suficiente de la propia existencia, y por ello tiene que estar causada por otro ser. Y en relación con éste se puede poner la misma cuestión: o es contingente, o es necesario. Ahora bien, no se puede continuar hasta el infinito en la serie de causas esencialmente subordinadas, pues en tal caso se tendrían una serie infinita de anillos, que están en el aire sin un punto de enganche; se tendría una serie infinita de espejos que reflejan la luz sin un cuerpo que luciera por sí mismo; una suma indefinida de ceros, que por más larga que fuera, nunca sumaría la unidad.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
3) Por tanto, debe existir un ser necesario que tenga en sí la razón suficiente del propio ser, y que sea razón suficiente de todos los demás, causa primera del universo. Entonces, es evidente la conclusión: Por tanto, además del universo existe un Ser necesario, que hace que el universo exista, y que es DIOS. Algunas objeciones 164. 1) La materia es eterna, y por tanto, no está causada. Respuesta. Que la materia sea eterna, es una afirmación gratuita, pues la ciencia no lo demuestra. Es más, la ciencia parece demostrar más bien lo contrario (n. 83) si es cierta la ley de la entropía (la transformación progresiva de toda la energía en calor, aun permaneciendo cuantitativamente constante). Pero aun suponiendo, cosa que no aceptamos, que la materia fuese eterna (pues por la revelación sabemos que no es verdadero), nuestro argumento conservaría todo su valor. No decimos que el mundo ha tenido un principio, y que por tanto ha sido causado, sino que el mundo es contingente, y que por tanto ha sido creado. Si existe "ab aeterno", debe haber sido creado "ab aeterno". 2) Pero quizá la materia misma es el ente necesario, razón suficiente de todas las cosas que constituyen el universo. Respuesta. Es absurdo que la materia sea el ente necesario, porque: a) es imperfecta, incapaz de ser la causa adecuada de las perfecciones que se encuentran en el universo (movimiento, vida, inteligencia, etc...), porque nadie puede dar lo que no tiene; b) es cambiable, el ser necesario es absolutamente inmutable, porque está determinado por su esencia a ser aquello que es: el hecho de ser cambiable implica ser contingente; c) es compuesta: cada una de las partes de la materia es contingente (no resulta contrario a la razón que alguna de las partes no exista), pero una suma de seres contingentes no da un ser necesario, al igual que una suma de ceros no da la unidad. 3) Infinito y finito, Dios y el mundo, no pueden coexistir. "Dios, para ser El, hace imposible la existencia del mundo, y no puede hacer que éste sea o deje de ser, sin renunciar a sí mismo" (Gentile). Respuesta. Ya hemos respondido en el apartado 4 del número 30. El que Dios sea infinito no impide que haya creaturas finitas que participen de su perfección, al igual que, por ejemplo, el que un soberano absoluto tenga todo el poder, no impide que haya otras personas en el reino que participen de dicho poder. El principio de causalidad 165. El argumento, como se ve, está fundado sobre el principio de causalidad, que se puede y se suele expresar de varios modos. El más exacto es: todo ente contigente está causado. Este principio, salvo raras excepciones, era admitido comúnmente en la filosofía antigua (Platón, Aristóteles), al igual que en la Edad Media (Santo Tomás), como principio evidente por sí mismo, que no exigía largas demostraciones para ser justificado. Cuando en la filosofía moderna
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
comenzaron a surgir los prejuicios críticos acerca del valor de nuestros conocimientos, se comenzó a negar valor objetivo incluso al principio de causalidad. Se dijo que era fruto del hábito de asociar fenómenos sucesivos (Hume), o bien se consideró que era un juicio sintético a priori (Kant), y por tanto, una ley de la mente que no puede pensar de otro modo, pero cuyo valor no sobrepasa el campo fenoménico. En cambio, nosotros afirmamos que el principio de causalidad, no obstante todas las críticas que se le han hecho, conserva plenamente todo su valor. De hecho, como ya hemos dicho, todo ente contingente, precisamente por ser contingente, no tiene en sí mismo la razón suficiente de la propia existencia. Por tanto, si existe, debe haber otro ente que sea la razón suficiente de su existir, porque resulta contrario a la razón que algo pueda existir sin que se dé todo aquello que es necesario para que pueda existir. Nuestra inteligencia afirma esto, no por una ciega necesidad subjetiva y a priori, sino porque ve que así lo exige la naturaleza misma de las cosas. Entonces, o mi inteligencia ve bien, y entonces el principio de causalidad es verdadero y tiene valor objetivo, o ve mal, y entonces no puedo fiarme de ella. Ya no tendrían valor mis razonamientos, ni tampoco los de aquellos que argumentan en sentido contrario, usando la misma inteligencia, abriendo así el camino al escepticismo y a la negación de toda ciencia, que se funda sobre el principio de causalidad. Tampoco es difícil responder a las acusaciones arriba indicadas, puestas tanto por los empiristas como Hume, como por los criticistas y los idealistas como Kant. 166. a) Hume argumentaba de la siguiente manera: es objetivo únicamente el conocimiento a través de los sentidos. Pero los sentidos perciben solamente la sucesión de los fenómenos, no el nexo causal de los mismos. Por ejemplo: con los sentidos percibo que después de haber puesto agua al fuego, el agua se calienta, pero no percibo el influjo del fuego sobre el agua. Por tanto, el concepto de causa no tiene un valor objetivo, sino que es algo subjetivo, debido al hábito de asociar los fenómenos que percibo sucesivamente: veo que siempre el agua, después de haber estado puesta sobre el fuego, está caliente, y por ello digo que el fuego ha calentado el agua. Respondo que nuestro conocimiento objetivo no está limitado sólo a cuanto percibimos directamente a través de los sentidos, porque además de los sentidos tenemos inteligencia, con la cual podemos traspasar legítimamente los confines del mundo fenoménico, como ya demostramos en el capítulo III. Además, la experiencia interna no es la única que nos hace ver la sucesión de los fenómenos, porque, por ejemplo, también la experiencia interna nos dice algo más. Cuando levanto un peso, no percibo solamente que yo toco el objeto y que se levanta, sino también el esfuerzo que yo hago para levantarlo, mi actividad, mi causalidad. Finalmente observo que si la ley causal se debiera a la costumbre de asociar los fenómenos sucesivos, deberemos afirmar un nexo causal siempre que vemos una constante sucesión de fenómenos. Así diríamos, que la noche es causa del día porque lo precede constantemente, etc... Pero al mismo tiempo reconocemos que es un sofisma el siguiente modo de argumentación: post hoc, ergo propter hoc3. 167. b) Kant en sus argumentaciones procede de la siguiente manera: el principio de causalidad es un principio universal y necesario (todo ente que empieza a existir debe tener una causa). Pero todo nuestro conocimiento sensitivo se limita a los entes singulares y contingentes, los cuales nos dan materia para juicios particulares y contingentes, pero no para juicios universales y necesarios. Por tanto, el principio de causalidad es una ley establecida por la mente, y no deducida de la realidad. Sólo tiene valor subjetivo, y no objetivo. Respondo: es verdad que todas las cosas que conocemos con los sentidos son singulares y contingentes. Pero como ya hemos observado, además de los sentidos tenemos la inteligencia, gracias a la cual podemos penetrar en la naturaleza íntima de las cosas y ver las leyes universales y
3 "Si viene después de algo, entonces es que eso es la causa".
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
necesarias que regulan la realidad. Por ejemplo, los hombres que conozco son singulares y contingentes, pero penetrando su naturaleza veo, por ejemplo, que la racionalidad pertenece a su esencia, mientras que no pertenece a su esencia la bondad. Entonces, mientras que no puedo decir que todos los hombres son necesariamente buenos, sí puedo decir que todos los hombres son necesariamente racionales, aunque en realidad no siempre razonan. Mi afirmación universal y necesaria tiene pleno valor objetivo, porque no está establecida por mi mente, sino deducida de la naturaleza misma de la realidad, en este caso, de la naturaleza del hombre. Lo mismo hay que decir del principio de causalidad, afirmado por la mente no de forma a priori, sino después de haber visto que la exigencia de una causa es algo que pertenece a la esencia del ente contingente, y que por eso todo ente contingente tiene necesariamente una causa. El principio de causalidad tiene, por tanto, pleno valor objetivo. El principio de causalidad y la física moderna 168. También los físicos modernos han impugnado el principio de causalidad y han afirmado: "las bases inamovibles sobre las cuales se afirmaba que residía el principio de causalidad han caido con la física atómica; no se pueden aplicar a los procesos más elementales de la naturaleza, los conceptos más habituales del determinismo, tomados de la mecánica macroscópica, y el hombre únicamente encuentra en ellos las leyes de lo casual". Así lo afirma Castelfranchi, en la primera edición de su Física moderna, siguiendo a los más arduos defensores del indeterminismo, si bien en las sucesivas ediciones de su obra ha sentido la necesidad de atenuar las expresiones y de admitir la posibilidad de que tras las leyes estadísticas haya leyes escondidas, a las que obedecen las distintas partículas, y de que por tanto haya también una cierta causalidad escondida. Pero el contraste es sólo aparente, no real, y más que nada debido a una confusión de términos. En realidad parece que podemos resumir la argumentación de los físicos modernos contra el principio de causalidad, en los términos siguientes: El principio de causalidad se identifica con el principio de determinación de la física clásica. Pero el principio de determinación de la física clásica ha sido superado por el principio de indeterminación de la física moderna. Por tanto, el principio de causalidad ha sido superado, y carece de valor. Respondemos que el principio de causalidad es claramente distinto del principio de determinación de la física clásica, como del principio de indeterminación de la física moderna, y no está en contradicción con ninguno de los dos, porque: a) el principio de causalidad y el principio de determinación se distinguen entre sí, porque el principio de causalidad dice solamente que todo efecto (todo nuevo fenómeno) debe tener necesariamente una causa, pero no dice qué tipo de causa, ni si esta causa debe producir necesariamente dicho efecto. En cambio, el principio de determinación dice que conociendo el efecto yo puedo conocer la causa que lo ha producido, y que conociendo la causa yo puedo prever los efectos que producirá. Como se ve, el principio de determinación dice mucho más que el principio de causalidad; por tanto se distingue de aquél, pero lo supone y no se opone a él. b) el principio de causalidad y el principio de indeterminación. El principio de indeterminación de la física moderna dice que, aunque nuestro conocimiento de las partículas infra-atómicas (electrones, etc..) es imperfecto -y por tanto no tenemos modo de determinar con precisión por ejemplo la posición y el estado de movimiento de cada uno de los corpúsculos- no podemos conocer ni prever con certeza los fenómenos que seguirán, sino tan sólo con más o menos probabilidad. En otras palabras, al no poder conocer perfectamente las causas del mundo
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
subatómico, tampoco podemos conocer con certeza los efectos. Ahora bien, si esta afirmación contrasta con el principio de determinación en el sentido de que nosotros no podemos aplicar tal principio al mundo subatómico, no contrasta de ninguna forma con el principio de causalidad, según el cual los fenómenos que suceden, aunque sea en el mundo subatómico, deben tener alguna causa, tanto si la conocemos como si no. Que tales fenómenos tienen una causa no lo ha negado ni lo negará nunca ningún físico. Negarlo significaría, en realidad, no sólo negar el principio de causalidad, sino rechazar la ciencia misma, puesto que, como dice su definición, ésta no es más que el conocimiento de los fenómenos mediante las causas que los han determinado.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XXV
EXISTENCIA DE DIOS
PRUEBA FISICA
169. Uno de los fenómenos que más impresiona a quien contempla el espectáculo de la naturaleza, es el orden que en él resplandece, orden maravilloso y constante. La sabiduría popular toma pie de este orden para elaborar uno de los argumentos más simples y más profundos para alcanzar a Dios, argumento que el científico analiza y perfecciona, dándole la forma de una rigurosa demostración científica. Así probaron la existencia de Dios Platón, Aristóteles, Cicerón (entre los paganos). Ya en la era cristiana utilizaron este argumento los primeros apologetas, lo ampliaron elocuentemente los Padres, y Santo Tomás lo expuso de forma nítida y rigurosa en su Suma. El resto de la Escolástica lo ha expuesto y defendido. También los racionalistas percibieron la fuerza del mismo; Voltaire decía: "el universo me sobrecoge, y yo no puedo soñar que este reloj exista sin tener relojero". El argumento se puede resumir brevemente así: en la naturaleza existe un admirable orden teleológico. Por tanto necesariamente existe una inteligencia ordenadora suprema. Ahora bien, esta inteligencia tiene que ser también creadora del universo. Por tanto, existe Dios, creador y ordenador del universo. Vamos a examinar ahora cada una de las afirmaciones. El orden cósmico 170. Lo vemos claramente considerando la escala de los seres, desde los ínfimos a los superiores. a) el reino vegetal. Al contemplar una pequeña semilla, uno de los tantos granos minúsculos esparcidos por la naturaleza, nos encontramos con un orden admirable en su estructura, en su desarrollo progresivo, en la formación de la planta. Por ejemplo, la disposición de las hojas a lo largo del tallo, según un ciclo determinado, de modo que se recubre en la proporción adecuada para que todas reciban la mayor cantidad de luz. "Si me queréis salvar de una muerte miserable -escribía Darwin a un botánico-decidme por qué el ángulo de las hojas es siempre de 1/2, 1/3, 2/5, 3/8,... y nunca diverso. Este solo hecho bastaría para hacer enloquecer al hombre más tranquilo". No menos complejas y sabias son las disposiciones que se encuentran en las flores para favorecer la polinización de plantas diversas e impedir la autofecundación, que sería nociva para la especie al manifestarse caracteres defectuosos. Y disposiciones aún más admirables para asegurar, una vez obtenida la fecundación y la formación de la semilla, que ésta se extienda de modo que no caigan todas en terreno estéril o sombrío, sino que sean transportadas a terrenos aptos, y se asegure así la supervivencia de la especie. b) el reino animal, desde los seres vivos más minúsculos a los más complejos y evolucionados. La estructura del organismo, los diversos órganos de la nutrición, de la reproducción, del movimiento, de la sensación; la adaptabilidad de los órganos según el ambiente y las circunstancias, y sobre todo en los casos de enfermedad con la finalidad evidente de curación. Los admirables instintos de los animales, por los cuales se guían en su actuar, con tanta seguridad, precisión y perfección de medios, resolviendo con la máxima simplicidad los problemas más difíciles: las hormigas con su organización del trabajo, las abejas con la estructura de la colmena, las
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
arañas con la ingeniosa construcción de la tela, los pájaros con la construcción del nido, etc... c) el hombre. El cuerpo y sus partes: son millones las células diferenciadas entre sí, reunidas en tejidos diversos, que forman los distintos órganos, cada uno de los cuales está sabiamente constituido para que ejercite espontánea y naturalmente su misión, sin que nos demos cuenta. La admirable estructura de cada uno de los órganos: el oído, el ojo (Newton decía que quien hubiera hecho el ojo humano debía conocer bien las leyes de la óptica), etc... En un libro que tuvo mucho éxito, El hombre, ese desconocido, el gran anatomista americano, Alexis Carrell, citaba muchos ejemplos de las maravillas del cuerpo humano, y concluía: "la existencia de una finalidad en el organismo es innegable: todo sucede como si cada órgano conociese las necesidades presentes y futuras del conjunto y se modificase conforme a ellas". d) la tierra. Su posición respecto al sol (que permite una temperatura conveniente para la vida); el doble movimiento de rotación y traslación (el sucederse de días y noches, y el alternarse de las estaciones, para provecho de los seres vivos); el continente glaciar y las zonas tórridas (que favorecen los desniveles de temperatura necesarios para que se formen las corrientes benéficas del aire y de los océanos), etc... Los astros, su número, tamaño, distancia, movimientos, ... e) el universo. Los diversos reinos de la naturaleza están subordinados armónicamente unos a otros para el bien universal. Este orden y esta subordinación ha impresionado siempre a los más geniales observadores. Ya Aristóteles escribía: "todo el universo está supeditado a un orden determinado... Las cosas no están dispuestas de modo que una no tenga relación alguna con otra, sino que por el contrario todas estás en relación entre sí, y concurren con perfecta regularidad en un resultado único. Se verifica en el universo lo que vemos en una casa bien gobernada". El argumento 171. En el universo, tanto considerado en sus partes individuales como en su totalidad, hay una ordenación evidentísima de los medios a los fines próximos, y de los fines particulares a los fines superiores, y de éstos al fin general, que es el bien del todo. a) Ahora bien, sólo corresponde a la inteligencia ordenar medios a un fin. De hecho, para adaptar algo al fin, es necesario conocer el fin, la naturaleza del medio que se emplea, y la relación que hay entre el medio y el fin. Conocer todo esto es sólo propio de los seres inteligentes. Por tanto, la finalidad no puede explicarse si no se admite una mente ordenadora, y por eso el universo, ordenado tan admirablemente, exige una mente ordenadora (la mente o nous de Anaxágoras). El argumento es muy sencillo. Al igual que ante un reloj, una máquina, o una estatua, la inteligencia no puede negarse a afirmar la existencia de una inteligencia que es la causa de tal orden, con mayor razón deberá afirmarlo ante el universo, ordenado tan admirablemente. b) Pero esta inteligencia ordenadora no es el universo. En realidad, no puede estar en la materia inorgánica, ni en las plantas, ni en los animales, porque todos son seres materiales, y la inteligencia, como vimos en el capítulo XVIII, es prerrogativa del ser espiritual. Ni siquiera la inteligencia del hombre es la que ha ordenado el mundo, porque dicho orden existía antes de que existiese el hombre, y el hombre está tan lejos de ser el ordenador del mundo, que se considera genio a quien descubre (no a quien hace) alguna maravilla de las que ya existen en el universo. La inteligencia ordenadora del mundo, por tanto, es la inteligencia de un Ser espiritual distinto del universo.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
c) Debemos observar todavía que el orden del universo no es meramente un orden extrínseco y accidental, sino intrínseco y esencial, que se deriva de la naturaleza misma de las cosas. Por eso debe haberlo hecho quien ha creado el mundo, al constituir de ese determinado modo y para ese determinado fin a los seres que lo componen y cada una de las partes de éstos. Tenemos que concluir, por tanto, que el ordenador supremo del mundo es también el creador del universo, Dios. En conclusión, existe un Dios creador y ordenador del universo. Así han concluido los grandes científicos que no cierran los ojos ante las bellezas del universo, y que saben, despojándose de prejuicios, mirar a la verdad cara a cara. Linneo, el gran naturalista, decía: "El Dios eterno, el Dios inmenso, sapientísimo y omnipotente ha pasado delante de mí. No le visto el rostro, pero el resplandor de su luz ha colmado de estupor mi alma. He estudiado por todas partes las huellas de su paso, en las creaturas y en todas sus obras, incluso en las más pequeñas, en las más imperceptibles, como fuerza, como sabiduría, como inmensa perfección". Y Newton: "La astronomía encuentra a cada paso la huella de la acción de Dios". Y finalmente, citamos las palabras con las que Kepler termina su obra: "Te doy gracias, Señor y Creador mío, por todas las alegrías que me has hecho disfrutar en el éxtasis al que me ha arrebatado la contemplación de las obras de tu mano. Me he esforzado por proclamar la grandeza de éstas ante los hombres, y he tratado de hacer conocer la grandeza de tu sabiduría, de tu poder, de tu bondad". Algunas objeciones 172. 1) Comte y los positivistas piensan que, hoy por hoy, los espíritus familiarizados con la verdadera flosofía, ya no cantan más gloria que la de Hiparco, Kepler y Newton. Respuesta: Los astrónomos descubren las leyes de la naturaleza, pero no las crean. ¿Acaso aquél que ha comprendido suficientemente el mecanismo de un reloj, puede prescindir del relojero para explicar su origen? 2) Las cosas actúan de tal modo, con tal orden por necesidad íntima de la naturaleza. Respuesta: Esta es una simple constatación de hecho, pero no una explicación del porqué. También una máquina artificial ejecuta necesariamente sus movimientos, pero la razón por la que fue construida así, se debe a la sabiduría y el valor de quien la inventó. 3) Los materialistas recurren al azar: los choques continuos y fortuitos, por tiempo indefinido, de los átomos entre sí, pueden haber producido este orden de cosas. Respuesta: El sentido común más elemental no puede aceptar tal explicación. ¿Quién podría admitir, por ejemplo, que La divina Comedia de Dante o la Ilíada de Homero se han escrito gracias a una mezcla fortuita de letras del alfabeto? Pero además del sentido común, las mismas leyes del azar son insostenibles ante el hecho de la finalidad y la existencia de la inteligencia. El cálculo de probabilidades demuestra que una combinación casual tiene más posibilidades de darse cuanto más sencilla sea, y al revés, menos cuanto más complicada. Y en este caso, hay una cantidad innumerable de intentos fallidos para que se dé la combinación afortunada. Pues bien, cada órgano de la naturaleza es un compuesto muy complejo de elementos. Según las leyes del azar, deberían ser rarísimas las combinaciones afortunadas de elementos para formar órganos aptos para sus respectivas funciones, e innumerables las combinaciones frustradas, los intentos inacabados, los órganos sin función. En cambio, en la naturaleza encontramos todo lo contrario: los animales, por ejemplo, desde los más simples hasta el hombre, todos integran la obra maestra que es la naturaleza, y poseen órganos
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
complejos y diversos, todos aptos para su fin específico, para cumplir su respectiva función. En definitiva, el orden que existe en el universo es esencialmente opuesto a la esencia del azar: las cosas que resultan bien por casualidad son pocas y raras, mientras que el orden que existe en el universo es universal y constante. Paolo Enriques, en su obra El problema de la vida concluye el capítulo sobre el finalismo con estas palabras: "El finalismo es evidente. Negarlo significaría negar la existencia misma de la vida de los animales y de las plantas. Y si el carácter finalista de la vida se debiera al capricho del azar, que hubiera hecho así las cosas, recordaría la frase del viejo maestro que decía: el azar, hijos míos, es aquello que el hombre no ha podido explicar". 4) En el mundo hay cosas inútiles, nocivas y desordenadas. Por tanto... Respuesta. El universo encierra numerosas incógnitas para que podamos juzgar acerca del porqué de todos los seres. Muchas cosas de la naturaleza y del mismo organismo humano parecían inútiles hace un tiempo, e incluso nocivas o dañinas. Hoy, con el progreso de la ciencia descubrimos que tienen su finalidad, y que por tanto tienen su puesto en la naturaleza. Además, si en el universo existe algún desorden, prueba que el mundo podría ser mejor, pero no que no hay un orden admirable, orden que canta: la gloria de Aquel que mueve todo y que penetra y resplandece en el Universo. (Dante).
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XXVI
EXISTENCIA DE DIOS
PRUEBAS MORALES Voces de la conciencia 173. Además de los argumentos que hemos desarrollado, se suelen aducir muchos más para confirmar la verdad demostrada. De éstos vamos a mencionar dos, que causan una impresión más positiva en muchas mentes modernas embebidas, en mayor o menor medida del subjetivismo. A pesar de esto, es preciso elaborarlos con particular precisión, para no caer en malentendidos o convertirse en sofismas o peticiones de principio. 1) Argumento eudemonológico (del griego, que significa felicidad). El hombre siente un deseo natural de felicidad que los bienes finitos no pueden saciar. El deseo de un bien supremo, sin límites, puro, sin mezcla de males, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, es un hecho de la experiencia, fácil de constatar. Puesto que un deseo natural no puede ser vano (n. 152), debe darse la capacidad de satisfacerlo y el bien capaz de ello. Por tanto, existe este puro bien, infinito, capaz de saciar el deseo natural del hombre: Dios. "Fecisti nos ad TE, Domine, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in TE"4 (San Agustín, Confesiones). 2) Argumento deontológico (del griego, que significa deber). Según este argumento, podemos llegar a concluir la existencia de Dios por dos caminos, partiendo de la existencia de la ley moral. a) Existe la ley moral, que se impone a nuestra conducta, independientemente de cualquier otra satisfacción y ventaja, de cualquier peligro externo, incluso a costa de la propia vida. Se impone de modo absoluto, universal, en cualquier tiempo y edad, en cualquier pueblo. Domina toda la actividad moral. Ahora bien, una ley así exige un legislador supremo y universal, es decir, Dios. De hecho, tal ley no está fundada en la razón, que la descubre, pero no la crea; ni en el instinto, que con frecuencia se opone a la misma; ni en los otros hombres, que también están sujetos a ella; sino sólo en un ser superior a todos, en Dios. b) La necesidad de sanción refuerza este argumento. El bien y el mal merecen premio y castigo. Pero las sanciones de esta vida no son suficientes. Por eso es necesaria una sanción estipulada por un juez que esté por encima del mundo. Sin la existencia de Dios, el transgresor de la norma se gloriaría de haber violado el orden impunemente, y el justo habría sufrido inútilmente, perdiéndose en el desierto el clamor lanzado al más allá contra el escándalo de la impiedad triunfante. Una vez más, la conciencia proclama la existencia de Dios. El consenso del género humano 174. El testimonio constante del género humano en favor de la divinidad se une a la prueba de la razón que proclama la existencia de Dios, al concierto armónico de la naturaleza que canta la gloria de su Creador y a las voces más íntimas de la conciencia. Vamos a analizar el hecho, para posteriormente analizar su valor probativo.
4 "Para TI nos hiciste, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en TI".
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
El hecho 175. Los pueblos de la tierra han afirmado constantemente la existencia de Dios. 1) Los pueblos antiguos: a) Dan fe de ello las afirmaciones explícitas de los escritores antiguos. Cicerón, por ejemplo, escribió: "Ninguna nación es tan vulgar y salvaje que no crea en la existencia de los dioses, incluso cuando se equivoque en cuanto a la naturaleza de éstos". Y Plutarco: "al recorrer la tierra, podréis encontrar ciudades sin murallas, sin palacios, sin escuelas, sin teatros, sin leyes, sin arte o sin monedas, pero nadie ha visto jamás una ciudad sin templos, una nación sin dioses, un pueblo que no rece". b) De igual modo dan fe de ellos los numerosos monumentos de índole religiosa que han llegado hasta nosotros. Las antiguas y gloriosas civilizaciones de los asirios y los babilonios, de los egipcios, de los griegos, han desaparecido para siempre, engullidas por el tiempo, pero aún permanecen signos elocuentes de su religiosidad: templos, estatuas de dioses, himnos a la divinidad. c) Es verdad que la idea racional del ente supremo ha sido alterada con frecuencia por los mitos que la imaginación ha añadido. Pero bajo la apariencia, a veces extravagante, del sentimiento y de la fantasía, hay siempre un substrato constante, racional, universal, que da testimonio a favor de la divinidad, y más aún, a favor de una divinidad suprema y única. Esta se puede llamar Ammon Ra en Egipto, Brahma en India, Assur en Nínive, Mardouk en Babilonia, Baal en Fenicia, Ormuzd en Persia, Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, etc... d) El hecho se extiende también hasta los hombres prehistóricos. Algunos científicos modernos (Mortillet y su hijo, etc...) han afirmado que el hombre del período paleolítico (el período humano más remoto, caracterizada por el uso de piedras sin pulir, que precede al período neolítico o de las piedras pulidas) era completamente arreligioso. Sin embargo, los recientes descubrimientos de esqueletos humanos de ese período, enterrados con ritos religiosos, demuestra con certeza histórica que incluso el hombre del paleolítico era religioso, aunque los datos no sean suficientes como para indicarnos si dicha religión era monoteísta o no. Los estudios de los pueblos primitivos que aún existen nos ofrecen también estos datos. De ellos hablaremos enseguida. 176. 2) Los pueblos modernos. Conocemos todos los pueblos de la tierra, sabemos que en todas partes se adora, se reza, se invoca al Altísimo. En el siglo pasado De Quatrefages, en la obra La especie humana escribía: "Obligado por mi trabajo docente, a hacer reseña de todas las razas humanas, busqué el ateísmo tanto en los pueblos más salvajes, como en los más cultos. No lo encontré por ninguna parte, fuera de en algunos individuos" ("en estado errático", como dice en otro pasaje). Todos los pueblos, siempre y en cualquier parte han huido del ateísmo, hasta que se ha tratado de imponerlo con la fuerza. La propaganda atea, acompañada por el incentivo de la inmoralidad y de la prohibición de toda manifestación religiosa, pueden aumentar en una nación el número de ateos, e incluso dar la impresión externa de que un pueblo es ateo. Pero apenas cesa la violencia, el resurgir de las manifestaciones religiosas demuestra cómo los hombres huyen del ateísmo. La creencia en Dios no es menos viva y profunda en los pueblos primitivos, es decir, en aquellos pueblos que se han quedado al nivel cultural de los más antiguos, que han conservado el modo de trabajar, los instrumentos, el género de vida, etc... semejante al de los primeros hombres,
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
que no tienen ni agricultura ni ganadería, sino que viven de la recolección de los frutos naturales. Son ejemplos de pueblos primitivos los Pigmeos, los Bosquímanos etc... de Africa, los Andamanesios de Asia y los Negritos de Filipinas, algunas tribus de la Tierra del Fuego en América, y algunas tribus surorientales de Australia. Ahora bien, el estudio objetivo de la religión de estos pueblos ha llevado a las siguientes conclusiones: "en todos los grupos étnicos de la cultura primitiva existe la creencia en un Ser supremo, y si no posee en todos las mismas características, al menos reviste la fuerza necesaria para excluir cualquier duda en torno a su característica de noción predominante". La creencia en un Ser supremo es clarísima en todas las tribus de Pigmeos de Africa y de Asia. Es más, reviste cierta importancia el hecho de que la idea de este Ser supremo es más pura, es decir, está menos oscurecida por ideas de otras divinidades menores, cuando la tribu presenta caracteres más primitivos. Los nombres con los que se denomina al Ser supremo, expresan o bien la paternidad (Padre), o bien la acción creadora (Hacedor, Creador de la tierra, Constructor de los mundos), o también su morada en el cielo o algún otro atributo (Aquel que vive en los cielos, el Omnipotente, el Eterno, etc...). El concepto elevado de Dios y de la moral de los pueblos primitivos demuestra que primitivo no es sinónimo de bárbaro, y que su cultura material inferior y su sencillez de vida no es efecto de degeneración o decadencia. 177. 3) Los hombres ilustres. El hecho reviste mayor importancia si se considera el consenso de tantos hombres ilustres de todos los tiempos. Estos forman la parte elegida de la sociedad, y tienen el derecho de representar a la humanidad misma. Vamos a recordar algunos nombres. En la antigüedad, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles, Cicerón, que han escrito páginas inmortales sobre la divinidad. En la era cristiana, además de todos los Padres y Doctores, los filósofos y teólogos cristianos, genios sublimes por su vida y por sus estudios profundos, habría que recordar los nombres de casi todos los científicos de los siglos XVI a XIX que creyeron en Dios: Copérnico, Galileo, Bacon, Descartes, Kepler, Newton, Leibniz, Réaumur, Buffon, Linneo, Jussieu, Euler, Volta, Herschel, Cauchy, Faye, Laplace, Ampère, Oerstedt, Fresnel, Faraday, Liebig, Biot, Becquerel, Gay-Lussac, Secchi, Hermite, Cuvieh, Agassiz, Pasteur, Marconi, etc... Se pueden consultar La idea de Dios de Farges, y especialmente la bellísima obra de Kneller, El cristianismo y los naturalistas modernos. También Eymieu y Denart, sin dejar de pasar revista a centenares de científicos. Las estadísticas nos dan, entre los mayores del siglo XIX, un pequeño grupo de ateos, agnósticos o de confesión religiosa desconocida, frente a una compacta mayoría de creyentes. Por eso, también en el siglo XIX, tan exaltado como el siglo ateo del progreso, no sólo las almas sencillas, sino también los hombres de ciencia han afirmado a Dios. El argumento 178. Habiendo examinado el hecho, vamos a considerar algunas circunstancias del mismo. Quienes creen en la existencia de Dios son pueblos de todos los tiempos y de todas las civilizaciones. Esta creencia no es algo meramente especulativo, sino que permea las diversas manifestaciones de la vida humana. En realidad, la religión, especialmente en los pueblos antiguos, es el centro de la vida doméstica y social: las guerras y las alianzas, los matrimonios y los funerales, los juegos y las fiestas eran sacralizados por la invocación a la divinidad.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
Finalmente, esta idea de Dios, unida a la de la moralidad, que castiga las culpas, está en contraste con las inclinaciones del hombre, con sus pasiones, para las cuales sería mucho más cómodo que Dios no existiese. En cambio se cuentan por centenares y millares aquellos que en todo tiempo han afrontado por Dios los más graves peligros, y han combatido las más insignes batallas, rechazando los halagos del placer y del interés, venciendo la violencia de las pasiones, inmolando sobre el altar del sacrificio todo bien: belleza, juventud, riqueza, honores, la vida misma. Ahora bien, este hecho tan universal y constante, que se desarrolla en tales circunstancias, no tiene una explicación suficiente y adecuada más que en la facilidad y en la casi espontaneidad que tiene el hombre para elevarse a Dios desde la contemplación del universo, y en la fuerza persuasiva de los argumentos que prueban la existencia de Dios. En este sentido decían a veces los Santos Padres que la idea de Dios era innata, como explica Santo Tomás: "Se dice que la idea de Dios es innata porque mediante los principios (facultades) innatos en nosotros, podemos percibir fácilmente la existencia de Dios". En otro texto: "el conocimiento de Dios es innato en cuanto que todos poseen de forma innata la posibilidad de llegar a la idea de Dios". Es la naturaleza misma la que nos conduce a Dios. Cicerón dijo que Omnes natura duce eo vehimur, Deos esse5. Y prosigue diciendo que aquello a lo que todos somos empujados por la naturaleza no puede no ser verdadero, pues en caso contrario deberíamos decir que nuestra naturaleza nos conduce inexorablemente al error, y al no poder confiar más en nuestra razón acabaríamos en el escepticismo universal. Algunas objeciones 179. 1) Según los evolucionistas, el hombre, en lo que se refiere a la religión, ha seguido un proceso evolutivo. Desde el estado a-religioso (el hombre primitivo estaba demasiado cercano al animal como para elevarse al concepto de la vida ultraterrena) ha pasado al estado del animismo (otorgando alma a todas las cosas y multiplicando los espíritus), de ahí al politeísmo, posteriormente al monoteísmo, para volver con el hombre moderno al ateísmo. Respuesta. La etnología nos demuestra más bien todo lo contrario. Los primitivos, como ya hemos visto, tienen religión, y su religión es el monoteísmo, que sólo más tarde degeneró en politeísmo. 2) Primus in orbe Deos timor fecit 6(Lucrecio) Respuesta. El temor no basta para explicar un hecho tan universal y constante, y contrasta con los sentimientos religiosos del alma que no sólo teme a Dios, sino que lo ama, le da gracias y lo bendice. Es más, en la religión de los primitivos el atributo que más sobresale de Dios es la bondad. 3) La ignorancia de las fuerzas de la naturaleza ha dado origen a esta creencia. Respuesta. Más bien se confirma el dato contrario: los más grandes conocedores de la naturaleza han creído en Dios, porque han podido admirar mejor la sabiduría de sus obras. 4) La infinita variedad de las religiones en todo el mundo, opuestas entre sí, niega todo valor al argumento del consenso universal.
5 Todos llegamos a afirmar que los dioses existen impulsados por la naturaleza. 6 El temor fue lo primero que creó los dioses en el orbe.
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
Respuesta. El desacuerdo se verifica en cuanto a la naturaleza de Dios, no en cuanto a su existencia. Esto no debe extrañar, porque si es fácil afirmar la existencia de Dios, no lo es tanto explicar su naturaleza (ya que es un Ser infinito), a no ser que El mismo nos la revele. Por ahora nos basta haber demostrado el hecho de la afirmación universal de Dios, y que si Dios no existiera, este hecho no tendría explicación. El problema del ateísmo 180. Puesto que hay muchos ateos, no existe el consenso universal de los hombres sobre la existencia de Dios. Cuando se habla de consenso universal, hay que entender el término universal en sentido moral, no matemático. Es decir, no es necesario que matemáticamente todos los hombres afirmen la existencia de Dios, sino una gran mayoría. Ahora bien, incluso las estadísticas más recientes muestran que la gran mayoría de los hombres profesan una u otra religión, y sólo una minoría se declara libremente a-religiosa. Notamos además, que no todos los a-religiosos son ateos, sino que simplemente no profesan ninguna religión determinada, son aconfesionales, pero no necesariamente ateos. Es verdad que las estadísticas de los oficialmente ateos crecieron con la extensión del régimen comunista. Pero también era verdad que el número de aquellos que eran oficialmente ateos en dichas regiones no se correspondía con el número de aquellos que lo eran realmente, como se ve por las manifestaciones religiosas espontáneas que surgieron en cuanto se dejó un poco de libertad. Hay que distinguir además entre ateos prácticos y ateos teóricos (positivos y negativos). Ateos prácticos son quienes no niegan directamente a Dios, pero prescinden de El, viviendo como si no existiese porque es más cómodo. La mayoría de los ateos son ateos prácticos, lo cual no es ningún obstáculo para nuestro argumento. Ateos teóricos pueden ser negativos que son quienes ignoran absolutamente a Dios (es muy discutido si existen, pero no parece que sea imposible que por razón de la educación, del ambiente, etc... haya personas que no tengan noticia alguna de Dios); y positivos, es decir, aquellos que positivamente sostienen con argumentos que Dios no existe. Aun prescindiendo de la sinceridad de sus afirmaciones (pues no raras veces la negación no proviene de motivos intelectuales, sino morales) su número es reducido. El motivo es siempre el mismo: que el hombre tiene la razón, y la razón le hace ascender naturalmente del conocimiento de las cosas creadas al conocimiento de Dios Creador y Señor del Universo. Podemos repetir las palabras de Cicerón cuando habla de la divinidad: "si aquello que la razón demuestra, lo confirman los hechos, lo proclaman los pueblos bárbaros y civilizados, antiguos y modernos, lo han creido los filósofos y los poetas, y los hombres más sabios que han gobernado los Estados, que han fundado ciudades, ¿esperamos acaso que los animales hablen descontentos del consenso universal de los hombres?" (De divinatione, XXXIX, 84).
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
CAPITULO XXVII
NATURALEZA DE DIOS
Hemos dado respuesta a la primera pregunta sobre si Dios existe (an sit Deus), demostrando su existencia. Nos queda responder a una segunda pregunta, qué es Dios (quid sit Deus), es decir, cuál es su naturaleza. Posibilidad de conocimiento de la naturaleza de Dios 181. No podemos conocer directamente la naturaleza de Dios, sino que podemos conocer algo indirectamente, a través de las mismas creaturas que nos han revelado su existencia. Al contemplar una obra de arte, al leer La Divina Comedia, al examinar un máquina ingeniosa y complicadísima, no sólo comprendo que alguien las debe haber hecho, sino que además, este alguien debe ser un gran artista, un gran poeta, un gran científico. Es decir, conozco tanto la existencia de la causa como la parte de su naturaleza que se manifiesta a través de su obra. Así el universo me confirma no sólo la existencia de Dios, sino que también me revela las perfecciones de su naturaleza, al menos en la medida en que se reflejan y resplandecen en el mundo. Por eso, no podemos tener un concepto propio y perfecto de la naturaleza de Dios, sino tan sólo un concepto imperfecto y análogo, ascendiendo desde las creaturas al Creador por las tres vías que nos indica Santo Tomás: a) por la vía de la causalidad: conocemos que en Dios, como Causa Primera, deben darse las perfecciones de las creaturas (el ser, la vida, la inteligencia, la bondad, el amor, la libertad, etc...) porque las han recibido de El, y nadie puede dar lo que no tiene. b) por la vía de la remoción: conocemos que, aquellas perfecciones que al darse en las creaturas deben encontrarse en Dios, se deben dar en Dios sin las imperfecciones con las cuales se encuentran en las creaturas. Es preciso purificar estas perfecciones, quitando de ellas las imperfecciones, para atribuírselas a Dios en su pureza absoluta. Con esto se disipa también toda acusación de antropomorfismo. c) por la vía de la eminencia: conocemos que en Dios, Ser infinito, las perfecciones de las creaturas deben encontrarse no sólo sin imperfecciones, sino también sin límites, es decir, en modo infinita y eminentemente superior. Por tanto, en Dios están el ser, la vida, la bondad, etc... pero sin ninguna imperfección y en grado infinito. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? 182. Ante todo, Dios es el Ser subsistente. Todas las cosas son; el ser es su primera perfección, si bien de forma limitada y deficiente. También Dios es, pero es el Ser infinito y perfectísimo. Este es el constitutivo último de su naturaleza, por lo cual se distingue infinitamente de todas las cosas creadas. Cuando Moisés le preguntó Su nombre, Dios mismo le dijo desde la zarza ardiente "Yo soy el que soy" (Ex 3, 14), Dios es aquél que es. Todas las propiedades que conocemos parten de esta raíz: la simplicidad, la inmensidad, la eternidad, etc... y la infinidad de sus perfecciones (sabiduría, bondad, justicia, misericordia, etc...), que se identifican con su naturaleza y entre sí en un ser muy simple, porque, como dice San Agustín
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
"Deus quae habet, haec et est, et ea omnia unus est" (De civitate Dei)7. La vida de Dios 183. Dios, al igual que tiene la perfección del ser, tiene la perfección de vivir. Y como es el Ser subsistente mismo, del mismo modo es la plenitud de la vida. La vida de Dios, espíritu purísimo, es aquella propia de un ser espiritual, y la vida del ser espiritual es entender y querer, conocer y amar. Dios se conoce y se ama a sí mismo. Se conoce y se ama perfectamente, y en este conocimiento infinito de su infinita verdad, en este amor infinito de su infinita bondad, reside su felicidad, su paraíso. Al conocerse y amarse a sí mismo, Dios conoce y ama en su esencia todas las cosas posibles y existentes, presentes, pasadas y futuras, cuya esencia es una participación imperfecta y una imitación de la esencia divina. Es más, la vida divina es tan perfecta, que conociéndose a sí mismo, genera una Idea o Palabra subsistente en la misma naturaleza divina, y amándose a sí mismo inspira un Amor que subsiste igualmente en la misma naturaleza divina: es la enseñanza de la Fe sobre la revelación del augusto misterio de la Santísima Trinidad, en la cual el Padre genera al Hijo (Palabra), y el Padre y el Hijo inspiran al Espíritu Santo (el Amor), misterio que supera la capacidad de nuestra mente, pero que no es contraria a ella, sino que por el contrario, sublima nuestro concepto de la vida íntima de Dios sin contradecir nuestras conclusiones filosóficas. La obra de Dios 184. Es el fruto del amor y del conocimiento de Dios. Dios ve la posibilidad de creaturas que participen de su ser y de su perfección, y amándolas desea darles esta participación y las crea libremente. La creación es, precisamente, el acto con el que Dios hace, de la nada, que el universo y cuanto lo compone sean, y participen en diversos grados de su perfección: los seres vivos más que los minerales, los animales más que las plantas, el hombre más que todos los seres materiales, porque está dotado de un alma espiritual, gracias a la cual participa de algún modo naturalmente en la vida de Dios, siendo capaz de conocerlo y de amarlo. Participa mucho más perfectamente por la gracia (participación en la naturaleza divina), concedida misericordiosamente por Dios, y por la cual es capaz de conocerlo por visión intuitiva y de amarlo con amor beatífico. En esto consiste el paraíso, en la visión de Dios, verdad infinita y en el amor a Dios, bondad infinita. El hombre y todo el universo son obra de Dios, que no solamente los ha creado, sino que continua incesantemente su acción creadora conservando en las creaturas el ser y las perfecciones que les ha dado. Sin su influjo, cualquier cosa caería en la nada, del mismo modo que un objeto que he levantado desde el suelo y lo tengo suspendido en el aire volvería a caer si dejara de sujetarlo. Además de la creación y de la conservación, Dios asiste a sus creaturas ayudándolas en todas sus acciones, ya que sin el concurso divino sería imposible cualquiera de sus actividades. Y las dirige paternalmente con su providencia, para que cumplan los designios de amor para los que han sido creadas.
7 "Dios es todo cuanto posee, y todo en él es una unidad".
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
Dios y el problema del mal 185. Una de las dificultades más comunes contra la existencia de Dios, y en particular contra su Providencia, es la existencia del mal en el mundo. ¿Cómo se concilia la existencia de Dios con la existencia del mal? Hay quien resuelve el problema negando simplemente la existencia de Dios. Es una solución errónea porque la existencia de Dios está probada con suficiente evidencia, y la dificultad de conciliarla con la existencia del mal no da derecho a ponerla en duda. Hay quien supone que junto a Dios, principio del bien, existiría un Ser maligno, principio del mal, independiente y contrario a El. La tierra sería el teatro de la lucha entre estos dos principios primeros. También esta solución (frecuente entre algunos antiguos: maniqueos, etc...) es igualmente errónea, porque no se puede dar un Ser que no dependa de Dios, el cual, necesariamente es el único principio creador de todo. Entonces, hay quienes admitida la existencia de Dios, niega su providencia, afirmando que Dios no se interesa por el mundo, que ha abandonado a sí misma la obra de sus manos. También ésta es una solución errónea, porque contradice los atributos divinos, y en concreto su amor por las creaturas, amor que es la única razón de la creación. La conciliación entre la existencia de Dios y el hecho del mal en el mundo debe buscarse por otro camino. Para facilitar la solución del problema es de gran ayuda distinguir entre el mal físico y el mal moral. 186. El mal físico se debe a la esencia finita de las cosas de que se compone el universo, y al normal desarrollo de las leyes de la naturaleza. Por tanto, su existencia no choca con la de Dios, como tampoco la del dolor físico que con frecuencia acompaña este mal. El hombre, y en general el animal, al ser sensibles a los agentes nocivos, tienen en el mal físico un medio providencial para ayudarse en el intento de la naturaleza por conservar la vida. La muerte misma de los individuos es necesaria para dar paso a las nuevas generaciones. En segundo lugar, la culpa, o sea, el mal moral es efecto de la voluntad deficiente del hombre. No es querido por Dios, sino tan sólo permitido, porque Dios quiere que lo respetemos y lo amemos libremente, y no quiere hacer violencia sobre nuestra voluntad. Surge la pregunta sobre si Dios no podría, con su Providencia, impedir el mal. Y si de hecho puede, por qué no lo hace. Hablando en términos absolutos Dios sí lo podría impedir. Si a pesar de esto lo permite, quiere decir que en su infinita sabiduría ve que es mejor permitirlo. Sin querer penetrar más allá de lo que nos permiten nuestras fuerzas, tanto la fe como la razón nos ofrecen algunos elementos para poder responder a la pregunta. (San Pablo exclamaba: ¡Oh profundidad de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! Rom 11, 33). 187. Al demostrar la inmortalidad del alma, hemos alcanzado la certeza natural (confirmada por la fe) de una vida futura y eterna, a la cual la vida presente está ordenada, y en la cual serán satisfechos los anhelos de nuestro corazón. El problema del dolor tiene que ser resuelto a la luz de esta verdad, por la cual la vida del hombre se inicia en el tiempo, pero se continúa en la eternidad, pues adquiere en la providencia divina una finalidad admirable. El dolor, en primer
© De la traducción: FEIDIS-José Á. Agejas
lugar, separa al hombre de las cosas terrenas y lo acerca a las eternas. Si a pesar de las frecuentes infelicidades de la tierra se piensa tan poco en la eternidad, ¿cuántos se acordarían de su fin último si en la vida no hubiera más que alegrías? El dolor, además, expía: ¿quién no ha trasgredido nunca en su vida la ley del Señor? La infinita misericordia de Dios está siempre dispuesta a perdonar, pero Su justicia exige una reparación, una compensación por el orden moral alterado, y el dolor restablece este orden, purificando el alma que se ha revelado contra Dios. Finalmente, el dolor santifica, puesto que a través de la prueba del dolor, el hombre llega a merecer la felicidad eterna, en la participación en la vida divina, que Dios quiere darnos como premio, y que tenemos que conquistar con el sacrificio y la lucha, sostenidos por la paz de la conciencia y el gozo del corazón con los que Dios conforta al justo en las penas de la vida. Así, la razón, y mejor aún la fe, muestran en el dolor la providencia paterna de Dios que "no turba nunca la felicidad de sus hijos si no es para prepararles una, aún más segura y mayor" (Manzoni, Los novios, cap. VIII)