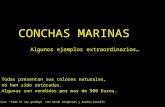Los tiempos de las conchas: investigaciones arqueológicas ... · secuestro, las continuas...
Transcript of Los tiempos de las conchas: investigaciones arqueológicas ... · secuestro, las continuas...

CAPÍTULO


Impactos del desplazamiento: una mirada de género y de generación


MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO.
UNA EXPERIENCIA DE REINVENCIÓN SOCIAL,DESDE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CONTEXTOS URBANOS
Haydi Duque
Ser desplazadas es quedar como pájara cuando le cortan las alas...
pero somos habitantes de la vida y constructoras de sonrisas por eso volveremos a volar
a reír a creer que es posible salir como el sol a conquistar
un verde amanecer. Taller de Vida
L a palabra "desplazadas" designa una condición particular que marca la diferencia con otros tipos de migración: el desplazamiento
trae consigo una desestructuración de referentes socioeconómicos y afectivos y la ruptura del tejido social a partir de un proceso expulsivo, que deja a quienes lo sufren enfrentadas a la absoluta incertidumbre.
Las mujeres en situación de desplazamiento deben afrontar el reto de reinventar en medio de la guerra, el dolor y el desarraigo; han partido sólo con el tiquete de ¡da llevando como único equipaje los recuerdos y el dolor.de la mano los hijos que las miran a los ojos esperando respuestas: ¿Qué reinventar? ¿Cómo construir? ¿Qué sucederá en este lugar desconocido y jamás imaginado?
Mujeres en situación de desplazamiento, frente a la violencia silenciosa y avasalladora donde la muerte, la desaparición, el posible secuestro, las continuas masacres, el miedo, son reales y están presentes en la vida cotidiana, en los periódicos, en la televisión, en la angustia de las personas cercanas. Se sienten vulnerables frente a un "dragón" que se instaló en lo más íntimo de la cotidianidad.
Son mujeres provenientes de zonas rurales, de valles, montañas, mesetas y riveras, que con sus hijos, han perdido el ejercicio de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Psicopedagoga. Directora de Taller de Vida.

Haydi Duque
En Colombia tres de cada diez hogares desplazados tienen jefatura femenina. Mujeres que deben afrontar la protección a sus hijos, reproducir bienes para su subsistencia, dar afecto, procurar el ingreso a la educación y buscar la atención en salud. Ellas deben postergar sus duelos y dolores, mediar la relación en el nuevo espacio, educar y en muchos casos, al sentirse habitada por la agresividad que expresa a sus hijos, culparse y llenarse de desesperanza. Seis de cada diez personas desplazadas son mujeres.
Hablamos de niñas y mujeres jóvenes que aprenden a temprana edad la experiencia del dolor compartido, a conocer el desarraigo creciendo en una ciudad desconocida, sin historia familiar y cultural, en condiciones de marginalidad y pobreza. Crecerán señaladas, habitadas por el miedo, sin referentes geográficos propios, en comunidades que consideran ajenas. Niñas con responsabilidad y vivencias de adultas.
Mujeres que la violencia pretende constituir en voces silenciosas y anónimas, el propósito de estos actos violentos es paralizar, instaurar el miedo y la zozobra negando la posibilidad de opción y decisión al romper todo su tejido social.
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE NUESTRA EXPERIENCIA
Mire yo nunca me imaginé esto, ¿vivir en Bogotá? Ni en sueños, no que va mi calorcíto, la derrita, la gente
de uno, es que me pongo a pensar y no me explico cómo es que llegué aquí sola con cuatro pelaos sin
trabajo, sin nada, sin marido, sin casa.
Yo no sé por qué ¡a vida me está castigando. Bueno, Dios sabrá...
La perspectiva de género en relación con el estudio e intervención en fenómenos sociales, como el desplazamiento forzoso, aborda la transmisión y construcción de patrones culturales como pregunta constante por los mecanismos que posibilitan la reproducción de roles de manera diferenciada en mujeres y hombres, replanteando la forma de entender y abordar principios básicos de la organización social, económica y política (Lamas, M. 1995).
174

MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
La situación de desplazamiento forzoso plantea un escenario social atravesado por un conjunto de situaciones complejas que implican el cuestionamiento a los pilares sobre los cuales las mujeres habían concebido su forma de existir, su identidad de género en la medida en que se hace ineludible la adopción de nuevos roles en la esfera pública, en la reconstrucción o construcción de redes sociales, la generación de ingresos, la protección y responsabilidad por la familia. Desde ahí la mujer se ubica de una manera diferente frente al poder que anteriormente se ejercía sobre ella, ahora es necesario empoderarse frente a una situación emergente que la apremia.
La pedagogía de género con aportes del feminismo y de la educación popular se constituye en una propuesta de educación entre mujeres y creada por mujeres, "es una propuesta educativa que parte por creer que la educación es una herramienta eficaz para el cambio y que existe una forma específica de trabajar con mujeres" (Pischedda, G. 1991, p. 3). Se basa en un trabajo colectivo en el cual se intercambian y comparten experiencias a manera de trabajo grupal y, desde allí, se reflexionan y analizan las condiciones de las mujeres, la identidad femenina, los roles, las relaciones de pareja, la sexualidad y la participación.
Desde la perspectiva de género, la jefatura de hogar femenina es una construcción social dinámica y relativa, mediada por la valoración y el reconocimiento de los demás en tres ámbitos: I) la percepción de sí misma con respecto a su papel y posición frente a la familia, 2) la visión del grupo familiar, no siempre homogénea, concretada en hechos como el dinero aportado, la imposición de sanciones y premios, la toma de decisiones de todo orden y la vigencia de una posición donde por naturaleza este papel es asignado al hombre, 3) el medio social y público a partir de la identificación que hacen las personas ajenas a la familia de las posiciones de los miembros, en donde prima ese "deber ser" que le adjudicaba al hombre la jefatura de hogar (Osorio, F. 1997).
En esta situación las mujeres desarraigadas se muestran más recursivas para encontrar los medios de sobrevivencia,generalmente informales, basados en la solidaridad y en la procura de reconstruir redes sociales que brinden contención y protección.
El trabajo doméstico se constituye en la actividad de más fácil acceso para generar ingresos en las mujeres ya que, con respecto
75

Haydi Duque
a las exigencias laborales la ciudad, las personas en situación de desplazamiento tienen un precario nivel educativo y poco entrenamiento en las labores para las cuales se pueden encontrar vacantes. En este sentido, al acceder a algunos recursos económicos y establecer de manera más rápida y eficiente las relaciones extrahogar, la mujer gana autoridad ya que esto facilita la reacomodación abrupta a la vida agitada de las grandes ciudades (Osorio, F. 1997).
MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
UNA OPORTUNIDAD DE EMPODERAMIENTO
La mujer en situación de desplazamiento es al mismo tiempo la más afectada en su identidad social y la menos preparada para enfrentar los cambios en un ambiente desconocido y hostil porque, generalmente, en su niñez y adolescencia se encontraba aislada geográfica y socialmente; los límites de su mundo eran señalados por su padre o esposo de acuerdo con los planteamientos de Meertens (1995).
Sin embargo, en el caso de las mujeres jefes de hogar, la situación de desplazamiento puede representar la reidentificación de sus potencialidades, en tanto madre y mujer, optimizando en ellas y en sus hijos recursos personales y procesos constructivos no sólo para el grupo familiar y sus medios, sino para la comunidad de la cual forman parte. Las capacidades de que dan cuenta muestran como construyen salidas organizadas a sus necesidades dentro de un ambiente de solidaridad que es parte de ese caminar que empezó desde el momento mismo de su salida.
EL ENTRAMADO QUE EMERGE DESDE NUESTRA
EXPERIENCIA
"Fue una madrugada de horror, la gente empezó a correr y a preguntar qué pasaba. Cada cual juntó a los suyos... el cielo se oscureció con el humo de las bombas y del cielo llovían balas, los soldados se bajaban de los helicópteros fumigando (disparando). En la selva y en el monte hubo gente que quedó muerta, porque se desmayó, se golpeó o se enfermó, pero no tuvo quien la auxiliara porque nadie miraba para atrás. Nuestra peregrinación fue muy larga ..."
GENERACIÓN DE UNA HISTORIA COMÚN
Frente al desplazamiento como un hecho político se construyen narrativas en ias que emergen las creencias y representaciones
176

MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
sobre la violencia, la importancia de los contextos geográficos que se han perdido y hasta las formas en que debe expresarse la persona para solicitar apoyo.
Resignificar las narraciones de las familias, en especial la de la mujer, es posibilitar la transformación del desarraigo al permitir que se crezca en la búsqueda de mundos posibles y de encontrar nuevos sentidos a la vida.
Es ante la dimensión del hecho violento y el desarraigo, como metáfora para entender el desplazamiento, que es preciso asumir posturas que no se queden en narrar lo vivido y repetir las interminables crónicas de dolor y denuncia desde el ámbito de los derechos humanos.
Desde nuestra experiencia con mujeres en situación de desplazamiento le apostamos a la oportunidad de crear espacios donde reinventar la historia de vida, desde un tiempo que nos señala el pasado, el presente y que da rutas para el futuro; la experiencia nos autoriza para hablar de los miedos, el dolor, las pérdidas, los encuentros, desencuentros, la sexualidad, el mundo de la pareja, la soledad, la responsabilidad. En un intento para que palabras anónimas trasciendan a lo público para entrelazarse en la construcción de una historia común desde donde dejar de ser desplazadas para constituirse en mujeres en situación de desplazamiento, capaces de empoderarse y construir ciudadanía plena a pesar de la violencia social y política.
El construir una historia común permite identificar los problemas similares, plantear gestiones conjuntas, visibilizar sus recursos personales y construir redes de solidaridad y apoyo a pesar de las diferencias culturales de origen, familiares, de intereses, laborales o educativas y étnicas. La diversidad de historias va definiendo un problema común que le da sentido a ese estar juntas sorteando dificultades y posibilidades.
EXPLORAR TODAS LAS VOCES
DESDE LA METÁFORA DE RED SOCIAL
Podemos señalar que las mujeres enfrentan la violencia política teniendo como elemento fundamental la constitución de redes sociales que permitan la socialización de la familia, el desarrollo de factores psicosociales que aseguran la construcción de símbolos, creencias, estabilidad emocional y la posibilidad de tener la seguridad de ir dimensionando la individualidad de los miembros que cre-
177

Haydi Duque
cen de acuerdo con referentes socioculturales propios de la cultura de origen y una identidad que refleja la estructura familiar.
Los aspectos que a continuación se mencionan pretenden dar cuenta de la experiencia que construimos en procesos de intervención psicosocial desde el modelo de red social.
LA COMPAÑÍA SOCIAL
Se procura la realización de actividades colectivas, se busca apoyo entre ellas para acudir a los sitios a solicitar ayuda de emergencia, para identificar opciones de generación de ingresos, recorrer la ciudad y el barrio, informarse de los sitios donde recibir apoyo y hasta cuál es el tono y la postura que es preciso utilizar en cada contexto.
Al contar a otra mujer lo que les ha sucedido ponen en juego sus recursos personales, logrando así el enganche emocional y la compañía física para buscar vivienda, cupo en las escuelas, vincularse a programas como el nuestro donde se asocian para desarrollar labores productivas que les reportan ingresos.
EL APOYO EMOCIONAL
Es posible que en sus labores en conjunto surja un escenario de intercambios que connotan una actitud emocional positiva, un clima de comprensión, simpatía y de estímulo para las relaciones familiares y la interacción más allá del contexto institucional.
No podemos ignorar que hemos visto como cualquier resquemor o acto que se conciba como desleal de unas hacia otras puede romper este clima de encuentro, entonces surge el desencuentro expresado en la reclamación, la descalificación, las palabras de reproche hasta llegar a marginar y negarle la palabra y la presencia física a la otra.
LA GUÍA COGNITIVA Y LOS C0NSE30S
Consideramos que las mujeres en situación de desplazamiento que logran organizarse alrededor de propuestas institucionales como la nuestra, en organizaciones de base o espacios colectivos de atención, consiguen compartir una información personal o social que les permite aclarar expectativas, prever modelos de rol para diversos escenarios y situaciones y construir mapas para movilizarse aten-
178

MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
diendo acondiciones de riesgo o protección,que antes les han señalado, y se constituyen en los referentes orientadores.
LA REGULACIÓN 0 CONTROL SOCIAL
Ellas se recuerdan y reafirman sus responsabilidades y roles; establecen los límites para el grupo, en especial en lo relacionado con las labores productivas de tipo asociativo y en cuanto a las interacciones al interior de la institución.
De acuerdo con nuestra experiencia con las unidades productivas de tipo artesanal es preciso establecer cuánto produce cada una, cuánto ganarán, si el trabajo es conjunto qué tiempo les implica y hacer que esto se respete. Si alguna necesita una ayuda económica externa es conveniente que se discuta en el grupo y se le conceda si, de acuerdo con la valoración de ellas mismas, su situación lo amerita. Transgredir estos acuerdos o no consultarlas puede llevar al rompimiento del grupo, a que surjan expresiones hostiles hacia la mujer que fue beneficiaría y palabras de reproche y descalificación hacia el trabajo de la institución.
Trabajar con mujeres en situación de desplazamiento es hacer un tejido donde es necesario explicitar cuál es el sentido de cada hebra, con qué propósito se entrelazan con otras, cuáles son las pérdidas y las ganancias, qué sentido tienen las diferencias étnicas, culturales y familiares, hacia donde nos enrulamos y qué resultado espera la institución.
LA AYUDA MATERIAL Y LOS SERVICIOS
Para las mujeres es importante la colaboración específica, sobre la base del conocimiento de su situación, en el aspecto de ayuda humanitaria, salud física y mental, orientación para la crianza de los hijos y atención jurídica.
Desde nuestro quehacer creemos que las mujeres en situación de desplazamiento privilegian los aspectos relacionados con la atención y protección de sus hijos, por su compromiso con el Centro de Atención a Infantes que hemos conformado en Usme; donan con un gran sentido de compromiso, un día de trabajo semanal, acuden a reuniones y talleres y su gratitud se expresa al referirse a la posibilidad que tienen sus hijos de recibir alimentos de lunes a sábado ya que cuentan con un espacio de protección,orientación, socialización y acompañamiento a la vinculación escolar.
179

Es posible postergar su dolor o su hambre, pero no la de sus
hijos, atenderlos a ellos es beneficiarlas a ellas. Dar un abrazo a sus
hijos es la mejor caricia que pueden recibir las mujeres de parte
nuestra, reconocer los logros de sus hijos es ver cómo crecen sus
sueños y sus esperanzas y cómo surge una historia que da cuenta
de un futuro posible.
COMENTARIOS FINALES
Nuestra experiencia con mujeres en situación de desplazamien
to en contextos urbanos nos ha llevado a considerar que es impor
tante valorar los contextos locales, las relaciones personales, la con
fianza en el otro, la posibilidad de participación en la planificación de
los programas institucionales que afectan su vida y se constituyen en
una dimensión importante y fundamental de su red social.
O t r o aspecto de este proceso es, como lo hemos señalado, la
construcción de una historia común, explorando todas las voces y
perspectivas de hombres y mujeres en situación de desplazamiento
y de los que participamos como equipo, recordando que quienes
hablan son personas y no organizaciones.
180

IMPACTO PSICOSOCIAL
DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES.
"CONSTRUYENDO EN COLOMBIA NUEVAS
FORMAS DE ESPERANZA"
Fernando Jiovani Arias M.
Sandra Ruiz Ceballos
"...si no hubiera sido por mí, mis padres
no hubieran tenido que salir de su casa
...no ve que querían llevarme con ellos?
Dijeron que si no me ¡levaban los mataban..."2
¿IMPACTO? NO.. . IMPACTOS...
H abría que empezar por reflexionar sobre las palabras ¡mpacto
psicosocial. La sola palabra impacto precisa una ruptura, un cam
bio abrupto que produce efectos inmediatos y a largo plazo. Cuan
do está unido a la palabra psicosocial, el ¡mpacto debe ser visto en
un espectro más amplio, desde lo sociocultural, como el rompi
miento de redes sociales, canales regulares de comunicación intra y
extrafamiliar, cambios en el contexto, pérdidas y exposición a expe
riencias extremas, entre otros; pero también implica permear con
ceptos de identidad individual y colectiva que involucran diversos
aspectos emocionales que frecuentemente se muestran a través de
cambios en los comportamientos de jóvenes y niños.
Otra manera de reflexionar alrededor de las palabras ¡mpacto
psicosocial tiene que ver con las consecuencias que, en lo emocional y
relacional, genera en los jóvenes y niños el conflicto armado, de ma
nera general, y situaciones como el desplazamiento, de manera parti
cular. Lo que predomina es la necesidad de mirar de manera integral
la situación de los jóvenes y niños. Por ejemplo, resulta útil, además de
identificar la situación emocional particular, tratar de entender cómo
las relaciones de ese niño o joven fueron modificadas, cómo es que
han cambiado sus maneras de relacionarse con sus padres, familias,
Médicos psicoterapeutas - Directores de la Fundación Dos Mundos.
Testimonio de un niño de I 0 años en Villavicencio (Meta).

FERNANDO]. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
escuelas, comunidad y contexto. Desde este punto de vista es necesario un entendimiento integral del ¡mpacto psicosocial.
Con la visión de la integralidad también se asume una postura; la Fundación Dos Mundos trata de ver el impacto psicosocial en los jóvenes como un proceso. Usualmente, cuando se reflexiona sobre el estado emocional de un niño o joven, de manera estática y rígida, se hace una lectura del momento en el que se le atiende. Sin embargo, como afirma Maturana, los seres humanos somos humanos en el lenguaje y en la relación, lo que hace que haya movimiento en el tiempo y en la interacción con el contexto en el que nos movemos.
Esta ponencia pretende mostrar integralmente el proceso socio-emocional de los jóvenes con quienes trabaja la Fundación; esto implica ver las emociones como expresiones dentro de un contexto y en el marco de las relaciones afectivamente relevantes para ellos: Una visión psicosocial de los efectos que el desplazamiento genera en nuestros niños y jóvenes, resulta una invitación a reflexionar acerca de los alcances de este tipo de hecho violento en particular, pero también, más allá, los alcances de la guerra que le sirve de trasfondo. Las observaciones y reflexiones que aquí se muestran deben entenderse como expresiones del grupo familiar, por tanto, de los niños y adultos alrededor del joven, pero para los efectos de este propósito, destacamos de manera particular las de los jóvenes.
PROCESO DE LA SITUACIÓN PSICOSOCIAL EN JÓVENES
EXPUESTOS A LA SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
¿CÓMO VIVEN LOS JÓVENES EN ZONAS DE CONFLICTO EXPULSORAS?
Los familias Los jóvenes en zonas de conflicto armado, que son las zonas
expulsoras de familias que deben huir para salvaguardar la vida, generalmente son parte de familias campesinas o de cabeceras municipales; han crecido en dinámicas colectivas mediadas por el trabajo bien sea en el campeen oficios domésticos propios como la consecución del agua, el ordeño, el cuido de animales entre otros, o en las cabeceras municipales pequeñas donde las labores no difieren mucho de las anteriores, pero donde se suma el desempeño en algunas actividades comerciales menores.
182

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
La dinámica afectiva está dada por conversaciones y relaciones alrededor de la cotidianidad en la que padres e hijos participan en la preparación y ejecución de labores. La toma de decisiones está a cargo del jefe cabeza de familia en aquellos casos donde hay padre y madre; significativamente predomina la toma de decisiones por el hombre.
Los jóvenes, al igual que los niños, participan en la dinámica familiar siendo una parte más del sistema; usualmente los límites se marcan a través del golpe físico y el maltrato verbal, frente a estas formas de expresión de autoridad predomina la obediencia. Los jóvenes que ya han pasado por este proceso de formación, suelen "seguir los pasos" de sus padres en las labores y proyecto de vida (casamientos tempranos, conformación de hogar, responsabilidades de mantenimiento de la familia, etc.). Unos cuantos se van en búsqueda de otras formas de vida a municipios cercanos o ciudades medias en las que, igualmente, terminan constituyendo familias de manera temprana y asumiendo responsabilidades de sostenimiento familiar. Presentan un sentido de obediencia frente a las decisiones de sus padres, es infrecuente que se muestren rebeldes o contradictorios en la etapa adolescencia como ocurre con los jóvenes de los medios urbanos.
En general, en las familias campesinas y de municipios pequeños expulsores de familias en situación de desplazamiento, la dinámica familiar transcurre con el cumplimiento de cada miembro de la familia de su rol como madre cuidadora del hogar, padre proveedor e hijos que ayudan en las labores. Son vidas sencillas con procesos colectivos básicos. Por ejemplo, la alimentación está fundamentalmente constituida por lo que el medio ofrece, no hay preocupación por la variedad o formas diferentes de preparación. Se plantea un proceso de acostumbramiento que resulta cómodo y que no genera malestar o preocupaciones adicionales.
El juego es otro ejemplo, las formas de diversión de los niños y jóvenes están circunscritas al contexto, no hay búsqueda de recursos extra para gastos en recreación porque el juego surge del medio, con los miembros de la familia o animales.
Los niveles económicos en su mayoría son bajos, pero no hay una percepción de las carencias; por el contrario, hay un reconocimiento de lo que se tiene y la vida no está puesta en el futuro sino en el presente, en la cotidianidad, en la sobrevivencia no como una
183

FERNANDO J. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
lucha sino como un resultado del trabajo, de lo que se hace. Por eso, en lo emocional no hay expresiones enmarcadas en la tristeza, dolor o impotencia por las carencias, se encuentran las emociones propias de las relaciones de pareja o familia que tienen preocupaciones por el mañana inmediato. La socialización
En cuanto a las dinámicas de socialización, la situación es diferente para niños, jóvenes, hombres, mujeres y lugar de vivienda. En aquellos casos en los cuales las familias se encuentran en zonas rurales distantes, la socialización se realiza fundamentalmente en el interior de la familia y con el medio ambiente, eso hace que existan unas relaciones especialmente particulares con animales, árboles, río, caminos, etc. En estos casos, cuando están en ambientes extraños que no sean su contexto los jóvenes se muestran tímidos, inseguros, poco afables, con poca expresión verbal y afectiva, incómodos y en ocasiones huraños.
En las áreas de municipios pequeños, los niños y jóvenes tienen un proceso de socialización distinto porque comparten con mayor frecuencia con otros pares y tienen acceso a algunos grados de formación escolar. Son, entonces, jóvenes con mayor grado de expresión, expresan timidez e inseguridad frente a extraños, es decir, personas que se muestran muy distintos a ellos, y tienen un mayor grado de movilidad frente a su propio contexto pues la interacción con otros les permite conocer otros espacios o dinámicas de relación.
Los jóvenes, por ejemplo,tienen posibilidad de compartir espacios propios con sus pares en lo que hace a sus proyectos de vida. En la mayoría de casos, dejan la escuela a nivel primario y sus espacios de socialización están dados por el grupo con el que comparten expectativas, miedos y planes para el futuro. El joven construye fuera de su casa un ambiente compartido con otros jóvenes que dependiendo del contexto los lleva a situaciones problema o, por el contrario, a potenciar recursos y valores a favor del colectivo. Sin embargo, a nivel rural o de municipios pequeños, los jóvenes no tienen una presencia marcada dentro de la comunidad, no cumplen un rol colectivo de contrapeso frente al de los adultos, a diferencia de las grandes ciudades donde los jóvenes imponen modas, escandalizan, delinquen, etc.
Hay diferencia en cuanto al género en estas zonas. Las mujeres niñas o adolescentes, por lo general tienen menor posibilidad de socia-
184

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
lización, menos acceso a la escolarización, mayor permanencia en sus casas, menos posibilidad de espacios lúdicos o recreativos y poca posibilidad de expresión de sus emociones, miedos y expectativas frente a la vida. La timidez, inseguridad, poca expresión verbal, mirada baja, voz queda, uso de frases cortas, posturas corporales de retraimiento, escaso autorreconocimiento y validación, entre otras, son algunas de las expresiones emocionales más frecuentes entre las jóvenes de estas zonas, cuando socializan con otras de su propio contexto y que se expresan de manera más marcada cuando se comparte con extraños. La Escuela
Para quienes tienen acceso a ella, la escuela se constituye en un espacio de socialización con sus pares y con los adultos. La posibilidad de compartir, competir, intercambiar, diferir, aceptar y construir procesos colectivos favorece que los jóvenes que asisten a escuelas puedan confrontar su propio mundo (aislado en el caso de los que viven prácticamente en el monte) con otros contextos, lo que da una posibilidad de cambio en el actuar, pensar, sentir... al socializar se construye el mundo para el joven.
La relación con el adulto en la escuela refuerza la postura de autoridad desde el adulto; en algunos casos los límites siguen manteniéndose a través de la violencia o la amenaza; sin embargo es en los maestros en quienes los niños y jóvenes reconocen con mayor frecuencia la fuente de expresiones de afecto, bien porque los maestros les escuchan, porque les expresan cariño a través del contacto físico o porque algún gesto o reconocimiento público de sus logros les realza su propia estima.
La mayoría de los niños y jóvenes recuerdan la escuela como un espacio propio, de afecto, donde se compartía con otros y se aprendía. Las emociones más frecuentes son de alegría,amistad, solidaridad, compañerismo y sorpresa.
La escuela se constituye en el punto donde se amplía el contexto. La familia es el punto de partida, pero la escuela le enseña que hay otros grupos humanos, otros problemas, otras situaciones, otras cosas que despiertan curiosidad, deseo, envidia, rabia, gusto, etc. Las emociones, por tanto, también encuentran en la escuela un contexto más amplio; es allí donde el maestro juega un papel fundamental, potenciando y empoderando o, por el contrario, acrecentando formas de ser basados en la baja autoestima y la incapacidad.
185

FERNANDOJ. ARIAS V SANDRA RUIZ CEBALLOS
Esta descripción de la forma de vida de niños y jóvenes de nuestros campos y municipios pequeños, es superficial y general; habría que hablar de las diferencias regionales en las costumbres propias, tradiciones culturales, formas de ser, climas, variedad agrícola, la diversidad del medio y del trabajo, etc. Sin embargo, si queremos mostrar el proceso que atraviesan los jóvenes que han sido expuestos a situaciones de desplazamiento, resulta útil tener una aproximación a su modo de vida previo a los actos violentos.
CUANDO LLEGA LA GUERRA... RELACIÓN CON EL CONFLICTO...
La fama los precede Cuando ios actores del conflicto llegan a una región, hacen
un preámbulo marcado fundamentalmente por la expresión que reza:"la fama los precede". Los horrores con los que se han presentado en zonas adyacentes hace que cuando llegan, ya exista razón de ellos lo cual configura el primer elemento modificador de las relaciones: el temor.
La gente siente temor de que llegue la guerra a su lugar de vida que usualmente es considerado como "remanso de paz". Esto también constituye un elemento para la reflexión: para la mayoría de las personas el conflicto sólo existe cuando le toca en su entorno cercano o en el ámbito personal.
Cuanto los actores del conflicto entran a la zona todo cambia; ahora las relaciones están mediadas por el miedo y la desconfianza que se constituyen en los elementos más importantes para la ruptura de redes sociales.
Las dinámicas familiares están marcadas por el temor a colaborar o no (de manera obligada o voluntaria), a quién y cómo hacerlo; los espacios vitales se convierten en espacios de guerra que son visitados por unos y otros en busca de apoyo real o tácito. Las relaciones familiares, por ejemplo, están cada vez más circunscritas a lo que se debe o no se debe hacer, a lo que se debe o no se debe decir. Los juegos, las conversaciones, las experiencias, los deseos están mediados por el conflicto. Por ello, la preocupación de los padres frente a lo que digan sus hijos, lo cual establece un cambio en la relación de padres a hijos, el control de con quién habla, a dónde van, a quién vieron, qué dijeron, se constituye en una relación familiar mediada por el miedo, en donde la consigna es la protección.

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
Los símbolos de la guerra
Los niños y jóvenes resultan ser la población más vulnerable a los símbolos que la guerra trae consigo. Un hombre o mujer armado induce, además de miedo, respeto y admiración; también es muestra de poder, libertad y autonomía. En general, los actores del conflicto llegan a imponer su ley en las zonas, son jueces, verdugos y moralizadores, deciden sobre la vida de las personas y las dinámicas de relación. Así, por ejemplo, dan advertencias y matan a hombres que tienen dos mujeres. Es decir, ei poder dado por las armas se constituye en el símbolo, en el valor más importante para alcanzar. Los jóvenes pueden verse seducidos por este "nuevo espejo que traen otros conquistadores"...
En el seminario taller realizado este año por la Fundación Dos Mundos y Save The Children, los jóvenes planteaban que el amor también se ve atravesado por estos símbolos de la guerra. Las jóvenes resultan frecuentemente enamoradas de combatientes (de cualquier grupo) en quienes ven una forma de cambiar una vida monótona y estática. ¿Cómo competir con eso? -decían los jóvenes- y es claro: un joven como el que se describió anteriormente, ¿qué posibilidad tiene de competir con un actor armado, jefe de escuadra, con mando sobre otros hombres, con capacidad de decidir si o t ro vive o no?
La socialización de los jóvenes cambia porque ya no está mediada por lo que es propio del contexto, ahora es fundamentalmente atravesada por otras situaciones:
Por un lado, el miedo frente a los actores de la guerra. En los casos en los que no se pierde la identidad y se mantiene el deseo de seguir la vida de la"misma manera", la mayoría de las familias conforman un grupo que, por mantener esa identidad en muchas ocasiones se ve obligado al desplazamiento como una forma de salvar la vida, conservar su familia, evitar que sus hijos sean obligados a vincularse a los grupos armados o para evitar que sean amenazados por no dar un apoyo directo.
Otra situación es la de aquellos que, seducidos por el brillo del poder que da el arma, el mando, la guerra en general, desean ser parte de ella, lo consideran un logro personal. En estos momentos la ideología no constituye un elemento movilizador para los jóvenes, por eso, en ocasiones, es indiferente cuál sea el sector armado
187

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
en el que se va a participar. Sin embargo, hay una variable importante aquí y es el hecho de la vinculación de niños y jóvenes que han sido expuestos a formas de violencia como el asesinato de un miembro déla familia, la desaparición, la presencia de alguna masacre, etc. En estos casos el niño o joven crece con fuertes ¡deas de venganza que les llevan a su vinculación, ahí sí definida, con el actor armado contrario al que consideran su victimario.
La tercera situación la constituye la obligatoriedad de la vinculación. Los actores armados usualmente reclutan a los jóvenes de manera obligatoria, lo que constituye no sólo un desconocimiento y violación al Derecho Internacional Humanitario, sino un acto éticamente cuestionable que deja serios interrogantes sobre los fundamentos que cualquier actor tenga frente a las razones de su conflicto.
Lo anterior ofrece una idea de cómo aun antes del desplazamiento forzado, en muchas ocasiones para evitar la vinculación a los grupos armados, los jóvenes han estado sometidos a formas de presión. La socialización se ve atravesada por el conflicto lo cual se expresa desde lo emocional por sentimientos de confusión, miedo, zozobra e inseguridad, pero a la vez, deseo de búsquedas, aventuras y emociones diferentes que también la guerra puede ofrecer. Para muchos jóvenes la seducción a vincularse a un grupo tiene que ver con la supervivencia misma; para otros significa la consecución de dinero "fácil", ya que los grupos armados ofrecen el pago de un salario mensual que en otras circunstancias sería difícil de obtener en su medio, o porque los niveles de formación no permitirían una contratación laboral con ingresos similares. Los juegos
Los juegos en que participan niños y jóvenes están ahora nutridos por imágenes, contenidos y símbolos que observan en el día a día. Por ello, el jugar a la guerra con granadas, fusiles, barricadas, no es algo "anormal", es un medio de expresión de emociones, opiniones y formas de ver el conflicto que no muestran de otra manera. El juego también es la expresión de la relación con el medio, así socializan con el otro. En contextos mediados por el conflicto, el juego es una manera de reforzarlo porque la presencia de los actores armados se vuelve cotidiana. Así, por ejemplo, un maestro contaba como al principio los niños eran temerosos, cuando veían hombres armados se escondían y expresaban comportamientos mediados

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
por el miedo: no mirar, respirar rápidamente, sudar frío e incluso llorar. Sin embargo, con el transcurso del t iempo y de la presencia de estos actores armados los niños cada vez expresaban más tranquilidad frente a ellos, dejaron de esconderse, luego se acercaban, tocaban las armas, jugaban a ser ellos.
¡Qué bien!, se podría decir, "se adaptaron", dejaron de tener emociones desagradables ¿pero eso lo hace bueno? Por supuesto que NO. Sí, éste es un punto de discusión que seguramente habrá que darse. Uno de los actores armados dijo que no tenían niños sino combatientes y desde la lógica de la guerra es algo eventualmente posible de entender, no así desde otras perspectivas. Así pues, jugar a la guerra no es extraño en un país donde la guerra está por doquier. Lo que no es normal es que la guerra se constituya en algo cotidiano, tan cotidiano que nos lleva a decir que jugar a la guerra no es anormal.
MOMENTO DE LAS DECISIONES... EL CAMBIO...
Cuando no se decide... Cuando la situación se vuelve insostenible para las familias,
bien sea por la inminencia de perder a sus hijos, porque los asesinatos de los vecinos anuncian los propios, porque el miedo se acrecienta, porque las amenazas se vuelven directas, porque los rumores toman fuerza, porque una masacre les hace participar de manera violenta en un evento extremo, porque se les da un ultimátum o por cualquiera otra de las múltiples causas por las que las familias se ven expuestas al desplazamiento forzado, viene un momento de confrontación en el que la balanza se inclina por el miedo y la necesidad de buscar protección.
Es usual que quienes toman la decisión sean los adultos. Los niños y los jóvenes,que también viven la situación,generalmente no son consultados y si bien esto sigue la lógica de la relación que han mantenido las familias, en el sitio de llegada esto tiene un significado diferente pues los niños y jóvenes resienten no haber sido consultados frente a la decisión de salir.
La situación emocional frente a la decisión de salida está mediada por distintos elementos que hemos mencionado en la ponencia anterior y que tienen que ver con el hecho de si el desplazamiento es abrupto u organizado, si sale toda o parte de la familia, si hay uno u o t ro tipo de hecho violento, etc. Sin embargo, el elemen-
!89

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
to particular en la situación emocional de los jóvenes que se ven forzados al desplazamiento tiene que ver con la decisión de salir cuando el joven se quiere quedar. Como usualmente no son consultados, su deseo de quedarse es mantenido en silencio con el efecto directo, pero contenido, de la rabia, la inconformidad, la tristeza, el dolor y la impotencia. Usualmente estas son emociones nuevas, ya que hasta ahora habían mantenido con sus padres relaciones de sometimiento y obediencia, sin desacuerdos trascendentes.
Es importante señalar que aunque estas emociones son muy fuertes y están muy presentes en el momento del desplazamiento en ningún caso son expresadas a sus padres ya que no hay un hábito de compartir sentimientos; recordemos lo que se dijo anteriormente acerca de cómo los diálogos entre familias están orientados a la cotidianidad y lo que tiene que ver con el trabajo. Escoger...cómo sería bueno poder escoger
O t ro elemento particular que también tiene que ver con el poder de decisión está referido a los objetos que pueden o no llevar. Frecuentemente la salida es abrupta y la posibilidad de transportar cosas se hace difícil. Es muy poco usual que al niño o joven se le dé la posibilidad de escoger lo que quiere o no llevar. Pareciera que "este detalle" no tuviera mucha importancia frente a la gravedad de la situación del desplazamiento. Sin embargo, para ellos su mundo tiene sentido en un contexto creado con sus pocas pertenencias; por eso para ellos éste, que pareciera un detalle intrascendente, se puede convertir en un generador de significados dirigido a las vivencias, duelos y sufrimientos a partir de las pérdidas.
Es distinta la manera de vivir la pérdida cuando el propio joven escoge llevar determinado elemento. La escogeneia determina en gran parte la emoción frente a lo que se deja. Por eso, cuando no hay esa posibilidad resienten lo dejado con una significación mayor, por aquello frente a lo que había más ligazón afectiva. Con frecuencia vemos que el dolor está ligado, más que al mismo hecho violento (asesinato, masacre, etc.), a las cosas de mayor interés afectivo que quedaron abandonadas. Las despedidas
Este elemento tiene que ver con el anterior y no sólo es importante para los niños o jóvenes sino también para los adultos.
Hemos construido socialmente a las despedidas como una manera facilitadora de procesos de cambio; las hemos representa
d o

MPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
do en miles de símbolos como los funerales (cualquiera sea la religión), las fiestas, los regalos o, de manera mucho más simple, en la cotidianidad, los hasta luego, el adiós, etc. Las despedidas concluyen algo para permitir que comience otro momento distinto.
Cuando ocurre el desplazamiento no existe esta posibilidad, porque no hay tiempo, ya que en un momento está la clave para salvar la vida, pero también porque el miedo es tan abrumador que dejar produce una sensación de alivio o también porque despedirse no pareciera tener importancia frente a situaciones tan abrumadoras. Sin embargo, es justamente el no despedirse lo que podría motivar el sentimiento de abandono que muchos expresan posteriormente. Los sentimientos de culpa
Para los jóvenes, quizá, el elemento que más peso emocional tiene frente al momento de salir, de tomar la decisión de irse de su hogar, tiene que ver con el hecho de si la decisión fue tomada para protegerlos de su inminente vinculación a las filas armadas.
Sumado a los elementos anteriores, el hecho de que la familia se vea obligada al desplazamiento para protegerlo hace que el joven asuma, de manera inmediata, sentimientos de culpa y responsabilidad. El dolor de las pérdidas, el abandono, la imposibilidad de la escogeneia, el fraccionamiento de la familia, el desarraigo, las carencias materiales, es decir, todo lo que se derive del desplazamiento, son asumidos como una responsabilidad personal.
La manera como los jóvenes construyen culpas que surgen de una lectura del desplazamiento por fuera del marco del conflicto y lo vuelven personal parece inverosímil. Ellos piensan que si no existieran sus padres no necesariamente hubieran tenido que salir. Esta situación vivida así por los niños y los jóvenes nos invita a reflexionar sobre el impacto de la guerra. ¿Cómo un joven de pocos años puede cambiar su sentido de vida,sea cual fuere, desde el más elaborado hasta el más precario, en medio del sentir que les genera la idea de que de no existir no habría desplazamiento?
La culpa, entonces, es una emoción en los jóvenes que define en mucho las relaciones que construyen. Por un lado, frente a sus padres los hijos puntúan desde una postura de desventaja, de pérdida, de vergüenza; pero también los padres, cuando la situación, sobre todo económica, se vuelve difícil, vuelcan su rabia e impotencia frente a los hijos haciendo reclamos de este t ipo:"por su culpa nos tocó salir". Es así como relaciones familiares construidas desde la
191

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
culpa impiden expresiones afectivas, de diálogo, de construcción de planes comunes.
Los jóvenes cada vez sienten más culpa que seguarda.se calla, se contiene y esto hace que también la rabia y el deseo de venganza encuentren un lugar de cultivo para acrecentarse e "hibernar" hasta el momento en que puedan salir. Esta reflexión podría ser parte de una hipótesis acerca de por qué en los sitios de llegada los jóvenes pueden terminar en acciones delictivas o de vinculación a grupos armados, que también en estos lugares están cooptándolos o que terminen en consumo de droga, alcohol, etc.
EL DESPLAZAMIENTO... OTRA PARTE DEL PROCESO
Llegando a un "Nuevo Mundo". . . Los jóvenes refieren que cuando llegan a los nuevos sitios se
sienten extraños, descubren un mundo que los maravilla, pero que al mismo tiempo, los asusta. Es general la opinión de que al comienzo se sorprenden por lo que ven: la gente, la moda, las calles, semáforos.. . , pero que ésta resulta una sensación poco durable porque la inminencia de la realidad a que se exponen es más fuerte. No contar con un sitio de albergue, comida y un lugar propio los hace sentir intrusos. Es este el momento en el que comienza el choque de contextos que pudiera ser menos traumático para todos si hubiese un proceso facilitador del cambio. Sin embargo, como no lo hay, es necesario asumir de manera "obligada" el cambio.
Los jóvenes expresan de manera diferente su sentir en estos primeros momentos. Los niños se mantienen más cerca de sus padres y, con el paso de los días, logran acercarse, tímidamente, a otros niños para quienes no es difícil incluirlos en las dinámicas de juegos y relaciones del barrio. Los jóvenes, sin embargo, refieren su sentir ligado a una sensación de impotencia y desigualdad; se sienten en desventaja en relación con los demás, son objeto de miradas y comentarios de los otros y, en los primeros momentos, no se atreven a socializar. Por el contrario, hay temor a salir, perderse, acercarse a otros; se encierran en un mundo propio que inicialmente los lleva a aislarse y centrarse en los sentimientos de dolor, culpa y rabia.
En la medida en que el tiempo pasa los jóvenes y niños viven una dinámica distinta a la inicial. Los niños, a pesar de que han logrado socializar con otros, empiezan a notar las diferencias en la forma
192

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
de vida y a extrañar la comida, su contexto, sus pérdidas. Esto coincide con cambios familiares que describiremos más adelante y que hacen que el niño entre en un período de mayor tristeza y desesperanza. El joven, por el contrario, se aventura a socializar, pero con un continuo sentimiento de desigualdad. Sentirse menos que los otros jóvenes le obliga a competir por ser como los demás;cambian valores, formas de pensar, de vestir, se involucran en expectativas que no les son propias. Este proceso de cambio aporta más elementos para lo que sucede a nivel familiar.
Un joven en Villavicencio decía en un momento: "es como si hubiera tenido que dejar de ser yo, para ser o t ro y ser aceptado". Es poco usual que los jóvenes reflexionen sobre ese proceso de cambio; la mayoría de veces el cambio se da sin que el joven lo note; las emociones que lo acompañan resultan confusas y por lo general se expresan en enojo, desesperanza, deseos de venganza, tristeza profunda, impotencia, miedo y soledad.
Este es el momento en el que los grupos armados, que también están en las zonas receptoras, tienen una mayor posibilidad de vinculación voluntaria de jóvenes a sus filas.También es el momento en que los jóvenes están más expuestos a posibilidades de riesgo como el alcohol, la droga, la prostitución, etc. Si bien, éstos son riesgos que corren por igual los jóvenes en situación de desplazamiento y los que no lo están, la diferencia es que el joven que ha crecido en su propio contexto tiene elementos para diferir, escoger,criticar, oponerse y crear frente a ese contexto que ya conoce y maneja. Los jóvenes en situación de desplazamiento no. Sus valores, expectativas y elementos de formación son distintos, como lo veíamos antes y por ello no tienen mucha capacidad de resistencia, de opinión, crítica o cambio de ese medio. Cambios en la familia
Cuando se llega a un nuevo sitio, la familia está expuesta a situaciones desconocidas para todos (la necesidad de conseguir sumas de dinero que permitan comprar el alimento, pagar un arriendo, servicios). Un joven en Popayán decía:"ahora hay que comprar la fruta, por eso ya no comemos fruta, allá la fruta estaba por todas partes y sólo la comíamos cuando queríamos", y esta expresión sirve de ejemplo de los cambios que sufren las familias a este nivel. El impacto en lo emocional resulta severo si se tiene en cuenta que
193

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
frente a esta realidad tan abrumadora las pocas opciones están dadas por los organismos de ayuda humanitaria que, si bien alivian la necesidad, la mayoría de veces, generan en las personas sentimientos de desvalorización e impotencia; se sienten descalificados porque no ganan su sustento con su propio trabajo.
En la medida que el tiempo transcurre los adultos entran en dos dinámicas. Por una parte, dirigen sus esfuerzos a la consecución de recursos, es así como la mujer que no había trabajado nunca ahora debe salir a desempeñar oficios domésticos que son los que tienen demanda, eso hace que ella no esté físicamente en el hogar.
Por otra, cambiar el rol de la mamá, determina cambios severos en las relaciones familiares; para el padre, que hasta ese momento era la cabeza de la familia y quien tomaba las decisiones, resulta difícil ser mantenido por su mujer y retraerse a permanecer en casa. La mujer, por el contrario, va logrando un mayor empoderamiento, ahora es la proveedora, lo que también determina una postura diferente frente a su esposo. Si el hombre no consigue trabajo se amilana, pierde poder y protagonismo entre su grupo familiar y se siente descalificado, no sólo como persona, sino como hombre que no puede mantener a su familia. Esta situación lo lleva a tener sentimientos de rabia e impotencia pero sobre todo de tristeza, que es manifestada en situaciones físicas como el cansancio, el sueño permanente, la pereza y el aislamiento.
El no tener a la madre en casa y compartir con un padre aislado en su propio dolor, lleva a los niños a sentirse abandonados en un nuevo contexto en el que sólo pueden socializar en la calle. Este es un cambio marcado sobre todo si recordamos que la socialización en sus lugares de origen estaba fundamentalmente desempeñada por la familia.
La situación emocional de los adultos está determinada no sólo por las variables que se han mencionado, sino también por otras como en el caso de mujeres viudas, familias que han salido parcialmente, la vivencia de los propios hechos violentos, etc. Esta situación hace que los mismos adultos estén involucrados en dinámicas emocionales atravesadas por el dolor, la rabia, la tristeza, la frustración, las pérdidas y la añoranza, entre otros, todo lo cual les dificulta atender emodonalmente a los niños y los jóvenes. Los adultos continúan con una preocupación marcada por satisfacer las
194

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
necesidades básicas de la familia, comida, ropa, cama fundamentalmente, pero no por construir espacios de socialización, diálogo o expresiones de afecto hacia los hijos.
No hay expresiones de afecto porque, además del estado emocional del adulto, no es una necesidad identificada ya que en sus lugares de origen no existía una reflexión frente a esta necesidad; el compartir y vivir como lo hacían suplía las necesidades afectivo-emocionales de los niños. El nuevo sitio de llegada y el proceso al que han sido expuestos los niños y jóvenes exige una mayor atención de los adultos, demanda tiempo, afecto y dedicación; pero en muchas ocasiones la respuesta a esta solicitud es el maltrato físico.
En general, el maltrato hacia los hijos aumenta en las familias en situación de desplazamiento, porque la realidad a la que se encuentran expuestas hace que los adultos sean más irritables, intolerantes y menos perceptivos a las necesidades afectivas de sus hijos, pero también, porque éstos van aprendiendo con la socialización de la calle a construir nuevas demandas, en distintos niveles (económicos, afectivos, de independencia), que se expresan en pedir cosas materiales que ahora ven y antes ni siquiera sabían que existían, o de tiempo de los padres, o de libertad para la calle, o de desobediencia, etc. Esta situación hace sentir a los padres más frustrados e impotentes y Íes lleva a imponer límites a los hijos de maneras violentas y muy poco formativas porque no saben cómo hacerlo. Es como si el nuevo lugar también les demandara una manera distinta de ser padres que ellos no conocen.
En lo que hace a los jóvenes, el cambio de la dinámica familiar y de su propio rol resulta una situación difícil de sobrellevar, distinta para el hombre y la mujer. En el caso de los jóvenes hombres, cambia el rol de un joven proveedor, productivo y parte de la familia como miembro útil y de soporte, al de un joven que lucha por ser aceptado socialmente, pero que deja de ser productivo en el interior de la familia, porque el medio al que llegan no ofrece trabajo para ellos y las ayudas de tipo humanitario aún no contemplan proyectos productivos ni recreativos para los jóvenes. Eso hace que vivencien experiencias emocionales similares a las del padre: impotencia, descalificación, pobre estima y aislamiento.
Las mujeres jóvenes que en sus sitios de origen eran soporte para la madre, también ahora, como los jóvenes varones, deben cambiar su rol. En ocasiones salen a trabajar en oficios domésticos, convir-
195

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
tiéndese en proveedoras y por tanto con más voz en el hogar, lo que constituye motivo de riñas y desacuerdo con hermanos y padres. Las jóvenes que no salen a trabajar, lo hacen en su hogar. Suplen en todo a su madre en las labores del hogar. Pasan de ser hijas a ser "esposas, madres, mujeres adultas", que deben responder por la dinámica familiar.
Desde lo emocional, ellas expresan su confusión por el cambio, pero sobre todo su malestar "por no poder vivir su propia vida" -como decía una joven en un taller-. Lo que más frecuentemente sucede es que el cansancio, pero también los pocos elementos con los que cuentan para enfrentarse al nuevo contexto, las lleva a involucrarse rápidamente en relaciones afectivas que generan embarazos precoces que, en el "mejor de los casos", les hace iniciar una vida de pareja para la que no estaban preparadas y que asumen de manera pasiva y sacrificada. En otros casos, cuando el embarazo no es asumido por el padre, deben asumirlo los abuelos, lo que incrementa los problemas a nivel familiar.
Para la Fundación Dos Mundos también desde lo afectivo los jóvenes son la población más vulnerable ya que, además de las culpas y otras emociones que hemos mencionado anteriormente, sus padres no les prestan mucha atención, consideran "una carga" de la que esperan "deshacerse" pronto o, por el contrario, ponen demasiadas expectativas en ellos para que ayuden a resolver la situación familiar, pero como el joven no tiene opciones para ello, los padres se "frustran" frente a la "inutil idad" de sus hijos adolescentes. Resulta paradójico el cambio de mirada de los padres hacia sus hijos a raíz del desplazamiento. En el campo, los hijos jóvenes son una ayuda y orgullo para sus padres, en la ciudad una "carga". Para las organizaciones de ayuda externa también es lógico que los jóvenes deban ayudar a sus padres lo que puede reforzar el rótulo de "carga".
Esta última reflexión, resulta de gran importancia porque muestra los efectos profundos del desplazamiento en el interior de las familias. Producir un cambio en la mirada, pero más aún, en el sentir de los padres hacía sus hijos es una exigencia no sólo para las familias que se desplazan sino para el colectivo social en el que la guerra desborda las relaciones y los afectos construidos en familia y rompe tejidos sociales y familiares en función del conflicto. Porque así, ¿qué tan difícil es para un joven irse a combatir?, ¿qué soporte afectivo se lo impediría?
196

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
La escuela, otro elemento que cuenta En los nuevos sitios de llegada un gran número de niños y jóve
nes no tienen acceso a la educación porque no hay cupos, la mayoría de veces, o porque aun cuando les recibieran, los padres no tienen recursos para dar lo mínimo que requieren los niños para estudiar.
El no tener acceso a la escuela y los cambios profundos en las dinámicas familiares, hacen que los niños y jóvenes estén más expuestos a la socialización en la calle, con lo que la calle les puede ofrecer, lo bueno y lo no tan bueno. La calle, en el entorno comunitario, puede ser favorecedora si se trata de una comunidad que acoge a las familias en situación de desplazamiento y les ayuda en el proceso de construcción de la nueva vida. Es así, como hay vecinas que cuidan a los niños de otras mujeres mientras éstas salen a trabajar, o hay hombres que se constituyen en figuras paternas que dinamizan posibilidades de diálogo y afectos. Sin embargo, estos casos son excepcionales, lo que predomina es un ambiente hostil en el que la comunidad receptora se muestra recelosa y desconfiada con los recién llegados, empeorando así las condiciones de socialización para grandes y pequeños.
Aquellos que tienen acceso a la educación están expuestos a varias situaciones: por un lado, a llegar a un ambiente nuevo, muchas veces con un trayecto de año escolar avanzado que los ubica en un nivel de inferioridad con el resto del curso. Por o t ro lado, a un proceso de estigmatización de manera casi automática por parte de los maestros y los otros estudiantes. Desde el lenguaje se comienzan a construir dos tipos de niños y jóvenes en las escuelas que les reciben: los "desplazados" y los que no lo son. Esta rotulación tiene un efecto muy grande desde lo emocional.
¿Qué significa en la escuela ser un joven desplazado? Significa que no se pertenece a ese lugar, desde este punto, ya se está remarcando una diferencia de pertenencia. Significa, además, que viene de un lugar de conflicto y eso le marca de manera inmediata como un joven violento. Desde la experiencia de trabajo de la Fundación Dos Mundos hemos encontrado maestros que ligan la agresividad y la violencia con los niños y jóvenes en situación de desplazamiento. Ser rotulado como desplazado, además, pone al joven en una postura de inferioridad, de dificultad, como joven problema, aun cuando apenas esté llegando.
197

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
Este rótulo de desplazado, da el marco para la relación con otros jóvenes y con los maestros y los expone a múltiples situaciones desfavorables. Por ejemplo, una maestra decía a una niña: "Ud. debería agradecerme que la recibí, porque usted es una desplazada", por supuesto, la niña no quería volver a la escuela. Otra maestra amablemente decía: "es que pobrecitos, los desplazados no pueden rendir como los otros, son más brutos".
Los jóvenes expresan su malestar frente a esta situación. Usualmente manifiestan su poco deseo de volver a la escuela, les resulta inevitable hacer comparaciones con las escuelas de sus sitios de origen. La añoranza, el dolor, la pérdida y la tristeza, son emociones con las que deben asistir a la escuela y que crean unas condiciones particulares frente al aprendizaje. Los jóvenes que han sufrido situación de desplazamiento vienen de ritmos y formas metodológicas de aprendizaje distintas y esto hace que se choquen con nuevas exigencias, ritmos y emociones que no les permiten un rendimiento académico similar al de los demás. Esto quiere decir que si las condiciones generadas por el maestro favorecen un proceso de cambio progresivo en el aprendizaje y se les desrotula, en medio de un ambiente afectivo favorable, no habría razón para esperar un rendimiento académico sustancialmente distinto al de los demás jóvenes.
Es importante recordar que en sus sitios de origen los jóvenes vivencian el espacio escolar como formador, pero también como el espacio de construcción de afectos creado con sus maestros y pares. La nueva escuela debe generar unas condiciones similares, lo cual evitaría que estén permanentemente en un proceso de comparación.
Es usual que los maestros expresen formas de comportamiento distintas con los niños y jóvenes que han sufrido la situación de desplazamiento respecto de los que no; esto puede deberse a dos razones: por un lado, porque el rótulo hace que los maestros los perciban con mayores carencias y que hagan énfasis a las expresiones comportamentales, por lo demás comunes en los niños y jóvenes; por otro, porque estos jóvenes traen unas situaciones emocionales, afectivas, familiares y colectivas distintas a quienes no han sufrido eventos violentos y esto hace que cuando se encuentran en espacios de socialización con otros y en un medio extraño para ellos, su comportamiento no sea coherente con la lógica que han construido quienes siempre han estado allí.
198

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
Es importante tener en cuenta que en su sitio de origen y en muchos casos, la socialización de los jóvenes, estaba reducida a su familia y su entorno ambiental. Por eso, cuando llegan al nuevo espacio escolar hay otras dinámicas de socialización que les son desconocidas y que requieren de tiempo para aprender, no sólo en la lógica de funcionamiento, sino también de aprendizaje, de cómo él o ella deben engranar allí. Si se cuenta con el tiempo y el apoyo adecuado, cuando reconozca la dinámica la aprenderá y hará parte de ella; sin embargo, la lógica está viciada por ei rótulo y por el comportamiento estigmatizador de maestros y pares,eso hace que quien llega no cuente con las mínimas condiciones para que esa socialización se dé como proceso; se Ic exige que se adapte, se comporte y rinda como los demás, cosa que no lo podrá hacer hasta tanto no se favorezca un proceso de cambio de su experiencia escolar previa a la nueva, de su proceso de socialización previo a un proceso de construcción socializador nuevo que incluya el afecto y la confianza. Aun cuando existiera la posibilidad, muchos jóvenes rehuyen asistir a la escuela porque deben ayudar económicamente a sus familias.
CONSTRUYENDO NUEVAS FORMAS DE ESPERANZA
La Fundación Dos Mundos se ha impuesto propósitos en el trabajo de acompañamiento psicosocial a niños y jóvenes en situación de desplazamiento que están orientados, fundamentalmente, a dos cosas: por una parte a reconstruir con las familias nuevos significados y maneras distintas de crear formas de vida en el nuevo lugar donde se encuentran y para que la experiencia vivida se constituya en eso, una experiencia, pero no en el fin de sus vidas. Por o t ro lado, es interés fundamental del trabajo que hacemos procurar que los niños y jóvenes puedan tener en el futuro una esperanza de vida distinta de la guerra. Es quizá una forma de promover una interrupción de la cadena de violencia que hemos reproducido desde generaciones anteriores y que hoy podríamos estar heredando a nuestras generaciones futuras. Reconstruyendo dinámicas familiares
Así como los cambios a nivel psicosocial ocurren como un proceso paulatino, lento y dinámico, el proceso de reconstrucción psicosocial también implica un proceso de acompañamiento en el que se deben tener en cuenta varios elementos:
199

FERNANDO J. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
El pape l del terapeuta o del equipo de acompañamiento psicosocial. Un aspecto muy necesario, tiene que ver con la postura con que se llega a estas familias y, de manera particular a los niños y jóvenes. Una postura de no-saber permite acercarnos con curiosidad a conocer y entender los significados que han ¡do construyendo frente a los distintos eventos violentos.
Cuando nos acercamos para tratar de entender su sentir más que para definir o "diagnosticar" su situación emocional, encontramos jóvenes dispuestos a compartir y a establecer una relación de mucha confianza con el equipo.
Es probable que esta postura genere críticas frente a la"distan-cia" y "neutralidad", que debe haber entre paciente y terapeuta y el conocimiento que debe tener el terapeuta frente a su consultante; sin embargo, lo que hemos visto desde la experiencia práctica es que en la medida en que el terapeuta se acerca más, en que es menos extraño, en que se permite ir a los sitios donde ellos habitan, que comparte sus espacios y que no tiene temor de involucrarse con ellos, en esa medida, las diferencias y barreras pasan a un nivel distinto y se favorece la construcción de espacios de confianza. Construidos éstos el proceso terapéutico tiene mayor probabilidad de éxito.
La postura de no-saber se constituye en una postura útil, no sólo para los espacios de confianza, sino para construir con ellos un entendimiento de lo que han vivido y experimentado, esto hace la diferencia. Es decir, el saber del terapeuta está puesto allí para facilitar ese proceso de construcción, pero no para que sea el que determine el significado de lo que el otro siente. El significado psicosocial que tiene el desplazamiento forzado en los niños, jóvenes y sus familias lo construye el terapeuta con ellos.
El no-saber da la posibilidad de escuchar al ot ro y poder reconocer los prejuicios que el terapeuta va construyendo para sí mismo por el contacto con múltiples personas. Es fácil para un terapeuta que ha atendido decenas de casos describir lo que ocurre con un joven víctima de la situación de desplazamiento, pero no lo es en el acompañamiento terapéutico, porque cada caso se constituye en único y especial: es su significado, su dolor, su vivencia. La postura de no-saber facilita al terapeuta estar en una disposición diferente cada vez y le invita a no interpretar, de manera automática, las experiencias emocionales del niño o joven que tiene a! frente.
200

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
Reconoc/m/ento del p rop io proceso. O t r o elemento importante lo constituye el hecho de que las familias como colectivo, pero también los individuos, puedan identificar su propio proceso desde lo emocional y desde los cambios que han sufrido en los distintos momentos.
Para lograr este propósito, es necesario empezar a dar espacios a niños, jóvenes y adultos para hablar de las emociones. La mayoría de familias que sufren el desplazamiento y que pertenecen a zonas rurales o municipios pequeños están formados por personas que muy pocas veces hablan de sus emociones o de su sentir, usualmente éstos son "guardados" para ellos. Otros elementos, como la socialización centrada en la familia, por ejemplo, hacen que el dolor, la tristeza, la rabia y la impotencia que surgen frente al desplazamiento no sean compartidos o expresados ni verbalizados como sí lo es con el requerimiento, por falta de alimento. Por ello, el proceso también implica un período de tiempo para reflexionar acerca de las emociones, del sentir y de cómo resultan distintas para cada quien.
Una vez adelantado lo anterior la reflexión se orienta a comprender cómo ha sido el proceso para cada uno. Los jóvenes, por ejemplo, logran identificar su sentir durante el proceso y su sentir en el momento que están viviendo. Los niños lo hacen a través del cuento, el dibujo, los títeres que cobran vida para facilitar que se expresen. Sin embargo, es útil resaltar que con ellos, sea cual sea el método utilizado, la palabra se constituye en el elemento de mayor valor tanto para la expresión como para la comprensión de su sentir. Esto último quiere decir que, aun cuando utilizamos diversos métodos, el proceso no tendría valor si es el terapeuta quien inter-preta.Tiene un valor porque son ellos quienes, conjuntamente con el terapeuta o con el equipo, construyen su historia, su sentir, su vivencia, por ello la palabra sigue siendo un instrumento eficaz para provocar la reflexión y favorecer el cambio.
Hacer este proceso de reconocimiento de todos los miembros de la familia y aun del colectivo social (vecinos, comunidad, etc.) genera que los niños y jóvenes, también los adultos, puedan puntuar de manera diferente frente al otro.Ya no es un dolor individual, ni un cambio que esté sintiendo una sola persona. Hay una comprensión colectiva del problema. Entender como se siente mamá o papá, como para unos u otros ha sido duro el desplazamiento,
201

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
hace que haya un cambio en las dinámicas familiares. Es algo así como que al comprender el sentir del o t ro se dejan de lado las exigencias individuales, las actitudes de defensa, el sentimiento de soledad, entre otros, y surgen posibilidades de acercamiento, cuidado por el otro, más solidaridad, etc.
Temporalizando la experiencia. En una siguiente etapa el proceso estará orientado a la construcción de cambios en las relaciones que permitan construir nuevas formas de socialización en las que la experiencia traumática pueda ser vista como un evento en la vida, pero no como su fin. Para lograrlo procuramos, aun desde el lenguaje, hacer una construcción frente al desplazamiento, por eso hablamos de situación de desplazamiento, porque temporalizar da un margen de momento: largo, corto o mediano, pero limitado en el tiempo. O t ro aspecto que favorece hablar de situación de desplazamiento es que des-rotula a quienes lo experimentan; es distinto ser una persona en situación de desplazamiento que ser un desplazado de por vida; desde lo emocional se favorece el que asuman un papel más activo en la construcción de su perspectiva de futuro.
Rescatando elementos para la construcción. La identificación del proceso que se ha vivido y de los cambios que se pueden dar en el futuro, también tiene que ver con el reconocimiento de esos cambios no sólo desde las expresiones negativas; es necesario, desde lo emocional, reconocer los cambios que han nutr ido y empoderado a las personas, familias y comunidades. Por supuesto, hacer un reconocimiento de los cambios positivos que el desplazamiento genera no significa, en ningún caso, aceptar o justificar su existencia, pero que una persona, niño o joven, reconozca que no todo ha sido"malo" le da un punto de partida en lo emocional para cambiar el significado de la experiencia violenta.
Teniendo en cuenta la comunidad receptora. O t ro elemento del proceso se refiere también a lo que ha significado a nivel social la ruptura de constructos creados colectivamente y que a partir de los hechos violentos y del desplazamiento han cambiado, se han roto o se han modificado. Son igualmente importantes los que se crean con la comunidad receptora.
Esta reflexión con niños y jóvenes está muy ligada a su socialización, grupo de amigos, escuela, vecinos, etc; realizarla permite, no
202

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
sólo una elaboración mejor del pasado y de sus eventos, sino que también involucra los procesos que las comunidades receptoras (vecinos, escuela, etc.) han tenido que vivir para vincular a la población en situación de desplazamiento a su colectivo. Este ejercicio disminuye sentimientos de culpa y quita responsabilidades a los niños o jóvenes respecto a comportamientos generados por otros y que hasta ese momento no comprendían.
Las pérdidas...muchas formas de decir adiós. Un elemento importante dentro del proceso de acompañamiento tiene que ver con las pérdidas, que son muchas y muy diversas por los diferentes aspectos que comentábamos anteriormente (participación en la decisión, si fueron posibles las despedidas, si fue abrupto, etc.).
Hacer la distinción frente a las pérdidas resulta muy útil porque permite identificar los significados que cada uno tiene frente a lo que dejó. Así, por ejemplo, los niños extrañan más, y les significa más, haber dejado los animales, los árboles, las frutas, la escuela, la maestra. Para los jóvenes la pérdida está más ligada a su participación en el trabajo, a la forma de vida que llevaban, al sentirse útiles y productivos, a los amigos y los noviazgos. Los adultos, por su parte, ligan sus pérdidas más a lo material: la casa, los muebles, enseres, comida y trabajo.
Esta distinción frente a las pérdidas permite que las emociones también puedan ser "situadas" y "vividas" de manera diferente; en últimas, el dolor está más ligado a algo, específicamente a un objeto en particular. Por supuesto que esto resulta distinto cuando ha habido la muerte de un familiar donde la pérdida también va ligada al duelo frente a la muerte.
Una vez reconocida esa ligazón entre el sentimiento de dolor por la pérdida y lo que se ha dejado, también se puede resignificar de manera diferente. Bien sea porque ahora se puede decir "adiós" de distintas maneras,a través de rituales, verbalizaciones, símbolos, entre otros, o bien porque al hacer el reconocimiento y situar la pérdida de forma tan específica se quita peso al dolor o porque, finalmente, el reconocer lo que se dejó también puede resultar en un reto para conseguir y reconstruir nuevos espacios y formas de vida. Es algo así como que cuando se puede decir adiós, también se está dando la bienvenida a nuevas cosas, nuevas experiencias.
203

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
JUGANDO SERIAMENTE A SOCIALIZAR...
Uno de los énfasis del trabajo con los jóvenes tiene que ver con los cambios que el desplazamiento produce en las maneras de socializar.
Socializar significa construir con otros maneras de ver el mundo, de sentir, de expresar, de hablar, de comprender, etc. El desplazamiento produce cambios en todo esto en la medida en que, muy rápidamente, el joven se relaciona de manera diferente con otros contextos, otros pares, sus padres y adultos cercanos, con nuevos vecinos, con las nuevas normas y demandas de un medio nuevo.
El trabajo que realiza la Fundación Dos Mundos apunta, además de construir nuevas relaciones familiares, a procurar que espacios como el escolar y el comunitario favorezcan el proceso de encuentro de distintas culturas, formas de pensar, costumbres, etc. para que lo que surja de ese encuentro sea benéfico para todos. Por eso hacemos énfasis en el trabajo con los maestros y facilitamos un proceso de acercamiento con las comunidades que reciben a las poblaciones en situación de desplazamiento. Los maestros en la guerra...más maestros de la vida
Al igual que al resto del país, a los maestros les sorprende encontrarse en sus aulas a cada vez más jóvenes con experiencias traumáticas,frente a las cuales no sabe qué hacer porque no cuenta con herramientas claras.
El maestro no sólo se ve abocado a esta nueva situación sino que, generalmente en áreas donde el conflicto se vive de forma cercana, sufre los efectos directos desde lo emocional. Esto hace que a la par del trabajo que se hace con las familias en situación de desplazamiento la Fundación también realice un acompañamiento emocional a los grupos de maestros receptores de estos niños y jóvenes.
Los maestros resultan afectados por el desplazamiento forzado porque aumenta el número de niños que atienden, tienen mayor cantidad de trabajo, soportan mayores niveles de expresión agresiva, sufren presiones del colectivo social frente a su trabajo "con desplazados", reciben amenazas directas de los grupos armados por el trabajo con población desplazada y quedan estigmatizados como maestros de "desplazados".
Facilitar en los maestros espacios de reflexión, reconocimiento y resignificación de su sentir frente al trabajo que realizan
204

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
en medios violentos en general y con población en situación de desplazamiento de manera particular, ha propiciado que puedan estar afectivamente mejor dispuestos hacia su trabajo, disfrutarlo más y, sobre todo, comprender el valor que desde lo terapéutico tiene su quehacer con los niños y jóvenes.
Al igual que con las familias, se construye con ellos el significado frente al miedo, la desesperanza, la impotencia, la rabia, los sentimientos de venganza, etc. Simultáneamente se realiza un proceso de formación en el que a partir de lo que ellos observan se construyen entendimientos nuevos acerca del comportamiento de los jóvenes. Así, por ejemplo, se trabaja sobre el rótulo, lo que significa, cómo a veces con ánimos de resaltar valores se crean rótulos y posturas que pesan y promueven determinados comportamientos en los jóvenes. Ser el niño más aplicado, por ejemplo, se constituye en un rótulo porque el niño que lo lleva tiene la responsabilidad de "ser así".
El rótulo es la manera como padres y maestros "se han acostumbrado" a relacionarse con niños y jóvenes y es a partir de allí que se esperan los cambios para ser evaluados. De esta forma un niño que es rotulado como mentiroso deberá "dejar de decir mentiras" para que se vea que está cambiando. Por otro lado, el rótulo determina la forma como se establece la relación entre otro cualquiera y quien porta el rótulo. Además portar el rótulo obliga ser o mostrar lo que el rótulo sugiere.
¿Qué significa el rótulo de desplazado? Lo que usualmente refieren los maestros es que significa pobre, violento, pordiosero, víctima, mantenido, agresivo, bruto, lento e incapaz, para nombrar sólo algunos de los significados que ellos mismos han reconocido. Si el maestro tiene un prejuicio, el rótulo le muestra a los niños en situación de desplazamiento como niños con las descripciones anteriores, ¿de qué manera, entonces, esto determina la relación con ellos?
Usualmente la dirige en dos sentidos: la estigmatización y la victimización, ambas igualmente perjudiciales; las acciones de los maestros refuerzan dichas posturas.
O t r o aspecto en el que nos detenemos mucho con los maestros es en promover un cambio en la mirada frente al comportamiento de los niños. Usualmente los maestros se centran en el comportamiento. Se expresan diciendo que los niños son agresivos, no hacen tareas, son desordenados, etc. La invitación que hacemos
205

FERNANDOJ. ARIAS Y SANDRA RUIZ CEBALLOS
entonces es a que el maestro vea en el comportamiento del niño o joven una forma de dar información. Es decir, que un niño no es agresivo sino que se comporta, muestra o asume posturas agresivas, lo cual inmediatamente sugiere preguntarse ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir el niño con su comportamiento?
Cuando el maestro se queda en el comportamiento y lo liga al verbo ser, le quita al niño o joven la posibilidad de ser algo diferente. Un joven puede mostrarse huraño, triste, agresivo,furioso, si se quiere todo eso a la vez, pero eso no le quita el que también pueda ser un niño que se muestra alegre, dinámico, creativo... es decir el joven aunque se comporte de determinadas maneras, sigue siendo un joven.
El proceso de formación de maestros parte del reconocimiento de prejuicios y rótulos para avanzar hacia la des-rotulación, des-victimización, des-estigmatización; el propósito es que ellos puedan ver en sus aulas a niños o jóvenes que tienen historias distintas, vivencias diferentes y por ello deben conocerlas, entender su significado, con mayor razón desde lo emocional, de tal forma que les permita acercarse a ellos como maestros capaces de favorecer cambios positivos en lo emocional. Así, el maestro podrá favorecer la socialización de los niños y jóvenes en situación de desplazamiento con sus pares en el espacio escolar, de una manera diferente porque ya no habrá distinciones en el trato. Cuando esto se logra, el niño retoma la relación con su maestro y escuela y este espacio se constituye en un ambiente de socialización nuevo que le da elementos al joven para construir una relación nueva con su contexto. Tejiendo lazos....
Es el marco del rótulo y la estigmatización, lo que se ha construido socialmente alrededor del desplazamiento. Para las comunidades receptoras, aun en condiciones similares a las comunidades que llegan, en muchas ocasiones las familias en situación de desplazamiento favorecen un cambio de "estatus", permiten "subir" en la categoría social. Es paradójico ver a comunidades con las mismas necesidades, refiriéndose a las familias desplazadas de manera descalificadora y desobligante por el sólo hecho de haber sido expuestas a ese evento.
Es frecuente que, respecto de las poblaciones en situación de desplazamiento, el colectivo social construya focos de culpabilización y señalamiento por su situación o por aspectos que en la cotidianidad
206

IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN JÓVENES
resultan ser producto de otros factores. Es así como, por ejemplo, si se incrementa la delincuencia es por los desplazados, si hay más pobreza es por los desplazados, si no hay empleo es por los desplazados, si no hay cupos escolares es por los desplazados, lo que desde luego obedece más a razones estructurales de base en tales comunidades.
La forma como asuman, pero fundamentalmente como se construyan, las relaciones entre la comunidad receptora y la que ha sufrido el desplazamiento determina desde lo emocional más elementos para los significados que se construyen frente a la experiencia traumática.
Por todo esto procuramos que el trabajo se adelante con toda la comunidad que, en últimas, es una comunidad en situación de desplazamiento. Es decir, puede que una llegue y otra esté, pero compartir la situación cotidiana, las experiencias traumáticas que traen los vecinos, los miedos de los que están, etc., hace que se construyan nuevas relaciones en esa comunidad.
Se procura tejer nuevas relaciones entre los miembros de la comunidad, se busca una comprensión frente al sentir y las vivencias que cada quien ha sufrido. Reconocer lo que ha significado el desplazamiento para unos y otros crea nuevas formas de mirarse mutuamente, de ganar confianza, que en muchas ocasiones ha sido rota por el miedo, de potenciar recursos, de generar niveles de solidaridad, en fin, de hacer el llamado tejido social que no es otra cosa que favorecer procesos de construcción en la vida cotidiana de los miembros de una comunidad. Edificando futuro para los jóvenes
Uno de los aspectos de mayor reflexión para el equipo de la Fundación Dos Mundos es la situación de los jóvenes. En esta ponencia pretendimos expresar algunos elementos de esa reflexión. Nuestra preocupación en relación con los jóvenes es que éstos constituyen la población más vulnerable frente al conflicto armado en Colombia.
Los jóvenes que han sufrido la situación del desplazamiento tienen un futuro poco grato, con escasas posibilidades laborales y de formación, que los expone a una sin salida cuyo único camino pareciera ser el conflicto mismo.
El reto que tiene el país es la construcción de alternativas para estos miles de jóvenes que, sacados de sus contextos y formas de
207

vida, son expuestos a formas de socialización con demandas nuevas que los llevan a competir de manera desigual con otros jóvenes.
Por eso en el proceso de acompañamiento psicosocial la Fundación procura consolidar procesos colectivos de jóvenes que quieran apostarle a ta construcción de soluciones frente a su situación. Sin embargo, esta labor es insuficiente si las instancias estatales que deben preocuparse por estas poblaciones, y aún los organismos de ayuda humanitaria, no enfocan sus esfuerzos hacia la consolidación de políticas, programas y proyectos orientados específicamente hacia los jóvenes.
Otro elemento para la reflexión tiene que ver con el hecho de que los jóvenes, y aun niños, que se vinculan de manera temprana a la guerra construyen nuevas formas de socialización basadas en símbolos, valores, relaciones y dinámicas dadas por el conflicto armado. Estamos construyendo una sociedad joven que en el futuro no podrá fácilmente visualizar de manera diferente el país; hay una probabilidad alta de que su mirada esté orientada a desarrollar formas cada vez más sofisticadas del conflicto y más alejadas de la convivencia, ¿cómo construir una sociedad de paz cuando lo que se ha vivido durante una vida son las expresiones de la guerra? Por ello, aunque la política de paz del gobierno funcionara, el país no está preparado para ella; no mientras los niños y jóvenes estén vinculados de diferentes maneras al conflicto y mientras desde lo emocional, que es en últimas lo que mueve a la razón, no haya sido posible un espacio para su expresión y mejoría.
Es necesario reflexionar sobre esto y es imprescindible que los niños y jóvenes no participen del conflicto. Esto quiere decir que no haya niños ni jóvenes en situación de desplazamiento, ni asesinados, ni combatientes, ni obligados a colaborar, ni con deseos de venganza, ni con dolores en el alma... esto significa, nada más ni nada menos, un compromiso con la vida, un deseo de un país distinto, una Colombia para construir caminos nuevos donde los niños y jóvenes simplemente jueguen a lo que juegan los demás niños... ¡a ser grandes para hacer realidad sus sueños!
208

L_A INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS
REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS TIENEN DEL ESPACIO SOCIAL!
U N ESTUDIO DE DOS CASOS TRANS-CULTURALES ENTRE
MONTERÍA (COLOMBIA) Y BELFAST (IRLANDA DEL NORTE)
Olga Alexandra Rebolledo
E l tema de la violencia ha sido tratado por diferentes autores y visto a través de diferentes metodologías; los efectos traumáticos de la
violencia en el desarrollo de los niños, en especial, ha sido un tema clínico cuidadosamente estudiado. Sin embargo, en ciertas sociedades, como en Colombia e Irlanda del Norte, la paradoja de la violencia adquiere características de síntoma y su perversa naturaleza acumulativa es velada y oculta, entonces los individuos se ven atrapados en sus mecanismos y socializados a través del miedo. De esta forma, la violencia debería ser vista como una estructura social más que como un grupo de eventos violentos aislados. Partiendo de ese punto de vista esta investigación, se sale del lenguaje común de las perspectivas de causa-efecto que muchos científicos sociales han utilizado y revela algunos de los mecanismos cotidianos y sutiles que la violencia establece como estructura social, para estudiar la materialización de ciertos ritos que perpetúan y legitiman la represión y el miedo como orden social.
Puesto que el objeto de ésta presentación es mostrar la influencia de la violencia en el desarrollo de la comprensión de los niños del espacio social, se enfoca en las representaciones simbólicas (tales como dibujos) y, particularmente en la construcción del marco social dentro del cual los niños desarrollan sus formas de entendimiento y comprensión. Parte del análisis que presentaré considera las formas simbólicas, las prácticas cotidianas y las estrategias narrativas a través de las cuales la violencia se vuelve visible.
Hay diferentes aproximaciones al fenómeno de la violencia y a su impacto e implicaciones en el desarrollo infantil. Muchas de las investigaciones realizadas en este campo están aún orientadas por una premisa inicial que toma el fenómeno de la violencia como un elemento externo y perturbador al cual los niños están expuestos. Al
Psicóloga -Universidad Javeriana, M. Phi en Psicología Social y del Desarrollo - U. Cambridge (Inglaterra).

OLCA ALEXANDRA REBOLLEDO
introducir la noción de normalidad esta perspectiva ve la violencia como una experiencia traumática para los niños. La expresión del trauma psicológico en los niños de cualquier lugar del mundo es un complejo fenómeno que cuenta con unos síntomas clínicos claros, pero sigue siendo solo una forma de aproximarse a esta realidad.
Otros estudios que tienen en cuenta las estrategias que los niños desarrollan dentro de un contexto de guerra (Cairns, 1996), concluyen que ellos mantienen cierto nivel de resistencia por medio de la habituación a la violencia política que los rodea. Punamaki (1996) también se refiere a esta posibilidad, cuando observa que algunos de sus niños israelíes no reportaron más problemas psicosociales debido a que ya se habían habituado a su "ambiente amenazante".
Mi interés de mirar la violencia como un sistema simbólico se diferencia de los estudios mencionados, principalmente por dos posiciones. Primero, considero que puesto que la violencia es un sistema simbólico y cultural, éste se convierte en parte de la vida cotidiana de los niños, por esto no puede ser visto como un elemento externo del espacio sodal.Y, segundo, al analizar la psicodinámica de la violencia se puede revelar la construcción del marco social dentro del cual se forma la creación simbólica de los niños. En otras palabras, la perspectiva de éste estudio involucra formas sutiles de expresión del fenómeno de la violencia que hace parte de la vida cotidiana.
Para desarrollar el estudio, adopté el esquema lacaniano de la dinámica del inconsciente (los órdenes simbólico, real e imaginario), el cual o torgó una fuerte herramienta analítica para mirar la psicodinámica de la violencia y sus principales mecanismos en la vida cot id iana; estos mecanismos producen consecuencias psicodinámicas como la represión y la castración del espectro de significados que los sujetos, en general, son capaces de construir. Para explorar la construcción de significado sobre el fenómeno de la violencia, este proyecto se enfocó en la ciudad como estructura semiótica que revela los significantes legitimados en el orden social. Por lo tanto, si la ciudad es entendida como el espacio social dentro del cual toman lugar los procesos sociales, a través de las imágenes de la ciudad, puede ser posible observar, en una forma más clara la psicodinámica de la violencia.
El análisis está dividido en tres partes. Primero, se analiza la formación de la violencia como estructura social; segundo, a la luz de!
210

U, INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES ÓUE LOS NIÑOS...
anterior análisis teórico, analizo este fenómeno en el contexto colombiano y, tercero, un breve análisis del contexto de Irlanda del Norte.
En el análisis de la formación de la violencia como estructura social es importante explicar cómo la violencia es también parte del proceso de socialización; de esta forma, se pueden explicar algunos de los procesos de legitimación y perpetuación de la violencia a través de la manipulación simbólica del conocimiento y otras prácticas sociales.
La formación social de la violencia como sistema simbólico tiene unos efectos marcados, en diferentes órdenes, en la ciudad como espacio social. Primero, hay que identificar, en el orden simbólico, algunos de los mecanismos que !a violencia establece para crear ciertas representaciones sociales. Segundo, en lo real, hay que identificar las prácticas sociales que materializan la violencia como estructura social.Y, en tercer lugar, en lo imaginario, se pueden identificar las imágenes, casi de espejo, que proyecta, las cuales delimitan y polarizan el espacio social al intentar negar la diferencia y la alteridad. Las tres dimensiones deben ser vistas como una compleja interacción, pero con procesos distintos.
Este marco teórico invita a formular dos preguntas antes de presentar el trabajo empírico hecho en Montería y Belfast (Irlanda del Norte) . Primero, ¿cuál es el impacto de la violencia como estructura social en la forma como entienden los niños el mundo social? Y en segundo lugar, ¿por qué las imágenes de la ciudad pueden verse como una expresión del desarrollo de la comprensión? Las imágenes de la ciudad que muestran los dibujos de los niños fueron entendidas como símbolos sociales que sólo pueden tener sentido con relación al contexto social en el cual están inmersos los niños y al significado que les dan en las narraciones.
Teniendo claro el marco analítico a partir del cual se habla de una psicodinámica de la violencia, es importante presentar los dos estudios empíricos. El estudio en Colombia, realizado en Montería, provee los hallazgos y la metodología para el estudio en Belfast que posibilitó, a su vez, una perspectiva más amplia y argumentos más complejos alrededor del tema.
Es muy importante tener en cuenta a la violencia como un componente del orden simbólico y a las rupturas causadas en las otras dimensiones (lo real y lo imaginario) para entender las distin-
211

OLCA ALEXANDRA REBOLLEDO
tas marcas en los dibujos de las ciudades en las cuales la influencia del fenómeno de la violencia es manifestada en una forma más clara. Este trabajo brinda evidencias acerca de las principales características de este fenómeno social, que se trazan en la producción creativa de los niños, en este caso dibujos y narraciones.
Me gustaría empezar a responder la primera pregunta que formulé, ¿cuál es el impacto de la violencia como estructura social en el desarrollo de la comprensión de la realidad social de los niños?
En primer lugar, la violencia como sistema simbólico es también un producto social debido a lo cual la violencia también produce el mundo social. En general, cualquier sistema simbólico no sólo se limita a reflejar el mundo y sus realidades, sino que contribuye a su formación. Por lo tanto, es posible decir que al transformar sus formas de representación la violencia también está transformando la realidad social en un proceso continuo.
Los dibujos y las narrativas, en sí mismas, son productos sociales y simbólicos y están enmarcados y construidos dentro del orden social establecido. De acuerdo con el análisis dialéctico de la sociedad que hace Friederich Jameson (1981), puesto que la narrativa (y lo mismo podríamos decir, los dibujos) únicamente proyecta resoluciones imaginarias en una perspectiva general, merece ser vista como haciendo historia, como el proceso de instituir la sociedad. Siguiendo los argumentos de Jameson, los niños narrando y representando están haciendo historia. Como Lacan diría del mundo imaginario en general, al hacer una narrativa los niños asimilan su vida a una colectividad histórica y se hacen conscientes de sí mismos como miembros de esa colectividad. Sus propias vidas y experiencias son el centro alrededor del cual se desarrolla la construcción de su historia y su sociedad. Por lo tanto, el estudio de las representaciones de los niños del espacio social podría revelar algunos de los rastros de la formación histórica y la legitimación de dicho sistema social y simbólico, tal como el fenómeno de la violencia.
En sociedades como la colombiana y la irlandesa la violencia se constituye en un componente del orden simbólico, que es una ideología rígida, tanto espacial como somática, dentro de la estructura social. La violencia desplaza la inmediatez de la experiencia vivida por medio déla mediación simbólica, y se vuelve parte del mundo privado a través de sutiles mecanismos sociales para legitimar sus significados culturales.
212

_ LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS..
En resumen, a causa de la presencia de la violencia en el orden simbólico, la influencia de la comprensión social en el desarrollo de los niños se da a través de la regulación de las representaciones de la realidad. Además, la inclusión de la violencia en el mundo privado y en el espacio social, la ciudad, la convierte, en sí misma, en una referencia simbólica cotidiana.
En el estudio que realicé en Montería, Canta Claro, con 10 niños que sufrieron desplazamiento por la violencia, tenía el propósito de analizar su conocimiento social acerca del fenómeno del desplazamiento a través de las imágenes de ciudades. En particular, se asumió que explorar las representaciones geográficas permitiría mirar de cerca la relación invisible entre el espacio social, donde el deseo colectivo es construido, y la estructura social que la violencia ha establecido a través del miedo y la amenaza. Dos conceptos importantes se tuvieron en cuenta en esta investigación. Primero, el concepto de espacio social, en especial la ciudad, como el escenario donde los eventos sociales toman lugar,fue particularmente importante en el caso de esta población que ha sufrido un desarraigo cultural. En segundo lugar, la narrativa y los dibujos como alternativas por medio de las cuales los niños pueden repensar las redes sociales, buscar nuevos elementos de identidad y orientación y crear sentidos desde las marcas invisibles trazadas en la ciudad.
Los tres resultados más importantes fueron los siguientes: I-El miedo como un elemento de socialización interiorizado también como deseo social; 2- La división polarizada entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado; 3- Representaciones nómadas. Estos tres rasgos principales encontrados en las imágenes de la ciudad de los niños, deben ser vistos de una forma interconectada.
EL MIEDO COMO UN ELEMENTO DE SOCIALIZACIÓN
Y TRANSFORMADO COMO DESEO SOCIAL
Esperaba que, por corresponder a tres nociones distintas, las
imágenes de la ciudad que dibujarían los niños se hubieran podido
diferenciar entre sí. Las nociones sobre las que construyeron histo
rias y dibujaron imágenes fueron: el deseo en la ciudad soñada, el
miedo en la ciudad temida y la satisfacción concreta de una necesi
dad o deseo en la ciudad real que habitan. Sin embargo, en las narra
tivas de las ciudades el miedo y el sentimiento de pérdida fueron
elementos comunes que las igualaron a un mismo nivel semántico.
213 ¡

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
1. Dibujo de una historia de ¡a ciudad del miedo.
2. Dibujo de una historia
de la ciudad real.
3. Dibujo de una historia de la ciu
dad soñada.
Figura 1 . Ejemplos del miedo como un elemento de socialización que se transforma al mismo tiempo en deseo social.
214

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS..
1. Dibujo de una historia
de la ciudad del miedo. 2. Dibujo de una historia
de la dudad real.
3. Dibujo de una historia
de la ciudad imaginaria.
Figura 2. Ejemplos de la representación binomial, la dudad-miedo que
tiene implícita otra representación del espacio social, la casa-dudad.
215

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
Historias como:
1. (...) Yo no quiero acordarme porque no podíamos ver nada, estábamos solos y asustados (fragmento de una narración de la ciudad del miedo).
2. (...) Luis Fernando era un muchacho. El vivía muy lejos de la ciudad, en el campo. Le gustaba ir a la playa todos los días. Un día conoció a una mujer, entonces iban juntos a la playa, pero se ahogó la pelada (fragmento de la narrativa de la ciudad real).
3. (...) Una vez a mi primo me lo mataron. Alguien lo mató, sólo tenía 5 años. En esos días me quedé solo.Vine a encontrarme con mi mamá y quedé feliz (fragmento de la narración de la ciudad soñada).
FIGURA 1
LA REPRESENTACIÓN DEL BINOMIO CIUDAD-MIEDO
QUE PRODUCE OTRA: LA CIUDAD-CASA
En la mayoría de los dibujos se encontró que los niños sólo dibujaban una casa aislada. La ciudad no existe como una totalidad colectiva, las imágenes de las ciudades de los niños tienen un centro claro y único de relación: la casa. En "La Poética del espacio" de Bachelard (1964), ia casa es entendida como una ent idad fenomenológica que revela los valores más íntimos del espacio interior; por supuesto, es necesario tener en cuenta su unidad y complejidad y el esfuerzo por integrar todas las categorías que se relacionan con el espacio exterior. Sin duda, este rasgo es también una expresión de la polarización del espacio social que produce la violencia.
Es claro que la presencia del miedo como modo de socialización vuelve hostiles y no deseables los espacios de relación e intercambio social. A pesar del hecho de que en las imágenes de la ciudad representan sus casas como el único lugar significativo en el espacio social, ellos también hacen una condensación de los elementos más significativos de la ciudad. En la Figura 3 es posible ver estos elementos, una casa con un camino, que significa el lugar de la permanencia y el viaje, como en la ciudad los parques y las calles, pero aquí los niños expresan y sustituyen estos elementos con la entidad social más primaria: la familia, en lugar de la comunidad y la colectividad.
216

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FN LAS REPRESENTACIONES QUF LÜS NIÑOS..
FIGURA 2
1. (...) Y secuestraron dos campesinos y a ocho campesinos mataron y la familia de Carlos estaba preocupada porque su esposa había parido un pelao apenas, pero a Carlos lo mataron (...) (Fragmento de la ciudad del miedo).
2. (...) Todo el mundo lo llamaba el gallero. El vendía drogas y armas y lo mataron (...) (Fragmento de la narración de la ciudad real).
FIGURA 3
REPRESENTACIONES NÓMADAS
Esta característica de las tres representaciones de ciudad puede ser entendida como una representación de desarraigo yen relación con el resto, en particular con la 'ciudad-casa', es evidente que los niños expresan sus casas como elementos desconectados y desarticulados del espacio social, caminos colgando, botes-casas, por ejemplo
FIGURA 4
(...) La gente es tan poderosa que pueden levantar edificios y ponerlos en otras partes, pero sólo los niños tienen ese poder tan especial. Un día tres hombres llegaron y vinieron a mi tienda y me dijeron que me tenía que quedar callada o si no iban a matar a mi familia, entonces mágicamente me eleve (La ciudad soñada)
De esta representación nómada es posible decir que el fenómeno de la violencia no proporciona las suficientes herramientas semánticas para que los niños se apropien del espacio social, principalmente porque la violencia introduce elementos de exclusión, y que el miedo y la amenaza son centrales en el proceso de subjetivación, lo que no permite a los niños construir lazos perma nentes y duraderos. Además el otro es visto como una amenaza rea' e imaginaria de su universo. Es importante enfatizar que el ¡mpacto de la violencia en el desarrollo de la comprensión social de los niños, está dado principalmente por mecanismos cotidianos y sutiles, como la polarización, las reglas de exclusión y la negación del otro, del diferente. De esta forma, al introducir nuevos significantes como el miedo y la exclusión, la violencia produce rupturas y vacíos en la construcción del conocimiento social y de las representaciones del espacio.
2 1 7

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
1. Dibujo de una historia de la ciudad
del miedo.
' ¡ W — c<...,:.
-eej ' j -T^ ' :;%i tí*1
SJXIS®.- %gr*m,
Dibujo de una historia de la ciudad real.
Figura 3. Ejemplos de cómo los niños condensan los elementos más significativos de la ciudad, tales como, la permanencia - re presentado en la casa- y el viaje -representado en el camino-. Estos ejemplos hacen parte de la característica encontrada en los dibujos de los niños en Montería; la casa-ciudad.
218

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS..
((•', ' ¡ / •Vy) t v i
1. Ciudad soñada.
^ov, ÍV-Í/O
. . ; "v. i " Zv i -e - • . • - .
« • • • • ; ; Z - • " ' • : • • : ' • ;
•
2, Dibujo de la historia
de la ciudad soñada.
3. Ciudad soñada.
Figura 4. Ejemplos de representaciones nómadas.
219

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
Con relación al estudio realizado en Belfast, con 10 niños de la zona católica y de las zonas más pobres de la ciudad, es relevante aclarar el momento histórico que Irlanda del Nor te está atravesando en el momento actual, porque provee el marco histórico y social en el que fue desarrollado el estudio.
La investigación se desarrolló en abril de I 999 cuando existía un momento efectivo y verdadero de paz, a pesar de los problemas sociales que aún existen, y de actos violentos que ocurrieron durante la semana previa al trabajo de campo. La historia irlandesa tiene algunas similitudes con el conflicto colombiano el cual también tiene raíces muy profundas en la estructura de la sociedad, casi con una naturaleza endémica. Irlanda del Nor te es una sociedad profundamente dividida y polarizada. Las dos comunidades (ios protestantes y los católicos) están segregadas en educación, vivienda y, en algunos casos, laboralmente. El conflicto en irlanda se remonta a 1969, pero disminuye significativamente después del cese al fuego en 1994. La historia del conflicto ha permeado la estructura social y, aunque sólo los ciudadanos mayores de 50 años tienen memoria de los peores tiempos de la violencia -ellos lo llaman " theTroubles"- , define el contexto social en el cual los niños y jóvenes están creciendo.
Para hacer el análisis de los dibujos de los niños se tomó en cuenta ei esquema lacaniano de la dinámica del inconsciente, lo simbólico, to real, lo imaginario. En cada categoría identifiqué algunos rasgos característicos que revelan lo que llamé la psicodinámica de la violencia así:
Existe un simbolismo espacial claro, identificado en tres rasgos sobresalientes en los dibujos de los niños del espacio social, la ciudad: primero, la ausencia de figura humana; segundo, los castillos y, tercero, falta de articulación en cadenas de eventos sociales. Estos tres rasgos son parte de la ruptura que produce la violencia en el orden simbólico al extraer significantes de la coherencia intrínseca del mundo social como por ejemplo, el ot ro (en este caso la figura humana). El orden simbólico está constituido por discretas articulaciones discursivas y prácticas reales y concretas; es un dominio construido por referencias sociales tales como los actores sociales.
220

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS...
LA AUSENCIA DE FIGURA HUMANA -ENTENDIDA
COMO MANIPULACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL
ES importante decir que esta característica juega un papel
muy importante en la concepción del espacio social, porque la figu
ra humana, que representa al otro, encarna la posibilidad de apro
piarse de una determinada realidad social y la existencia de la dife
rencia que inscribe la representación del niño en un orden social.
En ias historias que los niños contaron en Belfast, también fue posi
ble observar su tendencia a representar la ciudad como un lugar
inhabitado. Los contenidos de las siguientes historias muestran la
ciudad del miedo, el miedo leído como la otra cara del deseo, es un
lugar de miedo por la ausencia de personas, del otro, pero, al mismo
tiempo, el o t ro es visto como un lugar aterrorizante.
1. Mi ciudad de miedo sería una ciudad grande en la que hu
bieran muchísimas habitaciones y yo solo viviera ahí. Yo creo que
sería muy miedoso para mí.
2. El extraterrestre puso sus dos piernas y sus brazos en la
tierra. Él buscó a la gente y no había nadie. La ciudad se levanto de
la tierra y se fue.
3. Belfast es la ciudad del miedo en el mundo.Yo busco siempre
algo, pero no hay nada.
FIGURA 5
La representación del otro asociado con significados de miedo y exclusión podría imposibilitar a los niños para proyectar sus imágenes en el afuera. Esto significa que las producciones creativas, tales como los dibujos, son un reflejo de esa relación establecida entre el ot ro y el miedo y explica por qué las imágenes de la ciudad parecen estar vacías e inhabitadas.
LOS CASTILLOS: AUSENCIA DE ALTERIDAD
' El espacio social en Belfast está caracterizado por el rompimiento de la continuidad entre los lugares y barrios lo que aisla los espacios privados y similares de lo distinto y lo público; a lo largo de la ciudad hay murallas, banderas y líneas divisorias que delimitan físicamente las fronteras de la ciudad; parece un grupo de castillos que se protegen del afuera.
221

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
A b g C38&
1. Dibujo de una historia de la ciudad del miedo.
2. Dibujo de Belfast en 1 0 años.
3. Dibujo de una historia de la ciudad del miedo.
v —.-^ ' /
I R Í " fr n ^1 n .... i
Figura 5. Ejemplos de la ausencia de figura humana en tres niños irlandeses diferentes.
222

1_A INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS..
1. Ciudad soñada.
2. Dibujo de la historia 1 de la ciudad soñada.
Figura 6. Ejemplos de los castillos como representaciones de ausencia de alteridad.
223

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
Por esta espacialidad los niños asocian los castillos al único lugar seguro para estar y el afuera, el espacio público, con lo hostil y peligroso.
"El castillo es un buen lugar para vivir porque tú puedes hacer todo lo que quieras.Tú puedes sentirte seguro y feliz de no tener problemas" (ciudad del sueño).
FIGURA 6
LA FALTA DE ARTICULACIÓN DE CADENAS DE EVENTOS SOCIALES,
ENTENDIDA COMO UNA EXPERIENCIA DE DISCONTINUIDAD
Respecto a este punto, fue posible observar que los niños conectaban eventos contradictorios en el tiempo y el espacio para poder darle un orden a la realidad social establecida. Ellos construyen significado desde el escaso conocimiento disponible. Presentan las historias como actos simbólicos en sí mismas, como invenciones de soluciones imaginarias a las irresolubles contradicciones sociales; la violencia fragmenta la realidad social en partes desconectadas. En el siguiente fragmento de una de las historias se hace evidente que los niños de Irlanda del Nor te sienten un vacío, un hueco en su conocimiento de la realidad social porque no existen como actores sociales y, por lo tanto, tienen que construir la comprensión y entendimiento de su entorno a partir de eventos desconectados y dispersos.
"Cuando me caí mi pierna... Fui a la casa en la mañana cuando estaba corriendo. Entonces fui a la casa y soñé. Fui al colegio y jugué con mi mejor amigo, estábamos caminando alrededor de mi primera casa y me dio seguridad, entonces yo y mi amigo jugamos en nuestro bar, tomamos cerveza en la ciudad de Belfast. Me dolió la pierna cuando me caí,fui a la casa en la mañana, yo entonces me fui a la cama y alguien lloró desde el mar y mamá dijo no escuches" (historia construida con 10 palabras que escogieron de un juego de asociación libre).
En la investigación se encontraron similitudes culturales tales como la división polarizada entre la vida pública y la privada. En el caso colombiano se observó que los niños tendían a representar la ciudad como una casa aislada, lo que llamé la casa-ciudad. En Belfast los niños usaban los castillos como una forma de representar sus imaginarios de la ciudad. Sin embargo, a pesar de las diferencias culturales, ambas representaciones expresan una forma de entender la ruptura y fragmentación del orden social.
224

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS.,,
Estas dos características podrían estar relacionadas con otras similitudes encontradas en el orden simbólico y en lo real.Sin duda, la división polarizada de lo público y lo privado a través de las representaciones de castillos y casas aisladas, revela la asociación que los niños hacen del miedo y el otro. La categoría del miedo y la exclusión, otra similitud, se representó desde dos perspectivas culturales. Desde la perspectiva colombiana.se observó que la tendencia de los niños es a representar la ciudad como casas aisladas, es una expresión de la violencia como una realidad cercana y cotidiana. En las narraciones de los niños de Canta Claro fue evidente el miedo como elemento común entre las tres ciudades, la soñada, la del miedo y la real. Cuando se les mostraron los dibujos de los niños colombianos, los niños de Belfast pudieron identificar el miedo como elemento común y tradujeron ese significante -el miedo-, también muy familiar para ellos, en una expresa necesidad de protección.
En el caso de los niños inmersos en un contexto donde la violencia se ha legitimado como forma de relación cotidiana, la representación fragmentada y radical de la ciudad está atada a la imagen represiva que la violencia como estructura produce en el espacio social.Sabemos desde la psicología que los mapas mentales dependen estrechamente del tipo de actividad que el sujeto desempeñe. Por lo tanto, hay lugares que no nos representamos porque no hacen parte de nuestras actividades diarias. Sin embargo, las imágenes de la ciudad de niños que viven en un ambiente de violencia no dependen de una opción individual. Cuando la violencia pertenece a la vida cotidiana de los niños, su influencia e ¡mpacto limita el mundo social de los niños a un lugar fijo y único; la violencia establece claras y radicales fronteras en el espacio social. En otras palabras, los mundos imaginarios y soñados de los niños son sus posibles y factibles realidades.
Al utilizar categorías de deseo, se introduce la posibilidad de mirar y analizar en los dibujos no solamente los objetos expresados sino analizar y contextualizar la ausencia; como Lacan dijo: el deseo es la ausencia introducida en lo real. Este estudio tuvo el propósito de mostrar esa ausencia en la imaginación de los niños. Por ejemplo, la ausencia de figura humana en los dibujos podría significar que, en una sociedad donde la violencia ha permeado la cotidianidad, el o t ro es asociado a significantes de miedo y exclusión.
2251

OLGA ALEXANDRA REBOLLEDO
Estos resultados muestran que la violencia como sistema simbólico, a través de distintos mecanismos cotidianos, promueve el miedo como instrumento de poder y socialización. Por lo tanto, la violencia introduce en el espacio social el significado de que la ciudad ya no es el lugar de encuentro con los otros.
A pesar de las variaciones culturales, los métodos que se desarrollaron para analizar la comprensión de los niños del espacio social, permitieron explorar de una forma más profunda la dinámica general del fenómeno social de la violencia. Espero que algunos de estos métodos otorguen herramientas valiosas para entender la vida de nuestros niños en estos contextos específicos; se necesita abrir aproximaciones metodológicas que faciliten e incrementen el entendimiento de tan compleja y contemporánea realidad. Finalmente, el análisis cultural del conocimiento social de los niños a través de sus construcciones creativas (dibujos e historias), facilitará también nuestra propia comprensión como adultos de los mundos sociales de los niños. Las voces de los niños pueden ser una forma de entender nuestro propio mundo.
REFERENCIAS
AUGE, M. (1995). Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. LondomVerso.
BARTHES, R. (I988).7he Semiotic Challenge. Oxford : Basil Blackwell.
BRUNER, G. (1990).Acís ofMeaning. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.
CAIRNS, E. (1996). Children andPolitical Violence. Oxford: Blackwell Publishers.
CALVINO, 1.(1997). Invisible Cities. London:Vintax. DAZA, G. & ZULETA, M. (1997). Maquinaciones sutiles de la
violencia. Santa Fe de Bogotá: Siglo del Hombre. FELDMAN, L. (1991). Formations of Violence: The Narrative of
the Body and Political Terror in Northern Ireland. ChicagoThe University of Chicago Press.
FURTH, H. (1996). Desire for Society: Children's Knowledge as Social Imagination, London: Plenum Press.
226

LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LAS REPRESENTACIONES QUE LOS NIÑOS..
JAMESON, F. (1981 ).The Political Unconscious: Narrative as a Sodally Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press.
L A C A N J . (1978/1964). The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York: Nor ton .
LACAN, S. (1977). Ecrits: a selection. New York: Nor ton . PUNAMAKI, R. (1996). Can Ideological Commitment Protect
Children's Psychosocial Well-being in Situations of Political Violence? Child Development, 67, 55-69.
REBOLLEDO, O. (1999). Las ciudades efímeras de los niños: Imaginarios nómadas de la violenda. Bogotá: Bartleby.
2271


Los NIÑOS Y LAS NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:
UNA MIRADA DESDE SU PROPIA DIGNIDAD
José Luis Campo Rodicio
E l desplazamiento forzado en Colombia constituye uno de los he
chos más aberrantes, no sólo por su magnitud, sino porque con
lleva una multiplicidad de violaciones a los derechos fundamentales
de los seres humanos; cualquier análisis de este hecho implica colo
carnos ante situaciones concretas que nos confrontan e interpelan.
Por ello, aunque no dudamos en responder a la invitación que nos
hacen para participar en este evento.es para nosotros un desafío ya
que se trata de reflexionar sobre una realidad sangrante que hace
evidente nuestra incapacidad y hasta nuestra indiferencia.
El tema del desplazamiento vinculado a la realidad de los niños
y niñas está muy cercano a nuestra dinámica institucional ya que la
entidad que represento adelanta, hace ya varios años, acciones de
acompañamiento a población desplazada en sus sedes deVillavicen-
cio, Monten'a.Tierralta, Puerto Libertador y Santafé de Bogotá.
En este espacio queremos compartir algunas reflexiones que
desde la práctica venimos haciendo; vamos a centrar nuestra parti
cipación en un acercamiento humano a cada uno de los componen
tes de la expresión Niños y niñas en situación de desplazamiento.
Detengámonos un momento en eso de los niños y niñas. ¿A
quiénes nos estamos refiriendo? ¿De qué niños y niñas estamos
hablando? ¿Quiénes son ellos para cada uno de nosotros y noso
tras? Aunque parezca obvio es fundamental que nos hagamos esas
preguntas, ya que de la forma como asumamos la respuesta de
penderá nuestra comprensión del problema y la actitud que asu
mamos ante él.
Para nosotros y nosotras, me refiero a los que formamos
parte de Benposta, los niños y las niñas son personas y como tales
sujetos de dignidad. Esta expresión es obvia y no genera en sí con
troversia alguna. El poner en duda, de forma consciente, la digni
dad humana es asumir una mirada raquítica sobre la vida y su gran-
1 Teólogo, Coordinador General - Representante Legal de Benposta en Colombia.

JOSÉ LUIS CAMPO ROOICIÓ
deza. Nues t ro problema es que estamos acostumbrados a "estratificarla" de acuerdo con determinadas situaciones. Hoy día hablamos de niños y niñas desplazados de la misma forma que hablamos de los niños y niñas de la calle, abandonados, ricos,pobres, indigentes... y otros términos que degradan su vida y su dignidad. Con ello legitimamos inconscientemente esa situación y las distintas organizaciones nos especializamos en diseñar proyectos y programas para cada una de esas categorías. De esta forma, lo que hacemos es institucionalizar el problema y nuestras acciones se orientan a mantenerlo y legitimarlo más que a su radical solución.
Es fundamental que entendamos a los niños y niñas no como desplazados, sino simplemente como lo que son, personas, con todas ias implicaciones que ello tiene. El reconocerlos como personas es identificarlos, no por sus carencias, sino por sus potencialidades. Tras las miradas tristes de esos rostros horrorizados hay vida, sueños, esperanzas... y es a partir de ello que tenemos que construir.
Cuando vivimos inmersos en situaciones tan degradantes no es fácil reafirmar la grandeza de la dignidad humana de estos niños y niñas, pero consideramos que es fundamental que hagamos un esfuerzo para ubicarnos en el tema que nos convoca. Posiblemente, sea más fácil para los que tenemos hijos e hijas. Pensemos en ellos por un momento... con seguridad no tendremos problemas para reconocerles como dignos, como personas. Ahora traslademos esa misma visión y comprensión a los niños y niñas que conocemos como desplazados. ¿Acaso no son ¡guales?
Una vez reafirmada esta digna condición personal de los niños y niñas que la sociedad identifica como desplazados pasemos al segundo aspecto. El desplazamiento. ¿Cuál es la compresión que tenemos de un fenómeno que afecta a más de un millón ochocientos mil colombianos y colombianas y que aumenta a un promedio de 600 personas día (la Defensoría del Pueblo habla de 550), de las cuales el 58% son menores de 18 años? ¿Qué es eso del desplazamiento? No voy a tratar de hacer un análisis profundo de este fenómeno. Por desgracia es un tema ya incorporado a la dinámica social del país y lo hemos incluido en nuestras agendas institucionales.Yo los invito aquí a que hagamos un esfuerzo por acercarnos a la parte humana de este fenómeno, que intentemos ver los rostros, las situaciones personales y sociales que se generan... Nos pasamos ho-
230

Los NIÑOS V LAS NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
ras y horas discutiendo si son un millón o un millón quinientos y nos olvidamos de sus nombres, sus rostros, su vida.Veámoslo en relación con esos 950.000 niños y niñas de los cuales ya reafirmamos su dignidad como personas.
Queremos insistir en el desplazamiento como la máxima expresión de violación de derechos.Todos los derechos humanos, políticos, sociales, culturales, civiles, individuales, familiares y colectivos son violados en el hecho del desplazamiento.Todos los principios consagrados en la Constitución son aquí desconocidos. Ser desplazado es vivir el desarraigo, el exilio, el temor, la incertidumbre, la pobreza, la marginalidad, la insolidaridad... Todos los aspectos degradantes que podamos alcanzar a imaginarnos se concentran en la situación de des-plazamiento.Y aquí es fundamental que hablemos de responsables. Sin negar la responsabilidad directa de los distintos grupos armados, unos y otros, que intimidan y masacran a niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos de la forma más cruel y sediciosa, produciendo la degradante huida de poblaciones enteras, insistimos en la directa responsabilidad del Gobierno de turno, por su incapacidad para garantizar la permanencia y seguridad de los pobladores, unido a la incapacidad y falta de voluntad política para asumir las responsabilidades que él mismo se asigna en la Ley 387 y que hace referencia a la prevención, protección, atención integral y consolidación/estabilidad económica.
El problema es que nadie se siente responsable de esta situación. Pienso que todos tenemos algo que ver en el asunto. De lo único que estoy seguro es que ellos, especialmente los niños y las niñas que pagan en carne propia las consecuencias, son los más inocentes. Yo no sé el nivel de responsabilidad que tengamos los que hoy día estamos aquí. A lo mejor nuestra pasividad y nuestra indiferencia también nos condenan. A veces, cuando día a día vivimos por los medios las masacres y todo lo demás, me pregunto si hemos perdido nuestra capacidad de asombro, de indignación. Lo cierto es que nos sentimos ajenos e incapaces.
Veamos también el hecho del desplazamiento, no como un acto o un acontecimiento, sino como un proceso.Ya en sí el hecho violento es trágico, especialmente para los niños y niñas. La llegada de hombres y mujeres armados y sus macabras acciones descuartizando a sus víctimas con machetes y motosierras delante de sus hijos, esposas... Podremos imaginar, si es que podemos, el
2311

JOSÉ LUIS CAMPO RODICIO
impacto de este hecho sobre sus vidas. El dibujo de una niña recién llegada de Mapiripán a nuestra sede de Villavicencio era muy diciente: ...como una plaza, un poste en el centro con una persona amarrada, personas de pie sin cabeza, cabezas de hombres o mujeres en el suelo... Todos sabemos lo que pasó en Mapiripán, lo mismo que pasó en Puerto Alvira y pasó en el sur de Bolívar, en Barranca, en Nor te de Santander, enTierralta... lo que por desgracia pasa hoy día en casi todo el país.
Pero la cosa no queda ahí. No es solamente el hecho violento con todas las nefastas consecuencias que podemos imaginar. Tenemos que ver el desplazamiento como un proceso que coloca a los niños y las niñas, junto con sus desintegradas familias, en una situación de desplazamiento. Es importante entender esta situación como un estado permanente de vida. Aquí los psicólogos nos podrían dar muchos elementos para entender las consecuencias que para la integralidad de la vida tiene este hecho. Un nuevo ingrediente entra a incidir de forma directa en la vida de estas personas, son desplazados.
Intentemos señalar algunos aspectos que caracterizan esta nueva situación que, insisto, se convierte en una forma obligada y permanente de asumir la vida:
EL DESARRAIGO
Una de las situaciones más duras, en especial para los niños y niñas, es el abandono forzado de su tierra, tierra que no podemos entender simplemente como espacio físico, sino que es lo vivenciado, lo construido. Son relaciones vivas que se establecen con el espacio, los vecinos, los animales, la naturaleza... y que se convierten en un elemento fundamental de la dimensión humana. Esta vinculación viva con el entorno es un elemento fundamental de los seres humanos.
Queremos también aquí compartir algunos testimonios de niños y niñas ubicados en nuestra sede de Canta Claro, en Montería.
Querido tío. Espero que te encuentres bien de salud. Esta carta
es para decirte que extraño mucho la casa, a mis amigas y en
especial a mi perrito Chómpiro. Extraño mis paseos cuando iba
en el burro a la escuela. Por favor salúdame al profe Gustavo
que lo extraño mucho.
232

Los NIÑOS Y LAS NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Cómo estás, espero que estés bien. Yo recuerdo mucho la
quebrada donde nos bañábamos. Me hace falta montar a ca
ballo, comer guayaba y mangos porque eso no lo tengo acá.
Te saludo y quiero que estés bien. Quiero saber cómo están
mis primos. Dale saludo a mis amiguitos. Me hace mucha falta
montar el burro y los caballos porque acá no hay y también
los pericos. Me hace falta la perrita Maga.
Estos ejemplos señalan que para los niños y niñas es algo horrible salir obligados de una situación de vida que genera lazos de relación muy fuertes con el medio y llegar a centros urbanos y "ser t irados" en la miseria.
AJiora bien, si pudieran ubicarse en un medio digno el impacto posiblemente no sería tan fuerte. Aquí señalamos otro componente fundamental de esta nueva condición de vida que asumen los desplazados.
L A VIOLACIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS EXISTENCIALES
Todos coincidimos en que la situación de desplazamiento es la máxima expresión de violación a los derechos humanos; es un atentado contra la dignidad de las personas. Pero entramos aquí en un tema que se ha vuelto demasiado subjetivo, ya que muchos piensan que los derechos de las personas dependen de su reconocimiento jurídico y, por lo tanto, de circunstancias políticas. La socióloga francesa Simone Weil hace una diferencia entre derechos y necesidades, diferencia que me parece muy pertinente para lo que estamos tratando. Al señalar esta diferencia, dice la autora que las necesidades brotan de lo más profundo del ser humano y crean obligaciones por parte del Estado, obligaciones que son las mismas en todos los tiempos y circunstancias. Estas necesidades son propias de la naturaleza humana, intrínsecas a la propia condición de seres humanos, por el simple hecho de serlo.
Entre estas necesidades básicas fundamentales se señalan la vida, la integridad personal, la alimentación, la vivienda, la libertad, la seguridad... y otras que definen la condición humana de las personas.
Aquí es nuevamente necesario visualizar la condición que afrontan los niños y niñas en los distintos asentamientos o sectores marginales de los centros urbanos donde se ubican. Hacinamiento, hambre cotidiana, desnutrición, inseguridad, dolor compartido, enfermedades virales, paludismo, gripes crónicas.... todo lo degradante que podamos alcanzar a imaginarnos.
233|

JOSÉ LUIS CAMPO RODICIO
Esa es la condición permanente de vida que afrontan mas de 950.000 niños y niñas que día a día aumentan de forma significativa. Ante ello surge un sentimiento de incapacidad. ¿Qué podemos hacer? Las organizaciones que conformamos el Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD), un conjunto de 13 O N G que desde lo jurídico y humanitario pretendemos acompañar a los desplazados en el país, organizamos hace pocos meses un encuentro de niños y niñas identificados como desplazados, que provenían de distintos sectores del país2. Lo llamamos "Encuentro de Niños y Niñas por sus Derechos y la Paz". Asistieron 38 delegados y delegadas y durante cuatro días confrontaron, a través de lo que llamamos un Taller de sueños, el cómo están viviendo y cómo quisieran vivir. A modo de ejemplo quiero compartirles el proceso presentado por uno de los grupos. Su "presente" lo expresaron a través de un dibujo muy diciente. Un sol llorando, un cementerio, figuras humanas aisladas, todas de negro, helicópteros disparándole a la gente...
Al confrontarla con el "cómo ellos quieren vivir" el ejemplo es más que significativo. El sol alegre, figuras humanas unidas, casas de colores, flores, pájaros... como una explosión de vida.
Esta doble dimensión de la vida, expresada en el contraste de estos dos dibujos, nos ubica en o t ro aspecto de la reflexión que queremos compartir:
EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Fíjense que venimos hablando no de "niños y niñas desplazados", sino "en situación de desplazamiento". Esta diferencia es fundamental. No se trata de un juego de palabras. Al hablar del desplazamiento como "situación" lo estamos colocando fuera de la esencia de la persona, algo externo, que no forma parte de su identidad. Es un elemento accidental que, aunque cala profundamente en la identidad de las personas que lo sufren, desaparece cuando se dan las condiciones para ello. Es por esto que insistimos que los niños y las niñas no son desplazados, sino que viven en situación de desplazamiento.
En este encuentro, realizado de! I al 4 de agosto de 1999, participaron niños y niñas provenientes de
Villavicencio, Tierralta. Quibdó, San José de Apartado, Neiva, Dabeiba, Cacarica, Cúcuta, Cambao, Monte
ría, Bucaramanga. Armero-Guayabal y Santafé de Bogotá.
234

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
El vivir en esta situación de desplazamiento implica un presente con carencias en los elementos mínimos necesarios para un digno desarrollo humano, presente que podría definirse como de "tragedia compartida", como una negación permanente a la vida, como violación a un derecho fundamental que los niños y niñas reclaman con insistencia: el derecho a la esperanza.
Pero en medio de esta tragedia del desplazamiento a la que están amarrados es importante insistir en la capacidad de sueño y esperanza que tienen ios niños y las niñas.A los que mantenemos una relación cotidiana con ellos nos asombra su capacidad de trascender el pasado y proyectarse hacia el futuro.A pesar de la tragedia los niños y las niñas viven, el presente con gran intensidad y día a día pretenden hacer realidad sus sueños. El encuentro al que hacía referencia lo definiría como una "explosión de vida y esperanza". Cuando se planteaban el cómo llegar de la realidad a los sueños, los niños y niñas hacían propuestas concretas de compromisos y responsabilidades, señalando como aspectos para desarrollar, entre otros, los relacionados con la educación, salud, vivienda digna, recreación, seguridad, derecho a la vida y a la esperanza, el trabajo de sus familiares adultos, etc.
Es esta capacidad propositiva, que surge y se alimenta fundamentalmente en procesos organizados, donde hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos toman conciencia de su capacidad de lucha por superar su degradante condición, lo que hace que los niños y niñas dejen de ser un problema y se conviertan en parte de la solución. A sus lógicos reclamos al gobierno para que cumpla con los mínimos compromisos contemplados en la ley, se une su generosidad, compromiso y capacidad de asumir responsabilidades que transcienden el justo beneficio personal y se proyectan a un anhelo de país.
Sin que suene a recetario comparto, finalmente, cómo desde Benposta acompañamos esta realidad, especialmente en nuestras sedes de Montería,Tierralta, Puerto Libertador y Villavicencio.
En primer lugar insistimos en la necesidad de la integralidad de cualquier acción de acompañamiento. La ayuda de emergencia la enmarcamos en una propuesta de desarrollo humano y cualquier respuesta inmediata en aspectos de salud, nutrición y educación son estrategias dinamizadores de procesos de organización y participación social.
2351

O t r o tema importante es la forma como abordamos el aspecto psicosocial. Más que a través de estrategias terapéuticas de carácter individual, hemos descubierto la fuerza del elemento lúdico y cultural en el proceso de lo que muchos llaman la "reconstrucción del duelo". Una de las estrategias programáticas que caracteriza nuestra acción de acompañamiento es lo que llamamos "Cultura para laVida".
Un tercer componente es el colectivo pedagógico (comunidad educativa) donde los niños y niñas actúan, no como simples beneficiarios sino como sujetos sociales. A través de una estructura de autogobierno, con asambleas, juntas de gobierno, alcaldías y consejos de diputados, niños y niñas, sin importar la edad, participan activamente en el propio diseño y gestión de la propuesta pedagógica.
Es importante señalar, así mismo, la vinculación y participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. A través de la Escuela de Padres se busca el fortalecimiento de vínculos de identidad y pertenencia.
Quiero agradecerles su paciencia al escuchar estas reflexiones que surgen, no tanto de un análisis teórico, sino de la propia vivencia cotidiana.
236

COMENTARIOS
LA NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GENERACIÓN
EN EL ESTUDIO DEL DESPLAZAMIENTO O LA RECUPERACIÓN
Y CIRCULACIÓN DE LA PALABRA DE QUIENES
SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Juanita Barreto Cama
L as palabras de Haidy Duque.José Luis Campojiovani Arias, Sandra Ceballos y OlgaAlexandra Rebolledo, han sido puestas en circula
ción en este simposio con una finalidad explícita en la manera particular de nombrar la jornada de esta mañana: la necesidad de crear condiciones para que en la pregunta sobre los efectos psicosociales del desplazamiento sea posible "una mirada de género y generación".
Cada una de sus expresiones,estructuradas como vivencias o experiencias, como reflexiones, planteamientos o conceptos, como proyecciones o propuestas, se ha tejido en y a partir de un complejo entramado en el que confluyen:
a. Los hilos de sus particulares y por ello diferentes historias personales. b. Las puntadas de sus relaciones con las organizaciones e instituciones de las cuales forman parte, con las que se van tejiendo monos, doblémonos, cadenetas y puntos. c. Los nudos de las voces de las mujeres y los hombres, los jóvenes y las jóvenes, las niñas y los niños con quienes realizan su trabajo cotidiano y con quienes se han encontrado en razón de la situación de desplazamiento a la que la sociedad los ha abocado. d. Los enredos y las hebras sueltas de la historia de este país en el cual aún no cabemos todas y todos y donde aprendimos, por ejemplo, que su partera era la violencia. e. Los hilvanes y deshilvanes, los enlaces, remiendos, costuras y remates que dan cuenta de las posibilidades que cada una y cada uno de ellos y ellas han construido para situarse ante esta histo-
Profesora, Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
Colombia. Investigadora del Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo,

JUANITA BARRETO CAMA
ria que nos es común y que nos congrega en este evento: la de la violencia y el desplazamiento forzoso.
Sus escritos han sido presentados hoy en este escenario para compartirlos con quienes aquí estamos; para someterlos "al debate público"; para que "conversemos" sobre sus contenidos; para que ios pongamos en circulación por los espacios donde transitamos; es decir, para que contribuyamos en los lentos, difíciles y contradictorios, pero también potenciadores y esperanzadores procesos de producción y distribución de los conocimientos, en este caso sobre el desplazamiento en Colombia.
Me pregunté varias veces desde dónde situarme para asumir la tarea que me había sido asignada como comentarista en este simposio: ¿desde los contenidos de los textos?, ¿desde la complejidad de los contextos?, ¿desde las voces de los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, las mujeres y los hombres "en situación de desplazamiento"?, ¿desde las líneas de acción de las instituciones y organizaciones?, ¿desde las políticas y prácticas de ias autoridades estatales y sus efectos sobre los poderes múltiples que a ellas se articulan?
En la búsqueda de un criterio para abrir el necesario debate a sus planteamientos, descubrí que cada uno de estos lugares es legítimo y cada una de estas miradas es necesaria. Descubrí también que aunque en nuestro tiempo -el de este momento en este recinto- no podemos abordarlas todas, los tiempos de la historia que construimos con nuestras propias vidas y el de la historia que construyen otros y otras permitirán seguir tejiendo este entramado. Y en ese descubrimiento opté por situarme desde mi experiencia como mujer y como ciudadana; desde mis sesgos como trabajadora social y como profesora e investigadora de la Universidad Nacional me uno a las preguntas que otras y otros se formulan acerca de los procesos de participación social y comunitaria. Creo en la necesidad de identificar las posibilidades que abre la construcción de una perspectiva de géneros y de generación para la comprensión de los problemas, procesos y realidades humano-sociales.
Desde allí, desde mi propio sesgo, me pronuncio ante las inmensas y variadas posibilidades que nos ofrecen, tanto los contenidos de las ponencias presentadas, como los procesos en los cuales se sustentan; ante la riqueza dei reconocimiento de sus aportes como el potencial que nos brinda la identificación de sus limitaciones.
238

Y allí mi opción es animar conversaciones en las cuales el punto de partida lo constituyan algunas preguntas: 1. En primer término, la necesidad de retomar la pregunta gene
radora de este evento: ¿Qué podemos decir hoy sobre las complejas y persistentes relaciones entre las causas y los efectos psicosociales y culturales del desplazamiento? Las ponencias presentadas nos invitan a anteponer otra pregunta formulada por quienes hoy se encuentran en situación de desplazamiento: ¿Dónde estaríamos hoy si las preguntas sobre las dimensiones psicosociales y socioculturales de la historia y de la vida, en to das sus formas y en todas expresiones, tuviesen un lugar de privilegio? Echar a andar este ¡nfprrncrantp contribuye a poner en cuestión la situación de desplazamiento; contribuye a hacer posible que los sentimientos, pensamientos y acciones de quienes hoy son nombrados, señalados y estigmatizados como "desplazados" estén presentes en la búsqueda de alternativas para que la población desplazada no aumente, para que contar muertos y masacres, deje de ser una necesidad en nuestro país, para que ei Estado y la sociedad entera reconozcan el desplazamiento como un hecho absurdo, como una realidad sin sentido.
2. En segundo término, la necesidad de preguntarnos por las ausen
cias y las presencias en los diversos y ya numerosos eventos sobre desplazamiento realizados en nuestro país, respecto a los cuales debemos indagar ¿Qué razones inducen a privilegiar los estudios sobre las llamadas causas estructurales de la violencia y del desplazamiento, esto es, los estudios sobre sus dimensiones económicas y políticas, en detrimento de sus dimensiones personales/socioculturales y subjetivas? ¿Por qué los estudiosos de la violencia estructural no se sienten convocados ni logran disponer de tiempos dentro de sus agitadas agendas para conocer dimensiones hasta el momento no nombradas, o nombradas tangencialmente, de la violencia y el conflicto? Tal vez, convertir esta pregunta en motivo de conversación cotidiana nos permita reconocer que ia noción de sujeto construida por la modernidad está aún en el hermoso terreno de la utopía y que pasar de los "sujetos de la ilusión" a los sujetos y sujetas2 de la vida es un camino que apenas empezamos a recorrer.
Permítaseme esta expresión, que nos envía a pensar en la génesis y significados del lenguaje, en los imaginarios y representaciones sociales que comporta y en su impacto sobre el quehacer cotidiano.
2391

Este lugar nos invita también a conversar sobre las posibilidades ofrecidas por la presencia en este evento de las voces de las mujeres que construyen proyectos en el Taller de Vida, de los niños y niñas que se reconocen en su potencial de ciudadanos y ciudadanas en Benposta, de los jóvenes y las jóvenes que construyen nuevas formas de esperanza, una esperanza cifrada en el presente y no en el futuro, de la Fundación Dos Mundos; de los niños y las niñas que en Colombia y en Irlanda pintaron sus temores, sus realidades y sus sueños a partir de sus miradas sobre sus ciudades.
3. En tercer lugar la necesidad de reconocer que necesitamos asumir una perspectiva de género y de generación para pensarnos a nosotros y nosotras mismas y para pensar en los textos y las narrativas que nos constituyen y en los contextos, procesos y problemas en los que nos encontramos. Reconocer que constru i r una perspectiva de género y de generación supone un ejercicio permanente y persistente de construcción cotidiana de la democracia, de articulación entre los intereses particulares y los colectivos, entre las dimensiones individuales y comunitarias de la vida humana. Descubr i r , con quienes in te rac tuamos cotidianamente, las razones por las cuales es importante destinar tiempos y espacios a pensarnos como seres humanos concretos, sexuados, genéricos y generizados, portadores en nuestra corporeidad de una edad determinada.
Las exposiciones que hemos escuchado nos ofrecen posibilidades para descubrir que todas las elaboraciones que se realicen sobre cualquier aspecto relacionado con el desplazamiento nos refieren a las mujeres y los hombres que portan sobre su ser y sobre sus identidades los estigmas y los dolores que lleva consigo.Tal vez sea esta mirada un camino para hacer real y viable la idea de sujeto de la modernidad, esto es, para reconocer la existencia de sujetos y sujetas de derechos que no son el sujeto uno, único y homogéneo, sino sujetos y sujetas que se construyen como seres autónomos y autónomas en la posibilidad de ser nombrados y nombrarse, en la posibilidad de reconocer a otros y a otras y de ser reconocidas/ reconocidos por ellos y por ellas.
240