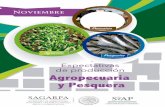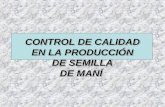Laclau_Modos de producción
-
Upload
juan-hermidas -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Laclau_Modos de producción
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
1/20
ligados a ella, as como la vinculacin que se daba entre lo inter-ses extranjeros del comercio de importacin, los fletes martimos ylos seguros, en los cuales predominaba el capital britnico. Gravildescribe, adems, la reaccin de este sector imperialista ante Ia crisis, eue incluy desde las maniobras especulativas hastalas inversiones productivas, pero que no fue suficiente para escapara la decadencia que la crisis origin en los sectorcs imperialistasmenos dinmicos. Phelps, a str vez, nos describe el crecimiento ytendencias de las inversiones extranjeras en las ltimas dcadasdel perodo, destac.ando el crecimiento acelerado de las inversionesnorteamericanas frente al estancamiento relativo de las europeas,Paralelamente, se puede ver cmo las formas de expor-tacin de capital (emprstitos pblicos e inversiones en trasportey servicios) comienzan a coexistir con las inversiones ligadas almercado internq que anticipan formas de expansin predominan-tes en dcadas posteriores.Recapitulando, entonces, vemos que durante este perodo no solono hubo una Argentina invariable, homognea, unoca, sino quetampoco hubo un solo imperialismo de caracteres estticos. En lacompleja relacin entre imperialismo y nacin, hubo cambios porambas partes, cambios que se haran ms visibles en la nueva etapade crisis, pero que estaban presentes, ms o menos incipientemen-te, con diferentes gmdos de desenvolvimientq en los aos prerrios.Ello no significa que la crisis no haya ttaido nada nuevo, sino queprecisamente para entender qu trajo de nuevo s preciso conocerla realidad en que se insert. Esperamos que estos materiales sir-van a ese fin, adems de contribuir al estudio de un perodo clavede nuestra historia, cuya riqueza anyace intacta en su mayor par-te, a la espera de investigaciones que, en lugar de usufructuar-la, le hagan justicia.
2. Modos de produccin, sistemaseconmicos y boblacin excedente.Aproxim acidn histrica a los casosargentino y chileno *Ernesto Laclau (h.)A la memoria de Ce't'erno Garzn Maceda.De las diversas formas que puede adoptar el fenmeno de la mar-ginalidad social r nos interesa referirnos a aquellas que sureen derrna insuficiente absorcin de mano de obra por parie del sistemaproductivo. En ese sentido, al parecer, podra cracterizarse a lamarginalidad social como una desocupacin de tal magnitud queexcede el ejrcito de reserva necesario para mantener una apio-piada tasa de plusvala. Pero esto sera incorrecto en un anlisishistrico del mundo perifrico, porque supondra aplicar concep-tos -como el de ejrcito de reserva- propios de una economaeapitalista a zonas dependientes donde la coaccin extraeconmi-ca predomina como medio de obtener mano de obra. En efocto,en tanto Ia desocupacin surge en las ms variadas formas de or-ganizacin social, no es posible aceptarla como dato unvoco, sinoque es preciso determinar las contradicciones concretas de dondero origina; en otras palabras, es necesario remitirla a los
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
2/20
En consecuencia, comenzaremos nuestro anlisis realizando unadistincin conceptual entre loa modos de produccin y los sistemaseconmicos, y un anlisis de la naturaleza de las economas lati-noa.mericanas. Esto nos ubica en un temeno de agrias polmicas,que han enfrentado,a guienes sostienen su carcter fzudal y a losque afirman, por el contrario, su carcter capitalista. Luego in-tentaremos mostrar cmo en Chile y la Argentina la relacin en-tre los modos de produccin imperantes y su peculiar insercin enel mercado mundial han determinado niveles de ocupacin diversosen el perodo comprendido entre mediadoa del siglo xrx y la crisisde 1930, con un grupo muy amplio de marginales en el primercaso y una acentuada tendencia a la ocupacin plena en el segundo.
1La tesis ms antigua, enraizada en el pensamiento de las lites li-berales de Hispanoamrica en el sislo xrx, afirma el carcter feu-dal, tradicional y cerrado de las economas latinoamericanas.'Frentea la ndole autosuficiente v rcfuactaria a todo progreso de los com-plejos socioeconmicos imperantes se postulaba la constitucinde focos dinmicos, fundados en una progresiva integracin alrnercado mundial. El desarrollo se identificaba con la expansincreciente del soctor xterno de la economia y con la rpida irr-corporacin al proceso de cambio de las regiones internas de eco-noma cerrada, a partir de un haz de influencias cuyo centro sehallaba en las ciudades puertos, sedes del comercio de ultramar. Larnoderna tesis del dualismo estructur'al tiene su punto de partidaen estas oposiciones bsicas, elaboradas por el pensamiento libe-ral del siglo xrx, que tenan su sntesis programtca en dilemastales como , , , etc. Esto llevaba a fetchlzar ms all de todamedida las formas externas del proceso de expansin comercialeuropeor2 y a trasformar este dualismo en un dogma que gravitmucho en la historiografa latinoamericara.En las ltimas tres dcadas, dos tipos de acontecimientos han ten-dido a quebrantar este esquema. Por un lado, superada Ia etapa2 As, por ejemplo, Sarmiento afirmaba:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
3/20
demos afirmar el carcter capitalista de la economa latinoameri-cana cuando en sus serctores productivos bsicos ha predominadola coaccin extraeconmica, en muchos casos mediahte prescrip-ciones legales de trabajo obligatoriq como medio de obten-er manode obra? Aqu se confunde con>. Luego precisa-remos las consecuencias analticas de esta distincin.Creemos que ambas tesis contrapuestas comparten un enfoque te-rico errneo: en vez de buscar en la esfera de la produccin loscriterios distintivos entre feudalismo y oapitalismo, los buscan enla de la circulacin de mercancas. En efectq se caracteriza al feu-dalismo como un sistema de economa cerrada -sea de subsisten-cia, o de produccin para un mercado local restringido-, y al ca-pitalismo, como un sistema de produccin para un mercado msampliq cuyos agentes estn guiados por el incentivo de la ganancia.Perq en este sentidq nuestro anlisis no es ms que tributario deuna l,arga tendencia del pensamiento histrico-oconmico a hiper-trofiar la importancia de los fenmenos referentes a la circulacin.Del nfasis que se ponga en uno u otro de los elementos eonstitu-tivos de la circulacin de mercancas surgir una serie de tipologasdiversas. As, si se considera que el elemento esencial son los mvilesindividualistas del agente del proceso -el comerciante-, se rastrea-r la gnesis histrica del mvil de la ganancia y nos encontrare-mos en el campo de los debates acerca del espritu del capitalis-mo, que en su momento enfrentara a Weber y a Sombart.6 Si, encambiq se busca en los instrumentos del intercambio el criteriodistintivo fundarnental, se plantear la oposicin economa natural(Naturalzairtschaft) economa monetaria (Geldwirtschaft), cuyaelaboracin gnadua,l desd,e la escuela histrica alemana hasta Al-phons Dopsch llev, en la obra de este ltimo, a una radical des-historizacin de esas categoras. Por ltimo, si se considera que elelemento decisi'o lo constituye la amplitud del mercado, se elabo-rar la olebre sucesin de etapas de l,a historia econmica -mer-ado local, nacional, mundial--, que admite muchsimas subdivi-siones y precisiones. Con frecuencia, esos tres elementos se entre-rmezclan, hasta el punto de que se denomina capitalismo a unarealidad que no est definida con exactitud, pero cuyos rasgos ca-ractersticos seran la suma del espritu de lucrq de la circulacingeneral de mercancas y de la especulacin. Esta concepcin surgerle un esquema histrico de raz evolucionista que establece:
[Dopsch,le{9, pg. 27s1,
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
4/20
Veamos la parbola que ha seguido este criterio interpretativo cir-culacionista: feudalismo y capitalismo se han convertido, de cate-goras que designaban etapas histricas, en conceptos ,analticosque describen fenmenos que pueden surgir en cuaLquier poca.Se han deshistorizado. Pero, al hacerlq no perdieron su contenidooriginario: solo se ha comprobac{o la imposibilidad de distinguir,medi,ante ellos, una etapa histrica. Pero estoJ aunque coincidecon ,la tendencia general de una poca de reaccin antipositivistaen la que el historiador subrayaba discontinuidades y describa es-tructurs aisladas, es insatisfactorio desde nuestra perspectiva ac-tual. Si conceptos tales como espritu de lucro, economa naturalo monetaria, produccin para el meroado y produccin para elconsumo, etc., han podido deshistorizarse sin modificar su conte-nido, ello se debe a que, efectivamente, no designan entidade.s his-tricas precisas, sino aspectos de la realidad econmica que en dis-tintas propor,ciones y con diversos matices pueden surgir -y dehecho lo hacen- en cualquier perodo. Son momentos abstractosdel proceso econmico, y, como todo lo abstracto, carecen -de con-tenido histrico individuallizable. Una categotia es histrica solocuando asla las relaciones en las que reside el motor fundamentaldel cambio histrico. En tal sentido las relaciones derivadas de lacirculacin de un excedente econmico ya creado son meramentereflejas y abstractas, y no sirven para caracterizat p'erodos hist-ricos. A ello se debe que sea errneo utilizar denominaciones talescomo >. Salir de este crculo vicioso implicabuscar detrs de los fenmenos de la circulacin los modos de pro-duccin que los sustentan.En el campo de'l anlisis sobre el marxismo se ejer,ci durante d-cadas la influencia deformante de esta perspectiva circulacionis-ta. Tal, por ejemplo, I'a obra de Pokrovsky y la historiografa so-vitica anterior a los trabajos de Kosminsky' Durante mucho tiem-pq la oposicin a este punto de vista se llev a cabo de modo dis-continuo y circunstancial, sin un esfuerzo sistemtico por elabo-!'ar una perspectiva distinta. Debemos rr-_enciqnar en tal sentidoias crtics d Trotsky a Pokrovsky, o las de Rosa Luxemburgo ala escuela histrica aJemana. La d scusin terica al respecto serenov ap^rtir de la publicacin, ert 1946, de los Estudios sobre e.ltlesarrolli del capitaliimo, de Dobb' En ellos se volva a c.aracteti-zar el feudalism y el capitalismo como modos de producoin, yse subrayaba la compatibilidad fundamental entre modo de pro'duccin ieudal y participacin en una economa de cambio gen-eral'Consideramos qu el an[sis de Dobb ha abierto la nica va fruc-tfera de investigacin, pero hacernos la salvedad {e que su exage-rada preocup"citt poi establecer las contradicciones de la socieda fe"t ha terminaclo por hacerle desdear la im-portancia de las relaciones de la Europa feudalista co 1 su hinter-iand mediterrneo y oriental. Recalcar la import'ancia e ese fac-lor tto implica, dese luego, volver al eafoque de Pirenne -segui-do por el de Sweezy-, qire afirmaba el carcter causal de los fac-r "*r".rro, .tt tu aiigi"gacin del feudalismo; se trata, sencilla-2+
rnente, de *ealar que las relaciones ent-re Buropa y Oriente sefundaron en la conti.nua apropiacin, porparte de Europa, deltrabajo excedente de Oriente, y eu, en consscuencia, ya entoncsconstitu.veron incipien tes rela cion s col oniali stas.EI debate acerca de las economas latinoamericanas se ha realiza-do dantro de una perspectiva circulacionista. Por ello resulta lgi-co que, aI caracteizar las formas econmicas tadicionales deAmrica Latjna como sistemas econmicos cerrados, se las incluye-ra bajo el rtulo de feudalismor y qur ms tarde, a1 advertirse'quelor hechos estudiadoo no respondan a esa caracterizacin y existlauna amplia circulacin de mercancas, se pasara al polo opuestoy se afirma.ra su carcter capitalista. Frente a stas variantes deun mismo enfoque terico, corsideramoa necesario establecer dospremisas: 1) la caracterizacin de una economa como capitalista ofcudal no debe fundane en hechos referentes a la esfera de la cir-culacin de mercancas, sino en hechos correspondientes a la esfera.de la produccin; 2) por consiguiente, las dimensione3 del merca-do -sea local, regional, nacional o mundial- no son indicios quepcrmitan deducir el carcter feudal o capitalista de una economa.En consecuencia, debemos ajustarnos a los siguiartes supuestos:a, La distincin entre moclo de produccin y sistem,a econmico.Entendemos por modo de produccin el complejo integrado porl fuerzas sociales productivas y las relaciones vinculadas con de-erminado tipo de propiedad de los medios de produccin [Lange,1962, pg. 33]. Del conjunto de las relaciones de produccin, se(pnideran fundamentales las virculadas con la propiedad de losmedios de produccin, porque ellas determinan cmo se cana-lizan el excedente econmico y el grado de divisin del trabajo im-porante, bases -a su vz- de la capacidad expansiva de las fuerzasproductivas. El grado y ritmo de desarrollo de estas dependen deldctino del excedente econmico. Por modo de produccin desig-nlmos, pus, la articulacin lgica y mutuamente condicionadacntret l) determinado tipo de propiedad de los medios de produc-eln; 2) cierta forma de apropiacin del excedente econmico; 3)dctcrminado grado de divisin del trabajo, y 4) cierto nivel de lasfuczas productivas. Pero es menester insistir en que esto no consti-tuye una enumeracin meramente descriptiva de factores aislados,dno una totalidad definida a partir de su vinculacin mutua. Y,' tn ellar el elemento decisivo es la propiedad .de los medios de pro-duccin.Por el contrario, 6 alude a Ia relacin mutuaI Mlximc Rodinson [966] utiliza la distincin triple de Julian Hochfeld.trte dirtingue: 1) modo de produccin c"pitaliita: mdelo econmicorn cl cual pucde cumplirse la. produccin en una empresa. A cste" gongepto corrcspo,ndc el de ; 2) sector capitalis-lll cn cl ritcrna cconmico de determinada sociedad equivale al conjuntod! cmprcrar en las que funciona cste modo de produccin; 3) formacinlecloeconmica capitalista: sistcma econmico dondc predomina el sectororPltlit y que posec una Buperertructura ideolgici e institucional co-tt?rpondente. Como e ve, la definicin de modo de produccidn coincidc
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
5/20
chtfe,,los'diverso$ sectores de la'oconoma, o entre divrsas unidadespt'oductoras, ''a sea en escala regional, nacional o rnundial. Marx,al analizaren el primer tomo de El capital el proceso de produc-cin de la plusvala y de acumulacin del capital, describe el modode: produccin capitalista. En cambio, a\ arutlizar el intercambioe.lSre"Rama I v Rama II, e introducir problernas tales'como elde l henta o el del origen de ia sanancia comercial, describe un. Este puede incluir como elementos constitu-tivosunodos de produccin diferentes, siernpre que ie Io defina comotritalidad.,ed,decir, a partir de un elemento o ley de:movimientoque',establezca la unidad'entre sus diversas manifestaciones.b. Entendbmos por modo de produccin feudal aquel en el cual:.tr)i:e1 "oo "ntnte econmico es producido por mano de obra obliga-d,a,a:trabajar mediante coacciones extnaeconmicas,? y 2) el exce-dente eonmico es objeto de apropiacin privada.s En el modode produccin capitalista, el excedente econmico es asimismo ob-jeto de apropiacin privada, pero a diferencia del feudalismo nohavren,l servidumbre, y la mano de obra no se obtiene por'me-dio :deircoaccionee legales o consuetudinarias exiraeconrnicas, sinomediante la venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral. .eon la que hcmos'frmulado, y en Io que respecta al punto 2, da portobreentendida la. nocin de sistema econmico tal como la .hemos ehun:ciado aqu.7 Se ha objetado .a la nocin de coaccin extraeconmica su. carcterpltico-institucional y. no econmico, de donde surgira el error de de-finir rn modo d produccin a pa.rtir de un elemento superestructural.Pero se trata de una objecin incorrecta, dada la existencia de una racio-nalidad intrnseca y exclusivamente econmica en las formaciones sociales4nteriores al capitalismo. Qu es el vnculo servil: un vnculo econmico, uno jurdico y politico? Es lo uno y lo otro a la vez, :i pretender die-oiiminar en ,l mbos aspectos constituye u ancronismo, porque Ilointioduce en el pasado distinciones que'slo .el desarrollo.hiitrico ulte-rior habra de hacer reales, Podra objetarse en .carnbio, que la nocinde incurre pa-rcia.lmente en el mismo. anacro-nismo, en la medida en que no define el tipo de coaccin en s rnisma,sino que se limita a diferenciarlo del que impera en el capitalismo.-Estaforma de bordar el estudio del feudalismo es general en los an,lisis deM'arx-*-que la hereda, adems, de la economa.clsica-, y se justificaporqoe su enfoque de las formaciones sociecgnmicas antqriores se realizasolarnente en funcin de la prehistoria del capitalismo, pero es incom-pleto en la rnedida en que se-intente dscribir a partir de l las ley,es-deniovirniento de la sociedad feudal. Reconocemos, en tal sentido, los lmitesde nuestra definicin.S.TaL.definicir coincide en eseucia con las.formuladas por Dobb y Kos-mirisky. Este ltimo afirma:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
6/20
dal.10 Lcjos, por consiguiente, rle poder hablarse de una revoluc.inburguesa opuesta al modo de produccin feudal,ll es justamerrteeste modo de produccin feudal el que sostiene y explica la expan-sin triunfante de la burguesa en la Baja Edad Media.l2. Sin embargo, para explicar este predominio no es suficiente re-ferirse a los xitos de la burguesa comercial y urbana en estable-cer un sistema de precios que le asegurara una participacin cre-ciente en el excedente econmico generado por ia clase servil eu-ropea. Es necesario introducir un factor externo, El comercio conel Cercano Oriente le permiti benefi,ciarse con un desnivel de pre-cios constante, en el que un moclerno investigador fRornano, 1963]cree hallar el secreto del triunfo de la burguesa medieval. En efec-to, mientras que Occidente fue durante los siglos xrlr y ilv un reaeconmica de prec.ios flu,ctuantes pero de tendencia ascendente,l3el Cercano Oriente fue una zona de precios congelados.la Estoequivale a alirrnar que el excedente econmico generado por eltrabajo servil o esclavista de las sociedades del Medio Oriente eraabsorbido de modo creciente por la burguesa occidental; que lassociedades orientales se convertan, en ,consecuencia, en espaciosdominados o coloniales respecto de Europa. La burguesa europano era capitalista, ni aI absorber parte del excedente econmicoeuropeo, ni al absorber paraialmente el excedente oriental. La ex-pansin creciente de este mecanismo termin por generar unacirculacin general de mercancas, sin que, pese a el'lo, dominaraun modo de produccin ,capitalista.En el caso del excedente econmico europeo, llas proporciones enque cste se reparte entre la clase seorial y la burguesa 15 oscilansegn la fuerza respectiva y la capacidad de negociacin mutuas;en el caso de excodente econmico extraeuropeo, la transaccin10 Vase M. Dobb [1946, cap. 2]. Un ejemplo muy grfico de la formaen que la lucha de los seores por maximizar el excedente obtenido delos ca.mpesinos determinaba tensiones sociales cotidianas puede hallarseen el admirable ensayo de Witold Kula Studi in onore di AmintoreFanlani.I I Este es el punto de vista pirenneano que, en fecha reciente, vo'lvi aser sostenido por Jos Luis Romero,12 Vanse las observaciones de Rodney Hilton [M. Dobb y otros, 1967,pg. 1261.13 Con nz6n, Jean Meuvret [1952] ha llamado la atencin acerca deeste hecho: en la actualidad, la existencia de grandes espacios econmicosunificados y la estabilidad monetaia ofrecida por la convertibilidad noshace perder de vista la importancia que trrvieron en el pasado las dife-rencias locales de los precios, fundamento de la vieja estructura comercia!.A este efecto, comparaba los precioa mediterrneos, los continentales ylos atlnticos. Sobre los caracteres de la inestabilidad monetaria, vaseF. Braudel y F.C.Spooner [1955].14 Vanse en particular los diversos trabajos de Ashtor en el Journal olthe Economic and Social History of the Orient,15 A medida que se desarrollaba este proceso y se evolucionaba haciauna estratificacin social ms compleja, se desenvolvi en el interior delas ciudades una lucha intensa entre los diversos sectores sociales porapropiarse de una parte del excedente econmico absorbido por la ciudaden su conjunto.28
favorece siempre a la burguesa,europea y, a travs de e1]a, a Eu-rcpa,en su conjunto, en vifiud del-meonismo de preci.os antes, meacionado. r'a contradicc:n bsica de este sistema e.a q.,re la' capa.cidad dg_repr{uccin de 1os capimles surgidos de estai ope-raciones tenda a sobrepasar sempre ios mites-tcnicos y produc-tivgs po eso, llegados cierto niveL de expansin, r.luniui ^ Uactividad especu,la tiva, ycomo cotu e.r,"r,.iu sobreven ian crisis -rryrofundas, como Ia que afect a la economa ufopea d.el siglo xrv,o J1 l-ue sobrevino l*ego det auge exp,ansirro def siglo xvrl Estascrisis fueron resueltas, ln.rasgoe" g.rr""uler, medianie .t-prog*rocreciente en la divisin social del tiabajo, que abra. n,.,.uui p8sibi-lidades de inversin para er cap,ital ti".rla"to y ."-"r.iuf r"roesta-mayor circulacin de bienes no implic h pnetr,acin del ca_pitall en la esfera productiva. Las excepc,iorr.r, io*, tr. ,r,u*rtr.-turas textiles italianas o flamencas, ern enclves de un modo deproduccin capitalista incipiente dlntro de un sistema econmicoque, n esencia, segua siendo feudal.La revolucin de piecios producida por Ia ilegada der oro y Ia pra-ta americanor a E.,ropa acentu an ms a].rr" """tr"a".rr, ydemostr -claramente hasta qu punto era insignificant. lu p"n"-tracin di1l. capitat en la esfra " f" pr"a"*.1".'l,.l"l;;.;
""etales se inventa en proporciones creientes en nuer/as or.r*comerciales o en especulciones financieras desenfrenadar.'o"rocllo no modificaba fndamentarmente ras tcnicas IrJ".ii'"J, "ig condiciones de consumo de masas. Este crecimien'io ficticio, queplrcca.hacer realidad el_sueo de Tugan-Baranowsky j""-L.r"_ccntamiento sostenido del capital a eipaldas del consumo-, ter-lnin.en_el gran derrumbe de 1619-1622 y en la proro'gada de-Frin del siglo xvrr.l_.P".r" resolver esta contrarli cri6n, eta mnester generalizar lasltlrcones salariales en la esfera de la produccin. El problema0orligtla en determinar cmo poda efectuarse este proceso: in-vlrtiendo el capital 'comercial en ,la industria, o mediante la for-lllrcin de capitales industriales, como resultado de la diferenciacinlconmica-surgida entre los mismos productores. Co;; D"btr._.i.. l!lll,,est? l'timo.fue el camino aunlicamente revolucionario queItbi enfrentar la alianza del feudalismo agrario con la bursue-S comercial. A partir ae este ;;;;;;;;Tl*pri."'d;i;X..-lto cconmico adopta su forma especfi,ca-mente capitalista, onr, l? fpropiacin a f" ff"r"uf1"" f, .orrrig,riente, el mercadohundial es condicin previa. del modo de produccin capitalista,Etb r trata de. ""_n.n" qu{;;-;ipt;#'ffi;iil;,;r:il " ?S cn varios siglos. Es ms: la revolucin industrial, qe consolidallflnitivamente el capitalismo, solo es concebibr" "t "1 marco de,, {l mercado mundial- plenamnte organizado.
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
7/20
w2Hemos sealado en el desarrollo precapitalista europeo dos fuentesde absorcin del excedente: una in-terna, que surga del vnculoservil, y otra externa, derivada de la explotacin de los espaciosdominadoa. Debemos examinar ahora la form'a adoptada por lapersistencia de la fuente externa en l"a etapa epitalista'Los conceptos de plusvala, acumulacin, ejrcito de reserva ytasa de gnanancias no son meras descripciones enumerativas de as-pectos aislados de la realidad econmica, sino elementos pertene-cientes a un modelo terico y, por corsiguientq definidos Por surelacin lgica mutua. Ahora bien, el aoncepto 'de acumulacinoriginaria adquiere sentido justamente en funcin de ese modeloterico. Como se sabe, est destinado a describi'r la creacin ex-traeconmica de las condiciones de posibilidad de la acumula,oincapita,lista, que, superada esta primera etapa, se regulara medianteloJ mecanismos endgenos del modelo antes mencionado. Hemossto que el denivel de los precios fue el mecanismo que permitia la burguesa precapitalista trasformar la peliferia extraeuropeaen un amplio eJpacio dominado, vale decir, alimentar parcialmen-te su crecimient a travs de la confiscacin del trabajo exoedentede esa periferia.Este melanismo se modific en buena medida durante el perodomeroantilista y en el trascurso de los siglos xvm y xlx, Pero. en-esen-cia, sigui actuando y fue una variable de suma impo-rtancia enel mantenimiento de una alta tasa de ganancias, condicin a suvez de la acumulacin y rcproduodn del capital. Marx mismoseal l importancia del hecho:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
8/20
r-nenlo constitutivos, en el nivel de su definicin, modos de pro-duccin-diversos, puesto que el motor fundamental de la exan-sin _de las fuerzas productivas es la acumulacin, cuyo ritmo de-pende de la tasa media de ganancias; en la constituin de esta,a su vez, se integra la explotacin servil o esclavista dela mandde obra de las zonas colonizadas. Como se sabe, la nivelacin deIas diferentes tasas de ganancias de las diversas industrias -dife-encia derivada de la varada composicin orgnica de1 capi-tal- se logra mediante una tasa media de ganancis que determinaun primer desajuste estructural entre vailor y precio. Si el mismomecanismo equilibrador funcionara en las actividades productivasde las zonas colonizadas de donde el capital extrae ei excedenteeconmico mediante relaciones serviles o esclastas, deberamosllegar a la conclusin de que -por lo menos como tendencia- latasa media de ganancias del sistema capitalista mundial est deter-minada parcia,lmente por modos de produocin no capita"listas.Pero,como de la tasa de ganancias depende, a su vez, el ritmo dela acumulacin del capital, y esta es el motor esencial que im-pulsa al conjunto del sistema, se deducira que -.de ser iorrectonuestro razonamiento- las posibilid,ades de expansin de este sis-tema han dependido de'la continuidad de las relaciones colonia-listas. En tal sentido, una deficiencia bsica de las teoras del sub-consumo puras ha sido mostrar la expansin imperialista exclusiva-mente como una rcspuesta al problema referente a la necesidadde mercados, sin advertir que, antes de que surgiera este dficit,las relaciones colonialistas, al contribuir a umenr la tasa de ga-nancia.", aseguraban la capacidad expansiva del sistema en el mo-mento mismo de la inversin, y no solo en el momento de larealizacin.Si esta hip-otesis es, correcta, podemos describir el sistema capitalis-ta mundial diciendo que en l: 1) la produccin de las zonas do-minantes se efecta mediante relacions salariales libre'mente con-tradas en el mer.cado de trabajo, y 2) la tasa de ganancias estdete,rminada por la plusvala absorbida en el mercao interno y,al mismo tiempq por la explotacin de las zonas dominadas. Co-secuentementq el mercado mundial, que precede al capitalismqse convierte en un hecho econmico capitalista desd el mo-mento,en que en las zonas dorninantes comienza a predominar unmodo hegemnjco de produccin capitalista. Esta cncepcin, porlo.dems, est insinuada en la obra de Marx. En las , alcriticar a quienes se refieren al capitalismo sin mencionar la exis-tencia del mercado de trabajo libre, afirma:
>.14La ltima frase solo puede interp etarse en e[ sentido de que lospropietarios de plantaciones participan de los movjmientos qurigen el conjunto del sistema capitasta --o se% la tendencia a lamaximizacin del beneficio-, pero lo hacen a tnavs de un modode produccin no capitalista.La obtencin de mayores beneficios mediante Ia conjuncin delmantenimiento de formas arcaicas de coaccin extraeconmica enla eanaliza,cin del excedente y la impostacin de un a:mplio siste-tna de comercializacin para ree,lizar su valor, determina. una si-tuacin caracterstica: una alta tasa. media de ganancias que ge-nera el estan,camiento de las fuerzas productivas. La conviccin deque .los modos de produccin representaban etapas histricas hallevado a la ercnea idea de que, en cualquier situacin, Ia coexis-' tencia de dos modos diferentes de produccin representa un anta-gonismo transitorio en e,l que uno de ellos -el mLs avanzado-termina por predominar sobre el otro. A ello se deben, tambin, lasociosas discusiones acerca de cundo, en cada p,as, terminaba elfcudalismo y comenzaba el capitalismo. De este modo se eludacl hecho decisivo de que el elemento unificador del sistema -laendencia 'a maximizar el beneficio- conduca a la coexistenciade modos de produccin diversos en las zonas dominadas. Por con-dguiente, un esquema de anlisis histrico-econmico de las socie-dades semicoloniales debe requerir: 1) que se establezcan losmodos de produccin coexistentes, 2) que se determinen los fac-tores dinmicos que unifican el sistema ---n este sentido sugeri-mos que las modificaciones en la lasa de ganancias son el factorve- y 3) que se delimite la independencia relativa del sis-tsma respecto de las totalidades ms amplias (de un sistema eco"nmico regional a uno nacional, o mundial) .Al llegar a este punto debemos advertir, sin embargq que hasta'dlora nos hemos mantenido dentro de la caracterizac de una.Imicolonia tpica, donde 'la explotacin imperialista surge de la
, trdrtencia de un amplio sector de poblacin cuyas relaciones de,.tstbajo se caracterizan por ,la persistencia de modos de producrcin'pFcapitalistas. Sin embargo, la dependencia econmica, tal comoh hemos definido -como la absorcin estmctural y pernanente&l cxcedente econmico de un pas por parte de otro-, no im-pllea ,necesariamente la subsistencia de formas precapitalistas end pafs dominado. Puede haber en ambos un modo hegemnico deproduccin capitalista y, no obstante, existir una relacin que su-ponga dependencia en el sentido indicado. Sera el caso de dosptftor econmicamente vinculados, en que la divisin del trabajoottlultante determinara en uno de ellos una composicin orgnica" ltnor del capital. En las condiciones de un flujo mundial de ca-
ffi [ Cf. f, Marx [966, pg, 107]. Agradezco a Silvia Sigal que me hayaE. llrnrdo la atencin acerca de la importancia de este prrafo,:r,i:i'
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
9/20
pitales, Ia tasa media de ganancias resultante implicara que elpas con menor composicin orgnica de capitar cecie ar "tto-purt"e su ercedente econmico. Esta situacin^sera reforzada pil;tlugar. clave que. 9l el complejo industrial ocupan tas indlstrizucoL llqa composicin orgnica del capital, lo que s,e traduciria enm,ltiples manip,rlsienes monetarias- y financieras que, ^ tiAde mecanismos rigurosamente capitalistas, aseguraran'e,levadsi-mas ganancias. Tal sera-el caso, por ejernplo, e un pas agrco_la-ganadero con cierto desarrollo-inustrit ii.tiutro en et rilediosiglo anterior a la crisis de 1930. O e,1 de un pas dond.e, por silpeculiar estructura econmica, una categora capita;lista dependien-te del -proceso de acumulacin del capital, como la de [a renta,se trasformara en el motor central del crecimiento. La diferencientre estos dos ltimos casos residira en esto: en el primero, elbeneficio del capital invertido en la agricultura ocupra un'lu-gar central del que. sera desplazado, en el segundo, por la mag-nitud de. la renta- (Se trata de los diversos procesos que llelan"ala consolidacin de una.burguesa agrana en .l pti-"i caso, y
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
10/20
w'*,gentino, donde se haba generalizado el sisterna de vales y ta pro-veedurla patronal; pero se trataba de regiones marginadas dC loscentros productivos fundamentales del pas.En cuanto a la argumentacin relativa a l,a. escasa tecrLificacin delqampg argentino rlurante el perodo que examinamos, tampoco pue-de resistir el anlisis. Es probable que el aumento de poblacin yuna distribucin ms equitativa de la tierra habran aseguradouna mayor productividad agropecuaria y una acumulacin msalta del capital, pero de ello no puede deducirse que e1 campo ar-gentino haya contado con up nivel de tecnificacin insuficientepara la poca. Por el ,contrariq las inversiones de capital fijo fueronimportantes y se incrementaron rpidamente a lo I'argo det pero-do fFerrer, 1963, pgs. 117-18]. La difusin de las alambradas, deltanque ,australiano y de los molinos de viento, la sel.eccin del ganadoy la introduccin de semillas importadas y de maquinaria agrco-la son rasgos salientes de la poca. Entre 1904-1909 y 1925.1929,el capital fijo del sector rural aument en un t2B /o,La aceptacin de este conjunto de hechos ha llevado a veces aun enfoque opuestq que afirmaba el carcter burgus de la oligar-qua terrateniente. A partir de ello se ha deducido con frecuencia,y en relacin con la organizacin poltica y econmica posteriora 1930, la identidad de intereses entre industriales y terratenientes,cuando no su directa identificacin corno clase.z Pero este errores semejante al anterior, ya que cle una premisa verdadera ---elcat^ctil capitalista del campo argentino- se deducen conse,cuen-cias fa.lsas al no advertirse qug en una ,estructura de ingresos de-terminada en buera medida por el nivel de las exportaciones agro-pe,cuarias, la renta era muy superior al beneficio agrario, comofuent de riqueza. De acuerdo con nuestra hiptesis, el monopoliode la tierra y la elevadsima renta diferencial proveniente de lainagotable fertilidad de la llanura pampeana se unieron.para con-solida la estructura a la vez ca.pitalista y dependiente de la eco-noma argentina.El monopolio de la tierra era una condicin previa a la expansin,que pudo adaptarse a Ios requerimientos planteados por li e.orr.,-ma internacional en la segunda mitad del siglo xn
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
11/20
Ilsta expansin del consumo de artculos clc lujo.tto tlifioe lnueho,en ,apaiiencia, del espectculo ofrecido por las .olignrqutnl dc otrospases latinoamericanos, caracterizadas tambi:rl l)or .ltl lnnrcalaiendencia a importar productos suntuarios. l.)t'ro lr oliglrrqula or'eentina se diferenci en tres aspectos' por Io rrlcttor, tlc sLt,t con'ieres del continente. En primr trmino, en que cl habitrral .re-verso de Ia riqueza oligryuica es, en casi toda Anrica Latina,la superexplotu.itt seruil n las haciend'as y Ia prescrvacin-dediverias formas precapitalistas de canalizacin del exccdente. De'trs.de la riquez de la oligarqua argentina, por el contrario,_es'taba el fenmeno cle la renta diferencial, que configuraba los tpicosrasgos de un capitalismo dependiente. En segundo trminq entanto que las reJtantes oligarqr.ras latinoamericanas gastaron casitodos s ingresos en importai artculos de lujo, la oligarqua-ar' 'gentina .or.t oo.t la qieza suficiente como para organizar, -de-n-iio del pas mismo, y en gran escala, un conjunto de actividadescle las que los restanies seciores de altos ingresos del continente s-lo podan disfrutar si se tra-sladaban por largos perodos a -Europa'En la Argen tina, la edificacin urbna, las grandes tien'das y losespectcul,os pblicos, tuvieron r-rn nivel excepcional de desarro-llo. De esta nianera, aunque no se consolid a io largo del perodouna fuerte clase media rural -debido a las dificultades para dis-poner de la ena-, la expansin del consumo oligrquicor. junto'con las tareas de comercializacin de la riqueza del amplio hinter-land rioplatense y la construccin de la red ferroviaria, crearonen el setor urbano fuentes de trabajo que dieron origen a unaestratificacin de clases medias, obreros artesanales, de servicios, etc.,cu,va magnitud no tuvo equivalente en Amrica Latina. De tal*do, lio,ligarqua argentina consegua vincular una estratifica-cin sociai c-onsiderablmente diversificada con el 'ciclo expansi-vo de la renta diferencial. Es el mecanismo multiplicador del in'greso interno, que Aldo Ferrer describe en estos trminos: [Sautu, 1968, pgs. 312-13],As se explica el moderado incrernento fabril en las postrimerasdel siglo xrx, que lejos de oponerse en forma susta.ncial a a orien-tacin agroexportadora de la economa argentina, representabasu comp'lemento inevitable. Vemos,'pues, que -a diferencia de|o que ocurre en los pases metropolitanos- la aclrmulacin decapital industrial depende del mercado interno .creado por ia ex-pansin de la renta, lo que contribuye a resaltar an ms 1os ras-gos tpicos del capitalismo dependiente.It9
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
12/20
Sealemos, por ltimo, que el terccr ra$go diferencial . En cuanto a los nacientesnrcleos obreros, estos solicitaban aumentos de salarios y mejorassociales -muchas veces obtenidas--, a la vez que mantenian laideologa librecambista de la oligarquia dominante.2a Por ltimo,24 Asi, por ejemplo, en el IX Congreso de la Federacin Obrea Re-gional Argentina se adopt, entre otras, esta resolucin: [pgs. 135-36],.Cte sealar que, de estas cifras,la de 1913 corresponde a vna etapa de aguda crisis cupacional origina.-da por el retroceso de la industria de Ia construccin en il sector urbno,que se mantuvo duraqte varios aos de la dcada de 1910. Vase, alrcspect, -Alejandro E. Bunge [1917]. En lo relativo a los p,erodos decontraccin econmica, nos remitimos a lo indicado ms detante encl texto,
4l g
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
13/20
la etapa siguiente (1905-1910), a un gran int:retrtento clel ritmoinmigiatori, que en tres aos triplica sus cifras anrtales, Sqrge-J1>, que proporciona alrcrtlctlor al indio,,-prescindiendo de' cualquier vnculo comunitariopreexistente. La tipica guerra desatada en el si$lo xvrr contra el axaucanol-la - onsisti en una caza de esclavos desembozada, que in-tentaba satisfacer los reclamos de una sociedad cuyo dficit de mano deobra era permanente.
+s
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
14/20
de mano de obra, que se intent solucionar 'ct:urriecft u diversosexpedientes: desde expediciones al sur del lllo-Ilfo dettinodn acapturar araucanos, cuya esclavitud legal hrba siclo ertublecidapor la Corona, hasta la introduccin de grantlcs t:otrtitrcnter deesclavos negros " y d" indgenas trascorclilleranos, cn un radio rnuyamplio que abarcaba desde el Noroeste argentino y la regin cuyanahasta Crdoba.2ePero esta situacin tendi a modificarse con el. correr del tiempo,La economa chilena pas a ser fundamentalmente agropecuari:ren el siglo xvr, y, desd el terremoto que asol al Per en-1687, sededic cada vez ms a exportar trigo al Virreinato del Per. I)eah se derivaron modificaciones sustanciales en las relaciones detrabajo. En el sector rural se organiza la estancia en torno a la-labor complementaria de peones y arrendatarios.so El peonajeconstitu,ve una mano de obra en su mayora transitoria, y sobretodo estacional, que se aloja durante el perodo de trabajo en elrancho de un inquilino y que, una vez terminailas {as f,aenas, alno poder complementar su trabajo con una economa de subsisten-cia, se incorpora a. la masa de vagabundos.sl En e'l sector minero,la incorporacin de la poblacin mestiza al sistema productivo 3efue solo parcial, por Io que el excedente demogrfico resultanteconstituy una fuente permanente de reconstruccin de los circuitoscomerciales clandestinos de ,las bandas asaltantes, cuya impor.tan-cia es ilustrada por una,copiosa legislacin referente a los innume-rables trabajadores ambulantes dispuestos a dedicarse, en la pri-mera oportunidad propicia, a activdades delictivas. Fundamen-tallmente a travs de esto, y a diferencia de lo que ocurri en elprimer siglo y medio de Ja poca colonial, Chiie pas a tener, des-de el siglo xvr[, una poblacin excodente que no poda ser ab-sorbida por sus actividades productivas.28 Vase R. Mellafe [1959], en particular las pgs. 144-56.29 Vase Jara [1961], pg, 48, y Ricardo Levene [1952], pg. 179.30 Vase Gngora 11960, passim]. Al comienzo, las estancias fueron po-bladas por indgenas provenientes de grupos de acarreo, y sornetidos alos status jurdicos ms diversos -esclavitud, mita, encomienda, yanaco-nazco-, cuyas caractesticas comunes ean el sometimiento al tributo oservicio personal y su no pertenencia a comunidades. La institucin del^a los efectos Je ,.r1.rirtl-dos, y oas limitaciones similars. -33 Vanse at respecto las observaciones de Claudio Vliz [1963]. Acer-ca de la caractersticas del r-qlmen portaliano, vase Anbal ?i"to ISSS,pgs. 18-21, y fl96a1, ps. 151.
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
15/20
polarizacin social. Para salir de esta situacin, se recurri. cuandofue posible, a la emigracin masiva de trabajadorcs chilenos, alos que encontramos como mano de obra en las exrlotaciones au-rferas de Australia y California, en la colonizacin de los territo-rios del Sur, en la 'consrtruccin de ferrocarriles en el Per y, mstarde, 'en la explotacin de salitre en el actual Norte Grande desde-antes de 1879. Podemos afirmar que n Chile, y a lo largo del si-glo xrx, la demanda de mano de obra fue siempre inferior a laoferta.sa Ni la emigracin de trabajadores, ni la poltica de obraspblicas aplicada en los perodos de prosperidad -p. ej., en ladcada de Bulnes y en la de Montt, antes de 1857-, ni las cons-trucciones ferroviarias o las escasas industrias, pudieron absorbersuficiente mano de obra, hasta el pr.rnto de reducir el ejrcio dereserva a proporciones tales que elevaran el nivel de los salariosurbanos y obligaran a terratenientes y empresarios mineros a efec-tuar concesiones que implicaran la ruptura de los vnculos feuda-les. Slo el plan de obras pblicas de Balmaceda fue capaz deproducir un cambio importante, pero efmerq en ese sentido.ssAl mismo tiempo, la escasa fertilidad del campo chileno impedala existencia de una renta diferencial significativa. De acuerdo conIo indicado por Bncina f1955, pes. 19-23, 76-79 y 93-981, las trescuartas partes de la superficie chilena carecen de valor econmico,y la zoma agrcola de la Argentina es diez veces mayor que la deChile. Adems, en las regiones cultivables, Ias lluvias caen en in-vierno, lo cual determina que c,asi todo ,el territorio ,chileno re-quiera riegos artificiales. A ello hay que aadir las difi'cultadespropias de la regin sur: e,xigidad de la tierra arable y desmonteo limpia. Anbal Pinto ,[1959, pgs. 4749] ha criticado esta tesisde Encina acerca de la gravitacin insuperable de ,los obstculosffuicos, contraponindole la colonizacin alemana del sur, que encondiciones naturales rnuv desventajosas produjo ptimos resulta-dos. La crtica es correcta en cuanto seala que los obstculos deorden fsico no son, por s mismos, factores oausales. Pero, de cual-quier manera, influyeron en la mecli,da en que impidieron la exis-tencia de renta diferencial. En esta medida, la oligarqua chilenano cont con las ventajas que permitieron generalizar en la Argen-34 Numerosos testimonios corroboran esta afirmacin. As, Anbal pinto[959, pgs, 7l-72] cita un informe de 1BB7 de la Sociedad de FomentoFabril, donde se sostiene:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
16/20
historia del inquilinaje chileno es un claro testinronjo de ello, Comodijimos, la institucin surgi 'de las concesiones preearins de tierracuya contraprestacin era el pago de un canon silnbliru, Al acre-centarse en el siglo xvrrr la exportacin de trigo al Pcrr, cl canonevolucionar hasta adquirir real significacin econmica y adop-tar, a fines del perodo colonial, la forma corriente de tributo pa-gado en trabajo (el equivalente de la corue europea), A esto seaadia el pago de un pequeo salario que el inquilino reciba crran-do se e exigan mayores tareas. En el siglo xrx, con e'l- aumntode la exportacin cerealera, aumentan las obligaciones que pesansobre el inquilino: el trabajo exigido se equipara a menudo conel de un trabajador estable y, al misrno tiempo, disminuyen susderechos tradicionales -en particular, el derecho o la superficiedel ta'laje-. El salario que recibe en dinero es inferior ,al de unbracero o jornalero. Esta confiscacin de una porcin mayor deltrabajo excedente del inquilino tiene una consecuencia obvia: de'ja de ser un productor de meroancas y queda sometido a una eco-nomia de subsistencia. Advirtase que sera un craso error ver eneste proceso -siempre en relacin con el perodo que analizamT -el surgimiento de n proletariado agrcola. Si esto hubiera sidoas, el salario se habra convertido en la parte sustancial de los me-dios de subsistencia del inquilino. Por el contrario -y aunque-nocontamos con estudios que permitan evaluar con precisin el he-cho--, todos los indicioa sugieren que el salario fue un mero com-plemento de la economa de subsistencia basada en la tenencia deia tierra. Es decir, no nos encontramos frente a un asalariado agr-cola que completa su retribucin con regalas de consumo-y.unpe
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
17/20
mercio externo a travs de la canalizacin filcal,ull Do ehl quc elpapel del Estado como distribuidor del ingrcso fitera conriderable-mente ms significativo que en la Argcntina, y qtto rrtr ieotoresmedios no estuvieran vinculados directancnt(! (x) la cxransincle la renta oligrquica. Como Ia riqueza a distribuir era muchomnor, tambin el desarrollo de las clases medias fue muchlcimoms limitado que en la zona rioplatense: Y el mercado interno fuemucho ms restringido debido a la dbil expansin de la renta yal predominio de una economa de subsistencia en las zonas rura'les.io Por consiguient, el crecimiento industrial fue tarirbin mu'cho menor q.re:.n la Argentina en el mismo perodo' -Entre 191Qv 1923, h mno de obra empleada en el sector industrial slo cre'ci de 74.618 operarios a 82.118.Advirtamos que este desarrollo insuficiente ocurra en el contextode una organizacin productiva que generaba estructuralmente elfenmeno de la marginalidad social. En tales con'diciones, las co-yunturas crticas no hacan sino acentuar la desocupacin. Ya en1857 sobrevino el primer colapso, provocado por el cierre bruscode los mer.cados de California y Australia. Pero especialmente im-portante por sus consecuencias de todo orden fue el largb perodode crisis que se extendi de 1873 a 1878.La crisis iomenz cuando los precios agrcolas cayeron debido ala incorporacin al mercado mundial de Canad, Estados.Uni-dos, Ruiia, India, Australia y Argentina. Como consecuencia deello, la emigracin agraria aument justamente en el momento enque la produccin minera decreca mucho. Frente a estas circuns-tncias !e produjo una sensible disminucin de los ingresos del era-rio y la piralizacin completa de las obras pblicas. La desocupa-39 A ello se debe la gran vulnerabilidad de la economia chilena.ante loscambios de la coyuntura internacional. Baste sealar que, mientras enI 854 el 66,1 Vo de los ingresos fiscales provenan del comercio exterior.el lO Vo de la renta, el 7,7 Vo de la propiedad y los capitales, y el2l Vo de los impuestos indirectos, en 1897 procedan en w 97 Vo d,elcomercio ,exterior y en un 3 To d.e los impuestos indirectos.40 En las zonas mineras predomin, a lo largo de esta etapa, la coaccinextraeconmica sobre la mano de obra. Ciertos sectores obreros estabansometidos a un innegable sistema de trabajos forzados. Tales los traba-jadores chinos, trados de su pas de origen mediante contratos d tra-bajo a largo plazo -seis o siete aos-. Este era un procedimiento ha-bitual de reclutamiento de la mano de obra por parte de empresarios ho-landeses e ingleses, que extraan as de India y China esclavos cuya.fun-cin econmica real era disimulad por la ficcin jurdica del contrato,D,espus de la Guerra del Pacfico, los empresarios ialitreros recuierona los mismos procedimientos, en gran escala, con obreros bolivianos ypeluanos.Adems, imperaban todas las formas de violencia en la fijacin .de lamano de obra al lugar de trabajo. Existan en las minas abitrarios sis-tema de multas, impuestos y descuentos d,e toda clase, sin que las auto-ridades tuvieran el menor poder real para impedirlo. Los salarios eranpagados irregularmente, cada cuatro, cinco, seis meses, y en algunos casos,.,n .'e" al ao. Con frecuencia, al terminar el ao de trabajo los empre-sarios se declaraban en quiebra para no pagarlos. Por 1o dems, siempreeran cancelados en fichas o vales a los que en el comercio se les reconb'ca un 30 o 40 la de su valor nominal.50
cin aumentaba en proporcions alarmantes. En este rnofnentorla emigracin al norte, ya mencionada, adquiere un ritmo verti-ginoso. De ah que los capitales chilenos, cuando se invirtieron,enla explota.ciirn del salitre, hayan contado con una mano de obr4abundante y batata, circunstancia que contribuy en gran medidaa acelerar el proceso. La Guerra del Pacfico y el dominio final deChitre sobre el salitre terminaron por vencer la larga crisis. Peroesta contribuy, adems, a desencadenar por primera vez, duran-te el gobierno de Anbal Pintq el mecanismo de las devaluacionesmonetarias que habra de ser el instrumento por excelencia de losgrupos de altos ingresos para mantener inclumes sus beneficios/y descargar las coyrrnturas crticas en los restantes sectores sociales.La desocupacin estructural determin la actitud del movimientoobrero frente al dilema de proteccionismo y librecambio. Comovimos, la clase obrera artesanal argentina se vio incluida en el cictroexpansivo de la renta diferencial de la }lanura. pampeana, y sunivel de ingresos estaba asegurado en la medi'da en que este proce-so fuera continuo; de ah su radical postura librecambista, que Iallev a oponerse a todo cambio estnctural que irnplicara e1 cre-cimiento de la industria nacional basado en los aranceles aduaneros.Por el contrario, el movimiento obrero chileno no poda menosque apoyar cr,ralquier intento de expansin de las fuenas produc-tivas que ampliara las fuentes de trabajo existentes y disminuyerael efecto depresor ejercido sobre los salarios por la desocupacin.En tal sentido, fue consecuentemente proteccionista a lo lrgo desu trayectoria.al En suma, l,a estrechez de la expansin de la renta,la estructura agraria anacrnica, que engendraba una masa.per-manente de marginados, y el mecanisrno de devaluacin trasfor-m,ado en eje de una poltica eaonmica que acentuaba la polari-zacin social, constituven los tres factores decisivos que tienden a4l Ya en 1887, al constituirse el Partido Democrtico, se estableca co-mo uno de sus postglados bsicos el siguiente:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
18/20
explicar las formas adoptadas por Ia particiPanin polltlcr dc 1orsectors populares.Planteamos en calidad de hiptesis 1o que nos Trarcee ser el nasgocaracterstico de las formas-de lucha del asalariaclo chileno: elpredominio cle la lucha poltica sobre la econmica-y, por consi-iuiente. del partido poltico o de la movilizacin polltica populari'obre ls forrrras estatles de la organizaci1n sindical. La razn es-iriba en que la exagerada magnitud del ejrcito de reserva limitabaseriamene ta c,apatiaad de raniobra del movimiento obrcro or-nrnir"a" cuando'se trataba de negociar los sa'lrioe' (Como se sabe,n pocas de recesin econmica, o en perodos en que-por cual'quier otro motivo \a" alta tasa de desemplgo determina la compe'tlncia interna dentro de la clase obrera, la eficacia de la huelgacomo instrumento de presin es muy limitada')4zEn tles circunstancias, ta lucha poltica adquiere mayor relievelrerfte a la presin sindical. Desde el comienzo, la superexplotacina que estaba sometido el trabajador minero determin numerososmo',imientos y explosiones de protesta que no podemos deno.minarhtrelgas en sentido estricto, ya qge se asemejan ms a movilaao'nes clue en mu,chos casos adquirieron un notorio tinte insurreocio-,r"1, io-o en los violentos enfrentamientos de 1890. Afirma An.bal Pinto:
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
19/20
puedn incluir modos de produccin diversos en la medida en queln1ley de movimiento establezca el principio de su unidad,3. El grado de absorcin de la mano de obra, y la gnesis de unasuperpoblacin relativa, dependen no solo de ias lcyes inherentesa un modo de produ,ccin consider,ado aisladamente, sino de laforma en que es modo de produccin se articula en un sistemaeconmico que lo trasciende y define. Este es el marco estructuralreal que 'debe tomarse para analzar la gnesis y las caractersti-cas del desempleo.4. Bn el sistema econmico capitalista, la ley de movimiento queestablece la unidad enre sus diferentes elernntos constitutivos es-t representa
-
8/2/2019 Laclau_Modos de produccin
20/20
, AnnalesE.S.C., vol. 21, ne 1-2, 1966.Halperin Donghi, Tulio, , Desarrollo Econrnico, vol.3,. ne l-2,1963, pgs. 57-110.Hobsbawm, Eric J., , Past and Present, ne L6.