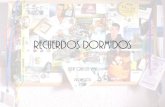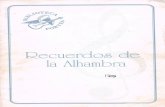“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA ... · recuerdos de su propia infancia,...
Transcript of “JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA ... · recuerdos de su propia infancia,...
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Mesa Redonda:– “DEL “INFANS” AL NIÑO” Annemarie Hamad – “INTRAMUROS: LA ACOGIDA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE
PADRES Y MADRES ENCARCELADOS Y DE SUS HIJOS” Gabriele Solcà
– “UNA EXPERIENCIA DE PSICOANALISIS EN LA CIUDAD: LE SYMPTOME COMME VOIE D'ACCÉS À LA VIE PSYCHIQUE” Daniel Olivier
– “FAMILIA I SÍMPTOMA” Josep Sanahuja – “VARIAS EXPERIENCIAS MADRILEÑAS DE SOCIALIZACIÓN
TEMPRANA EN ESPACIOS FAMILIARES” Óscar Álvarez
Taller 1: “Diferentes profesionales, un proyecto común”– “APUNTES PARA ENTREVISTAR A UN PROFESIONAL QUE TRABAJA
CON LA PRIMERA INFANCIA” Óscar Álvarez– “EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS FAMILIARES:
LA DIVERSIDAD Y EL EQUIPO” Julià Raventós– “¿POR QUÉ SON NECESARIOS PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS
FAMILIARES?” María Rosa Tarrés– “PSICOANALISIS Y EDUCACION” Johanna Cadiot
Taller 2: La cotidianidad de la pequeña infancia:– “LA AGRESIVIDAD Y LOS CELOS” Annemarie Hamad
Taller 3: Las relaciones en el espacio familiar
– “TENER EN CUENTA EL INCONSCIENTE EN LA ACOGIDA DE LOS MAS PEQUEÑOS” Daniel Olivier
– “LA DOBLE TRANSFERENCIA CON PADRES E HIJOS” Matilde Pelegrí – “DE UNA ORILLA A OTRA: PREGUNTAS DE ACOGIDA, DE
“PASAJES” Y DE POSICIONES (Las diferentes posiciones en los lugares de acogida)” Gabriele Solcà
Taller 4: “El juego en los espacios familiares”– “JUGAR PARA UN NIÑO ES UNA FIESTA, ES UNA NECESIDAD PARA
SU DESARROLLO PSÍQUICO Y FÍSICO” Marie Hélène Malandrin– “EL JUEGO COMO FUENTE DE ESTÍMULOS” Pilar Dupré– “ACOMPAÑAR EL JUEGO DESDE LA PRESENCIA DEL ADULTO”
Verònica Antón– “TOMAR LA INICIATIVA EN EL JUEGO” Imma Jeremias
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“DEL “INFANS” AL NIÑO” Annemarie Hamad (psicoanalista en la “Maison Verte” Paris)
¿Qué interés tiene este título que se me ha ocurrido de forma espontánea para presentar estas jornadas de trabajo dedicadas a la acogida del más pequeño con sus padres?
Me parece que el hecho de plantear así las cosas, nos permite situar con precisión lo que está en juego en las familias que frecuentan los centros de acogida, es decir, acompañar el paso del infans, del bebé enteramente dependiente de los cuidados del adulto al estatus de niño que se pone de pie y busca emanciparse del deseo de sus padres y abrirse al universo atrayente de sus iguales, en los que encuentra reflejadas las propias imágenes de su cuerpo, puestas en movimiento, con todo lo que eso comporta de pruebas y emociones por las que debe pasar.
Son Uds. muy numerosos, y su interés demuestra la importancia de estos lugares en nuestra sociedad actual. No olvidemos que la idea de la acogida específica de los más pequeños en presencia de sus padres, ha podido hacerse realidad y tener la aprobación de las instancias políticas para su concreción en la Maison Verte y en IRAEC en los años setenta, es decir, no hace mucho tiempo. Pero su difusión por el mundo entero se debe a su pertinencia. En su originalidad, la Maison Verte se inscribió en un contexto histórico de urbanización masiva y de debilitación de los lazos familiares a causa de las migraciones internas, de una frontera a otra. Y como consecuencia de la emancipación femenina que formaba parte de las importantes revueltas sociales de hace cuarenta años.
Es evidente que la enseñanza de Françoise Dolto, cuyo centenario celebramos este año, tuvo mucho que ver (Marie-Hélène Malandrin nos hablará de ello), pero yo subrayaré siempre que el carácter innovador del dispositivo de la Maison Verte se debe al hecho de que se sitúa en el cruce entre el psicoanálisis y la educación (M. H. Malandrin participo en el proyecto a partir de su experiencia como educadora), es decir, tener en cuenta las manifestaciones del inconsciente como deseo subjetivo del niño, cuando nos ocupamos de educarlo (tanto en el sentido exacto como figurado del término) para que adquiera una posición de responsabilidad propia.
Cuando consultamos a los historiadores de la familia (1), aparece muy claramente que el estatus del niño en tanto tal, una vez dejado atrás el estadio de niño de pecho con pañales, no fue reconocido como específico, por el discurso
social hasta el siglo XVII. Tal y como lo demuestra Philippe Ariès, la emergencia de lo que él llama “el sentimiento por la infancia” se produjo muy lentamente. Durante siglos, los niños estaban implicados en el mundo de los adultos a través del ocio y del trabajo. Como se puede ver en las pinturas de época, se les consideraba como adultos en miniatura que trabajaban en función de su fuerza física. Es casi impensable para nosotros hoy, pero sabemos bien que eso continúa siendo así en buen número de países, no tan alejados de nosotros en muchos aspectos de la vida.
Resumiendo muy sucintamente, podemos decir que desde un punto de vista histórico, el origen del sentimiento por la infancia se produce, sobre todo, debido al descenso de la mortalidad infantil (podemos entender que no quisieran implicarse demasiado en los niños de pecho ya que se sabía que con frecuencia había pocas oportunidades de que sobreviviesen), después, debido a la evolución del papel de la familia como centro del tejido social, debido a la educación, por supuesto, y de forma concomitante, debido a la toma de conciencia de la injusticia de las relaciones de dominio. Querría insistir en este último punto, ya que estoy convencida de que nos incumbe a nosotros, como adultos, estar siempre vigilantes, preguntarnos continuamente sobre la forma en que tratamos a los niños. Ya que ellos estarán siempre amenazados por la opresión. Esta opresión no es necesariamente visible como explotación o maltrato. Hoy en día, se manifiesta más bien de forma oculta, sobre todo, en los discursos inspirados en la ideología de los resultados y de la eficacia, que incitan a estimular las competencias de los niños, cada vez más y al máximo, tanto que participaran en concursos antes de tiempo, siempre con una autoestima en peligro.
Otro tipo de opresión puede ejercerse por la vía del empuje al consumo, que incita a la necesaria satisfacción de todas sus necesidades. Es muy difícil para los padres, que están ellos mismos sujetos a la tiranía de un goce sin límites, soportar la frustración de su pequeño. Así surge la noción del niño tirano, que sufre de la misma tiranía de goce que sus padres.
La amenaza de opresión del niño es doblemente estructural: de una parte porque el destino del hombre es de reprimir su infancia, y nuestro encuentro con el niño que fuimos, sobre todo en el estadio del infans, conlleva el riesgo de desestabilizar nuestras certezas. Por otra parte, como acabo de decir, nosotros, como padres, estamos atrapados en el discurso del amo (que puede ser religioso, científico o político-económico) que asigna al sujeto el lugar de la servidumbre contrario a su prosperidad singular.
Françoise Dolto invitaba a los padres a comportarse delante de sus hijos como delante de huéspedes que deberían respetar (2). No subrayaríamos demasiado esta invitación, no solamente porque se olvida rápidamente, sino también porque contiene una verdad que no es explícita, a saber, que la palabra huésped contiene en su raíz la palabra hostil. El respeto al niño como al huésped que se acoge,
implica por tanto toda la relación de ambivalencia que se instaura con respecto al otro diferente, a ese pequeño intruso extraño que viene a molestarnos, porque, inconscientemente, a pesar de él y a pesar nuestro, su presencia reaviva los procesos de identificación y de alienación en base a los cuales nos hemos construido. Son procesos conflictivos, con enfrentamientos virulentos con él que aparece radicalmente como otro, lo que explica porque las relaciones por la fuerza pueden ir ganando (A propósito de esto, desde un punto de vista práctico, siempre es muy fecundo, cuando un padre se encuentra desprovisto de armas, es decir, en conflicto, respecto a las manifestaciones o comportamientos de su hijo, interrogarle sobre lo que había podido pasarle a él a esa edad, con sus padres, o con sus hermanos y hermanas).
Si no, la confrontación violenta (bajo múltiples aspectos, no necesariamente físicos) puede transmitirse de generación en generación. El rol de los lugares de acogida me parece por este motivo que es eminentemente político. Al permitir que los padres y las otras personas a cargo de los niños, puedan enfrentarse a los recuerdos de su propia infancia, que provoca en ellos la presencia del niño, permite a su vez que este último pueda abrirse a un contexto social tranquilizador donde construir tranquilamente las bases como futuro ciudadano responsable.
Ahora querría volver de otro modo a mi título: “Del infans al niño”. “Infans” está en el origen de la palabra “niño” en francés, y es la raíz de otros términos derivados como infantil, infantilización, infantilismo que son utilizados con acentos más o menos peyorativos en todas las lenguas latinas. La palabra “infans” en latín se compone del prefijo privativo “in” y el participio presente del verbo “fari”, hablar, y significa pues el ser humano en el estadio en que aún no tiene el uso de la palabra. Si consultamos los textos de derecho romano, constatamos que “infans” revistió durante mucho tiempo el sentido más amplio del niño que no puede hablar, es decir que no tiene derecho a la palabra mientras no entienda lo que dice. Así pues se le consideraba incapaz en el sentido jurídico del término, a veces hasta la edad de siete años, cuando se le consideraba maduro para la instrucción, a veces hasta la pubertad. Durante ese tiempo, estaba bajo la tutela del padre que, durante mucho tiempo, tuvo también el derecho de decidir sobre su muerte, especialmente si era deforme o si se trataba de una chica (3) (El recuerdo de estos hechos, que sabemos que se perpetúan en China y en India, muestra la necesidad de la carta de los derechos del niño).
En esta lógica de los romanos, en que el infans es el que no tiene derecho a la palabra, no se entiende muy bien por qué el término “infans” vuelve a menudo a ser utilizado por los psicoanalistas. Sin embargo, si incluso es de uso corriente, más que “bebé” o “niño de pecho”, es porque hemos tomado conciencia de que el sujeto humano se distingue de las otras criaturas mamíferas desde su nacimiento por ser un ser de palabra (el hablante, decía Jacques Lacan), incluso si todavía no puede hacerlo. Podemos decirnos que era esta misma intuición la que había hecho emerger el término entre los romanos, es decir, la referencia a la palabra en estado
latente.
Ahora, ¿qué es lo que nos puede evocar, ese estado de infans?
Freud nos aconseja impregnarnos de las obras de los poetas, ya que, dice él, “nos adelantan, hombres ordinarios, sobre todo en materia de psicología, ya que extraen de fuentes que no hemos explorado con la ciencia”. Por mi parte pienso que lo que se juega alrededor del infans, o sea el reino de lo que no se formula con palabras, de lo indecible, de lo que se manifiesta en las sensaciones, en las posturas, en los gestos, en las miradas, los ritmos, los sobresaltos, las muecas de asombro, las alegrías, los miedos y dolores, es dominio de los poetas, ampliamente inaccesible a las observaciones científicas, por muy sofisticadas que estas sean.
Quería comenzar por citarles el comienzo de un relato poético con el título evocador “La parte que falta” de Christian Bobin, escritor francés contemporáneo (4): “Ella está sola. Es en el vestíbulo de la estación, en Lyon-Part-Dieu. Está sola en medio del mundo, como la virgen en las pinturas de Fray Angélico: recogida en una esfera de luz... Atrae la mirada de los solitarios...Llevan con ellos la más grande seducción. Llaman la más clara atención, la que va hacia aquel que se ausenta delante de vosotros. Ella está sola, sentada en un asiento de plástico. Está sola con, entre sus brazos, un niño de cuatro años, un niño que no desmiente su soledad, que no la contraría, un niño-rey en la cuna de la soledad. Así es como la vemos de entrada. Está sola con un niño que no le impide estar sola, que lleva su soledad al extremo, al extremo de la belleza y de la gracia”.
Vean a lo que me ha remitido la palabra infans, extraño superviviente de una lengua de ahora en adelante muerta. No a la palabra por venir, sino a una imagen de donde la palabra se ha ausentado, a esta imagen, colmo de belleza y de gracia, que “atrae la mirada”, toda nuestra atención, que nos pone en tensión todo el cuerpo, como delante de la llamada silenciosa de un universo armonioso al que unirse. Los artistas de la era cristiana no han cesado de hacer vibrar con el trazo de su pincel las formas envolventes y los colores cálidos de las Madonas con el niño, que continuamos admirando, incluso si no somos creyentes. Es la imaginería misma del estadio de infans, del niño-rey y su madre, el reino de todas las nostalgias que atrae la creencia, no forzosamente la fe religiosa, sino la creencia en un futuro bueno, lleno de promesas. Si fuerzo un poco el trazo para subrayar la estética armoniosa de los colores, es porque esta nos puede evocar el mundo sonoro, las melodías de las nanas, sustrato indispensable del desarrollo del lenguaje hablado (volveremos sobre esto).
Sin embargo, la descripción de la joven madre solitaria en el vestíbulo de una estación en una silla de plástico, hace surgir detrás de la belleza, lo trágico de la pareja madre-niño aislada en una bola invisible, en medio de este vestíbulo de la estación poblada del frío de la multitud que se apresura. Creo que el poeta nos hace acceder con estas evocaciones a lo que Françoise Dolto, ella misma dotada de
poesía, nos dice de la soledad del niño de pecho: “Cuando la madre se despega de él, queda impotente;... En este desamparo, cuando es brutal, después del “dejarle solo” que sigue a la comida o al baño, el niño se siente abandonado y su único deseo entonces es el cuerpo a cuerpo con la gran masa portadora de víveres y seguridad” (5)
Este “único deseo de cuerpo a cuerpo” forma parte de nuestro sueño del reino del infans, donde la imagen prevalece sobre la palabra. Sin duda es también el resorte de todo amor pasional, en que reinaría un acuerdo que obviaría todo discurso. Sin embargo para el bebé es verdad, sobre todo cuando está desamparado. F. Dolto dice que eso también sucede así, cuando la separación es brutal, cuando la comida y los cuidados responden solamente a la necesidad vital, y se le deja en su cama rápidamente “después de la faena”.
En ese “cuerpo a cuerpo” se crea el terreno de sensaciones que se registran entre la madre y el niño. Y si es por narcisismo, para prolongar la vida más allá de la muerte, por lo que los humanos procrean, es en función de la solidez de su narcisismo primario que cada madre encontrará en sí misma la fuente para responder adecuadamente a las necesidades y demandas de su niño de pecho. Dicho de otro modo, ella logrará no solamente satisfacer sus necesidades vitales, sino, que logrará lo que es más importante para la constitución del psiquismo humano, tranquilizarlo (el término freudiano Befriedigung significa al mismo tiempo satisfacción y sosiego). Tomo como ejemplo lo que puede suceder alrededor del seno materno, que sabemos constituye para el bebé durante un tiempo una parte de sí mismo, es decir que él incorpora la función de dicho seno, lo que le permite tener la experiencia de “vacío” y de “lleno”, de presencia y de ausencia que se constituyen en ritmo, tranquilizadores en su continuidad, y que constituirá el sedimento de la conciencia interior de su propio cuerpo (6). Es también sobre la trama de ese ritmo, de ese tacto que es respetado, donde podrá inscribirse la capacidad de fragmentar el mundo sonoro para extraer los elementos del lenguaje hablado. Aunque el tiempo sea limitado, querría hacerles ver la extrema complejidad y la extrema importancia de lo que se establece, como matriz de todos los procesos psíquicos e intelectuales en ese momento de la vida de antes de la palabra, que ciertas posiciones defensivas sostenidas por el discurso científico reducen sólo a las necesidades biológicas.
Podemos pues también considerar el campo del infans, como aquel en que la historia del sujeto se inscribe en su cuerpo, tanto por el ritmo de la presencia atenta de los adultos, como de sus gestos, de sus palabras. Cuando, por múltiples razones, (la depresión o la enfermedad de la madre, un contexto familiar violento o traumático) esta matriz escrituraria7 esta formada por heridas, por marcas de vacíos abismales o por irrupciones angustiosas, la estatua del hablante se construirá sobre pies de barro. En su deseo de supervivencia, el infante va a hacer todo para hacerse reconocer por el otro, sea desarrollando una inteligencia precoz, o alterándose de otra forma para luchar contra un ambiente mortífero (la
hiperactividad puede encontrar su raíz aquí), sea produciendo enfermedades somáticas. Estos tipos de estrategia pueden darse durante una vida entera.
Cuando Françoise Dolto mantenía que había que hablar a los bebés, de lo que les concernía, la tomaban por una loca iluminada, pero eso no impedía a los pediatras, que no tenían ninguna respuesta frente a un niño de pecho que se dejaba morir, acudir a ella. No contamos el número de niños que retomaron su deseo de vivir porque se sentían reconocidos como sujetos en las palabras que ella les dirigía y que les inscribían en su historia. Pienso en esa niña pequeña que rechazaba el pecho después del nacimiento, a quien F. Dolto explicaba, habiendo escuchado a la mamá agotada, que tenía sin duda ganas de volver al vientre de su mamá, ahí donde no molestaba, y donde su mamá no tenía que preocuparse de cómo iban los hermanos y hermanas dejados solos por el nacimiento de ella. El hecho de que la pequeña recién nacida aceptase ser alimentada después del discurso que F. Dolto le había dirigido, forma parte de esas historias que han provocado y aún provocan dos reacciones opuestas que hay que cuestionar. Unos atribuyen a Françoise Dolto una capacidad misteriosa de producir milagros, otros (sobre todo entre los psicoanalistas que la rechazan) mantienen que el bebé había retomado el deseo de vivir, gracias al cambio de actitud que las palabras del analista habían producido en la madre. En cuanto a creer que ese niño de pecho había entendido lo que ella decía, eso sería una locura.
Si creemos a los primeros, o desistimos de toda intervención con el niño de pecho diciéndonos que no hemos heredado ese don de hacer milagros, o habiéndonos saturado de viñetas clínicas, intentamos hacer como ella, “hacer de Dolto”, se dice. Nosotros sabemos que no solamente eso no funciona, sino que puede tener el efecto nefasto de todo discurso cerrado que se erige en saber, y lo que es más, en un saber sobre el bien del sujeto.
Recordemos primero esto: lo que el psicoanálisis tiene de subversivo en relación a todo discurso sobre el bien y el mal, es que se basa en una ética del deseo. Y el deseo de un sujeto, primero, es el de ser reconocido por el otro, deseo de comunicación, decía Françoise Dolto. Ahora bien, ese deseo de comunicación nace del hecho de que el infans, desde su vida intrauterina, es sensible a un objeto exterior e interior al mismo tiempo, pero distinto de él, y este es la voz. La experiencia muestra que el feto reacciona desde el cuarto mes a la voz de la madre, y de forma diferente a la del padre. En psicoanálisis, hablamos de la pulsión invocante. Esta se refiere a la voz del Otro, y cuando el niño viene al mundo, en su grito, hace una llamada, invocando la respuesta de ese otro. Podríamos decir, que se manifiesta como sujeto marcado por el poder del lenguaje que se ha inscrito en él, y es absolutamente vital para el pequeño humano que esta inscripción del lenguaje encuentre un eco en el mundo exterior después de su nacimiento, si no, está abocado a la muerte. En las grandes salas de los orfanatos de los antiguos países del Este, los únicos niños que conseguían salir adelante son los que ocupaban las camas cerca de las puertas de los pasillos, donde las mujeres de la
limpieza se agrupaban para charlar, mientras que los otros se debilitaban.
Asimismo, el concierto apacible de las voces de niños y adultos conversando en un centro de acogida padres-hijos, permite a los bebés con problemas de sueño, dormirse profundamente. No corren el riego de caer en el vacío, las voces que les rodean, les sostienen. Volvamos a ese deseo de comunicación del niño de pecho del que habla F. Dolto: “Su condicionamiento de pequeña masa dependiente de la gran masa adulta, y su estado de impotencia física hacen del niño de pecho un caso muy particular entre los vivos, por su incapacidad para expresarse (infans), incapacidad de manifestar su deseo; y por tanto, es la comunicación interhumana la que le humaniza. El niño depende de quien desee comunicarse con él. Depende de la disponibilidad emocional y/o material del adulto protector de percibir el sentido de sus gritos.
Esta es realmente la base de su trabajo y del de todos nosotros que asumimos tomar el relevo para, en un primer momento, estar disponibles a acoger la llamada, tanto silenciosa como expresada a través del grito de angustia, tanto del bebé como de una madre momentáneamente indisponible, disponibles a descifrar lo que se expresa. Después, se trata de construir un relato con las palabras, los nombres de su historia, un relato que es siempre una ficción, pero en la que el sujeto niño es actor y reconocido como tal. Finalmente, es la manera con la cual nos dirigimos a él, ese estilo particular de cada uno de nosotros, de expresar en palabras lo que hemos entendido de su sufrimiento común, lo que permite, poco a poco, que una parte de la angustia que les une a los dos se disuelva y se transforme para que el ritmo de la “sonata maternal” pueda retomar el soplo de la vida.
Notas:(1) Pienso sobre todo en Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el
Antiguo Régimen, París, Seuil, 1973.(2) Françoise Dolto, La causa de los niños, Robert Laffont, bolsillo, París,
1985, pág. 587. (3) Si, en nuestra sociedad, aunque no estamos en ese punto, si que
constatamos que el demonio del poder del adulto sobre el futuro del niño resurge fácilmente en forma de coacciones “por su bien” o cuando un niño nos dice con convicción: “¡No tiene derecho a pegarme, no es mi padre!”
(4) Christian Bobin, La parte que falta, Paris, Gallimard, 1989.(5) F. Dolto, En el juego del deseo, París, Seuil, 1981, p. 280(6) Todo lo que concierne a la función materna, ha sido estudiado con gran
pertinencia por Lina Balestriere, en su libro “Freud y la cuestión de los orígenes”, ed. De Boeck Université 1998.
(7) Encontré esta idea de una falta de inscripción primordial confirmada por una intuición clínica de Isabelle Francard, directora y “Accueillante en el Arbre Bleu de Paris: Responde a un “pequeño cabecilla” de menos de tres años que pronuncia insultos frente a los adultos: “Yo, no se escribir o dibujar estas palabras. ¿Quieres dibujarlas en esta pizarra?” El se muestra
avergonzado y admite que no sabe dibujar. Ella le responde que tiene todo el tiempo para aprender, lo que le apacigua considerablemente. Este niño se ha construido, en espejo, con los comportamientos agresivos entre adultos, la imitación de estos comportamientos le sirve de escudo contra la angustia de desmoronamiento, debido a la falta de solidez de su matriz originaria.
(Traducción: Matilde Pelegri)
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“INTRAMUROS: LA ACOGIDA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES EN PRISION Y DE SUS HIJOS”
Gabriele Solcà (“Pollicino”, Lugano, Suïssa)
Hacía tiempo que se preparaba el encuentro. Ya se sabe, el primer encuentro requiere un tiempo de preparación. En nuestra práctica de acogida en “Pollicino” (1), siempre es el que resulta más largo de organizar, aunque a menudo, para el niño sea el más urgente. Es necesario establecer unas premisas y realizar un trabajo preliminar para que sea posible el entendimiento entre los padres (detenido/libre), e intentar que el niño esté preparado.
Ya había habido varios intercambios de correspondencia entre padre e hijo. El padre había enviado al hijo algunas cartas e incluso un pequeño juguete de regalo, que él mismo había hecho en la cárcel. Su hijo le había enviado dibujos y algunas fotos de sus últimas vacaciones de verano pasadas en el mar.
Ya habían pasado tres largos años desde que el padre no estaba en casa “en presencia” de su hijo. En su (última) partida, su hijo era aún un bebé, y él mismo aún no tenía treinta años. Hay que decir que ya en esa época, el padre no estaba mucho en casa, solía ausentarse con frecuencia. A períodos de ausencia más o menos cortos seguían períodos más o menos largos de presencia en la vida familiar.
Cuando el padre se iba, a menudo la madre justificaba su ausencia diciendo “papá no está”, papá está “de viaje”. Ha tenido que marcharse “lejos” por razones de trabajo. Esta costumbre de ir y venir formaba parte de la rutina familiar.
Con el transcurso del tiempo, las presencias-ausencias reiteradas del padre ya habían dejado huella. La última vez que el padre se había ausentado de casa no le habían dicho casi nada a su hijo. Como de costumbre papá estaba “de viaje” por trabajo, pero esta vez era al extranjero.
Ahora bien, pocos días después de esta nueva partida, esta versión no se sostenía. Las razones del viaje en coche de papá al extranjero eran otras. El viaje había sido largo, y circunstancias concomitantes habían hecho que estuviese poco tiempo en libertad. A la llegada a su destino, el padre había sido arrestado por “tráfico” (de estupefacientes). Hacía algún tiempo que la policía estaba tras sus huellas. Técnicas de vigilancia electrónica. Su arresto se hizo en el extranjero. Siguió un largo período de silencio. Instrucción, prisión preventiva, proceso,
condena, traslado a otra prisión.
A continuación habían surgido dudas, indecisiones, problemas y muchas preguntas, y habían puesto al padre en una disyuntiva: ¿contarlo o no?, ¿cómo hacerlo?, ¿dónde?, ¿a la familia?, ¿a su hijo? Finalmente, el padre tomó una decisión. Romper el silencio, asumir su responsabilidad e intentar poder encontrarse de nuevo con su hijo. Necesitó mucho tiempo para llegar hasta aquí…
El paso del tiempo había dejado huella. Fueron necesarias muchas entrevistas. La decisión, era sufrida y mantenida en la demanda como si quisiera conjurar el miedo de un alejamiento definitivo de su hijo. Lo que en su momento había deseado tanto, el nacimiento de un hijo, en el presente quedaba pendiente de un “querer decir” por su parte. Por momentos parecía poder apagarse en débiles y opacos recuerdos.
Los intercambios epistolares con su hijo habían contribuido a hacer surgir su deseo de mantener de nuevo una relación con él, pero persistían muchas dudas. Su posición de padre, que en su momento apenas había ocupado, ahora pedía ser concretada. Anteriormente, su ir y venir del hogar, por así decirlo había contribuido a atenuar el lazo; actualmente, el resultado de un vector –que faltaba por trazar- adquiría un sentido completamente distinto en el deseado restablecimiento del lazo con su hijo. ¿Y si ya no me reconoce? ¿Y si ya no me quiere?
Todo parecía indicar que la herencia del pasado y el enigma del futuro (un por venir) de un padre se entrecruzaban.
Cara a cara
Hacía ya algunos minutos que en el centro de acogida “Pollicino” el hijo esperaba la llegada de su padre. El viaje en tren había sido largo. Había viajado todo el día anterior y toda la noche. Había llegado por la mañana temprano, y antes de entrar en la penitenciaría, en el exterior de la gran reja, había tenido que esperar a que llegase la hora establecida para la visita.
Después de los controles obligatorios, su abuela paterna, su madre y él habían sido acompañados al interior. Esta vez era él quien llegaba a un destino distinto, iba a encontrarse con su padre en la cárcel.
Finalmente, esta vez la pregunta “¿dónde está mi padre?” se abría a posibles respuestas. Si la ausencia física es una cosa, la “desaparición” de un padre en las palabras, en “nombrarlo”; es otra y a veces puede ser un contragolpe aún más difícil de soportar. Pase lo que pase, el niño se siente responsable y si, de una u otra forma, lo que sucede es dañino, el niño también se siente culpable.
Por supuesto, decirle dónde está su padre puede tranquilizarle, decirle que por el momento su padre no está aquí y que no puede estar en casa puede liberarle un poco de una supuesta responsabilidad por su parte.
Decirle y permitirle conocer y saber dónde se encuentra su padre ya es una ayuda importante, le da una oportunidad de transformar un abandono aparente, un cierto vacío de palabras, en una separación que entonces será acompañada.
Cuando el padre, acompañado por un vigilante, llega, el tiempo parece haberse detenido. De pie, paralizado en el escalón de la puerta del local “Pollicino”, el padre, con lágrimas en los ojos, se para un buen rato a contemplar a su hijo. No se atreve a abrir la boca, no se atreve a dar un paso más para aproximarse a su hijo.
Es un cara a cara donde su rostro es la otra cara de su personalidad, dispuesta a acogerle. Cuántas veces su hijo le había esperado, deseando que cuando la puerta de la casa se abriese, su padre estuviera allí. Un “¡Ciao papá!” ha puesto en marcha la máquina del tiempo.
El hijo corre a abrazarle. Un largo abrazo, muy afectuoso, sella ese momento. Un largo silencio subraya el encuentro de las miradas. Después las palabras, los recuerdos, los relatos, las fotos, los dibujos y los juegos hacen el resto.
Las dos horas previstas para el encuentro han pasado volando. Como si tal cosa, todo parece hacer pensar que la última vez que se habían visto hubiese sido ayer.
¿Es que el paso del tiempo se había parado? ¿Es que había que mantener, apoderarse de un tiempo (del) pasado?
En ese lugar diferente, era como si después de mucho tiempo todo fuese familiar. Llegado el momento de marcharse, el hijo abraza de nuevo al padre, diciéndole: “papá fai el bravo, adesso so dove sei, ti aspetto a casa” (“papá, se bueno, no hagas tonterías; ahora ya sé dónde estás, te espero en casa”)
Este es un instante crucial en un reencuentro, un momento único de palabras “en presencia” física de un padre que ha estado ausente mucho tiempo. Sabemos que no habrá una continuación de encuentros en “Pollicino”, salvo un encuentro gastronómico en familia (comida del mediodía), y otro encuentro en el locutorio por la tarde, para el hijo este encuentro había sido más que suficiente.Todo había ido bien. ¡Ya está bien así!
No se trata tanto de esperar que un niño esté contento o no por haber reencontrado a su padre. No hay que esperar que tenga o no ganas de volver a verle. No se trata en absoluto de preguntarle.
Más bien hay que esperar que un momento de palabras compartidas dé sus frutos.A un niño, antes que nada hay que escucharle, sin sacar conclusiones en el momento sobre consecuencias prácticas de lo que ha dicho. En lo que un niño expresa, en lo que dice, es ante todo un testigo y su pregunta no se puede reducir a cualquier precio a una respuesta.
Su pregunta debe ser acompañada por la capacidad de ofrecer al otro la palabra que le permita construir su futuro. La espera del regreso de papá a casa se ha prolongado dos años más. En el momento del regreso, el hijo iba a celebrar su sexto aniversario.
Entretanto, otras cartas entre padre e hijo habían supuesto un intercambio regular de palabras, incluida la posibilidad de “video conferencias” a distancia. Ahí donde la distancia geográfica impide los encuentros regulares padres-hijos, “Pollicino” intenta favorecer lo máximo posible y de una forma concreta el mantenimiento del lazo padre-hijo.
Para muchos padres detenidos, más allá de las llamadas telefónicas más bien limitadas e inconsistentes, el envío de cartas, de objetos hechos a mano, etc., de parte del padre detenido, es ya una manera distinta de estar presente para el niño, y también supone un regalo para éste.
Verbalización
Si el proceso de la separación constituye de alguna forma la dinámica de todo desarrollo, las experiencias de ruptura entendidas como experiencias traumáticas de un distanciamiento psíquico pueden a veces comprometer su curso así como constituir un obstáculo.
Separarse físicamente permaneciendo al mismo tiempo “presente” en el pensamiento es un rasgo específico de los humanos. Es la palabra, o mejor dicho el significante lo que permite “perpetuar” en la ausencia, la presencia del que se aleja, del que físicamente está ausente.
Desde un punto de vista individual y social el proceso de separación, lejos de ser un impedimento o un obstáculo, constituye más bien una oportunidad de creación y una capacidad de simbolización.
Cuando las rupturas se dan en la continuidad de las representaciones del niño de sus padres (madre, padre, figuras paternas), éstas actúan como puntos de fijación que van a poner trabas a su desarrollo y a veces comprometer el bienestar de sus futuros lazos familiares y sociales.
Hoy, uno de los objetivos prioritarios del trabajo social, pone el acento en la necesidad de prevenir la exclusión y restablecer los lazos sociales débiles, los lazos amenazados, interrumpidos o cortados. Prevenir desde la pequeña infancia las rupturas entre niño(s) y padre(s) contribuye a conservar su capacidad interna de alejarse, sin perderle(s) y ayuda a “saber” separarse.
Es muy importante evitar que la encarcelación, la detención de un padre o de los dos, sea vivida por el niño como una ruptura. Para un niño es fundamental poder preservar la capacidad de las representaciones internas.
Para hacerlo, debe ser sostenido en sus posibilidades, capacidades y esfuerzos, por una verbalización de la presencia psíquica del padre o de la persona (padre o madre) que en ese caso preciso está ausente. Esa verbalización debe formar parte de un intercambio, debe inscribirse siempre en un diálogo. Si un niño no tiene la posibilidad de hablar del ausente y de su alejamiento con los que le rodean, es huérfano de palabra. El silencio establecido o peor aún “impuesto” se convertirá en un secreto y el secreto en una mentira. Lo no-dicho, los secretos producen en el intercambio familiar zonas sin sentido o zonas sobrecargadas de sentido.
Si para hacer que haya un secreto es necesario prohibir “saber”, al mismo tiempo también es necesario prohibir olvidar el mantenimiento del secreto. En ciertas situaciones es aún más el proceso producido por el secreto que el secreto mismo lo que puede ser patógeno.
El secreto es un producto circular: el silencio establecido sobre un hecho lo convierte en un secreto y al mismo tiempo impone el silencio que lo sustenta y lo mantiene.
Incluso si la importancia del hecho que se quiere ocultar es menor, a veces es el hecho de que lo queramos ocultar lo que le hace cobrar magnitud. Poco a poco el secreto impuesto y mantenido puede llevar a crear una sensación de estancamiento relacional.
Cuando se afirma que “no se sabe nada” y que además “no se debe saber nada”, las palabras quedan vacías. Es una concha vacía de palabras al viento. No pongamos como pretexto la edad del niño, para argumentar que no hay que decirle nada ya que “aún no puede comprender”.
Y más tarde, no pongamos como pretexto el hecho de que no sirve de nada decírselo, ya que de todas formas “ya lo habrá olvidado todo”. Si el niño no puede o no tiene la posibilidad de hablar de la persona ausente, de todas formas él mismo se hará su representación interna, y esta representación cuánto más imaginaria que simbólica sea, más perdurará en el tiempo. Poco susceptible a modificaciones y con todas las consecuencias que de ello derivarán, el hilo rojo de la función
paterna estará sujeto a “heridas” y a roturas.
Los esfuerzos para la verbalización no son compatibles con la mentira, la omisión, la negación. El niño no solamente debe saber dónde se encuentra su padre, sino que también debe saber, cuando sea posible, cuánto tiempo se prolongará la “no presencia” física del padre (poco, mucho).
No se trata de una obligación de decir, no se trata de la imposición de levantar un secreto y de querer revelar a cualquier precio lo que se quiere mantener oculto -no olvidemos que no conviene decirlo todo- se trata más bien de respetar la dignidad del padre/s (detenido y libre) y de acompañarle/s en el sentido de la palabra y de la información compartida que se le da al niño.
Una vez conscientes de la función deformadora del secreto guardado y del peso (de la mentira) que deriva –la mentira es un rechazo de la alteridad- serán los mismos padres quienes más fácilmente se liberarán de la misma.
Para un padre, respetar su función paterna significa también dar “peso” a su historia, incluidas sus carencias. Para un niño, respetar a sus padres conlleva también el derecho de pedirles que le cuenten su historia y darle a ésta una identidad narrativa.
El respeto es de alguna forma el peso que damos a la historia de nuestros padres. No es el niño quien debe llevar “la falta de peso” de sus padres, no es él quien debe remediar sus carencias. No es él quien debe emplear su tiempo en ser lo que los padres no han conseguido ser.
Incluso si el padre (detenido) se encuentra en una situación de exclusión a causa del acto que ha cometido y, como consecuencia, por decisión judicial, privado de libertad, de ninguna forma esta situación debe poner trabas al ejercicio de su función paternal, de su responsabilidad, de sus derechos y deberes.
Una palabra verdadera debe ser pronunciada por una persona que se inscribe en un marco simbólico definido. Debe ser antes que nada una palabra que se aproxima lo máximo posible a la verdad del sujeto que la enuncia.
Por marco simbólico entendemos aquí la posición, el lugar que la persona ocupa, mantiene y asume frente al niño: madre, padre u otras personas. Es el marco simbólico que delimita y limita la palabra. Sin embargo no cualquier persona puede permitirse hablar al niño. No cualquier persona puede permitirse decirle al niño lo que quiera, en cualquier lugar, y en cualquier circunstancia, aún menos cuando se trata de padres encarcelados, que probablemente deben decir la verdad al niño.
Poner palabras sobre hechos reales y sus consecuencias es una cosa, emprender un camino de “re-vivir” el pasado, el pasado (¿no bastante?) subjetivo,
es otra. Para un padre, una madre (detenido/a) aceptar sentir para entender ya es emprender un camino de verdad.
No podemos olvidar que lo sabemos, ya que lo hemos dicho. De otro modo, para un padre y un hijo, en una especie de obligación de recordar lo que ha permanecido enigmático y engañoso, el recuerdo se convierte en dolor, sufrimiento, en innombrable.
La separación debería permitir siempre una mejor utilización de la “presencia” ausente en el intercambio verbal entre padre detenido, padre libre, hijo y sus allegados.
Para favorecerle y sostenerle es necesario que el niño pueda ser tranquilizado y tener una estabilidad en sus referencias familiares. Es necesario que cada uno: padre, madre, niño, articule su deseo en relación al Otro. Es en el entre-dicho de las palabras donde se expresa lo prohibido por la ley.
La ausencia de una u otra de las figuras paternales debe ser modulada en el decir y el hacer del otro padre o de otras figuras familiares cercanas al niño. La presencia simbólica del padre ausente debe ser preservada y el lazo con la presencia del ausente debe ser mantenido, por así decirlo, en el pensamiento.
No se trata solamente de proteger al niño sino también de proteger la dignidad de sus padres durante la separación para que puedan seguir siendo padres a pesar de la detención y más allá de ésta.
Acompañar a los padres detenidos es antes que nada, cuando lo solicitan, recorrer un trozo del camino con ellos mediante un acto de presencia sostenido, una acogida respetuosa de su dignidad.
(1): El proyecto « Pollicino » : Centro de acogida y de encuentro para padres detenidos y sus hijos fue creado en 1994 por la Asociación para la prevención y la autonomía de la pequeña infancia, en colaboración con la Oficina de Probación del Cantón Tessin, junto a la Penitenciaría cantonal « La Stampa » en Lugano , Suisse.
(Traducción: Matilde Pelegri)
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“UNA EXPERIENCIA DE PSICOANALISIS EN LA CIUDAD:Le symptôme comme voie d'accès à la vie psychique”
Daniel Olivier (“IRAEC”, Caen, Paris)
C’est l’occasion d’infirmer les propos de certains, entendus ici ou là (principalement par ceux qui ne l’ont pas lue..) depuis quelques années qui ont fait le reproche à Françoise Dolto d’avoir subverti la psychanalyse en un savoir pédagogique en les assimilant (ces castrations données) à des conseils éducatifs.
C’est oublier que Françoise Dolto au contraire, insiste sur les effets « pervertissant » de castrations données par des adultes névrosés, qui les réduisent alors à un dressage tout en continuant à autoriser des satisfactions érotiques archaïques.
Dans l’extrême dépendance des tout premiers temps, les mots et le langage s’inscrivent, s’engramment dans le corps et le psychisme, dans ce temps d’avant le langage. L’expression mimétique du visage de l’enfant, l’expression mimétique de ses gestes, de son babillage reviennent s’étayer sur ce qui s’offre à la vue, à l’ouie.
L’engramme du langage se fait, au travers des sensations venues du contact et du toucher, venues des odeurs, de la lumière, des sons, des bruits du monde extérieur. La dépendance initiale du tout petit est un état d’éveil, d’ouverture à tout ce qui l’entoure et s’offre à sa rencontre. Pour
Freud cet état représente un moment1négatif : c’est l’état d’abandon. Abandonné pourrait on dire au pouvoir de l’autre maternel. Nous retrouvons ici l’absolue nécessité d’un autre tutélaire, lui-même ayant traversé les différentes castrations en son temps, mais cette interlocution de l’autre maternelle a aussi pour effet inconscient de « re-convoquer » l’infantile du parent et ou de l’adulte chargé de son soin voire de l’accueillant et tous professionnels de la petite enfance.
Ainsi pouvons nous avancer que tout enfant est perfusé par la propre vie psychique des parents.
A ce titre, le symptôme est révélateur d’une dimension de vérité du sujet. Il essaie de faire entendre une vérité de son désir. Par un symptôme, l’infans dévoile le mal être de l’adulte de référence ou des dysfonctionnements familiaux. Tenter de le réduire c’est prendre le risque de perdre le fil d’une problématique qui vient se dire très certainement dans une demande d’aide et d’accompagnement. Il n’y a pas lieu de faire taire un symptôme mais d’en délivrer la parole pour que le conflit
psychique dont il est l’expression se dénoue.
En quelque sorte l’accueillant participe à un dispositif de prévention où l’organisation de conditions de sécurité, de respect d’écoute et de compréhension permet à l’enfant de faire entendre à ceux qui en sont les premiers destinataires, ses parents, un message inaudible !Lacan dans « Autres » écrit page 373 :
« Le symptôme peut représenter la vérité du couple familial (...) ou encore (..) C’est directement comme corrélatif d’un fantasme que l’enfant est intéressé (...) il devient l’objet de la mère.. »
Pour ce faire, l’écoute et l’accueil des protocoles inconscients, l’accueillant s’appuie sur un élément que je nommerai comme étant sa présence.
Je pense qu’il est nécessaire d’insister sur cet aspect qui fait tenir le dispositif. Bien plus que l’effet d’une parole même instruite ou d’une écoute aussi patiente, pertinente et compréhensive soit elle, une qualité de présence est requise pour que « ça tienne ».
Dès l’entrée d’un enfant accompagné l’inhabituel de la situation se joue. Il faut mesurer à quel point venir avec son enfant, ou l’enfant dont on s’occupe, se présenter à d’autres adultes qui vous reçoivent, à d’inédit dans la culture.
Si cela arrive d’ordinaire, les familles en limitent l’impact à un point précis : la santé de l’enfant, par exemple, lors de la visite chez le pédiatre, le contact y est clair, l’attention se concentre sur la maladie ou le vaccin, et l’on se quitte sans toucher au reste. Lors des après midi d’accueil, les adultes ne peuvent circonscrire leur venue autour d’une question, même si leur inquiétude tente d’y renvoyer. C’est avec un grand naturel, le plus souvent, que l’ensemble du rapport à l’enfant se déploie, c’est l’enfant lui-même dans toute sa personnalité qui se montre. C’est un grand crédit fait à nos lieux d’accueil que d’y venir en révélant de fait sa façon d’être avec son enfant. En retour, il incombe à ceux que l’on appelle des « accueillants » (terme à critiquer de par son participe présent positivant), une tâche complexe. Plus le mode d’accès est simple, plus sont requises de ceux qui reçoivent, une présence assurée et une délicatesse d’approche. C’est en sens que l’on peut dire qu’une éthique est inscrite dans le rôle de l’accueillant (réflexions et commentaires sur le nombre considérable de personnes qui ne viennent qu’une fois..) ! C’est à ces conditions de « liberté » offerte aux personnes qui viennent que nous pouvons attribuer les effets d’ouverture qu’ils en éprouvent, l’ouverture psychique pourrait on dire.
Au contraire de promouvoir un modèle de famille moderne ou bien de famille à l’ancienne, nous laissons venir les représentations conscientes que chacune des personnes se fait de ce qu’est leur rôle et celui de l’autre. Au-delà de ces
représentations conscientes, arrivent alors des fragments de l’histoire de chacun plus ou moins secret, que le passé vécu des femmes et des hommes qui deviennent mère et père, travaillent en silence leur construction d’un idéal de vie, est un élément important qui se révèle à eux dans nos lieux.
Notre époque fait de plus en plus des enfants des êtres choisis au moment voulu par leur parent. Le nombre d’enfant est lui aussi le plus souvent décidé. Cette décision d’avoir un enfant dissimule les déterminations inconscientes qui vont s’investir dans la grossesse puis dans la vie extra utérine de l’enfant, sous l’éducation de ses parents.
Cette mère qui voulait avoir un fils, et ne veut pas d’autres enfants, est-elle mieux armée lorsqu’elle y parvient, du fait de cette réussite là ? Mais, alors pourquoi ne parle-t-il toujours pas à plus de 2 ans ? Alors que ses conditions de vie actuelle n’ont rien à voir avec la pauvreté de son enfance à elle, que l’homme qu’elle a fait père est doux, à la différence de son père à elle, pourquoi ce fils unique est-il comme possédé de crises de rage, insupportables pour elle ?
Comment répondre à la violence évidente de cet enfant autrement que par le type de dressage autoritaire qu’elle a connu ?
Les questions d’abord exprimées par des gestes brusques, des soupirs et des bribes de lamentations ; cette femme les posera petit à petit en « bonne et due forme ». Et, ce jusqu’à ce que se dire au grand jour sa propre violence de fille trop proche d’un père brutalement transgressif. Alors, le projet décidé de faire cet enfant au moment voulu, ne pèse plus très lourd dans la réalité affective de ce fils, en face du surgissement du passé oublié, refoulé. C’est alors que son fils se met à parler. Ce n’est pas le babil idéal de l’enfant modèle, mais au milieu de mots anodins, des cris à elle produit dans la solitude de la maison dans la langue de son père. L’enfant ne parlait pas, de ce que la violence de sa mère le laissait interdit. Interdit au sens stupéfait, mais interdit de parole, car la mère était submergée de la culpabilité de laisser sortir cette violence d’elle-même. Or cette violence était l’écho d’un interdit plus fondamental qui aurait été, dans son enfance, mal respecté. C’est seulement après de long mois que les choses se sont ainsi dénouées et que cette mère a pu formuler les fautes dont elle se sentait chargée. Pendant ce temps, son fils grandissait. Ni nous, ni sa mère n’avons pris acte de son accès à la parole comme d’un miracle, la mère était déjà trop occupée à dérouler ses questions. Mais plus encore dans la durée, l'histoire de Damien comme promotion de l'individuation va nous le proposer...
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“LA ACOGIDA: LO QUE HAY EN JUEGOEN LA CONFUSION DE LENGUAS”Johanna Cadiot (“La Caragole”, Paris)
Mon exposé s'intitule " L'accueil : l' enjeu de la confusion des langues" et se place dans le cadre de la table ronde qui a pour thème "Familles en difficulté.. »Je voudrais parcourir avec vous le chemin qui m'a mené de l'un à l'autre : de l'accueil du nouveau né dans une famille ou plus précisément de l'accueil d'un nouveau-né qui transforme deux personnes adultes en famille. Cette transformation d'un homme et d'une femme en père et mère considérée comme naturelle, biologique depuis toujours est devenu un fait culturel et peut donc être problématisé. Le terme " confusion des langues " traduit cette idée de la problématisation du vécu familial, au-delà de situations particulières comme celles dont les autres intervenants vont parler, car la confrontation de manière tout à fait générale avec l'extraordinaire vulnérabilité et l'extrême dépendance du nouveau-né et la difficulté de décoder le langage pulsionnel de l'infans convoque les parents à la place de l'éducateur, celui qui doit réprimer, frustrer, guider ces manifestations pulsionnelles alors que cette situation réveille inévitablement leur propre vécu infantile qui a toujours été totalement refoulé. Le déplacement qui doit s'opérer au moment où on devient père et mère, consistant à passer de la plainte de l'enfant de ne pas être compris à la place de celui qui administrera comme Dolto le dit d'un mot très juste, où les corrections liées à une éducation répressive ou les "castrations symboligènes "est souvent impossible, tellement l'identification à l'infans, à la frustration ressentie par l'infans submerge l'adulte.
L'accueil tel que nous le pratiquons dans les lieux d'accueil type "Maison Verte" prend en compte , accueille répétons-le, cette difficulté, ce passage qui est donc loin d'être naturel. Mais dans toutes les cultures dites premières, la jeune fille est dressée dès son plus jeune âge pour son rôle et de multiples rituels forment une contrainte sociale rigide que l'on peut évidemment aussi vivre comme un appui..Lessociétés occidentales ont gagné en liberté du fait du changement de la structure familiale ,l'éducation y est devenue apparemment une affaire de choix des parents Parmi les multiples raisons qui ont amené F. Dolto, elle et quelques autres, à inventer ce dispositif d'accueil, elle évoque aussi ce changement de la structure familiale. Plutôt que de parler de familles en difficulté, j'ai donc eu envie de reconstituer avec vous les différentes étapes historiques qui ont permis de comprendre la difficulté inhérente à la constitution d'une famille. Il a fallu l'avènement de la psychanalyse à un moment précis de l'histoire pour donner une
voix à cette difficulté à travers des concepts : ceux de pulsion, de frustration , de complexe d'Oedipe d'une part et à travers la mise en lumière du vécu de l'infans tel que par exemple Ferenzci, Winnicott ou Dolto l'ont fait, en soulignant l'impuissance et l'humiliation, que ce dernier ressent et en mettant eu cause les réponses que l'éducation proposait jusque là pour faire face à la poussée pulsionnelle de l'infans: la répression.,d'où la confusion des langues, c'est-à-dire l'inadaptation de la réponse répressive de l'adulte à cette poussée. J'ai emprunté cette expression au titre d'un article de Sandor Ferenczi datant de 1933 qui s'appelle "Confusion des langues entre les adultes et l'enfant".
J'ai choisi le titre de cet article pour illustrer mon propos, mais j'aurais aussi bien pu évoquer la conférence qu'il fit pour le 75 ème anniversaire de Freud, en 1931, qui s'appelle "Analyses d'enfants avec des adultes" où il brave Freud en présentant l'analyse active comme la possibilité d'accéder directement à ce vécu infantile traumatisant en prenant en compte, outre l'écoute des production de l'adulte: ses souvenirs et ses rêves, le comportement infantile de l'analysant vis à vis de l'analyste. Au delà des querelles sur la direction de la cure que les prises de position de Ferenczi ont provoquées, cette sensibilité au vécu de l'infans, en y décelant une relation de pouvoir et une confusion entre celle des deux personnes, l'adulte ou l'enfant qui le détient, témoigne du début d'un changement radical dans la conception de ce dernier. Les relations de pouvoir y sont remises à leur juste place. Il s'agit de ne pas confondre les caprices de l'infans avec une prise de pouvoir , confusion qui fait si souvent craindre aux parents de trop gâter leur enfant. Ce changement a fait sortir de la chambre d'enfants (en allemand kinderstube, la chambre d'enfant signifie aussi de façon métaphorique "bonne éducation »), où il était enfermé ,cet être fragile, dépourvu de raison, sans parole et sans droit qu'était le petit d'homme et l'a amené à devenir une personne. En posant l'échec de l'éducation telle qu'elle se pratiquait encore au début du XX siècle au moyen du dressage , la psychanalyse a ouvert tout grand les vannes d'un débat qui est en fait d'une brûlante actualité, car les discours sur l'inefficacité de cette démarche de l'écoute de l'infans, voire son extrême nocivité se multiplient à nouveau. On peut y situer aussi, bien sûr, une des sources qui ont contribué à la réflexion des gens qui, quelques décennies plus tard, ont fondé le lieu d'accueil "La Maison Verte".
Ce cheminement entre l'accueil, l'accueil de l'infans tel qu'il se construit dans la famille et l'accueil tel qu'il se pratique dans les "Maisons vertes" je voudrais l'explorer un peu plus en détail avec vous, car c'est là que se situe l'enjeu de la confusion des langues..
Pour cela ,il me faut revenir très brièvement sur l'autre changement radical qui a lieu au même moment, le regard posé sur la cellule familiale, tel que les anthropologues, en particulier le mouvement culturaliste aux Etats-Unis avec Ruth Benedict ,Franz Boas et Margaret Mead l'élaborent au début du xxe siècle. A cette époque, le concept de famille se détache petit à petit de l'emprise du discours
religieux, dans lequel la famille constitue un des piliers fondamentaux de l'organisation sociale avec l'armée et l'Eglise. Le fait que le mariage, le lien qui unit un homme et une femme dans le but de reproduire la vie soit un sacrement , à savoir une union bénie par Dieu à jamais indissoluble indique suffisamment la nature sacrée de la famille .Ce lien bascule dans la culture , devient un lien qui se construit selon les normes culturelles de l'environnement social.
Les concepts de la psychanalyse ont accompagné cette évolution historique. Pour mieux situer son apport, je voudrais revenir en deux mots sur les conditions historiques qui ont présidé à son émergence . Je m'appuie pour ce faire sur le livre d' Eli Zaredsky qui a écrit une histoire sociale et culturelle de la psychanalyse en travaillant avec un regard extérieur, car il est historien. Son livre s'appelle" Secrets of the soul" ce qui a été affreusement banalisé en français par le titre " Le siècle deFreud" alors que "Secrets de l'âme" résume le trajet qu'il se propose de retracer pour le lecteur depuis un discours religieux à un discours profane sur l'âme qui devient psyché. Une de ses références importantes est Max Weber, l'inventeur de la fameuse formule du "désenchantement du monde" qui se produit avec la fin de la domination du discours religieux pour expliquer les secrets de l'âme justement. Pour lui, la psychanalyse a pris la relève. en élaborant une théorie du sujet qui s'articule autour de la découverte de la sexualité infantile avec le concept de pulsion et la problématisation, de ce fait, de la structure familiale avec le concept de complexe d'oedipe d'une part et d'autre part les concepts de pulsion et de frustration. Le pivot de cette articulation est donc le conceptualisation du vécu le plus intime intrapsychique, le complexe d'oedipe avec celui interpsychique de la cellule familiale. Il y décrit ce que les historiens nomment la "défamiliarisation", le fait qu'avec l'essor du capitalisme, la famille perd son rôle d'unité de base de la production de biens, rôle d'où découlait la structure patriarcale de la famille.
Ce terme de "défamiliarisation" s'accompagne de son contraire, la "refamiliarisation » qui tient compte de l'émergence de la place centrale de l'enfance dans le vécu psychique , ce dont la psychanalyse se fait l'écho de façon privilégiée. en développant la psychanalyse d'enfant qui comme pour les adultes noue l'idée de la cure avec l'intérêt théorique pour le développement de la psyché infantile.
Je vous propose de reprendre très succinctement dans un premier temps ce qui se passe sur le front, serait-on tenté de dire, de la psychanalyse d'enfants pour ensuite repérer comment se construit l'articulation avec un nouveau discours sur l'éducation. A partir des années 20, s'opère ce que l'on peut appeler un tournant vers la mère. D'une part, Freud lui-même reconnaît que jusque là le complexe d'oedipe désignait en fait le complexe paternel du petit garçon et se lance dans toute une série de textes sur la sexualité féminine qui explorent entre autres la relation pré-oedipienne qu'il postule dorénavant de la petite fille à sa mère et les complications qui en résultent pour son destin ultérieur de femme. D'autre part, du fait de l'arrivée d'analystes femmes dans le mouvement analytique -Zaredzky
souligne que c'est la profession libérale avec la plus forte progression de femmes dans ses rangs - c'est la relation précoce mère/enfant qui s'installe durablement au centre des préoccupations théoriques des analystes, en fait jusqu' à ce que Lacan commence son travail de relecture de Freud et opère dans la théorie aussi cette père-version que l'enfant doit effectuer , que la culture lui impose d'opérer non pas vers le père réel, mais vers le père symbolique, le nom -du-père.
Cet intérêt pour le lien tel qu'il se construit dans la famille, pour la relation d'objet, divisera durablement la communauté psychanalytique: entre les tenants de la tendance pure et dure d'une part qui pose que la psychanalyse étudie et traite les conflits intrapsychiques de la personne et non une relation et d'autre part les fondateurs d'une nouvelle discipline, la psychanalyse d'enfants. Cette discipline sera marquée pendant longtemps par la rivalité entre les deux femmes qui se sont occupées tout spécialement de la relation mère/enfant et qui sont les véritables fondatrices de cette discipline :Anna Freud et Mélanie Klein. La naissance de cette nouvelle discipline bouleverse la conception de l'éducation et amène la question de la possibilité d'éduquer autrement en tenant compte des concepts psychanalytiques. Et c'est autour de cette dernière question que la bataille fait rage entre les deux camps. Alors que Mélanie Klein est considérée comme la grande théoricienne d'une psychanalyse d'enfants tournant autour des conflits intra-psychiques à savoir l'Oedipe précoce, les mécanismes d'introjection et de projection du bon ou du mauvais objet, la richesse extraordinaire de la vie phantasmatique du tout petit, Anna Freud s'est depuis toujours intéressée au lien entre psychanalyse et éducation.
Venons-en maintenant à la grande figure de ce combat en France qu'est F.Dolto. Beaucoup de choses vont être dites à son sujet lors de ce colloque. je vais donc être brève. Dans tous les documents diffusés ces derniers temps à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, il a été rappelé que ,petite fille, elle voulait devenir médecin d'éducation, non pas pour éduquer les enfants, mais comme l'indique déjà le titre du texte de Ferenczi , pour éduquer les parents. En France, c'est donc elle qui se fera le porte parole de la cause des enfants, elle sera la traductrice infatigable des souffrances de l'infans et arrivera en effet à toucher un large public avec ses émissions de radio. Grace à ces émissions, elle réussira à vulgariser ses concepts de l'infans comme être de langage et de« castrations symboligènes » dans lequel on peut retrouver une des idées maîtresse de l'éducation dans la deuxième moitié du XX siècle à savoir que la répression des pulsions et le dressage rendent malades. Alors que Lacan, en résonance avec l'anthropologie et la linguistique structurale élabore son concept de métaphore paternelle ,de Nom-du-père ou de fonction paternelle comme il l'appellera ensuite, pour rendre compte de la famille comme institution culturelle universelle dont l'enjeu est la castration de la mère ,à savoir la substitution du nom-du-père au désir de la mère, Dolto s'approprie le terme de castration en l'articulant avec le concept freudien de pulsion partielle. Dès sa thèse de médecine, « Psychanalyse et pédiatrie »,elle entame ce questionnement. Ecrite en 1937,elle fut rééditée et
diffusée massivement seulement à partir de 1971, à une époque où la question de la répression , de la frustration dans l'éducation s'imposait avec force dans l'actualité politique et sociale. Dans le petit lexique qui se trouve à la fin du livre, elle donne comme définition de la castration: frustration de possibilités hédoniques. Elle inscrit donc d'emblée ce concept majeur de la psychanalyse: la castration, dans la relation interpsychique alors que dans la théorie freudienne classique, le complexe de castration, l'angoissse de castration sont les termes clef de la construction de la réalité psychique de l'individu aussi bien pour ce qui est de la différence sexuelle que de l'inscription dans le lien social . Mais il est vrai que, par la suite, il a été utilisé dans un sens beaucoup plus large de séparation ou de manque comme Lacan le fait. Rappellons d'un mot que dans la théorie freudienne, le destin des pulsions partielles est de s'intégrer au cours du développement de l'enfant pour construire l' organisation sexuelle génitale de l'adulte. Quant à F. Dolto, elle interroge donc la façon dont ces pulsions vont s'intégrer justement en élaborant une réponse spécifique, autre que la répression qui aboutit à leur inhibition qu'elle nommera castration. C'est là toute son originalité qui témoigne de sa préoccupation au plus près du vécu de l'infans. Et alors qu'en 1937 castration et frustration sont encore des termes équivalents qui signfient deux actes par lesquels on restreint la possibilité de jouissance de l'infans, c'est le terme de castration , castrations symboligènes qui prédomine dans son oeuvre majeure sur ce sujet "L'image inconsciente du corps" qui date de 1984. Car entretemps, cette équivalence s'est défaite : les processus d'individuation massives font naître un nouveau sujet et une nouvelle norme éducative dans laquelle la frustration nomme le vécu individuel qui traduit le résultat de la castration ou de l'interdiction ,pour utiliser le terme du discours éducatif.
Ce processus d'individuation se construit dans le cadre de la famille par les réponses qu'aussi bien le père que la mère, de façon moins opposée aujourd'hui, apportent aux manifestations pulsionnelles de l'infans.Ce faisant ,ils construisent son image inconsciente du corps , le lien entre le psychique et le somatique, la base de son narcissisme de sujet désirant. La castration signifie donc dans l'oeuvre de F. Dolto, l'acte par lequel le parent/éducateur pose les interdits et ce dans le souci de ne pas mutiler l'image du corps dynamique. Elle dit , je la cite « L'adulte ne peut faire accéder l'enfant à la symbolisation de ses pulsions que si, en même temps que la castration qu'il lui donne, il est animé de respect et d'amour chaste pour l'enfant à qui il propose des limitations momentanées ou des interdits définitifs au regard de cette jouisssance partielle que l'enfant recherchait." Pour théoriser cet acte non mutilateur, elle se sert donc du terme de castration dans un sens propre à elle et du terme de symboligène qui rend compte de l'autre face de ses efforts de conceptualisation :l'infans comme être de langage : l'acte doit être accompagné de la parole, l'épreuve est humanisante, si elle est parlée, si elle plonge l'nfans dans le bain de langage qui est le propre de l'homme. Il est évident qu' avec son concept d'image inconsciente du corps construite à partir de la castration symboligène ou mutilatrice des pulsions partielles, F.Dolto se place au coeur de l'articulation entre psychanalyse et éducation, au coeur de ce que Ferenczi
nomme confusion des langues.
A côté d u concept structurel de famille, telle que la psychanalyse le pose comme lieu de l'interdit de l'inceste, elle tente d'articuler cet interdit avec les interdictions telle que l'éducation les formule et rejoint par là la préoccupation majeure de tous les parents: celle de trouver des réponses adéquates aux manifestations pulsionnelles de l'enfant . C'est mûs par ce questionnement qu'ils arrivent souvent dans les lieux d'accueil, dépassés par le comportement de leur enfant qui ne se retrouve pas dans le noeud que ses parents ont fabriqué entre interdiction et frustration, entre agir et parler à partir de leur propre histoire. Alors il interroge cette histoire, en répétant inlassablement le même acte pour les faire réagir. Quand cette répétition devient menaçante, prend la forme d'un symptôme, l'accueil tel que nous le pratiquons, peut offrir un appui précieux ,car nous accueillons le double lien, celui qui est en train de se construire entre l'adulte et l'infans et celui de l'adulte tutélaire en contact ou en rupture avec son propre vécu infantile..
Pour terminer ,je voudrais illustrer mon propos par une petite vignette clinique. Nous accueillons , depuis qu'il est tout bébé, un petit garçon que j'appellerai Paul. .Pendant les huit premiers mois de sa vie, sa mère a fréquenté assidûment le lieu d'accueil, parce qu'elle se sentait "perdue", parce que l'écart entre l'enfant dont elle avait rêvé et ce bébé bien réel qui pleurait beaucoup qui ne voulait pas dormir, la paralysait. Elle ne savait jamais, si elle avait pris la bonne décision: est-ce qu'il fallait le laisser crier, pour qu'il s'endorme, d'aillerus pourquoi criait-il. Est-ce qu'il avait trop chaud ,trop froid, faim, pas faim? Ces questions l'envahissaient au point de l'empêcher d'agir. Elle se consolait en se projetant dans l'avenir: elle pensait qu'au fur et à mesure que son fils grandirait, il comprendrait mieux les choses, elle le comprendrait mieux. Elle pourrait lui parler et tout s'arrangerait. Lorsque l'enfant eut 8 mois, elle cessa de venir, car elle avait bénéficié d'une place en crèche et elle souhaitait reprendre son travail Nous les revîmes lorsque Paul eut 3 ans et qu'il entra à l'école maternelle. Elle se sentit en grande difficulté, car son fils ne supportait pas la moindre frustration:rester assis, écouter une consigne, attendre étaient des choses impossibles pour lui. Lorsqu'il venait à "La Caragole",la cohabitation avec les autres enfants s'avérait également difficile, sinon impossible. Il n'écoutait aucune consigne, bousculait les autres enfants, se montrait menaçant, insultant. Lorsqu'un adulte tentait de le raisonner, de lui parler pour l'empêcher de faire quelque chose, il lui arrivait de le frapper . La mère était très affectée par cette situation. Tout le monde lui conseillait d'être plus ferme, de dire "non" plus souvent, mais ça ne marchait pas, elle n'y arrivait pas. Et cet échec la rendait encore plus impuissante face à son fils. Un après-midi, un petit incident mit clairement en lumière ce qui ne marchait pas et pourquoi elle ne pouvait pas appliquer les conseils des autres. Ce jour-là, elle était venue assez tard après l'école et voulut faire goûter son fils tout de suite en arrivant. Les accueillantes étaient engagées toutes les deux dans une conversation avec d'autres mères et s'étaient vaguement aperçues que ce goûter n'était pas simple, que la
discussion était vive et que Paul se débattait avec quelque chose. Dans un premier temps, les accueillantes pensèrent qu'il était important de laisser la mère se servir seule des règles qu'elle connaissait très bien. Jusqu'au moment où celle-ci s'exclama: "Là, il faut venir m'aider, je n'y arrive pas toute seule."Elle était en train de vouloir reprendre à son fils un petit pot de yahourt , parce qu'il ne voulait pas s'asseoir pour le manger. Juste à cet instant, Paul renversa le yahourt par terre et s'enfuit à l'autre bout de "La Cargole" devant la colère de sa mère qui se mit à le menacer de le frapper et de le punir en repartant immédiatement. Puis, extrêmement gênée, elle se mit à nettoyer frénétiquement les dégâts. Paul revînt et réclama un autre yahourt. La réponse de sa mère qu'elle n'en avait pas et que c'était lui qui avait renversé le yahourt, le fit d'abord hurler de rage. Ensuite, devant l'insistance de sa mère qui répétait que c'était de sa faute, mais qui l'engageait en même temps à prendre autre chose, -elle avait aussi apporté des crêpes - il se réfugia de nouveau au fond de la pièce d'où chacun pût tout à coup entendre des bruits de pleurs. La mère nous regarda, stupéfaite et dit avec un sourire:" C'est la première fois qu'il pleure." Elle répéta cette phrase à plusieurs reprises et ajouta: » Vous comprenez, à la maison, je lui en donne souvent un autre. »
J'ai envie de reprendre le titre de mon exposé et de demander :qu'est-ce que l'accueil de cette confusion de langues entre l'adulte et l'enfant peut -il apporter, est -ce qu'il y a une possibilité pour dénouer le malentendu qui s'est déjà solidement installé? Quel désespoir pousse ce petit garçon d'à peine trois ans à hurler et se débattre de la sorte ? C'est là que la notion de castration symboligène intervient. Cette mère n'a manifestement pas pu trouver une position confortable pour elle et pour son fils par rapport à la pulsion orale, une position qui lui permette d'imposer certaines règles: par exemple celle de ne pas manger et jouer en même temps, quitte à accepter que son fils fasse le choix de jouer, de refuser la nourriture qu'elle lui offre; La fonction nourricière de la mère est à la fois universelle et absoluement singulière dans la façon dont elle noue besoin et désir à travers la réponse éducative qu'elle peut inventer. C'est là une occasion fréquente de confusion des langues.Car très souvent, elle tire la réponse du côté du besoin et s'installe durablement dans une relation de pouvoir en gavant son enfant. Ce faisant,elle fige la dialectique de la castration de la mère, celle qu'elle donne et celle qu'elle reçoit et le résultat est une castration mutilante pour l'infans. Cette mère fait l'expérience de cette dialectique à « La Caragole »En s'appuyant sur le cadre, sur cette règle toute simple, qui est souvent interprétée comme une règle de savoir -vivre, elle arrive à poser une interdiction qui aide son fils à sortir de la répétition infernale de la même mise en scène d'une demande de limites, donc à le castrer et ce faisant et c'est là le plus difficile à se castrer elle-même. Dans ce sens que l'on avait remarquè que jusque là ,elle avait présenté à son fils les règles qui constituent le cadre del »La Caragole » avec une certaine ambivalence, en s'en démarquent ,en disant: »Tu sais bien qu'ici tu dois faire comme ça. » Cette confusion des langues dans la mère elle-même entre le petit enfant et l'adulte, son fils l'avait parfaitement entuendue et il la mettait en scène avec rage et violence, parce qu'elle le laissait dans une angoisse indicible.
Je voudrais terminer mon exploration de cette double articulation de l'accueil: dans la famille et dans les lieux d'accueil en situant l' enjeu de la confusion empruntée à la psychanalyse, on assiste à nouceau à une attaque virulente des défenseurs de la répression des pulsions.Le nouveau crédo des guides d'éducation en tous genres est :finies les questions sur le ressenti de l'infans:on impose. Le sevrage, la propreté ça s'impose. Ce faisant, on restaure tout simplement la coupure entre le sujet et l'objet/l'objet enfant ici comme produit de l'éducation telle que toutes les sciences la posent pour étudier l'objet. La psychanalyse a déplacé cette coupure pour la situer dans le sujet .L' enjeu est donc de taille, car les discours qui émergent posent à nouveau que l'on peut éduquer seulement en étant coupé de l'objet que l'on éduque par la barrière du savoir qui protège contre toute forme de réminiscence là où la psychanalyse avait réussi à creuser une brèche en postulant que seule la prise en compte de son propre vécu infantile permet de sortir du cercle infernal de la répétition du malentendu.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“FAMILIA I SÍMPTOMA”Josep Sanahuja (Psicoanalista. Tarragona)
1 Què hi ha de nou en la família?
Referir-se a la família, sobretot en l’actualitat per la varietat de formes que pren, requereix donar moltes explicacions. Mentre alguns pensen que la família actual, allunyada del model tradicional de família nuclear, està vivint les seves hores més baixes, la paradoxa és que la institució familiar, amb les seves variades formes, és la institució més valorada en l’actualitat. El que per a uns pot semblar que estem en una situació de profunda incertesa, per a altres significa el moment més ric i divers.
Parlar de “nous” vincles familiars és un problema, sens dubte perquè hi ha una dificultat per reconèixer el que es presenta com a nou en el moment present, perquè toca el moment en què vivim i no disposem de la distància suficient per a reflexionar. Tal vegada el que pot semblar nou, en realitat a partir d’un examen més detallat, podria resultar no ser-ho.
Avui és del tot justificat parlar de famílies, en plural, el que vol dir que no estem en l’universal, sinó en una sèrie que al menys obre interrogants pel que fa a les relacions de parentiu. Probablement, el que hi ha de nou en la família té més a veure amb les variades formes que configuren les relacions familiars i que, per tant, afecten de manera directa a la parentalitat. És el que diuen els sociòlegs (Constanza Tobío, Nuevas formas familiares del siglo XXI, Universidad Complutense de Madrid, 2005), que encara no tenim paraules per a definir alguns nous models parentius, i per això sorgeix la inquietud per com seguir sostenint la parentalitat.
Però els vincles familiars van més enllà de la parentalitat, la família segueix sent un espai on es té una cura particular dels fills, determinada per la dependència de la cria humana. I és en aquesta particular manera de cuidar els fills que s’estableixen els 1vincles familiars, amb els afectes i efectes que comporten, que constitueixen un referent important en la vida quotidiana dels subjectes.
Potser la preocupació –i és lògic que sigui així- està en mirar de saber si aquestes noves formes d’organització de la institució familiar afectaran la subjectivitat del nen. No fa gaire el psicoanalista E. Laurent (Conferència “El niño como real del delirio familiar”, en les VII Jornadas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, sobre Clínica del Lazo Familiar y de sus Nuevas Formas (Barcelona, 8 i 9 de novembre de 2008).), en una conferència aquí a Barcelona,
expressava aquesta inquietud amb una pregunta prou eloqüent: Qui sap què significa criar als nens, avui?
No fa pas molt de temps un nen no es preguntava que era una família, tenia molt clar que tret d’algunes excepcions “rares” (viduïtat, mares solteres) totes les famílies eren com la seva. En canvi avui, en una mateixa aula escolar poden conviure diferents tipus de família (monoparental, reconstituïda, homoparental, conjugal, a la carta), totes acceptades socialment. Això obliga als nens buscar explicacions i inventar respostes per poder entendre per què ells pertanyen a un tipus o a un altre.
La família en relació als canvis socials
Quan dirigim la mirada sobre el present sovint posem més èmfasi en el que es trenca, es fragmenta o desorganitza. Associar el moment actual a crisi, com sol ser habitual, fa pensar en un passat suposadament idíl·lic, com si hagués existit un temps estable i harmònic. Però és interessant fer notar que la mateixa idea de crisis remet en la seva etimologia a judici, és a dir, quelcom que té a veure amb una decisió que implica directament la subjectivitat.
Sens dubte, les noves formes d’organització familiar no estan desvinculades de les transformacions socials. La família també està marcada pels signes d’aquestes transformacions: una tendència a la democratització i liberalització dels vincles, la fragilitat dels ideals, una tolerància major a la satisfacció de cadascú, signes que fan difícil reconèixer el manteniment dels vincles familiars en les formes més tradicionals. Són aquests signes els que destrueixen la tradició i fan aparèixer altres normes, amb la fragilitat que implica el present, que semblen no tenir temps per a consolidar-se quan ja en surten de noves.
Un dels canvis més destacats que ressalten molts autors és la caiguda del model patriarcal com a columna vertebral de la nostra civilització. Això, junt al canvi de posició de les dones en la societat, la llibertat femenina en el món, de la sexualitat desvinculada de la maternitat, i les novetats introduïdes per la ciència i la tècnica.
Valors com l’esforç, el treball, l’autoritat lligada a la figura del Pare, han deixat de ser punts de referència que orientaven les nostres conductes i judicis, que s’han substituït per altres valors més propers a una altra dinàmica social basada en el consum. Aquests canvis fan que hi hagin menys referències compartides, que sigui cadascú qui elegeixi les seves prioritats vitals, amb la necessitat d’inventar respostes a qüestions que la tradició ja no respon.
D’alguna manera la família sempre ha estat en crisi, per una raó simple: està en la seva naturalesa que vagi canviant de forma, dimensions, estructura, així com de normes, en la mesura que tingui que adaptar-se a les situacions personals i
socials, econòmiques o polítiques en un moment concret. Des d’aquest punt de vista, reconegut avui per la majoria, es pot dir que la família no té res de natural, i tot i que es pugui recolzar sobre una base biològica, -perquè la procreació és biològica-, la biologia no pot explicar el conjunt de vincles que s’estableixen entre els seus membres. El més pròpiament humà de la família no és la seva estructura, que resulta ser una ficció jurídico-social, sinó la seva funció de “familiarització”, com a funció bàsica de permetre la constitució d’un subjecte. Per això la família és una constel·lació i un complex, un grup arbitrari d’elements amb relacions complexes entre si.
La família de l’inconscient
Aquestes qüestions ja van ser formulades per Freud en la seva teoria de d’Èdip, en una època –la Viena de finals de segle XIX- on la crisi i diversitat de les formes familiars eren manifestes. L’aportació de Freud a l’estudi de la família li va venir de boca dels seus pacients, que parlaven dels seus patiments relacionant-los amb el que no anava bé en la seva família, i que va traduir en la fórmula del complex d’Èdip.
És necessari distingir les funcions simbòliques del complex d’Èdip de les funcions familiars designades en les estructures del parentiu. Això vol dir que la funció simbòlica del pare pot ser sostinguda per algú diferent del pare en qüestió, així com la figura que encarna el desig de la mare pot ser sostinguda per algú diferent a la mare biològica o aquella assignada pel parentiu. L’Èdip freudià no és una qüestió de persones, sinó de funcions, com ho poden posar de manifest la realitat social de les adopcions o els acolliments familiars.
Què pot afegir la psicoanàlisi a totes aquestes constatacions? Doncs que la família, com a ficció, és ja ella mateixa una resposta a quelcom més que a una crisi, perquè és una resposta a una dificultat estructural. En efecte, aquesta ficció que és la família gira al voltant de la dificultat estructural que afecta les relacions home/dona. Dit d’una altra manera, per a un nen el món està fet de pares, mares, germans, etc., però en realitat està poblat per homes i dones. De fet no hi ha un saber familiar, perquè no hi ha res en la naturalesa que digui com ser un pare, ni com ser una mare, ni com ser un fill, perquè res en la naturalesa respon de com ser un home, com ser una dona, ni com ser un nen.
La família de l’inconscient, -que és la família de la qual s’ocupa la psicoanàlisi-, és la família parlada pel subjecte, feta a partir de la llengua de l’Altre. Allí és on es planteja la pregunta per la causa de cadascú, la causa del desig pel qual el subjecte va ser portat al món en l’encontre entre els sexes. Què diu l’inconscient? Diu que hi ha un límit al desxiframent de la causa, que a la pregunta de qui soc jo només ve en el meu auxili una determinada relació de proporció entre pare i mare i no pas una relació de proporció entre home i dona. És al voltant d’aquest buit de saber que la família funciona com a suplència a la
inexistència de la relació sexual, com diu Lacan (“La relació sexual no existeix”, és una coneguda expressió de Jacques Lacan, que fa referència a la impossibilitat de poder establir una proporció universal entre els sexes). El subjecte sempre fa la suposició que pot resoldre la seva pregunta anant a buscar la resposta en els vincles familiars, com si en la família hi nidés un problema per resoldre amb una solució amagada.
La veritat és que el subjecte està tant enganxat a la família com que no vol abandonar els seus objectes de gaudi. I aquí rau tot el problema, i és per això que la família és un símptoma, doncs el subjecte no vol sacrificar el seu gaudi a l’Altre. Si la família fa símptoma per a cadascú és perquè el gaudi és allò que no té cabuda en l’àmbit familiar, i per la mateixa raó és allò que empeny a sortir de la família; però no del tot, doncs la parella és la prolongació de la família per altres mitjans. Aquesta dificultat és la que es comprova –es posa a prova- habitualment en l’adolescència en el conflicte entre pares y fills: el subjecte experimenta que no encaixa del tot en la família, fins que trobarà algú que l’accepti tal com és. La família és així la ficció que cadascú haurà construït per a tractar aquesta dificultat.
Per comprendre aquest punt s’ha d’entendre que el símptoma no solament és la manifestació d’allò que no va bé, com a manifestació d’un problema. Com hem dit es tracta igualment d’una resposta, una forma de suplència, que anusa el que no pot respondre l’Altre amb el que és d’un mateix, el gaudi. Freud parlava del símptoma com a una solució de compromís, pel motiu que conté junt a un desequilibri una font d’estabilitat relacionada amb la repetició.
La família, ella mateixa és doncs un símptoma. Aquest punt de vista està clarament situat en Lacan (En el Seminari XXIII Lacan defineix el complex d’Èdip com un símptoma.) que, com Freud, veu una relació entre les formes predominants dels símptomes neuròtics i els factors específics de la civilització. És a dir, els símptomes individuals i els símptomes de la família en el social estan estretament articulats.
Ficcions contemporànies
Això no vol dir que tots els símptomes siguin iguals. N’hi ha de millors i de pitjors. Per això convé no quedar-se en una constatació general i passar a l’examen més detallat de les problemàtiques concretes que són ja presents en la vida de les persones, en les seves converses diàries, en els mitjans de comunicació, en la tasca dels legisladors, com així també en el professionals que tenen contacte amb els nens i les seves famílies (metges, psicòlegs, educadors, treballadors social, etc.).
D’entre els fenòmens que han passat a ser part de la nostra contemporaneïtat en senyalarem tres: les famílies reconstituïdes, les famílies homosexuals, i la inseminació artificial (Veure l’article d’Enric Berenguer, “El lugar de la familia en la actualidad”, en Virtualia o 15, 2005).
1) Les famílies reconstituïdes. Hi ha una tassa força elevada de separacions i de recomposicions familiars. En aquests casos és habitual trobar-nos amb nens que hande diferenciar i al mateix temps proposar alguna articulació possible entre la figura del pare i la parella de la mare. Això no té per què constituir un problema, i l’habitual és dir que són funcions diferenciables, però des del punt de vista del nen això és relatiu, perquè resulta impossible que la parella sexual de la mare no introdueixi una qüestió que tindrà que resoldre en alguns casos. Sovint veiem que això és així, de manera que la funció de la parella de la mare és de gran importància, encara que no coincideixi amb el pare del nen.
2) Famílies homosexuals. El canvis legals produïts al voltant del reconeixement deldret al matrimoni de les parelles homosexuals, dona pas al reconeixement del dret a l’adopció. És previsible, així que un nen tingui que plantejar-se la paternitat i la maternitat sobre el fons d’una parella de dos “pares” o dos “mares” per fora d’un vincle directe entre la filiació i la procreació, com també en absència de relació intrínseca entre la diferència sexual i la paternitat/maternitat. Sens dubte són situacions que requeriran del subjecte infantil algun tipus d’elaboració que vingui a donar compte del seu lloc de fills. Per altra banda, és un fet constatat pels antropòlegs que el homosexuals que adopten nens es senten empesos a construir un univers discursiu familiar i un ordre de parentiu on “pare”, “mare”, “avi” “avia”... tenen un lloc.
3) Inseminació artificial. En aquest àmbit una de les qüestions que s’està tornant habitual és distingir entre la figura del donant d’esperma i la del pare. És una qüestió que no és nova si es té en compte la situació coneguda entre “pare biològic” i “pareadoptiu”, però en la mesura que alguns fenòmens socials pugnen per fer sortir de l’anonimat el donant s’obren pas noves ficcions, aquestes sobre un fons una mica inquietants. El testimoni d’alguns afectats parlen de viure sota una espècie de presència fantasmagòrica que només es dissipa quant el genitor és localitzat, tot i que no es tingui un coneixement efectiu de la persona.
Què podem dir d’aquestes situacions tant diferents entre si. Doncs el que dèiem més amunt, que la família sigui quina sigui la seva configuració, és el resultat d’una ficció construïda pel subjecte per respondre a l’enigma de l’existència. La diferència amb una altra època és que avui les ficcions es construeixen a partir de figures més contingents i no en base a solucions preestablertes.
Les funcions i les persones
S’introdueix una qüestió fonamental en relació a les funcions del Pare i de la
Mare: no hi ha una atribució automàtica de les funcions a les persones. Del costat d’aquestes és necessari un acte de voluntat, és cert, però això no és suficient, perquè cal el consentiment del subjecte per que les funcions es sostinguin i es transmetin com a tals. Des del punt de vista de la psicoanàlisi no és possible fer la defensa d’una forma familiar concreta, perquè és el nen que crea la família –la crea i hi creu- i és del costat del nen que es planteja sempre l’objecció a la ficció familiar. Dit d’una altra manera, la família de l’inconscient és la família dita pel subjecte, sostinguda per la idea que el subjecte s’ha fet d’ella. El que el subjecte diu de la família és sempre una novel·la, un mite, amb uns personatges i un argument. És per això que la psicoanàlisi planteja la possibilitat de travessar aquesta història, per intentar situar-se d’una altra manera respecte a ella.
Per això les intervencions dels professionals en el camp de l’atenció i l’educació dels més petits ha de ser molt acurada i respectuosa del treball que el nen ja fa pels seus propis medis, i apuntar en tot cas a no distreure de la seva funció als pares. Avui enstrobem amb un doble problema: d’una banda els progenitors tendeixen a trobar-se perduts i desorientats respecte l’educació dels fills, i aleshores dirigeixen les seves demandes i inquietuds als professionals buscant un GPS que els faci de guia, però el que han de saber aquests professionals és que ells no poden substituir amb el seu saber les funcions d’aquells.
Si Lacan deia que la família representava el lloc irreductible d’una transmissió (Jacques Lacan, “Dos notas sobre el niño”, en Intervenciones y textos 2, Manantial) é perquè el desig dels pares no pot ser anònim, el nen ha de poder trobar en l’espai familiar l’encarnació del desig del que n’és objecte, perquè d’aquest desig que es desplegarà en aquest espai concret que és la família el subjecte es fabricarà el seu propi.
El que vertaderament importa és allò que en cada subjecte ha funcionat com anusament per a humanitzar una vida. I una vida només seria humana si el subjecte està afectat d’una falta que és el que motiva el desig. La família, amb els seus vincles i les seves formes, és només útil si serveix per a simptomatitzar aquesta funció.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
“VARIAS EXPERIENCIAS MADRILEÑAS DE SOCIALIZACIÓN TEMPRANA EN ESPACIOS FAMILIARES”
Óscar Álvarez (Psicoanalista. Acogedor en “El cuarto de estar”)
Pretendo darles, de entrada, una semblanza de diversos espacios familiares de socialización temprana en Madrid. Mi visión es muy parcial: conozco mejor el ámbito de los servicios sociales que el educativo y el sanitario; y escasamente las experiencias fuera de Madrid ciudad. Ejerzo como psicoanalista, como psicoterapeuta en los Servicios Sociales del distrito de Centro de Madrid y como acogedor en El cuarto de estar, dispositivo de prevención comunitaria sostenido por esos mismos servicios sociales.
Hemos observado tres modelos de espacios familiares de la pequeña infancia, que podríamos diferenciar como: sanitario, socio-educativo y psico-social.
- Sanitario:
Los grupos de preparación al parto y primeros cuidados, llevados por las matronas, que pueden trascender en alguna medida hacia la preparación a la maternidad y el vínculo materno-filial. Hay también grupos de educación para la salud impartidos por enfermeras de pediatría, en centros de salud o sociales, y que se integran también dentro de espacios familiares socio-educativos, para la temática sanitaria, y en las escuelas de padres con servicio de guardería o ludoteca. Están ampliamente implantados a través de la red sanitaria. Creo que se confía a las visitas pediátricas el afianzamiento y adecuación y gestión del vínculo materno-filial, en lo afectivo y el cuidado del cuerpo, a través del transfer con el médico que “da” información, pautas de crianza y tranquilidad a la madre.
– Socio-educativo:
Hay dispositivos municipales enmarcados en el Área de Infancia y Familia, dirigidos a los más pequeños en familia, como actividades de educación no formal y del ocio y tiempo libre, a través del juego, la psicomotricidad, la estimulación, el compartir experiencias y disfrutes con las canciones y los cuentos. Son actividades participativas dirigidas, donde el referente es pedagógico y la transmisión de información y saber es temática. Hay centros para la infancia y las familias con múltiples actividades en varias poblaciones de la comunidad de Madrid.
Recojo algunos párrafos de sus folletos: “Bebeteca: Taller para bebés de 4 a 11 meses acompañados de madres y padres... propone actividades encaminadas al desarrollo integral de los bebés y tienen como objetivo el fomento de la psicomotricidad, la interrelación padre/madre-bebé, nociones de atención primaria, estimulación sensorial,... así como ofrecer recursos que los padres puedan repetir en casa”. O bien: “La pequeteca es un espacio de encuentro entre padres e hijos donde, a través del juego, se favorece el crecimiento de los más pequeños y se facilita el intercambio y el aprendizaje de los adultos en lo relativo a la crianza y educación de los hijos”.
Hay en los seis Centros de Apoyo a la Familia dependientes del Área de Familia y Servicios Sociales del ayuntamiento de Madrid, un “programa 0-3 años”. Reza su folleto: “Programa de carácter preventivo, basado en el juego y en la interacción cuya finalidad es ayudar a los adultos referentes a observar, compartir experiencias y resolver situaciones derivadas de la crianza, evolución y educación de sus hijos ... La metodología se basa en la pedagogía encaminada a desvelar las capacidades latentes de las familias ... Se trabajará mediante atención grupal, enseñanza activa participativa y de aspectos teóricos básicos ... Algunos de los temas que abordaremos en las sesiones: ¿Por qué llora mi niño?... Jugar no es perder el tiempo... Vamos a dormir... Preparándonos para el cole...”.
Hay educadores sociales de algunos centros distritales de Servicios Sociales, que están poniendo en marcha espacios familiares de socialización e integración multicultural, para familias con niños de 0 a 3 años, en una línea de prevención del riesgo social. Como en todo este modelo socio-educativo, la participación en estos lugares arroja un rédito de socialización, de enriquecimiento de los intercambios, también de normalización educativa de la dinámica familiar a través de la entrega de información y pautas relacionales y de acción para la crianza. Suelen hacerse grupos homogéneos por tramos de edad, son cerrados con inscripción previa, duración de 2 ó 3 meses, es decir, un formato de taller.
– Psico-social:
Entendido como psicohigiene (o prevención en salud mental) y socialización. En el sentido de que la vida en ese espacio de acogida familiar, los intercambios que lo animan, vienen a contener y acompañar la socialización en el sentido de humanización, de emergencia subjetiva, y ello en tanto que se ponen palabras a lo que allí sucede y se llaman a las cosas por su nombre.
No conocemos otro dispositivo de este tipo en Madrid que El cuarto de estar. El escrito de presentación, que entregamos tanto a las familias que vienen por primera vez, como a profesionales que trabajan con la infancia, recoge la filisofía, el sentido y la función de este lugar y de los profesionales que acogemos.
Entresaco dos párrafos: “El cuarto de estar es un espacio abierto a bebés,
niñas y niños hasta tres años siempre acompañados por padres, abuelos o cuidadores. Los pequeños pueden jugar, desarrollar sus destrezas, la curiosidad y el gusto de estar con otros pequeños y adultos, mientras sienten afianzada su seguridad e identidad por la presencia de quien le aporta apoyo. Es un lugar frontera entre lo familiar y lo social, un lugar para la socialización temprana”.
“Está atendido cada tarde por un equipo de dos profesionales, mujer y hombre, que reciben, acogen, hablan, escuchan y acompañan a pequeños y adultos. No hay actividades dirigidas. Madres y padres pueden charlar, relacionarse, atender a sus pequeños o jugar con ellos, y también sentirse acogidas y escuchadas por el equipo, si lo desean, en sus dificultades e inquietudes de crianza, en un ambiente íntimo y confidencial”.
Llevamos con esta experiencia ya siete años. La lectura del articulo de Dolto sobre La casa verde, y el contacto con varios acogedores de La casa oberta de Vilanova i la Geltrú, impulsaron el proyecto, que pudo ver la luz sostenido por los Servicios Sociales del distrito de Centro de Madrid.
Tras esta ojeada, muy imperfecta y provisional, pero confío que en alguna medida útil, sobre algunos espacios familiares madrileños, querría llevarles a otra cuestión. Recientemente escribí un articulo, por encargo de Matilde Pelegrí, que titulé “Los lugares de acogida para padres e hijos de 0 a 3 años y su acción preventiva sobre ciertos problemas sociales”. Ahí rastreo algunos aspectos de la trama psíquica, subrayo psíquica, de la impotencia en la emancipación de los jóvenes y de la violencia machista, para a continuación mostrar con ejemplos cómo estos lugares pueden ser unos eficaces dispositivos preventivos para dichos problemas. Muestro, aunque lo que pretendería es demostrar, verificar la hipótesis que expresa el título, hasta transformarlo en este otro: “¡los lugares de acogida para padres e hijos de 0 a 3 años tienen una acción preventiva sobre estos graves problemas sociales!” Si además lográramos mostrar y demostrar, que estos espacios familiares, además de buenos, son bonitos y baratos...
Añadamos ahora, que existe una labor posible a favor de la prevención de la salud mental en (y por tanto desde) la primera infancia, irradiada desde estos dispositivos, hacia las prácticas profesionales con la pequeña infancia. Es decir, tomemos nuestra vocación y saberes sobre la pequeña infancia, la familia y el delicado proceso de humanización, eso que nos mueve a trabajar en estos dispositivos, añadámosle la comprensión que nos aporta esa práctica y la reflexión y teorización que sobre ella hacemos, y tomemos todo ello para irradiar sobre otras prácticas profesionales que acompañan la crianza, socialización y educación de los más pequeños: desde matronas, pediatras y enfermeras pediátricas, a cuidadoras de guardería, trabajadoras y educadores sociales y maestras de educación infantil. (Este congreso, trans-profesional y trans-generacional, es un hermoso botón de muestra).
Pues bien, volviendo a la “promoción de estos productos”, en la medida en que lográramos mostrar y demostrar hipótesis de este tipo, es decir, la validez de estos espacios como dispositivos preventivos para un amplio espectro de problemáticas en los ámbitos social, sanitario y educativo, en esa medida contribuiríamos al afianzamiento y propagación de estos espacios, la articulación con (e irradiación sobre) otras prácticas y dispositivos profesionales que acompañan la crianza, socialización y educación de los más pequeños, y con ello una valiosa labor preventiva de la salud mental en (y desde) la primera infancia.
Antes de continuar con el hilo de la exposición, querría ofrecerles una pequeña viñeta clínica, sucedida hace unos días:
“Me han dicho la pediatra y la psicóloga del colegio que siendo tan pequeño (3 años) no se acuerda, no se da cuenta, no le afecta la muerte de su padre”, me dice la madre, que querría creerlas.
“Papá vuelve, ha ido a comprar”, dice el niño mientras juega. Le han dicho que se ha ido al cielo.
Todos, el niño, la madre, la pediatra, la psicóloga, desean negar la verdad y el sufrimiento que entraña.
El niño es traído aquí porque está inquieto, no hace caso de las maestras y piensan que quizás sea hiperactivo. (Si no es “eso”, porque no se da cuenta, tiene que ser otra cosa). La madre me habló por teléfono de los problemas en la escuela, y luego, de pasada, que había muerto recientemente su padre.
Jugando el niño con unas bolitas, una se le escapa, en dirección a la madre, a quien también se le escapa, perdiéndose bajo un sofá. Les explico que así ha pasado con papá.
Al hilo de la charla, la madre se refiere al abuelito del niño (su padre) como si fuera su propio abuelito.
El niño viene (afortunadamente es traído por la madre) a plantear unas cuestiones: ¿es verdad que papá se ha ido y no volverá? ¿Entonces, qué puedo hacer? ¿Y ahora, qué va a pasar? Como haría cualquiera, aunque esto ocurre con sus palabras directas y sus juegos evidentes, las certezas, confusiones y preguntas de su madre, los intercambios de miradas y gestos entre ambos y hacia mí.
Le confirmo que así es. Que nadie quería que pasase, ni él, ni mamá, ni papá, ni los abuelos,... Que su papá le ha dejado sólo y eso es muy triste, pero que tiene más familia. Que puede guardar a papá en su memoria, como tiene su foto en el cuarto, y que mamá le ayudará hablándole de papá y poniendo los videos donde está con él. Que lo que le ha pasado es muy doloroso, pero que no es el único niño que ha perdido a su padre. Que X es su mamá, no su hermana, y que por eso duerme sola; antes dormía con papá porque se querían, y cuando murió estuvo durmiendo unos días con la tía, su hermana, porque le echaba mucho de menos y se sentía muy triste.
Esto no es un psicoanálisis, ni una terapia, esto es acompañar la crianza y humanización de un niño en unas circunstancias difíciles, que pueden quebrantar
su desarrollo como sujeto: como organismo psico-somático, como hijo, como alumno. Y esto podría también habérselo explicado a ambos su pediatra o su psicóloga de la escuela, si no se hubieran visto sobrecogidas, es decir identificadas, por la tragedia, que las mueve a hablar como personas, como el huérfano o la viuda, deseando negar la dolorosa evidencia.
Este encuentro y estos intercambios tuvieron lugar durante una hora en el despacho de un psicoanalista, pero podrían haber tenido lugar en un espacio familiar de pequeña infancia al correr de varias visitas. Como decía antes, un lugar donde se pongan palabras a lo que sucede, a lo que allí sucede porque se ha traído, y se llamen a las cosas por su nombre. Era el contagio de pena y angustia, presas de identificación, lo que impide a la pediatra y la psicóloga escuchar y hablar al niño y su madre. Si supieran esto, podrían hacerlo, además de ocuparse de la salud de su organismo o de su deseo de venir al colegio a aprender con su maestra. O invitarles a madre e hijo a visitar un espacio familiar de pequeña infancia, para charlar de lo que les ha ocurrido.
Estábamos en el empeño de validar estos espacios familiares de la pequeña infancia como eficaces dispositivos de prevención. Pueden hacerlo, desde luego, las familias que los frecuentan, si se realizan y elaboran charlas o entrevistas con ellas. Podemos hacerlo también los profesionales que allí trabajamos, a través de elaboraciones de orden científico, como estudios, publicaciones, congresos.
Cabe otro tipo de iniciativa, en la frontera entre la validación de estos dispositivos y la irradiación desde ellos hacia otras prácticas y dispositivos profesionales que acompañan la crianza, humanización y socialización de la pequeña infancia. Se trata de charlar con profesionales de este ámbito (matronas, pediatras, sanitarios de hospitalizaciones infantiles, cuidadores o puericultores de guardería, maestras de escuela infantil, asi como trabajadoras y educadores sociales y psicólogos de residencias infantiles y módulos maternales “intramuros”). Charlar para comprender su visión y actitud con los bebés y niños pequeños y sus familias con quienes trabajan. Charlar y reflexionar conjuntamente sobre acciones, actitudes e instrumentos preventivos. Charlar para dar a conocer el trabajo de prevención que se realiza en los espacios familiares, y señalar la alianza de trabajo posible entre esos y estos lugares y dispositivos profesionales que asistimos y acompañamos a las familias y la primera infancia.
Aprovecho la oportunidad que me brindan, para invitar a aquellos profesionales interesados en esta cuestión a acompañarme en promover una investigación de tipo clínico-social, cuyo eje sería la preparación, realización y posterior elaboración de una serie de charlas/entrevistas con familias y profesionales. Los objetivos serían la validación y promoción de estos espacios familiares como eficaces dispositivos de prevención de la salud mental en la primera infancia, y su irradiación preventiva sobre la salud, la socialización y la educación en y desde la primera infancia.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 1: “Diferentes profesionales, un proyecto común”“APUNTES PARA ENTREVISTAR A UN PROFESIONAL
QUE TRABAJA CON LA PRIMERA INFANCIA”Óscar Álvarez (Psicoanalista, acogedor en “El cuarto de estar”)
Con la intención de charlar con profesionales que trabajan con la primera infancia (matronas, pediatras, cuidadoras de guardería o maestras de escuela infantil, pero también con trabajadoras y educadoras sociales y psicólogos de residencias infantiles o módulos maternales “intramuros”), para conocer y comprender su visión y actitud con los bebés e infantes y sus familias con quienes trabajan, comencé a plantearme algunas cuestiones, seguramente derivadas de mi práctica como psicoanalista y como acogedor en un espacio de socialización temprana.
Aparecieron dos cuestiones que desde hace años me persiguen, me obligan a prestarles atención cuando atiendo, sea a adultos (que fueron niños), sea a niños aún, acompañados anímica o incluso físicamente de sus familias, y ya sea en mi despacho o en el lugar de acogida familiar El cuarto de estar. Son los vínculos que parasitan y su desvelamiento, y el rescate de las relaciones de sujeto a sujeto. Trataré de ligar estas dos cuestiones a las posibilidades y riesgos de las relaciones profesionales con la primera infancia.
En biología, simbiosis alude a la convivencia y subsistencia entre dos organismos de distintas especies. En la simbiosis parasitaria, uno se beneficia a expensas y con perjuicio del otro, llegando incluso a la predación, en tanto que en la simbiosis mutualista, el beneficio es mutuo, se da reciprocidad.
La filosofía enseña que el hombre se aliena o enajena al quedar impedido, en los intercambios con los otros, de permanecer siendo dueño de sí y de su conciencia. Impedido de conservar el plus de valor que arrojan los intercambios con los otros y el trabajo de transformación de la realidad. Se da entonces en el sujeto, simultáneamente, un fenómeno de objetivación para el otro y de escisión en sí mismo, que lo quebrantan.
Transporto y aplico estas nociones al ámbito de la emergencia del sujeto, del desarrollo del infante y las prácticas profesionales con la pequeña infancia. Los intercambios entre sujetos (niños, padres, profesionales) pueden estar presididos, en mayor o menor medida, por la reciprocidad de beneficios y la asimetría funcional entre ellos. Así en las relaciones hogareñas de crianza entre padres e
hijos, como en las relaciones profesionales que la acompañan, al visitar a la matrona, el pediatra, la guardería o la escuela infantil, o en circunstancias difíciles como una residencia para niños tutelados, un módulo maternal intramuros o una hospitalización pediátrica. La reciprocidad versus el parasitismo presidiendo los intercambios. La distinción de posiciones con asimetría de funciones, y el deslizamiento hacia el abuso de poder violentador y alienante. Se trata de la vieja cuestión de la imposición y el desvelamiento de la dialéctica del amo y el esclavo.
Si me permiten una digresión a otro campo, siguiendo con la cuestión de los intercambios que parasitan y su desvelamiento y el rescate de las relaciones de sujeto a sujeto. Consideremos el ámbito de los intercambios de productos, conocimientos, personas y materias primas, entre regiones de este mundo globalizado, y tomémoslos como dos sujetos. Pues bien, la resistencia, de orden ideológico, al desvelamiento de los complejos y sutiles procedimientos y mecanismos de dichos intercambios, arroja un resultado al tiempo paradójico, siniestro y tranquilizador: la realidad de regiones opulentas y la realidad de regiones deprimidas quedan como dos realidades desarticuladas, y así queda su coexistencia legitimada en tanto que hecho “natural”, es decir de la naturaleza de las cosas. En tanto que resultan a la vez afirmada y negada la existencia de los intercambios y sus efectos, queda velada la “dialéctica del amo y el esclavo” que preside dichos intercambios. Ello no impedirá que las “regiones deprimidas”, como “sujeto deprimido”, haya perdido algo de sí sin acertar a nombrar o concebir la plena significación de dicha pérdida, significado que ha quedado también sustraído a su conciencia. Parasitismo velado, velada alineación, quebrantamiento.
Retomemos el hilo para pensar en los intercambios que se dan en estas relaciones profesionales que acompañan la crianza y la socialización del infante. Abunda sin duda la vocación, pero a veces, el ánimo avanza hacia el ansia y el furor. Furor o ansia de asistir, curar, cuidar, educar, interpretar... Es una obviedad decir, y sin embargo resulta un sano ejercicio de memoria, que ejercemos porque tenemos vocación, y hallamos en ello satisfacciones. Y que cobramos -otra satisfacción-, para -o a cambio de- renunciar al furor, que convertiría al otro en objeto, sujeto alienado, parasitado por nuestras necesidades, pulsiones y defensas. Una cierta frustración o renuncia pulsional, compensada, para preservar al otro como sujeto, para habilitar y rehabilitar intercambios de sujeto a sujeto.
Sabemos que la dialéctica sujeto-objeto impregna en dosis variables la crianza, pervirtiendo o reduciendo los intercambios entre sujeto y sujeto. Y ello en aras a satisfacer requerimientos narcisistas del tipo “no me come”, o “no me duerme”, a través de los que fluyen, inadvertidos, fantasmas o defensas frente a ellos, de “ser comido”, o “atrapado hasta el último reducto de intimidad”. Sabemos de ello, y consideramos que fragilizan o conflictuan la vida familiar, creando focos de tensión, angustia, confusión o culpa. También conocemos el ansioso apoderamiento que practica un pequeño sobre su “madre-cosa”, o el depósito de angustia que realiza en sus “padres-contenedor” para evacuar y salvaguardarse de
sus terrores nocturnos: son cosificaciones que trastornan la dinámica familiar y la emergente organicidad, psiquismo y socialización del infante.
Pero también considero que impregna la dialéctica sujeto-objeto los intercambios profesionales que acompañan el desarrollo de la primera infancia. Veamos algún ejemplo, llevado al extremo de la caricatura:
Atender el nacimiento como una operación de expulsión-extracción, sin considerar los deseos de dos sujetos, infante y madre, de nacer y ayudar a nacer.
“Pautar con”, o incluso “pautar a” la madre acerca de cómo alimentar-lo, pensando el cuerpo del infante como recipiente que engulle el poder del profesional y la sumisión ansiosa-tranquilizada de la madre.
Adiestrar a la madre, que es hacer-la diestra, para cuidar-lo, en lugar de promover para que sea capaz de ser diestra en los cuidados con su hijo.
Curar-lo si enferma. ¿Supondría alguna acción preventiva promover en la visita al pediatra, convocada a participar en la relación de crianza madre-hijo y que, por tanto, incide en la articulación psico-somática del infante, diálogos del tipo?: “Nos toca visitar a tu pediatra para cuidar tu desarrollo, o para que ayude a curar tus anginas”. O “Así que vienes con mamá para que curemos estas anginas. Veamos”.
Dejarlo-lo para que sea cuidado en guardería. O traer-lo a la escuela para que sea enseñado. O proteger-lo en una residencia del daño parental O endosar-lo a su madre, que ha de redimir su culpa intramuros. En definitiva, atender-lo profesionalmente en diversos contextos asistenciales.
Quienes allí trabajamos, sabemos que los espacios familiares de la pequeña infancia promueven una acción preventiva en diversos ámbitos. Y ello se debe, al menos en parte, a que son espacios acogedores que habilitan intercambios sujeto-sujeto, y en tanto que espacios acogedores de la rememoración y la anticipación de experiencias en las que los sujetos pueden, en alguna medida, restaurarse de experiencias quebrantadoras.
Decía al inicio que era con la intención de charlar, sobre estas y otras muchas cuestiones, de entrevistar a profesionales que trabajan con la pequeña infancia, con la que he pretendido apuntar estas reflexiones para contribuir a un debate.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 1: “Diferentes profesionales, un proyecto común”“EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LOS ESPACIOS FAMILIARES:
LA DIVERSIDAD Y EL EQUIPO”Julià Raventós (“Espai de Mar”, Vilanova i la Geltrú)
De entrada quiero agradecer la oportunidad que se me ha concedido para poder reflexionar con ustedes sobre el trabajo realizado, y que estamos realizando, algunos compañeros de Espacios Familiares como La Casa Oberta (de 1995 al 2002) y el Espai de Mar (desde 2007), recursos de atención a la Primera Infancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ambos de inspiración “dotoniana”, para definirlos de alguna manera.
Los dos espacios citados, en los que hemos desarrollado la tarea de la que ahora damos cuenta, pueden ser definidos como Espacios familiares tipo “maison verte”, es decir lugares pensados para atender niños de 0 a 4 años y sus cuidadores/acompañantes, caracterizados por el uso libre que se hace de los mismos: sin inscripción previa, sin obligación de permanencia temporal –en tiempo de estancia, frecuencia, etc.- y sin programación previa de actividades. Son también características importantes que los definen la presencia de profesionales de atención a la infancia y la norma, casi exclusiva, de que el niño esté acompañado, mientras está en el espacio, por un adulto responsable.
La misión primordial de este tipo de Espacios es la de preparar la separación del niño de su entorno más inmediato, acompañar al niño y sus cuidadores en el proceso de crecimiento y en los posibles problemas y conflictos que puedan darse en los mismos. Se trataría de proporcionar la oportunidad de efectuar un trabajo preventivo en la Primera Infancia, des de un ámbito muy próximo, a partir de la cotidianidad (alimentación, sueño, juegos, acontecimientos, etc.) con el objetivo de mejorar los cuidados y la atención del sujeto en crecimiento.
En algún momento hemos nombrado a este tipo de trabajo “prevención suave”, en el sentido de favorecer la compresión del sujeto, y de lo que acontece en la relación niño- entorno, desde el actual cotidiano y de aquello que esta “por venir” (prevenir). El adjetivo “suave” haría referencia al lugar y tipo de intervención que se realiza : un sitio muy próximo a lo cuotidiano, amable, que no es lugar de diagnóstico ni de tratamiento, pero que ofrece acompañamiento en el proceso de atención y cuidados del pequeño, sin categorizar, cuestionar, ni imponer lecciones o modelos, intentando favorecer el crecimiento personal y trabajando para la autonomía de los sujetos ( pequeños y mayores) y el mutuo enriquecimiento, en tanto que seres humanos en evolución ( incluyendo también a
los profesionales).
Este tipo de dispositivo de atención presenta tres vértices importantes, de los cuales estamos hablando en estas Jornadas: un vértice serian los niños y su entorno familiar, que encuentra acogida en tanto que sujetos y cuidadores. Otro vértice seria el recurso en si mismo, el espacio adaptado y pensado para que sea el máximo cómodo posible, con el objetivo que puedan permanecer en él el tiempo que quieran, puedan o deseen quedar-se. Este espacio ha de tener objetos (juegos, materiales, mobiliario...) adecuados para niños en la Primera Infancia y sus acompañantes. Hemos procurado, siempre que hemos podido, que se trate de un lugar el máximo agradable posible, en el que quepa lo cotidiano, como espació de transición entre el hogar y el mundo social.
El tercer vértice de este tipo de espacios seria la presencia anunciada de profesionales, que con su actuación han de hacer posible los objetivos descritos anteriormente.
Por lo que respeta a los profesionales, la experiencia de trabajo en este tipo de espacios familiares nos ha mostrado como algo muy adecuado, y enriquecedor, el poder disponer con diferente topología de profesionales, con experiencia en atención en diferentes ámbitos y lugares de trabajo: maestros, pedagogos, matronas, psicólogos, educadores sociales, psicoanalistas, etc. Esta diversidad procuramos enfatizarla combinando profesionales de diferente género (hombres y mujeres), trabajando varios a la vez (en equipo) y que, a poder ser, desarrollen otras tareas profesionales o, al menos, que la atención en estos espacios no sea la tarea profesional que realicen de forma exclusiva.
El trabajo que se realiza en este tipo de espacio es de difícil concreción y, a menudo, se acaba definiendo “en negativo” (a veces por personas ajenas y quizás intención descategorizadora...) : no programan, no dirigen actividades, no hacen consulta, no aconsejan, no dan charlas ni discursos...Esta manera de hacer, a menudo difícil de sostener y explicar a instituciones e incluso compañeros, pienso que es una de las claves del éxito de este tipo de espacios ya que, justamente, lo que les dota de sentido es la presencia activa de estos profesionales, cosa que permite que cada persona, cada usuario (menor o mayor) pueda encontrar –desde su libertad y diversidad personal, familiar, relacional...- la acogida necesaria y la escucha para ser atendido en su particularidad ( en sus conflictos, dudas, acontecimientos, etc.) de forma específica.
El profesional en el Espacio lo que esta realizando es acompañar el proceso de cuidado del niño, acogiendo de forma no invasiva a los niños y sus cuidadores, atendiendo la demanda que se pueda formular, acompañándola o señalándola, si es preciso. El desarrollo de esta labor, que en algún momento habíamos definido como de “acueillant” (algo así como “acogedor/ora”), su ejercicio depende mas de una actitud, un saber estar, que de un saber teórico o de un saber hacer
(tecnológico). Lo que si requiere esta acogida activa es el disponer de herramientas personales y profesionales para poderla llevar a la práctica: nos referimos a una escucha en la que interviene el juego, la palabra, la observación participante y el uso de técnicas y recursos apropiados a la etapa de la Primera Infancia y su entorno.
Podríamos afirmar que, si en un primer momento definíamos la tarea del profesional en aquello que no se realiza (actividades concretas, programación...), ahora hemos de afirmar, paradójicamente, que si es necesario se juega, se canta, se hacen títeres, leemos cuentos, asesoramos, aconsejamos, charlamos etc. etc. pero no “cuando toca” o porque toca (programación) sino cuando ha tocado realizarlo, en el despliegue de una acogida de la particularidad y diversidad del momento, de los usuarios que hay en ese momento y sus circunstancias concretas.
Una característica importante del trabajo profesional en los espacios que estamos describiendo es la de ser un trabajo de equipo. Esto es así y a dos niveles: trabajo en equipo, o trabajo entre varios profesionales, en la acogida diaria y demás, cuando funciona el recurso, y por otro lado, el trabajo colectivo de varios equipos que atienden los diferentes días en que el recurso funciona y, por tanto, las relaciones que se producen entre estos equipos de trabajo.
Este funcionamiento de equipos y en equipo de trabajo nos permite contar con una diversidad de perfiles profesionales y humanos, puestos a disposición del usuario, favoreciendo la posible atención a la diversidad de los usuarios. Esto último facilita las posibilidades de atención del recurso a diferentes tipos de familia, estructuras de relación, procedencia geográfica, etc.
Esta realidad de diferentes perfiles profesionales, provenientes de diferentes realidades o campos de atención a la infancia, significa poder poner al alcance del usuario (y entre compañeros) para compartir, puntos de vista, experiencias, informaciones y conocimientos amplios sobre la atención a la infancia. Esto significa un mutuo enriquecimiento y la posibilidad de lecturas diversas, en un contexto de trabajo en lo cotidiano, de proximidad entre profesionales y usuarios, sin cuestionamientos ni apriorismos, posibilitando encuentros que tienden a favorecer el dialogo, el intercambio y el crecimiento personal mutuo.Remarcar que estas posibilidades se ven potenciadas con la existencia de diferentes equipos de trabajo, dependiendo del día de abertura del recurso e, incluso, de las posibles rotaciones que se dan entre los profesionales implicados, al compatibilizar esta con otras tareas profesionales. Diversidad de usuarios, diversidad de profesionales.
Es necesario también tener, en este tipo de trabajo en equipo y de equipos de trabajo, el contrapunto, la necesidad de encontrarnos los profesionales. Se realiza, como parte de la tarea profesional, en dos momentos, al finalizar el día de trabajo, para poderlo valorar, contrastar y sistematizar lo efectuado (datos estadísticos de
usuarios y valoración cualitativa de lo trabajado en la jornada), a pesar de la fugacidad y la posible disparidad (o no) de la valoración de lo acontecido en ese día concreto.
También es necesario disponer en otro momento de un espacio para que los diferentes equipos de trabajo se encuentren para, entre otros objetivos, construir y sostener el dispositivo y el discurso que este genera. Estos encuentros de los equipos sirven para poner en común el trabajo realizado, interrogarnos, supervisar determinados aspectos si es necesario y formarnos sobre los posibles ámbitos del trabajo que se genera en el Espacio Familiar. También es necesario poder elaborar la tarea realizada y, en la medida de lo posible, los efectos que se generan en los usuarios, divulgar todo ello y dar cuenta a la sociedad, a los otros recursos de la red de atención a la infancia, y a las instituciones que sustentan el recurso, básicamente en forma sobre conocimiento sobre la Primera Infancia: sus características actuales, las dificultades, contextos de crianza y crecimiento en un entorno social determinado etc. De esta manera se contribuye a la mejora de las condiciones de la atención a la infancia, que la misma sociedad prevé al sostener estos espacios.
Para acabar, una vez descrito un modelo de Espacio Familiar que creemos válido para atender la diversidad de entornos familiares y relacionales actuales que operan en la crianza de los niños pequeños, el cual pone énfasis en la diversidad y la flexibilidad profesional como una de las características esenciales del mismo, no quiero finalizar sin hacer mención de aquello que también es necesario, es decir , anunciar aquello que nos une como profesionales : la creencia de la importancia de la primeras relaciones y , en general de la Primera Infancia como una etapa clave en el desarrollo de la persona, así como la voluntad de trabajar preventivamente en estas relaciones; el hecho de considerar el recién nacido como un sujeto de lenguaje desde sus inicios i la importancia del inconsciente en la estructuración del psiquismo humano. A este marco referencial de trabajo solo añadiría, como motor necesario, el deseo de trabajar, que, a pesar de algunas dificultades en el camino, también nos ha reunido y nos mantiene en esta tarea.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 1: “Diferentes profesionales, un proyecto común”“¿POR QUÉ SON NECESARIOS PROFESIONALES
EN LOS ESPACIOS FAMILIARES?”María Rosa Tarrés (“La Casa dels arbres”,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
Era en 1994, cuando la asamblea General de las Naciones Unidas en España, proclamo, “Año internacional de la familia i promovió la posibilidad de iniciar nuevas experiencias en la atención a la pequeña infancia y sus familias. Los profesionales, que se hacían cargo de estos proyectos estábamos ilusionados en el reto que ello suponía, por ser una experiencia innovadora en la atención a la pequeña infancia.
En aquel momento, estos servicios tenían el nombre de “Casa”, y así conocimos La Casa Oberta, La Casa de la font, La Casa dels Colors i La Casa dels Arbres, siguiendo la tradición de otras experiencias europeas, era este nombre que nos daba un sentimiento de pertenencia, que ayudo a construir los cimientos de nuestro trabajo. Des de entonces, han pasado 14 años y en este momento, somos más de cincuenta municipios que han ido elaborando diferentes propuestas de servicios en la atención a la primera infancia. En este momento ya tenemos un nombre propio que incluye estas experiencias de trabajo con grupos de niños y adultos, un nombre que nos da una identidad y hablamos de “Espacios Familiares”, donde convivimos diferentes profesionales, compartiendo un proyecto común.
EL CONTEXTO SOCIAL
La primera cuestión a tener presente es el contexto donde aparecen los Espacios Familiares y que justifica la buena aceptación y la utilidad de estos servicios para las familias con niños pequeños. Los aspectos que destacamos son los siguientes:
1. La Pluralidad de organizaciones familiares, en una sociedad cada vez más compleja, donde conviven diversidad de alternativas i de organizaciones familiares (familias monoparentales, reconstituidas, adoptivas, etc..), han llevado a los niños a vivir en entornos cada vez más reducidos, con una falta de claridad en los perfiles y los roles de los miembros de la familia, que han modificado las formas de relación.
2. Los cambios de valores familiares y el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, no como propiedades de los padres. El cambio en la concepción de la pareja. La revisión de las funciones maternales i paternales., La crisis de autoridad, la fragilidad de las alianzas amorosas. La capacidad de decidir si queremos o no tener hijos, etc...
3. El saber de las familias era un saber de todos, se compartía este saber y la responsabilidad de la crianza. Actualmente este saber se ha delegado en profesionales (pediatras, maestros, psicólogos,...) como un saber científico, aquel saber que rompe con lo tradicional, que también se busca en las nuevas tecnologías, en Internet i en los libros de auto-ayuda que tienen soluciones milagrosas. Estas fuentes solo alimentan la acumulación de datos pero no producen más saber sobre los propios hijos y muchas veces sirven para distorsionar las relaciones con los hijos.
Actualmente los padres y madres están más informados, pero con grandes inseguridades en las cosas más básicas y con un sentimiento cada vez más emergente de angustia. Esta angustia que sienten los padres y las madres frente a la gran responsabilidad de criar y educar un niño pequeño con los ideales de eficacia i eficiencia.
Delante de esta sociedad tan cambiante, que se pregunta que quiere decir ser buena madre o buen padre, con pocos referentes, con familias cada vez más reducidas, donde las palabras no pueden circular, por que hay pocos personajes familiares que ayuden a elaborar una dialéctica de vida.
Esta situación actual necesita nuevas formas de articulación entre los niños, las familias y la sociedad, que ha de poder responder a las nuevas necesidades de las familias con niños pequeños sobre la base de los derechos individuales, asegurando el vinculo social de todas las personas.
Los espacios familiares, conectan con unas necesidades de la familia con niños pequeños y aparecen como una prolongación de las redes de soporte familiar y social, donde establecer funciones extra- familiares, para encontrar soportes en la crianza y establecer nuevas relaciones.
LOS DIFERENTES AMBITOS – PLURALIDAD DE ESPACIOS – CONSIDERACIONES TEORICAS PREVIAS
Los espacios familiares han estado ubicados principalmente en los ámbitos educativos y sociales, y es cuando decimos que son espacios socio-educativos. Des de hace tiempo se iniciaron algunas experiencias de trabajo conjunto desde el ámbito sanitario, como el proyecto “Ya tenemos un hijo” que atienden a madres con niños muy pequeños, entonces podríamos decir que son espacios socio-sanitarios, o sanitarios-educativos.
Los espacios familiares pueden nacer en cualquiera de estos ámbitos y ser atendidos por distintos profesionales (maestros, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, trabajadoras familiares, pedagogos, enfermeras, etc..) . Esta interdisciplinariedad ha enriquecido los proyectos y hace posible una visión más globalidad en la atención a los padres/madres con hijos pequeños.
El trabajo de atención a la pequeña infancia, entendemos que ha de ser multidisciplinario, pero es importante tener en cuenta en los grupos de madres/padres y sus hijos/as, si se hacen des de una escuela, desde un centro de salud, desde un centro cívico, desde un espacio propio, etc.., converge en un modelo que mira a las personas desde la vertiente biológica (desarrollo i crecimiento de los niños), des de una vertiente psicológica (formación vínculos, las emociones, los sentimientos, ) y desde una vertiente social (entorno social y educativo,,,). De esta forma entendemos que el modelo de atención es Bio-psico-social, que es el que engloba todas estas vertientes.
En función de los profesionales que desarrollen el proyecto, se trabaja dando más importancia a un aspecto o a otro, pero es importante tener en cuenta esta visión global en la atención a las familias con niños pequeños.
Siguiendo este modelo, es importante distinguir tres niveles de actuación:
1. Preventivo ........... Acogida - Información
Los espacios familiares son espacios neutrales de convivencia, no marcados por los problemas sociales ni por patologías. Los profesionales de estos espacios estamos en una posición clave, ya que sabemos que las madres y los padres con niños pequeños, son grupos sociales vulnerables. Teniendo en cuenta que durante los primeros tres años de vida de los niños, es cuando se organizan las primeras estructuras personales, donde el contexto cultural influye en el desarrollo de las relaciones, las cuales son decisivas para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los más pequeños.
2. Asistencial............ Socialización – Contención
En la asistencia continuada al grupo se ofrece los espacios de socialización precoz para los niños/as i sus familias, es donde pueden relacionarse con otros adultos y recibir un soporte emocional.
3. Detección............ Observación y Derivación
Cuando detectamos síntomas (trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño o en la conducta,...) o factores de riesgo importantes, en los niños como en la familia, es cuando son derivados a la red asistencial para una orientación más
individualizada o bien un tratamiento específico. Los profesionales, para poder trabajar en este nivel, necesitamos tener en
cuenta unos principios básicos en el desarrollo de los proyectos de los espacios familiares y tenemos en cuenta los siguientes aspectos:
– Normalización y integración
Los espacios familiares van dirigidos a toda la población, son espacios preventivos y no exclusivos para niños/as y familias con situaciones problemáticas, incorporan la capacidad socializadora del entorno.
– Reconocimiento del niño como sujeto de derecho (1989 Convención de los derechos de los niños ONU)
Esto da lugar a trabajar aspectos relacionales de la familia y el entorno social Aspectos en la relación a los limites, normes/prohibiciones que permite el acceso al mundo simbólico.
Co-responsabilidad de la familia y los profesionales. Se trata de favorecer las relaciones de cada pareja niño-adulto, sin sustituir a lafamilia.
- Flexibilidad
Existen unas normas de funcionamiento interno que, por un lado sean flexibles parapoder escuchar las necesidades de los grupos (adultos-niños/as) y al mismo tiempo suficientemente fuertes para dar un marco de referencia que permita definir las diferentes modalidades del trabajo.
- Accesibilidad directa con priorizando las derivaciones
Es importante que sean servicios cercanos y con una fácil accesibilidad, con pocos trámites burocráticos.
LOS PROFESIONALES Y SU TRABAJO
Los profesionales de los espacios familiares, es necesario que tengan una mirada transversal del proyecto y por esta razón el trabajo a realizar tiene dos direcciones: una interna en relación al centro y otra externa en relación a la comunidad, que convergen en esta visión integradora y vinculante en la atención familiar.
Trabajo interno
Los profesionales, son los encargados de definir el proyecto, los objetivos, la
metodología, la organización de los encuentros y la evaluación del trabajo. Ofreciendo las actividades y propuestas de juego con materiales adecuados,
para que sirvan a las familias como recursos.El trabajo interno es el que se refiere a la dinámica de los grupos de niños/as
y adultos, conducida por los profesionales.
Trabajo externo
Los profesionales de los espacios familiares, tenemos un trabajo añadido en conseguir el reconocimiento de nuestro trabajo en la red de servicios de la que formamos parte. Por tanto, es necesario potenciar la interrelación con los otros profesionales de la red educativa, sanitaria i social. A Través de:
– Coordinaciones con otros profesionales, trabajo en red.– Elaboración de programas que nos vinculen con los otros ámbitos.
a) Programadeentradaenlaescuelab) Programas y actividades fuera del centro (actividades acuáticas, salidas,...)c) Laparticipaciónenactividadesdelacomunidad.
LOS NIÑOS/AS, LOS ADULTOS/ Y LOS PROFESIONALES EN EL ESPACIO FAMILIAR. LA PRÁCTICA PROFESIONAL
¿Por que se necesitan profesionales?
La labor principal de los profesionales, a través de las actividades, de los juegos, de las canciones, etc.., es promover en los adultos – madres-padres y otras personas vinculadas con los pequeños funciones emocionales parentales
Los profesionales en este trabajo interno, hemos de poder organizar diferentes formalidades en la atención a los adultos y a los niños, dado que se trabaja en la proximidad de las relaciones, en “el cuerpo a cuerpo” y se hace necesario saber que lugar ocupamos, para no confundirnos en las emociones que en los grupos aparecen, haciendo posible la aparición de las dificultades y los conflictos que lleva inherente el desempeño de las funciones maternas y paternas.
En los espacios familiares es importante como se realiza el primer contacto con la familia y su pequeño/a. En nuestra experiencia consideramos oportuno recoger algunos datos en una entrevista individual de acogida. En esta entrevista los profesionales nos interesamos por la vida del pequeño, como sujeto en relación con otras personas que le cuidan y nos damos cuenta que esto tiene un impacto en sus padres.
La entrevista contempla dos partes; en la primera se trata de entender las expectativas relacionadas con la demanda de asistencia y conocer la historia
familiar del pequeño/ña. Y en la segunda parte, se explica a las familias en que consiste el espacio familiar. El marco de trabajo, “el setting”, se habla sobre los horarios, los días, las actividades que se realizaran y los compromisos. Estos aspectos son los que nos permitirán pensar como trata el adulto este marco.
En la primera entrevista se ponen en marcha los aspectos transferencia les con la familia, es el pasaje de la lógica familiar a otra realidad social, donde se establecerán otras identificaciones que podrán modificar las fijaciones familiares preestablecidas en los niños/as.
Un vez realizada la entrevista, el niño y el adulto acompañante se incorporan al grupo, son saludados y nombrados por el profesional que los recibe y los acerca a una dimensión subjetiva en base a las primeras relaciones personales y sociales del niños/ña con su entorno.
El adulto tiene la posibilidad de mirar a su hijo/a de otra manera, en relación con los otros niños/as, en relación con los otros adultos, y esto le abre la posibilidad de un abanico más amplio de identificaciones que en el núcleo familiar.
Los pequeños y los adultos van entrando en el grupo, y es en estos encuentros donde las angustias y conflictos interpersonales del los padres/madres descubren angustias y conflictos en los profesionales. Podemos así, pensar que algunas de las actuaciones profesionales son el resultado de estas interacciones. Por ejemplo, cuando en un grupo observamos que una madre no pone límites a su hijo e intervenimos, o cuando delante de las preguntas del grupo damos respuesta, estamos saturando la capacidad del pensamiento y no dejamos que sea el grupo o sus miembros que encuentran las respuestas a las situaciones vividas.
Los profesionales se enfrentan en los grupos a factores afectivos en los padres/madres que no son evidentes, como por ejemplo, sentimientos de culpa, ansiedades depresivas, rechazo de los hijos, por no ser aquel hijo ideal que habían imaginado,.. Nos encontramos, también con que los niños nos hacen saber sus experiencias emocionales a través del juego y del cuerpo, y necesitan encontrar interlocutores que absorban su malestar y desdramaticen ciertas situaciones tensas entre los pequeños y sus madres/padres.
El adulto que ejerce la función materna, necesita crear una dinámica de contenidos/continentes, Si se pueden sentir buenas experiencias en el contexto del grupo, las ansiedades persecutorias disminuyen, para dar lugar a las ansiedades depresivas, y para poder danos cuenta de estos aspectos nos es necesario mantener una actitud observadora y no intervencionista.
Otra tarea importante es ayudar a dar dimensión a la relación (madre-niño/a), para reforzar el continente que representa la madres, desde el contenido del trabajo en grupo.
En la práctica profesional descubrimos con mucha frecuencia, que las madres y padres dudan, sienten mucha culpa en corregir o condenar, el comportamiento de sus hijos/as, por miedo a “traumatizarlos”. Si nosotros presenciamos que una madre no se enfada por que su hijo ha roto con rabia un juguete, parece más tolerante que aquella que lo riñe severamente. Pero si la madre tolerante se queja de que su hijo siempre lo rompe todo y la hace quedar mal delante de las otras madres, es posible el pequeño experimente sentimientos de culpa mayores que el niño que había estado regañado. Por tanto la tolerancia o mejor dicho la sobreprotección, puede llegar a ser más perjudicial, ya que los niños /as necesitan que sus padres /madres sean capaces de soportar tensiones, conflictos que resultan ser estructurantes del deseo de los pequeños. Es necesario ser muy pacientes y favorecer la confianza del grupo en dejarse impregnar de lo que esta sucediendo, situándonos no fuera de las escenas de grupo, sino como una parte integrante de este grupo y no hablar de nuestras experiencias personales para no contaminar a los grupos.
Por tanto se trata de posibilitar que se desarrollen los potenciales relacionales y no ser persecutorios en nuestras intervenciones. El profesional es como un catalizador que metaboliza las emociones, ha de poder captar aquello que pasa emocionalmente para poder poner palabras en las acciones y ayudar al grupo a salir de un registro imaginario, donde solo se hacen demandas, para ir construyendo un deseo en el niño y el adulto que lo cuida, para favorecer el acceso a un registro simbólico.
La necesidad de potenciar la escucha en las madres, o padres de aquello que les preocupa, del que esta pasando con sus hijos que no quieren comer o no quieren dormir, Esta escucha continuada, puede representar la máxima contención, si esta madre se siente respetada y aceptada para poder expresarse en un clima de confianza, sus dudas y sus angustias en el grupo.Estos diálogos o tertulias que se organizan en los espacios, tienen una resonancia interna, a través del lenguaje, de las palabras conectan con las emociones y se abren a nuevas maneras de entender otras posibilidades de las necesidades que los niños expresan. Si las palabras de las madres solo sirven como descargas evacuatorias, y no puede ser recogido por los profesionales, la función contenedora del grupo no es posible.
Si los profesionales podemos identificarnos con la angustia que la familia transmite, no con el niño ni con su madre, sino con la emoción que esta en juego, nos permite codificar los mensajes para dar lugar a una relación de empatia que ayuda a la comprensión de la situación familiar. Es una función importante ayudar a las madres/padres a poder tolerar las angustias implícitas en el desarrollo de sus funciones como padres/madres.
El profesional tiene que poder ejercer una “autoridad comprensiva”, es
quien tiene la función cuidadora del grupo, si se detecta señales de alarma preocupantes, ha de poder comunicarlo des de la autoridad que nos da nuestra formación y nuestro rol.
El profesional es el encargado de pensar en todo el grupo, por lo tanto le corresponde la función cuidadora del grupo, de que cada participante tenga un lugar, para poder hablar, un lugar para poder jugar, un lugar para poder estar y darnos cuenta de aquellas actuaciones que los niños o los adultos no pueden verbalizar pero en cambio nos lo muestran en sus acciones. Por ejemplo, cuando una madre llega tarde o se va más pronto de forma continuada, o no participa en las actividades propuestas, es importante preguntarnos que nos esta haciendo saber con estas conductas, las familias que acuden a los grupos no siempre pueden explicarnos en palabras sus dificultades y las muestran en acciones, el profesional ha de poder ayudar a encontrar alguna significación a estas conductas.
Las funciones emocionales que establecen los profesionales en los espacios familiares pueden ser entendidas, como funciones parentales sanas que ayudan a crecer tal y como han estado descritas por Melzer i Harris:
1. “Generar amor” y “fomento de la esperanza”, en la atmósfera familiar a través de dar seguridad y entender la esperanza como una emoción que encuentra un balace positivo en las fuerzas constructivas y destructivas del grupo. Una atmósfera de amos y esperanza promueve el deseo y la voluntad de arriesgar posiciones de seguridad, de desplegar la vitalidad y los recursos, para estimular el deseo de conocimiento y las habilidades.
2. Los grupos funcionan cuando son “contenedores del sufrimiento depresivo”, que permite encontrar los sentimientos de unidad del grupo y favorecer los procesos de aprendizajes a través de unas buenas identificaciones que permiten aprender de las experiencias.
3. Otra función importante en estos grupos es la función de pensar, que es la que adquiere rápidamente significación de transferencia. Para poder ayudar a las familias a no depender de los valores y maneras tradicionales del comportamiento o buscar consejo en los espacios.
La familia ha de poder ocuparse las funciones de generar amor, de promover la esperanza, de contener el sufrimiento depresivo y de pensar. Y son estas funciones básicas descritas por Melzer, las que tienen que estar presentes en las funciones de los profesionales de los espacios familiares.
En este apartado remarcamos la importancia de las supervisiones de los grupos, para darnos cuenta de estos mecanismos inconscientes y poder entender mejor y con más tranquilidad los procesos transferencia les de los grupos. La supervisión del trabajo en los espacios familiares supone un control de cualidad, y
un cuidado para los profesionales que trabajan en ellos.
Ejemplo, donde la supervisión ayudó ha entender lo que pasaba en un grupo:
En uno de los grupos que estuve conduciendo, realizamos un trabajo en colaboración con una escuela, ya que uno de los grupos, el próximo año irían a la escuela. Las madres planteaban muchas dudas, en relación con la escolaridad y elaboramos unas actividades para dar respuesta a las preocupaciones de aquellas familias. Todas las acciones que propusimos fueron un éxito de participación y elogios. Una vez pasado el periodo de matriculación, nos dimos cuenta de que todo eran quejas en relación a las nuevas propuestas y que el clima del grupo se iba volviendo hostil. Les profesionales que estábamos trabajando no entendíamos que estaba pasando, pues lo esperado era felicitarnos por el trabajo que habíamos hecho. La supervisión ayudo a entender que estábamos entrando en un proceso de finalización de un grupo y que aquel grupo de madres que se había formado tenia que despedirse. Momento de la separación, no solo de un lugar que habían podido compartir con sus hijos/as, sino también de los propios hijos que el próximo curso ya estarían escolarizados. Un vez pudimos entender este aspecto, nuestra visión de la situación empezó a cambiar y una madres del grupo pudo poner en palabras el sentir del grupo “Muy bonito este espacio familiar ha creado un lugar para venir con mi hijo, ara mi hijo ira a la escuela y nosotras que?
PARA CONCLUIR
En mi experiencia profesional en los espacios familiares ha sido importante el deseo para ir configurando una forma de atención a los niños y sus familias que implica un compromiso en las/los profesionales que los han conducido.Son servicios de gran complejidad, en un trabajo basado en las emociones, las que sienten los niños, las que sienten los adultos y las nuestras propias. Es un trabajo con las palabras, las que se dicen y las que no se dicen.Las/os profesionales necesitamos unas herramientas para poder legitimar nuestro trabajo basado en los siguientes aspectos:
1. En relación a la Formación:
a) Una formación teórica que permita desarrollar el trabajo con rigor b) Desarrollo de las capacidades para trabajar en equipo
2. En relación al desarrollo de las siguientes habilidades:a) Calidez que implica proximidad afectivab) Empatia para generar la comprensión de los pensamientos y las emocionesc) Respeto,con la necesidad de ser transparentes y honestosd) La concreción , con la capacitad de delimitar los objetivos mutuos y compartidos del grupo
e) La asertividad para desarrollar los deberes y derechos de nuestro rol profesional
Los profesionales estamos ejerciendo una función cuidadora de alta cualidad, sensible y al mismo tiempo estimulado en el desarrollo de los vínculos de los más pequeños en otro contexto social.
Es necesario seguir pensando en estas iniciativas y volvernos a preguntar la necesidad de este acompañamiento que necesitan las familias hoy en día.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 1: “Diferentes profesionales, un proyecto común”“PSICOANALISIS Y EDUCACION”Johanna Cadiot (“La Caragole”, Paris)
En réfléchissant aux raisons qui m'ont poussées à chercher à travailler dans un lieu d'ac cueil, c'est l'intérêt pour l'articulation entre psychanalyse et éducation qui m'est tout de suite apparu comme l'élément essentiel de ma motivation. J'ai eu envie alors de remonter l'histoire jusqu'au début du XXième siècle, pour comprendre comment cette articulation s'est construite , parce que d'une part, je suis toujours à nouveau émerveillée par l'extraordinaire évolution de la place de l'infans au cours de ce siècle et d'autre part, je sens une menaçe peser sur tous les acquis qui ont fait bouger la norme éducative en étroite articulation avec les concepts de la psychanalyse.
Derux brefs exemples pour illuster comment cette articulation s'est faite. Freud lui-même en donne le coup d'envoi en quelque sorte avec la présentation d'un texte devant le cercle du mercredi, le 26 octobre 1910 qui sera publié en 1911 sous le titre " Formulation sur les deux principes de l'advenir psychique ". Dans cette première version, il dit très clairement que, du point de vue de la psychanalyse, l'essence de l'éducation consiste à remplacer le plaisir préliminaire par le plaisir final, autrement dit à supporter les frustrations. Dans le texte définitif, il supprime la tournure "du point de vue psychanalytique »et dit simplement: « L'education consiste à remplacer le moi-plaisir primitif par le moi-réel ». C'est là qu'interviennent les réflexions de Ferenczi qui se demande justement comment se passe ce remplacement, comment et pourquoi l'infans doit supporter les frustrations. Dans un l'article de Ferenczi de 1928 "L'adaptation de la famille à l'enfant " qui fut d'abord une conférence ,tenue à Londres en 1927, il aborde la place de la psychanalyse dans l'éducation, en soulignant que la plus grande faute que les parents commettent est souvent celle d'avoir oublié leur propre enfance . Et il poursuit en mettant en avant que c'est lors du sevrage, de l'éducation à la propreté et au sujet de l'éducation sexuelle que devrait se jouer ce qu'il appelle l'adaptation de la famille à l'enfant. On peut repérer dans ces paragraphes les toutes premières réflexions sur un concept développé par F.Dolto quelques 50 ans plus tard: la castration symboligène. Uneautre grande militante de la cause des enfants fut Anna Freud qui s'intéressait depuis toujours au lien entre psychanalyse et éducation. En parc ourant ses oeuvres, j'eus la surprise de découvrir qu'en 1932 lors d'un congrès sur l'infans, elle fit une intervention dont le titre est « L'éducation de l'infans (Kleinkind) du point de vue psychanalytique ».
Par ailleurs, dans le premier cercle autour de Freud, la moitié au moins de ses disciples et collègues étaient engagés à gauche et posaient la question de l'application des théories analytiques à l'éducationd'une part et celle de la prophylaxie des névroses de l'autre. Certains comme Aichhorn et Bernfeld se sont occupés des jeunes en difficulté, d'autres comme Abraham, Eitington, Sachs et Reich se posaient la question de la prophylaxie de la névrose dans les familles les plus en difficulté: celles de la classe ouvrière. Ces idées ont présidé à la fondation de la polyclinique de Berlin qui proposa des cures gratuites et peut être considérée de ce fait comme le premier exemple de la psychanalyse dans la cité .
Ce sont là les toutes premières traces d'un immense effort de réflexion pour nouer les concepts psychanalytiques de pulsion et de frustration avec une nouvelle norme éducative. Je vais simplement resituer en deux mots quel est le concept psychanalytique qui a servi à élaborer cette nouvelle norme .Il s'agit du terme de frustration qui a donné lieu à toutes les confusions, parce qu'il traduit à la fois la subjectivité telle que la psychanalyse la théorise et l'éxigence du lien social. Récapitulons: le concept de frustration est un concept majeur de la psychanalyse , puisque d'une part Freud s'en sert pour définir la névrose : un névrosé est quelqu'un qui ne supporte pas les frustrations sexuelles et d'autre part , toute sa réflexion sur le malaise dans la culture tourne autour de la plus ou moins grande frustration qu'une société donnée impose à ses membres et autour du constat que la culture rend malade, parce qu'elle exige un sacrifice pulsionnel trop important. Ce diagnostic de Freud a été entendu au- delà de tout ce qu'il pouvait imaginer dans la deuxième moitié du XX siècle, puisque ce concept a connu une évolution fulgurante. Tous les mouvements contestataires qui ont eu lieu à partir des années 60 en Amérique et dans la plupart des pays européens, se sont appuyés sur ces analyses pour revenir parfois à des utopies sociales qui banniraient l'idée même de frustration. Sans aller aussi loin, le discours sur l'éducation et la pratique éducative dégagés du discours religieux de la diabolisation de la pulsion se sont emparés de cette idée d'une souffrance psychique liée aux interdictions et prônent un maniement plus souple de la pulsion que la répression et le dressage. Il s'est opéré alors un glissement sémantique qui fait que le terme de frustration signifie aujourd'hui un vécu individuel, le ressenti personnel d'un manque. Ce glissement s'inscrit dans le mouvement historique liée à l'attention portée à la souffrance psychique individuelle qui va de pair avec un changement important dans la structure familiale. La confusion qui existe aujourd'hui dans le débat éducatif prend son origine dans cette double acception du mot qui n'a pas trouvé une articulation suffisante. On épilogue avec véhémence sur les bienfaits ou les méfaits de la frustration au lieu de nommer clairement deux traitements différents de la pulsion, d'opposer castrations symboligènes et répression. Les parents se sentent écartelés entre la nécessité de poser des limites et le désir de ne pas frustrer leur enfant inutilement . Une immense plainte s'est levée autour du fait que les parents ne savent plus éduquer et la psychanalyse se trouve sur le banc des accusés. Les attaques contre F. Dolto se font virulents: c'est elle qui aurait installé l'enfant -roi en supprimant toute idée de norme dans l'éducation.
C'est autour de cette question de la norme,de la normalité, qu'il s'agit de rester vigilants.Ce sont les apports de la théorie analytique, la découverte de la sexualité infantile,les travaux de Ferenzci, de Winnicott, de Dolto entre autres qui ont permis de faire bouger les normes du discours éducatif. Il y a une tendance aujourd'hui à évaquer l'apport de la psychanalyse pour réinstaller tranquillement l'éducateur qui sait ce qui est bon pour l'enfant, parce qu'il a oublié sa propre enfance comme Ferenczi le dit si bien et qui vend ses conseils, car les conseils aux parents représentent un marché important. Aujourd'hui ,nous sommes à la croisée du chemin commun. Je suis ,je l'espère trop pessimiste, mais le danger que les chemins de la psychanalyse et de l'éducation se séparent à nouveau est réel. Pour moi, les lieux d'accueil constituent un rempart , le seul rempart, face à cette régression. Et la pluridisciplinarité de l'équipe me paraît le garent pour rester ouverts, à l'écoute de cette souffrance , celle de l'infans qui n'arrive pas à se faire entendre et celle du parent , trop pris parfois dans la défense contre sa propre souffrance infantile qui l'empêche de pleinement assumer sa place d'éducateur.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 2: La cotidianidad de la pequeña infancia:límites, normas, sueño, alimentación, celos...
“LA AGRESIVIDAD Y LOS CELOS” Annemarie Hamad (Psicoanalista en “La Maison Verte”, Paris)
La agresividad
Si hay un tema de moda, éste es el de la agresividad, y quizás no sea sorprendente que surja ahora como fenómeno que hay que controlar, ya que está más o menos en ebullición por todas partes, como un síntoma en nuestra sociedad occidental que vive un período sin guerras en su territorio desde hace tres generaciones, lo cual es un hecho sin precedentes en la historia.
Ahora bien, como vivimos en una época donde forzosamente hay que evaluar, prever y controlar todo, la agresividad, tal y como aparece bajo diferentes formas de violencia, no es tratada como un síntoma, es decir, como indicio de un malestar, de un sufrimiento, de una rebelión en relación a las condiciones sociales en sentido amplio (mutaciones de las estructuras familiares, alienaciones producidas por los avances tecnológicos, presiones, estrés causado por las exigencias de la competitividad, de resultado, etc.), sino por el contrario, como una fea verruga sobre la superficie lisa de una sociedad donde todo el mundo sería guapo y amable, feliz de poder disfrutar sin límites de la abundancia de los “bienes de consumo” al alcance de todos, a cualquier edad, como si de una fuente de juventud se tratase. Nadie parece darse cuenta de que ese “exceso de goce” en el que nacen hoy nuestros hijos, contiene la semilla de la violencia, ya que tal y como sabemos, el exceso de goce supone un obstáculo para el deseo, el sujeto del deseo se encuentra aplastado, ahogado, y reaccionará con lo que da cuenta del mismo lenguaje de goce, es decir con su cuerpo, en la violencia.
Hay dos elementos que han hecho tildar al psicoanálisis de escandaloso: la sexualidad y la agresividad como aspectos constitutivos del sujeto humano desde la primera infancia. No es que antes esto no se supiese. Sólo hay que examinar los preceptos de la Iglesia, para constatar la negación del hecho de que son elementos constitutivos de la psique humana en la medida 1en que son atribuidos a la intervención del diablo y en consecuencia deben ser erradicados para preservar la imagen angelical del niño. Hoy, la sexualidad infantil está más o menos admitida, lo que no quiere decir que los padres se desenvuelvan mejor, pero lo que está de plena actualidad es la agresividad. Del niño Rey, hemos pasado al niño Tirano, evidentemente ambos pueden coexistir, o quizás, en cierta medida, el segundo es la
consecuencia directa del primero.
En todo caso, hoy ya no queremos exorcizar al diablo, la fe ha cedido su omnipotencia a la ciencia. Además, hemos recibido del otro lado del Atlántico una batería de cuestionarios, de fichas de evaluación del comportamiento de los más pequeños, que permitirían la prevención precoz (desde los tres años) de una adolescencia delictiva. Incluso algunos han afirmado que se podría detectar “la semilla de la violencia” en el feto, desde el cuarto mes de embarazo. Tanto mejor si este tipo de diagnóstico conlleva un efecto tranquilizador para las familias en situación de desamparo, pero respecto a los niños, me parece absolutamente aberrante querer clasificarlos según este tipo de “trastornos” más o menos fragorosos.
Querer erradicar la agresividad equivale a impedir a los niños vivir, ya que implica negar la pulsión de muerte que vectoriza por la repetición la pulsión de vida. Como no hay vida sin muerte, no hay pulsión de vida sin pulsión de muerte, las dos se juntan como en una banda de Moebius. Ahora bien, la agresividad o aún más la destructividad no es sino la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior. Etimológicamente, la palabra viene del latín “aggredi”, dirigirse hacia alguien, lo que vemos con frecuencia en los niños pequeños que en un primer momento se aproximan a los compañeros que más les interesan empujándoles, como invitándoles a una prueba de fuerza. Si el otro está a la altura, serán los mejores amigos. Por esta razón, en un lugar de acogida me parece importante dejarles entregarse a esta maniobra, a condición de vigilar que tengan más o menos la misma estatura y fuerza física. Si no, hay que intervenir e intentar comprender qué pasa. Recuerdo que Françoise Dolto había felicitado a su hijo mayor cuando éste la tomó con su hermano pequeño. Ella entendió este comportamiento como una pregunta que su hijo le hacía sobre la legitimidad de su posición como hijo mayor, y ella le dijo algo así como: “Está bien, me demuestras que eres un chico grande y fuerte y estoy orgullosa de ti, pero no es necesario que la tomes con tu hermano pequeño, ya que ahora él tiene daño y llora”. Es evidente que nadie puede saber todas las implicaciones de la rivalidad fraterna que estaban en juego, pero lo que quiero destacar es que el comportamiento agresivo de un niño esconde siempre en el fondo una angustia primero en cuanto a su lugar en el grupo familiar, y después en el mundo. Observamos con frecuencia en los lugares de acogida que un niño que era totalmente pacífico y tranquilo se vuelve agresivo cuando nace un hermano menor. Agredirá a los más pequeños. Pero no será solamente por una cuestión de celos y rivalidad. Será en función de cómo es su seguridad de base en cuanto a la imagen de su cuerpo, un niño puede agredir a los más pequeños, porque el hecho de que aún no se sostengan en pie, puede hacerle sentir amenazado con volver a ese estadio de inseguridad. Así pues atacará una imagen que le amenaza internamente y que encuentra encarnada en un bebé.
La agresividad entre congéneres está en función del espejo que el otro representa para el sujeto. Ahora bien, ese otro es a la vez atrayente y amenazante,
dado que es mi semejante, me remite a mi carencia. Por ejemplo, para un niño pequeño, otro niño que se desenvuelva mejor a la hora de subir a una instalación (un tobogán, por ejemplo), le atrae y al mismo tiempo le frustra. Como sabemos, es esta misma frustración lo que le empujará, poco a poco, a intentarlo él mismo. La imagen del otro hace nacer la envidia, que al mismo tiempo que le empuja a imitarle, puede inhibirle. En ese momento el impulso agresivo es esencial, y es necesario que pueda ser expresado, si no se vuelve contra el propio sujeto, que se siente mermado, inhibido, paralizado. Estas posturas pueden convertirse en rasgos de carácter y marcar una vida entera, si no hay nadie ahí para sostener, para alentar las ganas del pequeño de conquistar el mundo. En lo que concierne a los conflictos que pueden surgir y que forzosamente surgen en un lugar de acogida, me parece importante que haya siempre dos personas que se movilicen: una (a poder ser la madre o la niñera) para consolar al niño agredido, y otra, la persona que hace la acogida, para intentar comprender primero qué es lo que está en juego para el agresor, antes de insistir en la prohibición de hacer daño o incluso de ordenarle pedir perdón y dar un beso al otro, como vemos hacer a muchos padres para aliviar su propia culpabilidad. Los momentos de conflicto, de crisis, son siempre momentos extremadamente fecundos para iniciar un diálogo con un niño, con sus padres, en cuanto a los temas subyacentes de la vida familiar que el niño saca a escena. En resumen, se trata siempre de considerar un comportamiento “difícil” en un lugar de acogida como una pregunta lanzada por el niño a los adultos que le rodean.
Los celos
Lo primero que hay que señalar, es que los celos son un estado afectivo normal, al igual que el duelo, citando a Freud. Pero normalmente se mantienen en secreto, nos avergonzamos de ellos, están mal vistos, se condenan. Al mismo tiempo, todo el mundo entiende el sufrimiento por celos de un cónyuge engañado. Se siente traicionado, herido en su amor propio, debilitado, incluso destruido. La idea de Freud de comparar los celos con el duelo es interesante. El duelo nos invade al perder a un ser querido, y en menor medida en toda pérdida. Y la esencia de los celos proviene de la pérdida del sentimiento de estar completo con el primer otro de nuestra vida, es decir, con la madre. En general, durante los nueve primeros meses de vida, esta pérdida se hace de forma progresiva. Mientras el bebé conserve una sensación de continuidad, integrará poco a poco el hecho de que la madre no esté siempre ahí, que tenga otra cosa que hacer, y después, que haya momentos en que se interese más por el padre que por él, en resumen, que él no lo sea todo para ella. Eso le ayudará a hacerse más autónomo, a separarse de ella y a descubrir que el padre también es interesante.
Sin duda las cosas son más difíciles si, por una u otra razón – la angustia de la madre, los problemas que ésta puede causar con su sobreprotección o el hecho de que la madre esté sola con el niño – persiste un estado fusional. Un niño no separado psíquicamente, por supuesto será más celoso que un niño que comienza
ya a vivir su vida. Por esta misma razón, el nacimiento de un hermano menor antes de que el primero ande, será más duro de negociar. Y en ese caso, en que el primero todavía no es ni siquiera físicamente autónomo, y por tanto aún no está realmente separado, los celos no se expresan siquiera como tales. A menudo, el niño escogerá hacer una regresión (ya que la madre quería un niño pequeño, no le interesa crecer, o la regresión se hace para retomar las fuerzas necesarias para volver a marcharse después de la prueba).
El momento en que los celos aparecen con más dolor, es cuando el pequeño príncipe o la pequeña princesa de una familia se encuentran con el hecho consumado de que un hermano o hermana ha ocupado su sitio en los brazos de su madre. Sabemos que es inevitable. El primero no ha pedido nada, y haría cualquier cosa para hacer desaparecer a ese intruso. Sin embargo es la realidad de la gran mayoría de los humanos, y en general acabamos por acomodarnos y comprender que hay sitio para varios en una familia.
¿Cómo ayudar a sostener este momento crítico? Lo más importante, me parece, es tranquilizarle con que siempre ocupará su lugar de hermano mayor, nadie se lo puede quitar. Es un lugar distinto, y no merece la pena insistir en que les queremos igual. No, no es lo mismo, hay tiempo, juegos y vestidos para cada uno de ellos.
Lo segundo es reconocer que es difícil, duro, doloroso, y que lo entendemos. Además, valorar el hecho de que él es mayor, y que sabe y puede hacer cosas que el bebé no puede hacer, no tiene derecho a hacerlas. Asimismo, planificar momentos en que uno u otro de los padres hagan cosas solamente con el mayor, para que éste recupere algo de esos momentos privilegiados que tenía antes de la llegada del pequeño.
En tercer lugar, pienso en una cierta dificultad a nivel de los padres. Si uno u otro ha sido el hijo mayor, y ha vivido con dificultad la llegada de uno más pequeño, puede tener tendencia a identificarse demasiado con el mayor, con su dolor (inconscientemente, por supuesto) o, si ha reprimido y dominado demasiado sus propios celos, a no querer comprender nada y a proferir mandatos o juicios morales como: “¡no está bien tener celos!”, “¡has de quererle, es tu hermano pequeño!”. Creo que es importante poder decir a un niño que no está obligado a quererle, que ya están ahí los padres para eso, son ellos quienes se ocupan, y que quizás, poco a poco, le va a parecer simpático, y que podrán jugar juntos.
Sobre todo, lo que hay que evitar, es avergonzar a un niño, exigiéndole cosas que le sobrepasan, sólo porque “es el mayor”. Además, siempre hay una problemática con “mayor” y “pequeño”, conviene recordar que son valores absolutamente relativos... Antes del nacimiento del segundo, era el “pequeño”, y ahora que hay otro, de repente, se ha convertido en el “mayor”, ¡vaya usted a entender algo!”.
¿Compartir? Como adultos autónomos, hemos aprendido a compartir las cosas – hemos entendido que es “dar/dar”, todos los vínculos sociales se constituyen alrededor de esto. Pero, al principio de la vida, no es del todo evidente, se necesita un largo aprendizaje, y sabemos bien que incluso a ciertos adultos les cuesta trabajo compartir – cualquier cosa, miren las historias de herencias, a menudo los herederos tienen graves conflictos, o el saber: algunos quieren guardárselo para ellos solos, no divulgar nada, para conservar el poder que ese saber les confiere, o la tierra – es lo peor, es lo que provoca las guerras...
Ya ven el impacto de los celos, que aparecen más o menos violentamente en todas las relaciones humanas.
Sin embargo, para volver a los niños, creo que hay que ser bien conscientes de que el momento en que un niño puede concebir el interés por compartir depende de si se ha constituido a sí mismo como ser separado con cosas que le pertenecen y otras no. Creo que hay que respetar sin falta ese momento de constitución de sí mismo, cuando los niños empiezan a decir: “¡Es mío, es mío!”, solamente a partir de entonces podrá decir: “Te lo dejo, es tuyo”. Ven que esto coincide con el inicio del lenguaje hablado: el hecho de poder decir “Yo”, no solamente “bebé” o “Louise” o “Gérard”.
La envidia.
Esta cuestión del compartir puede ayudarnos a ver la relación y la diferencia, que no siempre es evidente, entre celos y envidia. Tenemos tendencia a decir que los celos se dirigen hacia la persona, mientras que la envidia se dirige hacia el objeto que posee el otro. Los celos tienen que ver con el amor y el odio, la envidia con el deseo de poseer, con la dominación, el poder. Y en esto, la envidia, claro, también tiene que ver con la vida. Después de todo, es ver al otro disfrutar de algo, valorarlo, estar orgulloso, lo que da ganas de hacer lo mismo. Vemos claramente que un juguete adquiere interés en el momento en que está en manos del otro – antes, podía estar tirado por ahí sin que nadie se interesase por él.
¿Qué hacer entonces cuando los niños se disputan los juguetes? ¡Discusión! En todo caso, en ese momento es importante darse cuenta de qué significado tiene para cada niño implicado. Es el interés por el juguete o un avatar de los celos. Todo esto requiere una fina observación y un conocimiento de cada niño en lo cotidiano. En esto, quienes les cuidan, tienen una experiencia preciada que les permite entrar en relación y discusión con los niños para acompañarles y hacer de ellos ciudadanos civilizados.
(Traducción: Matilde Pelegri)
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 3: Las relaciones en el espacio familiar“TENER EN CUENTA EL INCONSCIENTE
EN LA ACOGIDA DE LOS MAS PEQUEÑOS”Daniel Olivier (IRAEC, Paris)
La historia de Damien
Damien es un niño pequeño de casi siete meses cuando llega, acompañado de su madre, por primera vez al Club Padres-Niños. Mientras él, echado sobre un tapiz, descubre tranquilamente y con curiosidad el nuevo ambiente en el que se encuentra, su madre parece muy deseosa de hablar con alguien. Ella me explica que acaba de llegar de pasar unas vacaciones en el campo en casa de su madre, donde parece que se ha aburrido. Cuenta, según sus propios términos, su deseo de «salir» de su casa, como si ella quisiera salir de un cierto «enojo».
Lo que primero sorprende es la dimensión de fusión de su relación con su niño, perceptible especialmente en el vínculo corporal que tiene con él. En efecto, ella mantiene de manera casi permanente un vínculo físico con él al sujetarlo desde la parte de arriba el cráneo y la frente, en un gesto que se supone lo ayuda a sostenerlo. ¿Pero quién sostiene a quién? Este gesto tiene el efecto de inmovilizar físicamente a su niño, e imaginariamente se inmovilizan también sus lugares respectivos en los que madre e hijo quedan confundidos, en una relación donde uno no es más que la prolongación y el complemento del otro. Los dos están unidos el uno al otro, como «antes» lo estuvieron gracias al cordón umbilical. A esta confusión de cuerpos se agrega igualmente una confusión en el discurso de la madre, que emplea frecuentemente la palabra «nosotros» para hablar de su hijo: «Nosotros hemos jugado bien», «nosotros hemos trabajado bien», etcétera.
En este aspecto fusional de su relación, es posible preguntarse si Damien existe como sujeto para ella. Para que él llegue a una posición de sujeto, su madre deberá permitirle acceder a esta primera castración que consistiría en cortar simbólicamente el cordón que los une (la castración que Françoise Dolto llama «castración umbilical») y, de manera más general, que ella acepte romper ese circuito de comunicación de cuerpo a cuerpo, lo que alude esta vez a la «castración oral». Pero parece que, al contrario, su madre desea ahorrarle toda forma de prueba. «Yo no puedo hacer ese corte», dice ella un día llorando, después de evocar la separación que supondría reemprender su trabajo. «Dejado por la madre», como dice Dolto, es también, y en ocasiones sobre todo, una prueba para la madre, la cual debe poder soportar.
Es por eso que todas las iniciativas de Damien son interpretadas como acciones susceptibles de ser peligrosas para él, pues necesita que ella intervenga para protegerlo y ahorrarle esa prueba dolorosa; como, por ejemplo, la dificultad que encuentra para avanzar a cuatro patas. De este modo, cada etapa nueva es percibida como una amenaza (podría atragantarse si come pan o tarta) y no como una nueva oportunidad de devenir en sujeto. Al deseo de autonomía de su hijo, ella responde entonces en el registro de la necesidad. Establece así una relación de dependencia, en detrimento de una relación de complicidad que lo alentaría en sus esfuerzos para crecer.
Por lo tanto, según Annemarie Hamad, colega psicoanalista en la Maison Verte (Le statut du sujet dans le langage et dans la parole. En Schauder, Claude (ed.): Lire Dolto aujourd’hui, Érès, 2004), «dejar abierto el espacio de la demanda sin ahogarla por una respuesta inmediata», considerándola como una necesidad, es la condición para que el sujeto termine «por articular su propio deseo como deseo del otro». Al ser un hecho el lugar de objeto que ocupa Damien para su madre, podemos preguntarnos qué lugar ocupa el padre de Damien en el deseo y la satisfacción de ella.
En el primer contacto, no se mencionó al padre, y más bien se habló de la abuela materna. Por otro lado, ella llama a su hijo «mi corazón» o «mi amor». En fin, el padre de Damien es globalmente descalificado en su función de padre porque ella no puede confiar en él. Él no sería capaz, por ejemplo, de tener la actitud que conviene con un niño pequeño y podría ponerlo en peligro. Ella solo se lo se encomienda, con reticencia, cuando se tiene que ausentar, y es todo un dilema para ella, por ejemplo, ir a la peluquería. ¿Qué función ocupa Damien en esta problemática – que concierne a todas las madres – de conciliación de un lugar de mujer con un lugar de madre? En efecto, una madre ocupa dos lugares distintos al mismo tiempo: una de mujer-madre en la pareja y otra de madre-mujer en su relación con el niño. Entonces, ¿es posible para él extraerse del lugar de objeto que colma a la madre si esta rehúsa no ser únicamente una madre, por consiguiente «no del todo madre»?
A pesar de esta constatación inicial, la situación evoluciona a lo largo de las semanas. Así se dejó presagiar, en nuestra opinión, el primer movimiento de abertura de la madre, como si ella se hubiese sostenido del encuadre del Club Padres-Niños para cuestionar su relación con su hijo. Con una alegría no disimulada, ella atraviesa regularmente cada semana la puerta del club, a la hora más propicia para conversar con los acogedores. Nuestros muchos intercambios toman entonces lugar en este espacio abierto para su cuestionamiento. Y nosotros constatamos que este espacio se expande progresivamente: su discurso se abre sobre otros horizontes, y no solo sobre la maternidad. Los fragmentos de su historia emergen, principalmente, a propósito de la desaparición súbita e inexplicable de su padre durante su infancia, y también acerca de las
preocupaciones artísticas o profesionales. Es sobre la base del deseo de su madre, que nace en este espacio, que se abre a Damien un lugar de sujeto entero, distinto de su madre.
Después de varias semanas, nos enteramos de que ella ha vuelto a montar su caballete en la sala (lo había guardado después del embarazo) y que se autoriza a retomar su actividad artística en presencia de su hijo. Por su parte, Damien es cada vez más curioso y sonriente, y comienza a aventurarse cada vez más lejos de su madre. Incluso un día llega muy orgulloso en los brazos de su padre, que por primera vez venía un rato a descubrir el lugar.
Últimamente la situación parece haber tomado incluso un curso favorable para Damien, porque su madre, radiante, ha venido muy orgullosa a anunciarnos que su hijo se había encontrado por segunda vez con su «abuelo inglés», es decir, el padre de ella. Ese mismo día, me contó su participación en un concurso organizado por San Valentín que se titulaba «Vuestro talento hace ¡boom!». Comprobamos que su gesto sobre la frente de su hijo ha desaparecido y que ella toma la iniciativa de introducir un juego de pelota que incluye a otra persona que no es ni su hijo ni ella misma. Y Damien se desplaza por fin a cuatro patas para atrapar el objeto de su elección...
En este contexto, ¿cuál es el camino recorrido con Damien? Ha consistido en ayudarle a no hacer esfuerzos excesivos y, retomando la expresión de Annemarie Hamad, para satisfacer a su madre identificándose con ella. Annemarie Hamad hace referencia a una pequeña niña adoptada que había adoptado el eczema de su madre para hacerse adoptar. Damien se identifica algunas veces con el miedo permanente de su madre de que un daño sobrevenga y se pone temeroso. Él adopta, por ejemplo, el temor de su madre en relación con los llantos que provienen de otros niños. O, si no, imita la tristeza de su madre, que aparece cuando recuerda la desaparición no explicada de su padre cuando era pequeña, y Damien se acurruca junto a ella como si deseara consolarla. En esos momentos, uno puede decir que él hace esfuerzos excesivos para colmarla.
Por esta razón, nosotros lo consolamos en sus tentativas diversas de exploración del mundo. Nosotros le prestamos pensamientos y sentimientos: «¡No hay que subestimar mis competencias!», exclama un día uno de los acogedores, cuando Damien se arriesga a arrastrarse lejos de su madre y no recibe más que comentarios desvalorizantes.
Este compromiso en una palabra permite «devolver la voz al sujeto mudo», es decir, al niño que no ha adquirido todavía el dominio del lenguaje hablado. Se trata de ayudar a ese sujeto «a salir de la confusión de las lenguas del cuerpo, que es constitucional de lo humano en devenir, porque, para cada niño, la toma de palabra por su propia cuenta es tributaria de la encarnación del lugar de significantes por una persona» (Hamad, 2004), que casi siempre es la madre. Por mi parte,
introduzco ese mismo día un juego de pelota entre él, su madre y dos acogedores que pone en escena una triangulación.
Al principio, la madre de Damien no parece tener mucha prisa en encontrar a su hombre. Parece que los encuentros con el primero que había contado, su padre, juegan un rol determinante para que ella descubra el camino de su deseo. La madre de Damien vendrá todas las semanas (de hecho, varias veces por semana) al comienzo de la tarde, casi siempre con el propósito, sospecho, de continuar un reencuentro privilegiado con los acogedores. Su distanciamiento con Damien se fue produciendo al ritmo de sus confidencias sobre su historia pasada: la emigración precipitada del padre al extranjero, el reencuentro en la adolescencia, el vínculo que mantiene actualmente con él. Pero también habla de su día a día, de sus cursos en Bellas Artes, su transferencia masiva sobre uno de sus profesores o su deseo de escribir literatura infantil (incluso trae algunas de sus obras).
El padre de Damien vendrá más confiado y encontrará casi siempre a la madre en el lugar de acogida. Después de algunas reticencias, él investirá masivamente el lugar y se permitirá cada vez más evocar su pasión por los juegos de computadora, sus visitas a su madre y después la muerte de esta. Durante las últimas semanas, el lugar de acogida se ha convertido en un lugar de «relevo». La madre viene con Damien, que camina y se desplaza con mucha libertad en el lugar. Luego el padre llega para que la madre pueda asistir a su cita con su psy (como dice ella).
Las primeras «salidas» de la madre causan muchas dificultades a Damien, y la madre va y viene para verificar «que efectivamente él lloraba bien». Es el padre el que, semana a semana, apoya a la madre para que se produzca una salida coherente. Y esta situación será retomada casi siempre en la siguiente acogida.
Ahora Damien y sus padres vienen con menos frecuencia. Se han mudado a un departamento más grande. La pareja se posesiona de manera complementaria porque cada uno ha acogido los puntos de vulnerabilidad del otro y los momentos difíciles de cada uno no parecen afectar más a Damien en su capacidad de hacer su propio camino.
LA PREVENCIÓN
El trabajo de acogida tiene valor de prevención porque, lo que podría arraigarse y volverse un problema mayor para un niño, desaparece simultáneamente con la angustia de su madre o de su padre antes que los síntomas aparezcan. Además, nuestro trabajo se inscribe en un proceso de prevención, ya que este padre, exageradamente posesivo y muy didáctico a la vez, está en camino de transformar a su hijo en un pequeño autómata, bien normado. Haberlos recibido
durante los primeros meses nos permitió realizar todo un trayecto con ambos a través de los misterios de la paternidad, para este hombre que tendría alguna cosa que probarle a su padre, siendo a la vez totalmente diferente como padre y además más eficaz con el mismo modelo. Doblemente culpable, entonces, de ser diferente y de tener el mismo fin imposible de alcanzar, tal como precisaba mi colega Bernard Toboul, él representaba el padre, un doble que estaba ahí para impedir que su hijo fuera a cuatro patas.
El niño tenía que permanecer echado en los brazos de su padre o levantado firmemente entre las piernas del padre. Hablándonos de él mismo y de su padre, este joven no se daba cuenta de que soltaba su niño sobre la alfombra y que una madre le limpiaba el moco. El niño estaba entonces liberado por un instante de la culpabilidad de su padre, que al mismo tiempo tenía un discurso teórico y confuso. Podríamos decir con humor que su hijo entonces se metía en la boca una sonaja que se le había caído de la boca a otro niño.
De este modo, vemos que, lejos de proponer modelos, nuestro trabajo permite aligerar el obstáculo de los ideales. Si nosotros queremos que se reduzca el riesgo de que aparezca un síntoma y que se calcifique en un problema profundo en el niño, debemos levantar el velo del peso de los modelos que culpabilizan. Nosotros tratamos de no confundir un ideal que uno se impone inconscientemente y una ética que se funda sobre la libertad que un sujeto gana sobre su culpabilidad mórbida. Del aligeramiento de la culpabilidad de un padre o de una madre depende mucho, como he tratado de mostrar, el apaciguamiento de su hijo.
A diferencia de las instituciones de cuidado o de educación, el estilo del Iraec, de la Casa Verde y de algunas otras entidades es el de querer ser receptivos al trabajo del inconsciente. En este sentido, es todo lo contrario de normativo. Un niño no se desvía de la normalidad porque es violento, no habla, no camina, muerde o es indisociable de su madre. Tal vez la escasa edad de esos niños facilita la receptividad comprensiva.
En la situación que nos conduce el trabajo del inconsciente, nuestra diferencia radica en que, si un problema de una función vital tiene determinaciones inconscientes, nosotros suponemos que no tenemos que embestir contra él, sino que hay que dejar al sujeto niño o adulto que está afectado la libertad de desplegar lo que lo ocupa y le perturba. Se trata de tomar en cuenta la fuerza del inconsciente dejando que acudan los sorprendentes cambios que toma en la vida, lo cual permite que se deshagan algunas recaídas mórbidas que, como hemos visto, se «precipitarían» en síntoma.
Permanecer a la escucha de lo arcaico, del inconsciente, no es fijarse en la norma que indica el desvío, sino más bien acoger, en el sentido amplio del término, lo pulsional que en los primeros instantes de la vida apunta a encontrar una respuesta estructurante que contribuye a sublimar y así humanizar al sujeto.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
– Los lugares de acogida son lugares de formación al respeto del sujeto.– Los lugares de acogida son verdaderos dispositivos de observación del
lactante-interacción precoz madre/bebé.– Los lugares de acogida soportan los mismos ataques que el
psicoanálisis.Devienen en lugares de resistencia simbólica a la tentativa de no tomar en cuenta el sufrimiento psíquico como mediador de una subjetividad naciente.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 3: Las relaciones en el espacio familiar“LA DOBLE TRANSFERENCIA CON PADRES E HIJOS”
Matilde Pelegrí (“Espai de Mar”, Vilanova i la Geltrú)
Les presento mi trabajo de reflexión sobre la transferencia con padres e hijos en base a mi experiencia de casi ocho años en« la Casa Oberta » dispositivo de acogida padres-hijos de 0-3 años que se abrió en 1995 y se cerró en diciembre 2002 en Vilanova i la Geltrú y del “Espai de Mar” abierto cinco años más tarde, en junio del 2007, en la misma población, pero situado en un barrio diferente, en la playa y en un local cedido por una guardería.
Mi práctica en estos espacios tiene como referencia la Maison Verte de Paris fundada en 1979 por Françoise Dolto, Marie Hélène Malandrin y otros psicoanalistas y principalmente los escritos de los psicoanalistas: Freud, Françoise Dolto, Winnicott i Jacques Lacan. Mi encuentro en 1986 con el dispositivo Maison Verte acompañando a mi hijo de 2 años inauguró mi transferencia personal y profesional con dichos dispositivos, que me ha permitido que, a pesar de todos los avatares pasados en un barco que naufraga, pueda continuar trabajando profesionalmente en estos espacios familiares como les denominamos aquí en Catalunya, y encontrarme con Uds., para dar cuenta de mi trabajo, con la misma ilusión que el primer día.
La transferencia existe en lo cotidiano, en la vida y esta presente en todos los lugares que frecuentamos. Se trata de la transferencia imaginaria con una o varias personas. El concepto de transferencia en psicoanálisis tiene un significado diferente. Tiene que ver con la demanda a un analista y la instalación del “sujeto supuesto saber”. Pero el analista debe no instalarse en “este supuesto saber” donde lo coloca el que formula una demanda, sino que debe dejar el sitio a “un saber sin sujeto que lo sepa”. En la cura la instalación de la transferencia permite que un sujeto pueda iniciar su trayecto de análisis.
¿Es esto posible en un dispositivo padres e hijos de 0 a 4 años? En un espacio familiar no hay una demanda explicita, no es una cura y las familias vienen principalmente para jugar, para relacionarse con otras familias, es un lugar de encuentros de padres e hijos con otros padres e hijos, pero también con ciertos profesionales, que varían cada día.
Los profesionales seamos psicólogos, psicoanalistas o educadores acogemos y ofrecemos nuestra escucha a los niños y los padres y estamos a su disposición,
para ser “utilizados por ellos”. Nuestro trabajo es muy sutil. A veces nuestra escucha es discreta y respetuosa, otras puede ser más intervencionista e inventiva. Nuestro trabajo siempre esta en elaboración y debemos cuestionarnos en el “después” (après- coup) cual ha sido nuestra intervención y desde que lugar. Los que acogemos debemos dejarnos sorprender, sin un saber preestablecido sin buscar comprender, o llenar los silencios, o los no encuentros.
La transferencia no es una simple relación con el otro, sino la búsqueda de un complemento de saber en otro, delante del cual el sujeto analizante se pregunta lo que le sucede, pero es necesario instalarla. ¿En los espacios familiares es posible instalar dicha transferencia y cómo hacerlo? El niño viene a interpelar al adulto, le trae sus significantes que le marcan, los pone en escena. A veces hemos sido testigos de los caminos o desfiladeros que cada sujeto adulto o niño ha tenido que atravesar para que la transferencia se instale. No siempre es fácil, no siempre se consigue, no hay que forzarla, hay que dejar que el sujeto pueda tomarse todo el tiempo que le sea necesario.
Acogemos a niños y padres, les acompañamos en sus preguntas, que a veces no son directas, que a veces, son expresadas al paso, entre una explicación, o en sus asociaciones, ya que el ver otros niños y el suyo propio los padres se ponen a asociar cosas relacionadas con su propia infancia. Como es el caso de una madre que nos relata que al ver como su hija agredía a los otros niños, recordó sus episodios de celos en el momento del nacimiento de su hermanito.
El niño es capaz de establecer una relación transferencial y de dirigirse al que hace la acogida, como si fuera un partenaire singular que puede acompañarle en sus preguntas, preguntas sin el uso de la palabra muchas veces, otras, a través del juego, de la sonrisa, del gesto, del grito, el niño se dirige al que acoge como alguien que viene a interceder entre el y su madre o padre, etc. hay algo que quiere transmitir en su comportamiento, que hace referencia a lo que sucede dentro de su circulo familiar. Como aquel niño, que pone constantemente en aprietos al adulto, para que se ponga en escena la dificultad de su madre en poner límites.
Hay que tener en cuenta también que los padres y niños pueden tener diferentes relaciones transferenciales con los diferentes profesionales de un equipo o de los de los equipos de los otros días. Y así presenciamos como un adulto puede expresar las dificultades del vínculo con su hijo con un profesional y hablar de los problemas de la separación con otro profesional. ¡Como si cada profesional sirviera para cada dificultad en concreto!
Otras veces la doble transferencia con padres e hijos permite que la expresión de la dificultad venga de ambos lados y algo se puede desanudar...
Paso a presentarles una viñeta en relación a esto:
Una tarde cualquiera, la Casa Oberta estaba abarrotada de familias, estoy cerca de la puerta, pendiente de la acogida. Me dirijo a una madre y un niño que en ese momento están en la puerta y parecen asustados por el ruido y las risas. Me acerco a ellos y la mamá me dice que es el primer día que viene, que el pediatra le ha dicho que venga, porque le irá bien tanto a ella como a su hijo. Dice que hace quince días que ha llegado de Ucrania con su hijo adoptado: Nil, de dos años de edad y no sabe que hacer con él, no la entiende, los idiomas son distintos y ella a su vez no lo comprende.
Nil esta muy agitado, deambula por el espacio. Parece asustado por las conversaciones, risas y el ruido de los juegos de los demás niños. La mamá le acompaña en este deambular pero no puede comunicarse con él. De repente Nil se tropieza conmigo que estoy en la colchoneta con los bebés y sus madres, dándole a un niño un sonajero que había sacado del cajón de los juguetes. Casi inconscientemente le ofrezco otro sonajero, pero el lo rechaza, lanzándolo contra el suelo. “Parece que no te gusta” le digo, podríamos buscar en el cajón a ver si encontramos algo que te guste”.
Busco dentro del cajón y voy a dar con una caja de música, que tirando de un hilo se puede escuchar una melodía internacional de las típicas de bebés. Se la acerco a la oreja y escucha la melodía, su cara cambia de expresión, de una mirada de susto y agitación a la entrada, ahora se muestra sonriente y calmado. Iniciamos un juego que consiste en tirar del hilo y escuchar la melodía, una vez él y otra yo nos vamos intercambiando el escuchar la melodía. Estamos un rato de esta manera, hasta que con la mirada busco a la madre y la invito a venir. Se queda sorprendida de la calma que muestra su hijo, le digo que Nil ha hecho un descubrimiento en la Casa Oberta, ha descubierto una melodía que debe recordarle alguna cosa. Le ofrezco la caja de música a la madre y ellos a su vez inician el juego de irse intercambiando en la escucha de la melodía.
A través del objeto, la caja de música, han podido seguir jugando juntos Nil y su madre a otras cosas, al tobogán, a ver un libro de láminas, etc. Al despedirse, la madre me pregunta” la melodía la habrá escuchado en su país”. ¿Acaso una melodía puede ser internacional y ofrecer a un niño un cierto apaciguamiento, en su duelo por la pérdida de su mundo cotidiano y ofrecerle la posibilidad de encontrar algo de lo anterior en su nuevo mundo, ¿es esto posible en el pasaje por el espacio de acogida? Y podemos decir que la transferencia se instaló ya que ellos continuaron viniendo...
¿Se trata para el que acoge de permitir que se inscriba ahí un lugar para cada uno? De dejarse enseñar por el espacio y las familias. De dejarse sorprender. Nos encontramos con numerosas situaciones que son a la vez parecidas y siempre diferentes. La posición del que acoge es singular, y deber ser modulada entre una intervención al instante y una intervención en el tiempo. Como articulada por los tres tiempos lógicos- instante de ver, tiempo para comprender, momento de
concluir.
Se trata de inventar una práctica poniendo algo de si mismo. Este dispositivo no da repuestas. Se trata de permitir que se planteen de otro modo las preguntas. Esta orientación de nuestra intervención implica una invención permanente. Invención por parte de la institución para dar un lugar al discurso del psicoanálisis e invención del lado del profesional para que se pueda acoger al “uno por uno”, o sea acoger la singularidad de cada uno.
El psicoanalista J. Lacan animaba a los psicoanalistas a salir del infierno, a no quedarse encerrados en la oscuridad de su subterráneo, a dirigirse hacia la luz, o sea la luz formada por relámpagos, o sea formada por sorpresas, por encuentros y por invenciones y nos planteaba la siguiente pregunta: ¿Que tipo de alegría o de goce encontramos nosotros en nuestro trabajo?
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES DE LA PEQUEÑA INFANCIA”
Homenaje a Françoise DoltoBarcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 3: Las relaciones en el espacio familiar“DE UNA ORILLA A OTRA: PREGUNTAS DE ACOGIDA, DE “PASAJES”
Y DE POSICIONES (Las diferentes posiciones en los lugares de acogida)” Gabriele Solcà (Pollicino, Lugano, Suisse)
En el Carnet de identidad de “Pollicino” (1) se mencionan varios objetivos. He aquí algunos de los principales.
El Centro de acogida y de encuentro entre padre(s) detenido(s) – niño(s) se propone favorecer y mantener las relaciones, los vínculos del niño con sus padres y sus allegados, cuando uno de los padres está detenido o bien –como a veces ocurre- los dos lo están.
Se trata de ayudar al niño cuando se encuentra con el padre detenido (madre, padre) a comprender las razones y el significado de una separación “obligada”, decidida por un tercero. Se trata de ofrecer al padre detenido acompañamiento en un recorrido que va a permitirle explicar al niño su condición y sostenerle en el mantenimiento de la función y posición parental.
En su función de acogida, este lugar intermediario constituye una “pasarela” que permite pasar de un lado a otro, de un lugar a otro, de una posición a otra. Este lugar es una especie de limbo, es decir, un borde que limita (de-limita) lo que el espacio y el tiempo separa, allí donde pasaje y trayecto forzosamente conllevan a hacer un rodeo subjetivo.
En su función de acompañamiento, este lugar intramuros quiere ser antes que nada un lugar de escucha y de intercambio de palabras para los niños, a disposición de madres y padres detenidos que en su responsabilidad de padres ejercen también su derecho – deber de visita al niño.
En una institución penitenciaria, en una prisión, cada iniciativa dirigida a la apertura de un centro de acogida padres – hijos sólo tiene razón de ser a condición de mantener un equilibrio, a veces difícil, entre dos lógicas de discurso diferentes.
(1): El proyecto « Pollicino » : Centro de acogida y de encuentro para padres detenidos y sus hijos fue creado en 1994 por la Asociación para la prevención y la autonomía de la pequeña infancia, en colaboración con la Oficina de Probación del Cantón Tessin, junto a la Penitenciaría cantonal « La Stampa » en Lugano , Suisse.
En este lugar institucional donde todo parece paralizado, estático, donde el
color “gris” preponderante no deja mucho espacio al “verde”, donde se observa y se escucha, mediante aparatos colocados en todas partes, donde predomina una especie de anestesia del discurso, la apertura de un centro de la palabra centrado en el niño y sus padres aspira a permitir una escucha diferente dirigida al sujeto.
La prisión nos mide obligatoriamente con otro lugar donde coexisten los márgenes, los límites, las separaciones, las exclusiones, las soledades, los sufrimientos, las alienaciones y las chiquilladas de los sujetos.
A veces la banalización del mal reducida a un “he hecho una tontería”, las alegaciones falsas y el desconocimiento de los hechos por parte de los detenidos pueden incluso desembocar en una manipulación de la realidad.
La prisión es objeto de un doble lenguaje.
Si por una parte debe limitar, aislar, por otra está obligada a reintegrar y (re-) socializar. Sobre el fondo de un proceso de sensibilización y solidaridad, hoy la realidad penitenciaria presta con finalidad tanto preventiva como educativa y de formación, una mayor atención a los vínculos familiares y sociales de las personas detenidas. La prisión es un escenario donde cotidianamente, día tras día, se dan multitud de encuentros. Por supuesto, encuentros “controlados”, encuentros que suceden siempre en un momento concreto y por un tiempo determinado.
La apertura y el cierre de las puertas y rejas marcan el movimiento y ritmo de los desplazamientos internos. En cada momento, cada persona detenida que se desplaza sólo puede estar en un cierto lugar, si este lugar ha sido previsto y autorizado. Cada desplazamiento durante la jornada de la persona detenida, ya está previsto. En tal momento, tal lugar, en tal otro momento, tal otro lugar.
Además, la prisión se ve cada vez más obligada a asegurar la gestión de flujos heterogéneos y multiétnicos de personas detenidas, estén estas en prisión preventiva, o cumpliendo condena. No deja de aumentar el número de lenguas que se hablan en prisión, y al aislamiento personal de la detención, se unen otras “segregaciones”.
Los usos y costumbres de culturas distintas se cruzan y en la práctica de aplicación de las penas la prisión debe acoger y gestionar cada vez más un flujo continuo de detenidos con tiempos de detención muy distintos.
En prisión “hay movimiento” todo el tiempo. Nuevos detenidos que llegan, detenidos que se van, detenidos desplazados, detenidos que pasan a semi-libertad, detenidos liberados. Pero también detenidos que vuelven.
Dos lógicas de discurso
En prisión, se cruzan dos lógicas de discurso distintas. Una que podemos llamar jurídica está ya inscrita en la condición misma de la persona detenida. Viene de todo un proceso que ha llevado a la persona a ser arrestada y luego detenida. Esta lógica se encarga de juzgar y condenar según la veracidad de los hechos. Ha habido arresto, detención preventiva, instrucción, acusación, proceso, condena y decisión de pena proporcional al acto cometido.
De este lado –hablamos aquí de una orilla (rive) jurídica- a partir de una presunción de inocencia, un recorrido que se va determinando progresivamente, lleva a situar a la persona primero en la posición de acusado, después de culpable de… y finalmente de detenido.
A medida que el discurso jurídico progresa, hay un aislamiento progresivo de la palabra. La justicia, sea del lado del acusado o del lado de la víctima, sólo entiende un tipo de discurso: una acusación o una admisión, una confirmación, una confesión.
No se permite ninguna ambivalencia. Todo debe inscribirse en los hechos, sea sí o no, sea esto o aquello. La palabra es inquisidora. Para cada pregunta, una sola respuesta. Tanto el uno como el otro están vinculados a una única posición: culpable / víctima y los dos son recolocados, “aprisionados” en una posición objeto de una nueva influencia.
Por otro lado – hablamos aquí de una orilla (rive) psíquica en sentido amplio – se trata más bien de un discurso que puede abrirse, de un discurso que escucha al sujeto. Se trata de ofrecer un lugar de acogida que ofrece al sujeto la posibilidad de una apertura de su palabra, más allá del estereotipo de detenido.
Se trata de intentar que la persona detenida asuma su responsabilidad subjetiva en cuanto mujer / hombre, hija / hijo, madre / padre, en cuanto pariente. Se trata de permitir que su palabra se desplace, que un saber del sujeto se pueda descifrar.
No es tan sólo un trabajo de reparación, es antes que nada un trabajo de “re – acondicionamiento” de la historia del sujeto. Se trata de poner los cimientos para hacer una selección subjetiva y tomar otra posición, pasar de sujeto detenido a sujeto padre.
Se trata de desconchar lo superfluo de su historia para restaurar su “por – venir”. Es un pasaje a la otra orilla, en la que se puede escuchar y reconocer su palabra y su “falta en ser”.
En la práctica, la pregunta que se hacen los que acogen es saber cómo vincular y no oponer estas dos lógicas. Cómo intentar trazar y mantener una
“pasarela” de una orilla a otra de estos discursos. Un pasaje que no es fácil.
Cómo pasar la palabra y acompañar, manteniendo al mismo tiempo una condescendiente imparcialidad y sobre todo una autonomía en el trabajo.
En su etimología, la palabra “acompañamiento” remite a “el compañero”, que en su origen significa “aquel con quien come su pan”; en este contexto específico lo que está en tela de juicio es antes que nada la dimensión de la relación social en su articulación como “síntoma” de hechos delictivos, de crímenes, de abusos sexuales, de violencias, de robo a mano armada, de estafas, de fraudes.
Sea con finalidad pedagógica, social o con fines terapéuticos, el acompañamiento en su dimensión de alteridad siempre vislumbra en el horizonte su verdadera dimensión, es decir, la de transferencia.
Situarse como el que acoge en un marco simbólico de acogida y acompañamiento implica una dialéctica de la demanda del lado del acompañado y la del acompañante, así como el deseo de acompañamiento.
Cada fábula tiene al menos una moraleja
En “Pulgarcito”, fábula de Perrault, una de las moralejas podría ser esta: “no es el tamaño lo que cuenta, sino el hecho de no ser ingenuo”. Pulgarcito, que tenía la costumbre de estar alerta, a espaldas de sus padres prevé ya lo que va a pasar. Lo que sus padres no quieren decir, lo que se callan: el alejamiento, la separación, el abandono, él ya lo sabe. Encuentra e inventa algo oportuno.
Sabe cómo encontrar el camino que (re-) conduce a casa y para avanzar en la propuesta de una solución, por así decirlo, echa una manita a sus hermanos.A pequeños pasos, piedrecilla tras piedrecilla, recorre retroactivamente el camino del pasaje que le llevará a encontrarse de nuevo con sus padres.
Seguir la pista de las piedrecillas no solamente sostiene su deseo en la espera del encuentro con sus padres, sino también, paso tras paso, cada una de las piedrecillas, la posición de cada una, significa ya para él el acercamiento al reencuentro.
Si Pulgarcito no es ingenuo, lo mismo podemos decir de todos los niños, sobre todo cuando una separación “impuesta” por un tercero que se inter – pone, le coloca en una situación de carencia en ausencia de uno u otro de sus padres (madre/padre) o bien de los dos.
Cuando se trata de engaño, el hecho de engañar al otro y en este caso concreto a un niño depende mucho de lo que digan sus padres. Ellos mismos, a
veces, en su infancia, también fueron engañados por sus propios padres. Muchas historias de padres detenidos son la consecuencia de historias de ruptura, abandono y separación.
Muchas historias de padres detenidos dan a entender que cuando eran niños sus padres estaban pendientes de la acción, del hacer: haz esto, haz eso, más que de decir. Las palabras estaban ahogadas, muertas.
Una de las cuestiones que más nos interesa e interroga nuestra práctica de acompañamiento es la pregunta que agobia a todo padre que se encuentra en prisión. Tarde o temprano todo padre se la hace.
Para las madres que viven con su bebé durante un tiempo en la cárcel, ya viene inscrita en su elección. “¿He de decirle a mi hijo que estoy detenida? ¿Cómo se lo voy a decir? O, ¿en qué momento? ¿Ahora o más tarde? ¿Con quién se lo voy a decir?”
Decirle a tu hijo, “tu papá, tu mamá está en la cárcel” no cae por su propio peso, y aún más, hay que saber si es absolutamente indispensable decírselo, y por qué queremos hacerlo.
Pensar en querer decírselo es todo un trabajo, saber, como padre, decírselo, cuestiona también su posición y su función como tal. Para el padre detenido supone admitir, de otra forma, la responsabilidad del hecho que le ha llevado a prisión, supone antes que nada, posicionarse de forma diferente frente a las reglas, las normas que le comprometen a su autoridad parental.
Unida a esta pregunta y asociada a la misma, hay otra que se anticipa, es la pregunta de si quiere encontrarse con su hijo, si quiere mantener el vínculo con él.
Todo padre detenido, ha de asumir este primer cambio de posición, de posicionamiento. Como premisa, conlleva una condición necesaria, que es la capacidad de salir del crisol de mentiras, de no-dichos, de bobadas que el niño ha tenido que “tragar”.
Lo no-dicho no acarrea reacciones, sentimientos claros, pero deja siempre huellas más o menos susceptibles de desencadenar “malestares”. Lo no-dicho se inscribe, dificulta un desarrollo armonioso y puede repercutir en la filiación. Debe evitarse todo discurso que desvalorice al padre, ya que todo lo que concierne al decir y al hacer de sus padres estructura al niño.
Ahí donde a las preguntas del niño se le había contestado con coartadas: “papá trabaja en el extranjero, mamá está en el hospital, papá está haciendo el servicio militar, etc.”, hay que recorrer, con el entre-decir de los padres, un camino en el otro sentido.
En la interpelación de cada una de las figuras: madre, padre, niño, las diferentes posiciones deben estar claras y ser preservadas. Debe mantenerse siempre la triangulación, que garantiza un desarrollo no pervertido por una relación exclusiva. Para el niño, la pareja madre – padre representa la mediación de base y la célula de referencia simbólica principal. No debe haber desviación en la posición de cada uno, que pueda convertir por ejemplo, a un padre detenido (padre, madre), en un padre insuficiente.
Y aún es peor si la desviación tiende a no hacer más referencia a su deseo.Más allá de la carencia de un padre, que se ve compensada en gran parte si la situación verídica se habla, la situación triangular siempre debe ser enmarcada en la prueba vivida, debe ser reconocida, expresada y acogida.
El padre debe hablar al niño de sus sentimientos, de sus tensiones, de sus penas. Incluso de lo negativo, de lo que no se debe decir. Aunque las palabras no supriman la prueba, al menos humanizan el sufrimiento y sirven para aclarar la situación.
En todo caso y sobre todo, el niño no debe convertirse en el eje de un juego de posiciones inter-parental. Este segundo paso se inicia a partir del primer encuentro padre detenido – niño – padre libre. La continuación de los encuentros abre un marco inter – relacional que después – encuentro tras encuentro - servirá para la transferencia de las emociones de cada uno de los actores.
Ersatz, sustituto de las piedrecillas en “Pollicino”, el recorrido, el trayecto de los encuentros – entrevistas se abre siempre retroactivamente a la reanudación de la escucha de una palabra dicha, de una palabra intercambiada.
Momentos de pasaje y pasaje de momentos importantes de intercambio de palabras. Siempre es el encuentro entre el padre detenido y el niño y su vínculo, lo que se convierte en el primer operador de un cuestionamiento por parte del padre de su historia.
Un hombre es padre porque su hijo le hace padre, una madre es madre porque su hijo la hace madre. Es siempre el encuentro con el hijo lo que provoca en el (lo más frecuente) padre detenido la demanda de entrevistas individuales para “abrirse” y situarse en el camino de la verdad.
Es en el saber acoger del padre detenido donde el niño es el acompañante principal de un reposicionamiento subjetivo del padre. El compromiso del padre detenido de tomar este camino hace del niño, de la infancia, su infancia, el motor.
“Érase una vez” un niño.(Traducción: Matilde Pelegri)
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES
DE LA PEQUEÑA INFANCIA”Homenaje a Françoise Dolto
Barcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 4: “El juego en los espacios familiares”“JUGAR PARA UN NIÑO ES UNA FIESTA, ES UNA NECESIDAD PARA SU
DESARROLLO PSÍQUICO Y FÍSICO” Marie Hélène Malandrin (“Maison Verte”, Paris)
En 1978 durante una entrevista sobre el niño y la fiesta, un periodista planteó a Françoise Dolto la siguiente pregunta: ¿Considera Ud que el juego es la fuerza de cristalización de la personalidad del niño? ( “L’enfant et la fête” (1978) Le Petit Mercure, 1998)
El juego, respondió ella, es el goce de un deseo, que se lleva a buen término, aunque con riesgos. Para que haya deseo, hay que ir más allá de los hábitos y para que haya alegría, hay que quedarse un rato en la fantasia, pero también ir más allá de la realización del deseo.
Si el niño consigue realizar lo máximo de lo que fantasea, se pondrá tanto él como los otros en peligro, lo que hace que la libertad sea difícil para los niños. La libertad total es demasiado arriesgada, pero al mismo tiempo si hay ausencia de libertad los niños se desinteresan. La vigilancia de los adultos es en si misma una restricción y a veces un obstáculo para el placer de jugar.Desde una edad muy temprana el niño tiene necesidad de contactar libremente con los niños de su edad, mientras su madre al mismo tiempo contacta con otros adultos. Además, algunos jardines públicos pequeños son adecuados porque hay corredores, pequeños toboganes, soportes giratorios que no presentan ningún peligro para que los niños jueguen con la fuerza de la gravedad.
La sorpresa es como una metáfora del nacimiento. Pasar por el interior de tubos, que son como túneles, es algo que a los niños les gusta. Hice que pusieran esto en una guardería y los niños que se chupaban el dedo o su mantita, empezaron a gatear y a pasar por el túnel, pararse dentro y volver a salir emitiendo gritos de alegría, dando prueba de que era una fiesta para ellos. Se divertían escondiéndose del adulto que no veía donde estaban, y experimentando el riesgo de la libertad y seguridad, porque eran los amos del espacio en donde se escondían. No era el adulto el que se escondía de ellos, como es en la experiencia cotidiana. Es así para los más pequeños, tener la visión del entorno conocido y la del adulto del cual se ocultan, experimentar la motricidad libre en un espacio que es un poco preocupante para correr, luego vendrán los reencuentros con los otros, y el reconocimiento mutuo. Serán las risas, los gritos y la motricidad en la experiencia de estar juntos, entre niños, cómplices y felices juntos.
El niño tiene necesidad de jugar, incluso cuando esta solo, de desplazarse y de dominar el espacio, incluso desde que es capaz de manipular — cuando no gatea ni anda de una forma suelta. —, tiene necesidad de jugar con los elementos naturales, el agua, la arena, el aire (con los globos), hacer ruido con los objetos, sonidos guturales, jugar con la luz. Se presenta como un problema para los adultos el que los niños pasen el tiempo encendiendo y apagando las luces. Sin embargo, que placer para ellos dominar que haya luz y anochezca. El juego de soplar, por ejemplo, hacer funcionar mediante un botón el fuelle y pararlo. Jugar con timbres, con tambores, hacer ruido, descubrirse como amo de las percepciones, inventar ritmos. Es muy interesante, si estamos atentos, observar la inteligencia de los niños que se muestra, a través de la complicidad del adulto que, en vez de prohibir, traduce en palabras lo que el niño muestra con su invención, con sus logros.Esto es la fiesta, inventar festejos y ser cómplice con otros niños, trasmitir la alegría, logrando variaciones y pasárselo bien juntos.
(Traducción: Matilde Pelegri)
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES
DE LA PEQUEÑA INFANCIA”Homenaje a Françoise Dolto
Barcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 4: “El juego en los espacios familiares”“EL JUEGO COMO FUENTE DE ESTÍMULOS” Pilar Dupré (“Espai de Mar”, Vilanova i la Geltrú)
La vida infantil no se puede concebir sin el juego y tiene una gran importancia como manifestación vital de los niños.
El juego es una actividad libre y espontánea, que se realiza por el placer y la satisfacción que proporciona. El juego es descubrimiento, curiosidad, iniciativa... es deseo de vivir y de recrearse. Estos, entre otros, son los rasgos que hacen del juego la actividad vital por excelencia en el crecimiento y desarrollo de los niños, especialmente en la primera etapa de la vida.
Los juegos y los juguetes, al margen de entretener y divertir, son una gran fuente de estímulos para los niños, son los instrumentos esenciales para estimular y fomentar básicamente la imaginación, la creatividad i la sociabilidad, pero también, la motricidad, la coordinación, el lenguaje, el afecto, la exteriorización de las emociones..., de hecho es una fuente privilegiada de aprendizaje que no suele encontrarse en los libros ni en las pizarras.
El niño, cuando juega, aprende a manipular el mundo, tanto externo como interno, aprende a desarrollar sus habilidades manuales, a pensar, a organizar, a desarrollar su imaginación y activar su inteligencia, representa una forma de relación e intercambio, además de ser una determinada forma de hacerse suyo el mundo que le rodea, y al mismo tiempo también aprende a elaborar sus fantasías.
El hecho de jugar es un proceso de iniciación al mundo real, es el camino más directo para reproducir la realidad del mundo adulto, pues estimula la formación del pensamiento simbólico.
Aquellos niños que, durante los primeros años de vida, tengan la posibilidad de desarrollar al máximo su capacidad para jugar, les facilitará posteriormente el abordaje de cualquier actividad creativa. Pero los padres, desde la más tierna infancia se preocupan por el éxito de sus hijos, especialmente en esta época tan competitiva, y esto incita a buscarles actividades “creativas dirigidas”, olvidándose de la gran capacidad creativa que los niños desarrollan en sus juegos, al tiempo que descubren el mundo.
Es suficiente estar un tiempo con ellos y observarlos para darse cuenta que no
hay necesidad de orientarlos, sino de seguirlos y acompañarlos en su deseo por lo nuevo, en su sentido por la aventura, en su ingenio, en su curiosidad por todo aquello que interesa a los otros niños, en el descubrimiento de lo que les rodea... Por lo tanto, es para ellos suficiente sentirse sostenidos y reconocidos por los adultos que se preocupan de garantizar un espacio de juego, tal como puede observarse en los espacios de acogida, ya que el juego no será una fuente de estímulos si el niño no se siente acompañado, pues como en toda conducta humana necesita el reconocimiento del otro.
Como dice Winnicott, el juego siempre es una experiencia creadora, es una forma básica de vida, y que cuando los niños juegan siempre han de haber personas responsables a su lado, pero eso no significa que hayan de intervenir en el juego.
Winnicott también dice que el juego es por si mismo una terapia, por eso es tan importante que los niños jueguen.
Los primeros juegos de los niños ayudan a estimular la coordinación de movimientos y el reconocimiento de posturas hasta que empiezan a gatear y andar. Por ejemplo: Los móviles de las cunas o cochecitos que el niño mira e intenta tocar, sonajeros de colores, muñecos de8goma, juguetes sonoros, mordedores para los dientes, juguetes con contrastes de colores y diferentes texturas...
Cuando el bebé empieza a seguir con la vista la trayectoria de los objetos y puede llegar a cogerlos, conviene que sean pequeños y manejables para poder hacerlos chocar y pasarlos de una mano a otra.
En esta etapa, cuando el niño juega, él y el objeto se encuentran fusionados, todavía no hay diferenciación entre él i el otro.
Más adelante, los juegos de encajes que el niño apila, encaja, los tira para oir el ruido, para ver como ruedan o para que el adulto se los devuelva , estimulan no solo la coordinación, sino también la comunicación.
También querría mencionar el juego del espejo, pues cuando el niño se reconoce en él, su júbilo es inmenso y lo interpela tanto como lo fascina, pero el hecho de que este descubrimiento sea fructífero y constructivo, se debe a que la imagen escópica se encuentra sostenida por el adulto al que conoce y tiene a su lado, y únicamente por la presencia de esta persona, reconoce su cuerpo y su esquema corporal, al mismo tiempo que reconoce a aquella persona en la superficie plana de la imagen escópica. Entonces es cuando el niño se descubre con la forma de un bebé, como a otros a los que él ve.
A partir del momento en que el niño empieza a andar, también empieza a
sentirse más independiente y a tener más control sobre sus juguetes; juegos y juguetes que ayudan a estimular la motricidad fina y corporal: el niño mira cuentos, pasea sus muñecos, arrastra coches, va en triciclos..., o sea, va adquiriendo destreza en los movimientos y confianza en él mismo, también empieza a expresarse de forma artística dibujando con ceras de colores, en pizarras...
Entre los 2 y 4 años el niño hace grandes progresos motores: salta, corre, trepa o se columpia, pero también empieza a manipular construcciones, puzzles, encajes más complejos, cubos y palas, cocinas, tiendas, muñecos, peluches, títeres, instrumentos musicales, juegos de expresión artística con plastilina, pintura, arena, barro, etc., empieza también a compartir o no compartir los juguetes con otros niños, desarrollando así el aprendizaje a la frustración. En este período también son muy importantes los juegos de imitación y reproducción de la vida real, es el inicio del juego simbólico.
Uno de los juegos alegres por excelencia es aquél en que el niño acompañado del adulto, se esconde, desaparece y vuelve a aparecer. Por eso, los juguetes concebidos para hacer desaparecer objetos y animales son los preferidos por los niños, probablemente porque simbolizan al mismo tiempo la ausencia y la presencia del sujeto, del objeto, de la vida o la muerte, según sea vivido particularmente por cada niño. La ausencia o desaparición del Otro es lo que hace surgir el deseo. El placer está cuando el objeto aparece. (Para mayor ampliación del tema ver: El juego del “Fort / da” de S.Freud en “Mas allá del principio del placer”).
Todo este conjunto de actividades posibilitan la adquisición del dominio corporal e intelectual, y ayudan a estimular la coordinación, la imaginación, el afecto, la sociabilidad, así como la expresión de sentimientos y emociones.
El juego también favorece la descarga de energías, libera tensiones y canaliza conflictos, facilitando la manifestación y superación de éstos, por eso, a menudo hay agresividad en los juegos infantiles, pero es algo que no debe preocupar siempre que sea dentro del juego.
En cuanto a los juguetes, como más sencillos y menos abundantes sean, más ayudarán al niño a desarrollar su fantasía y su creatividad, pues la abundancia y la sofisticación disminuyen la capacidad imaginativa del niño.
Los juguetes, lamentablemente, cada vez son más literales y menos simbólicos, antes un caballo estaba formado por la cabeza y un palo, hoy tiene que ser como en la realidad, pero el niño no lo necesita, ya que su capacidad de abstracción hace que no precise elementos realistas. Un buen juguete es aquél que estimula la imaginación.
Un niño que juega es un niño sano, lo importante es que sepa que está jugando, sino corre el riesgo de confundir fantasía y realidad.
En cambio, cuando un niño no juega o no sabe qué hacer de los juguetes es una señal de alerta, ya que puede ser muy negativo para el desarrollo de su personalidad, es preciso averiguar qué ocurre, puede ser carencia total de estimulación, puede ser retraso mental, puede ser autismo, psicosis, o también puede ser una situación de angustia importante, pues como dice Winnicott el juego es algo imposible cuando la angustia es relativamente importante.
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES
DE LA PEQUEÑA INFANCIA”Homenaje a Françoise Dolto
Barcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 4: “El juego en los espacios familiares”“ACOMPAÑAR EL JUEGO DESDE LA PRESENCIA DEL ADULTO”
Verònica Antón (“Espai Criança”, Gràcia, Barcelona)
Después de participar varios años del programa de formación SAT dirigido por Claudio Naranjo, una visión integradora de la psicología y de crecimiento personal, llegué al mundo de la educación y de los niños. Cuando conocí uno de los proyectos de los que participo actualmente, La Caseta, pensé que seguramente estos niñ@s y adultos conviviendo en un espacio de crecimiento sentirían algo similar a lo que yo vivía allí.
Un espacio donde los niños y niñas son mirados amorosamente, son cuidados, acogidos y sobretodo donde existe un marco suficientemente preparado como para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, escoja qué quiere hacer, dónde , a qué y con quién quiere jugar y sobretodo pueda expresar sus emociones y necesidades en todo momento. Un ambiente preparado para el crecimiento, tanto de niños como de adultos.
Las dos palabras que me resuenan en común a estos dos ambientes son: la presencia y la actitud amorosa. Presencia y actitud amorosa hacia mí y hacia los otros.
El acompañamiento de la crianza está basado en un sentimiento de amor, de cuidado, de respeto por el alma o la esencia de cada niñ@ y esto trasciende lo que podemos ver y tocar del otr@. Esta actitud amorosa está en consonancia con una aceptación muy profunda de mi misma y del otr@.
Mi otro supuesto es que para acompañar a un niñ@ es imprescindible ser y estar en el aquí y ahora, lo más presente posible en una actitud de apertura emocional para poder vibrar en su sintonía.
Así como Winnicott planteaba que para un niño no era necesario tener una madre perfecta sino una madre “suficientemente buena”, también podríamos pensar que el niño necesita un adulto “suficientemente presente” a su lado para ser escuchado, respetado y reconocido.
La actitud de quien acompaña hace la diferencia.
Hace la diferencia entre el juego de un niño en el parque, con su mamá sentada en el banco conversando con otras mamás, a un espacio donde el niño
siente que su mamá y que otros adultos le miran, se interesan por su exploración en el espacio, están allí como “compañeros simbólicos” de juego. (No hago un juicio de valor en relación a esta diferencia, sino simplemente describo dos situaciones que ilustran dos formas de estar con un niño.)
Tomo el concepto de “compañero simbólico” de juego de Bernard Aucouturier, en tanto no somos niños jugando, somos adultos que podemos jugar con el niño o acompañarlo en su juego más o menos activamente desde una situación de asimetría y sobretodo siendo garantía de su seguridad física y emocional.
Hasta aquí no diferencio entre el lugar de los diferentes adultos acompañando al niño, hablo de presencia y actitud amorosa tanto de una madre como de un educador/a.
Pero qué sería lo específico de la función o el rol de un adulto en un espacio familiar o un espacio de juego compartido con madres/padres y profesionales que acompañan este encuentro.
El proceso de la maternidad implica, si hay una apertura a vivirlo, un gran proceso de introspección para la mujer. El encuentro con su propia sombra, al decir de Laura Gutman. La mujer se encuentra frente a una experiencia muy profunda que la lleva a una conexión consigo misma, con su propia historia y la de sus generaciones pasadas. Probablemente ha de ser una de las experiencias más intensas y movilizadoras en este sentido.
Winnicott hablaba del concepto de Preocupación Maternal Primaria, como ese estado que la mujer adopta instintiva e intuitivamente con la maternidad, y que se caracteriza por un estado de especial apertura emocional, empatía y capacidad para identificarse con su bebé y así poder responder a sus demandas. Responder no desde lo que “pienso que necesita”, sino desde lo que “siento y sé que necesita”. Es un registro del saber con certeza qué necesita el bebé y que tiene que ver con este desarrollo de una hipersensibilidad.
Algo de esto está relacionado con la presencia de la que hablaba anteriormente.
Un educador/a que se encuentra en un espacio preparado para acoger a niños y sus mamás y/o papás ha de tener esa posibilidad interna de conectar con este estado de apertura emocional para realmente estar preparado a “escuchar” esto que no tiene que ver con las palabras o para “saber” esto que no se puede saber desde la razón o el pensamiento.
Es decir, el adulto que acompaña a una díada de juego madre/hij@ ha de poder entrar y salir de este registro emocional que comparten la madre y el niñ@, para poder desde allí acompañarlos en esa experiencia tan profunda del encuentro.
Esto puede implicar intervenir –actuando o no-, y sobretodo implica acompañar sin dirigir la experiencia y sin invadir esta relación tan íntima que se establece en el juego de una mamá o un papá con su hij@.
La presencia del profesional garantiza en un espacio de juego compartido donde participan varias familias, un ambiente suficientemente libre de tensiones. Es decir, la función del educador será la de garantizar que se preserve ese ambiente armónico y que puedan convivir varios proyectos de exploración y juego simultáneamente en el mismo espacio en un clima de respeto mutuo.
Desde este tipo de presencia, en donde el educador también conecta con su emoción, su instinto o intuición, además de con su razón, es que este profesional está disponible para acompañar los conflictos que puedan surgir, las dificultades para poner o respetar los límites, las diferencias entre los estilos de cada familia, etc...
¿Cómo se aprende esto de la “presencia”?
Quizás podríamos decir que esta capacidad de estar presente no se aprende, cada uno la construye. Así como nadie enseña a nadie, sino que cada uno realiza su propio proceso de aprendizaje en un contexto que lo facilita, el desarrollo de la presencia será un proceso donde cada uno será el protagonista de su historia.
La presencia es la consciencia de mi misma, de mis emociones, de mi cuerpo, de mis pensamientos. A partir de estar centrada en mi, puedo percibir a los otros desde allí. Consciente de mis emociones, mis pensamientos o mis impulsos puedo discernir lo que me es propio de lo que no, lo que puedo estar proyectando de mi, de mi historia, de mi carácter, de mi forma de ser y percibir el mundo en un conflicto o en cualquier situación.
Esta consciencia de mí me permite estar disponible emocionalmente para el otro, me permite desarrollar la escucha en el sentido más amplio.
Entonces si es todo esto, es imposible que se pueda aprender por la vía tradicional: a través del intelecto o la razón. El trabajar sobre la presencia del educador/a implica un trabajo que parte de la propia vivencia para luego pasar al lenguaje verbal.
Existe una gran diversidad de caminos a través de los cuales trabajar sobre la consciencia de uno mismo, pero todas requieren la implicación vivencial y sobretodo el trabajo y el crecimiento personal.
Para aprender a caminar, el niño tiene que estar en un contexto en donde las personas que caminen. Para aprender a hablar es necesario que el niño esté
rodeado de personas que hablen. Para crecer, es necesario que los niños estén en un entorno donde las personas crezcan.
Qué aspectos externos e internos influyen en el estar presente
Los niños viven el aquí y el ahora de forma natural y espontánea.Viven en conexión directa con sus estados emocionales, con su cuerpo, su movimiento, su placer y su displacer. Si un niño ha sido suficientemente respetado no perderá esa conexión innata con sus propias necesidades vitales, con su consciencia de sentir frío o calor, hambre o sed, si necesita estar solo o acompañado.... Y si ha sido suficientemente escuchado y respetado también será capaz de identificar cómo se siente en cada momento, si siente tristeza, rabia, alegría o placer.
Pero los adultos generalmente necesitamos transitar por otros caminos que nos permitan volver a estar nuevamente conectados a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos más genuinos. Necesitamos traspasar nuestros miedos, bloqueos, prejuicios, ideas introyectadas desde el exterior, desconexiones con nuestro mundo emocional...
Dentro de un ambiente preparado para el juego de niñ@s y padres hay aspectos que también de alguna manera favorecen u obstaculizan este estar presente, aunque tampoco son garantía de ello.
La práctica del silencio y el evitar la utilización del lenguaje innecesariamente, generalmente en momentos de incertidumbre, de no saber qué hacer, de sentir la sensación de “no estar haciendo nada” es una cuestión importante. El lenguaje muchas veces es la mejor herramienta para evadirnos de una situación que nos incomoda o simplemente de evitar la sensación de “vacío”. El lenguaje nos lleva a lo racional, por lo que suele evadirnos de una situación que nos genere una emoción intensa que quizás no estemos viviendo placenteramente. Frente a la angustia de la incertidumbre la palabra me distrae, generalmente me lleva a otra situación, al pasado o al futuro.
También podemos pensar en la práctica del silencio interno como un ejercicio que favorece esta cualidad de nuestra presencia. Como si se tratara de una práctica meditativa de silenciar nuestra mente, nuestros pensamientos, vaciarnos de nuestros propios enredos mentales, prejuicios, ideas, teorías, modelos etc. Sólo a través de este estado vacío de la mente es que encontraremos una comunicación auténtica con el niño. “En una mente silenciosa el niño encuentra espacio” (Juan, Pere. Material diseñado para módulos de formación del ICE. Año 2006.)
Muchas veces se dice desde la teoría, que en el trabajo con niños pequeños, los adultos “prestamos” el lenguaje al niño, o “ponemos en palabras” lo que el niño todavía no puede hacer por sí mismo. Siento que muchas veces esto puede ser
ajustado, pero otras veces, he observado que mi lenguaje puede distorsionar o dirigir la experiencia del niño cuando mi descripción de lo que él está haciendo también implica una interpretación. Y hasta algunas veces la descripción de lo que el niño está haciendo “sobra”, porque ya lo está haciendo y no necesita que nadie relate lo que él está experimentando por sí mismo.
Sí encuentro que el lenguaje tiene un sentido cuando la experiencia que el niño está viviendo percibimos que desborda su capacidad de comprensión y “asimilación”. Por ejemplo, cuando un niño se asusta frente a una caída brusca e inesperada invadiéndole una emoción que lo desborda en su capacidad de comprensión. En este momento nuestro lenguaje que pone en palabras su miedo, es parte de nuestro sostén, del acompañarlo en el displacer. Con nuestra palabra construimos un puente entre su emoción y su comprensión.
En un espacio de juego donde conviven niñ@s y adultos es importante también minimizar el lenguaje verbal entre los adultos. Si la norma del espacio es que los adultos durante un determinado tiempo-espacio estemos exclusivamente con los niños y compartiendo este espacio con otros adultos pero con la mínima utilización del lenguaje verbal, realmente hay algo del clima que se genera que potencia la experiencia increíblemente. Las conversaciones entre los adultos en este tipo de espacio de juego “invaden” el espacio de los niños y lo monopolizan con la energía del mundo adulto.
Cuando los niños se sienten escuchados y respetados durante el tiempo necesario luego son capaces de respetar también los espacios que los adultos nos reservamos para hablar de la experiencia y lo que necesitemos compartir sobre nuestras percepciones y vivencias.
Al decir de Agnès Szanto, el tiempo de los bebés es infinito, el instante de malestar o de sufrimiento es infinito como así también el de bienestar y el de alegría. Son las vivencias que dejan huellas, que abren o cierran al mundo. Esto implica para los adultos, la familia, los profesionales y la sociedad una gran responsabilidad y un extraordinario desafío porque es en los más pequeños detalles de la vida cotidiana que se concretan o naufragan las más bellas teorías (“Los Organizadores del Desarrollo”. Myrtha Hebe Chokler) .
“JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPACIOS FAMILIARES
DE LA PEQUEÑA INFANCIA”Homenaje a Françoise Dolto
Barcelona, 28 y 29 de noviembre de 2008
Taller 4: “El juego en los espacios familiares”“TOMAR LA INICIATIVA EN EL JUEGO”
Imma Jeremias (Espais Familiars, Ajuntament de San Feliu de Llobregat)
La contextualización de esta presentación son los Espacios Familiares de San Feliu de Llobregat. Los constituyen grupos fijos de 10-12 familias con hijos de 0 a 3 años, con una periodicidad de dos horas semanales durante un curso escolar. Conducidos por dos profesionales en cada espacio, tituladas en Educación infantil, Pedagogía y Educación Social, que trabajan en red con profesionales de salud, servicios sociales, atención precoz, biblioteca municipal, escuelas cuna y el materno-infantil que hay en la ciudad.
Bien, dicho esto, preparando lo que os quería exponer me preguntaba a mi misma, por qué es tan importante que los niños tomen la iniciativa en el juego? Siento que me resuena alguna cosa relacionada con la actitud de respeto hacia el niño, por lo tanto he hecho un repaso sobre mi experiencia de trabajo con niños, que va siendo larga, y me han venido a la memoria cantidad de imágenes donde el niño es manipulado, consciente o inconscientemente, por parte del adulto, donde el niño es adiestrado y no educado, donde el niño es aguantado y no aceptado. Así como otras que recuerdan tantos y tantas padres y madres que quieren hacer bien las cosas y se esfuerzan y se inquietan porque no saben hacerlas mejor.
Precisamente esta realidad es la que me empuja, supongo que como a muchos de vosotros, a trabajar a favor de esta última manera de entender al niño, de vivirlo, de descubrirlo, disfrutar con el, para abordar, con las familias la llegada de un hijo; de desvelar en ellos mismos aquello que tienen de mas positivo y creativo para ayudarles a crecer y aprender a ser felices, contribuyendo a construir un mundo mejor.
Bien, pues para mi tener en cuenta la iniciativa de los niños viene a ser como la manera de ejemplificar lo que es el respeto hacia ellos. A la par, que representa un canal de comunicación privilegiada con el adulto y si éste está atento puede descubrir mucha información sobre el niño, necesaria para que la relación entre ellos sea fecunda.
Dicho esto, como es sabido, el juego para el niño es un actividad primordial. yo diría que es la actividad por excelencia a través de la cual se alcanzan múltiples objetivos, explorar, descubrir, conocer el mundo y a sí mismo, experimentar, ponerse a prueba, relacionarse, aprender, gozar, crear, recrear, apropiarse...
Deborah Steiner de la Clinica Tabistock dice: Para el niño pequeño que aun no habla mucho, el juego es también una forma de expresar sus sentimientos íntimos y su saber... Si se les da libertad y oportunidades, los niños de estas edades son capaces de inventarse cualquier juego interesante con los objetos mas cotidianos. Al verles tan absortos en aquello que para un adulto no seria sino una actividad sin importancia, tenemos la sensación de que jugar no sólo es divertido sino también cosa seria.
Es propio de los adultos, que ya tenemos lejos la época de jugar, pensar que jugar es alguna cosa que se hace cuando no se sabe qué hacer. De tal manera que a veces encontraremos a adultos que piensan que a los niños se les ha de enseñar a jugar de la misma manera que se les enseña a comer o a vestirse.
Los estudios y las investigaciones sobre la infancia, por suerte nos han aportado mucha luz para poder hacer cambios en la percepción de qué es un niño. Pero la cultura de la infancia, en general aun es poco valorada, ¡son cosas de niños!. Es preciso trabajar mucho, aun, para cambiar la percepción social sobre la importancia del juego y de las producciones de los niños, que constituyen la “cultura de la infancia”; y forman parte de la Convención de los “Derechos de los niños” aprobada el año 1989.
Hasta hace bien poco un niño era vivido por lo que le faltaba, por lo que no sabia, por lo que aun no era. Actualmente podemos decir que la perspectiva es otra totalmente opuesta, es la competencia, capacidad y posibilidades del niño la que ha de guiar las acciones de los adultos. En el primer caso el mensaje es negativo, frustrante, ataca la autoestima. En el segundo el mensaje es positivo, capacitador, esperanzador, y hace crecer la autoestima.B. Bettelheim ha aportado reflexiones muy sugerentes sobre la importancia que tiene el juego para el niño y la actitud que mantienen los padres hacia el juego de sus hijos y el grado de implicación en él.
La relación que se establece entre el adulto y un niño es asimétrica y es interesante ver como la mayor experiencia del adulto se pone al servicio del acompañamiento al desarrollo del niño. Es a través de la interrelación que se generan cambios. El padre y la madre que se implica en el juego del niño y observa lo que el niño, la niña ya sabe puede insinuar, proponer, ir mas allá de lo que el niño ha conseguido, con esto le ayuda a crecer en conocimientos, habilidades, comprensión... en definitiva a su desarrollo.
Jordi Torner en unas jornadas organizadas por el Centro Alberto Campo, decía con motivo de “Nadie nace enseñado”... que se establece una relación entre aprender y pasárselo bien, vinculado a los seres mas importantes para el niño, que son sus padres, con la carga emocional que implica para todos los participantes. Aprenden pasándoselo bien, estando juntos, divirtiéndose, son los padres los que enseñan, de quien pueden fiarse en este campo, y así los futuros
maestros heredaran esta vinculación, facilitándoles la tares a todos.
Toda esta dinámica de relación entre niños y adultos responsables de los niños se puede acompañar des de los Espacios Familiares. Si los adultos que vienen encuentran un conjunto de juguetes y otros objetos para explorar, manipular, descubrir y compartir dirigidas al interés del niño, pueden aumentar sus competencias a la hora de observar y aprender de su hijo y de las otras familias fortaleciendo el vínculo y haciéndolo más consciente.
Las y los profesionales que trabajan en estos servicios, si saben respetar la iniciativa del niño y de los padres y madres, acompañando todos estos descubrimientos y procesos, están colaborando a la creación de unas relaciones sanas favorecedoras de la mejora de la calidad de vida personal, familiar y comunitaria.
Bibliografía:– Bettelheim, B.: No hay padres perfectos. Barcelona: Crítica, 1989 Garcia -– Ollada, L.: Jugues amb mi? Rev. Infància educar de 0 a 6 anys n. 138.
Barcelona 2004Gordon, T.: P.E.T. Padres Eficar y Técnicamente preparados. México: Diana, 1977
– Steiner, D.: Comprendiendo a tu hijo de 1 año. Barcelona: Paidós.– Torner, J.: V Jornada del Centre Alberto Campo. El joc construint realitats.
Ningú no neix ensenyat. Barcelona, 2003.