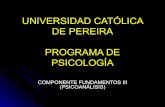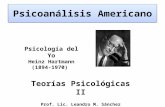Introducción Al Psicoanálisis
description
Transcript of Introducción Al Psicoanálisis
-
1
Lecciones de Introduccin al Psicoanlisis Por Oscar Masotta Captulo III Lapsus y querer decir. Comunicacin y Comprensin. El significante. El chiste es el modelo. Resulta interesante notar que cuando Freud debe dictar un curso de introduccin al
psicoanlisis, los temas que elige aparecen en el siguiente orden: en primer lugar se
referir a los actos fallidos, en seguida tratar de estudiar los sueos, y finalmente la
teora sexual y la teora de la neurosis. Pienso en las famosas conferencias de
Introduccin al psicoanlisis de 19161917. Quiero decir, que cuando Freud quiere
introducir a su audiencia al concepto psicoanaltico por excelencia, el inconsciente, no
lo hace hablando sin ms de la represin de la sexualidad, sino que trata de mostrar las
lagunas del discurso inconsciente, llama la atencin ms sobre fenmenos de palabras
que sobre las cuestiones del sexo. Sin embargo, se lo ve: si se puede partir de los
fenmenos de lenguaje (equvocos, lapsus, olvidos) para luego llegar a plantear
cuestiones que hacen a la represin y a la sexualidad, no es sino porque hay una
estrecha relacin entre lo uno y lo otro. Apasiona observar el cuidado didctico con que
Freud conduce a la audiencia desde un cabo al otro de la cuestin. Los olvidos, los
lapsus, los actos fallidos, no obedecen sino a la necesidad de ocultar un deseo...; y ser
por este desvo del deseo que las fallas de la palabra se relacionan con la sexualidad.
Freud ensea en efecto que no es sino con las palabras que el sujeto puede decir lo
que casualmente no quiere en absoluto decir. Y eso que en el discurso del sujeto queda
dicho sin que el sujeto lo quiera, abre -se lo ve- el campo de la relacin del sujeto al
deseo. Los lapsus, las equivocaciones verbales, los olvidos de palabras, son
cortocircuitos del discurso por donde se filtra el deseo inconsciente. Freud cuenta el caso
del presidente de la Cmara Austro-hngara, quien abre un da la sesin con las
siguientes palabras: "Seores diputados, en la apertura de la sesin, hecho el recuento de los
presentes, y viendo el suficiente nmero, se levanta la sesin". Ejemplo claro, donde se ve
que el discurso dice exactamente lo contrario de lo que el sujeto que habla se propone
decir. Y se ve tambin en accin al deseo del presidente de la Cmara: "el deseo de le-
vantar de inmediato la sesin en cambio de tener que soportarla. En el mismo texto,
encontrarn ustedes este otro ejemplo, el de un profesor de anatoma que despus de su
leccin sobre la cavidad nasal pregunta a sus oyentes si le han comprendido, y que
despus de recibir una respuesta afirmativa, sigue diciendo: "No lo creo, puesto que las
personas que comprenden verdaderamente las cuestiones relacionadas con la anatoma de la
cavidad nasal, pueden contarse, an en una gran ciudad de ms de un milln de habitantes,
con un solo dedo. Oh, perdn!, quiero decir con los dedos de una sola mano". Se lo ve: haba
uno solo que entenda, l mismo. Freud nos introduce al inconsciente mediante ejemplos
-
2
de este tipo. En otro ejemplo, en su toma de posesin del cargo un catedrtico dice: "No
estoy inclinado a hacer el elogio de mi estimado predecesor". Mientras que haba querido
decir, en tono falsamente cordial hacia quien haba dejado el cargo: "No soy yo quien est
llamado a hacer el elogio de mi estimado predecesor". Este ejemplo es ms interesante,
puesto que de una frase a otra slo media la semejanza de dos trminos: estar inclinado,
estar llamado (ms evidente en alemn: geneigt, geeignet). Interesante, digo, puesto que
se lo ve: nos remite a la relacin (bien lbil) de la palabra a su referente; a saber, nos
introduce a la cuestin del significante.
Ahora bien, este punto es fundamental. Por varias razones. En primer lugar porque es un
punto permanente en la obra de Freud, algo que Freud no deja de afirmar (la relacin del
significante con la estructura del sujeto y el inconciente) a lo largo de toda su obra. Como
se ha dicho, Freud ha sido un autor de ideas cambiantes. Pero sobre este punto, nada ha
cambiado desde sus primeros trabajos hasta sus artculos pstumos.
Insistamos sobre la cuestin de la pulsin y el objeto, su labilidad; la cuestin, si se
prefiere, de que la pulsin no tiene objeto. Es necesario conectar ahora ese punto con
este otro: con la idea del significante en Freud. Que no hay relacin unvoca entre
palabras y referentes, tiene alcance, para Freud, en la determinacin de la estructura del
sujeto; o an -si se me permite- tiene alcance patgeno, es capaz de producir efectos,
promover sntomas.
Pero no menos fundamental: el significante tiene no slo que ver con aquello que el
inconsciente es capaz de producir, los sntomas, los actos fallidos, los sueos, etc.; sino
que aun -y por lo mismo- con la delimitacin misma del campo en que se lleva a cabo la
prctica psicoanaltica. Si en psicoanlisis (en un psicoanlisis) slo median las palabras,
entonces habr que tener muy en cuenta esta capacidad de la palabra de zafarse de su
significado habitual, no habr que olvidar a ese "tero" que habita toda palabra.
Digamos algo con respecto al concepto de "significante". Ustedes saben, no es
freudiano, pertenece a una tradicin ms moderna, tiene que ver con la historia de la
lingstica contempornea y remite al Curso de lingstica general de F. de Saussure. A
nosotros nos bastar por el momento, y para poder manejarnos en adelante, con una
definicin sencilla de lo que es el significante. Diremos entonces, a manera de definicin,
que llamamos "significante" a la palabra, ello en la medida que la palabra puede remitir a
ms de una significacin. Cuando decimos "palabra", habra que agregar, que nos
referimos en primer lugar al sonido, a lo que llega a la oreja. Por ejemplo el grupo de
sonidos en espaol /cazar/ que puede significar tanto ir a tirotear perdices como quien
tira tiros al viento, o bien puede significar -slo media una leve diferencia de sonidos- el
hacer que dos individuos de sexo distintos den prueba a la sociedad de que van a
promover la especie, lo que poco tiene que ver con el viento... En el famoso Curso de
-
3
Saussure esto estaba dicho de manera distinta, pero la intencin es semejante. Saussure
sealaba el hecho de que no hay necesidad alguna que ligue una palabra a lo que ella
quiere decir. Que no hay razn para llamar /caballo/ al "caballo", a ese animal que
conocemos por tal nombre. La manera ms sencilla de comprobarlo es recordar que los
ingleses llaman /horse/ a la misma triste figura.
En torno a los aos 1900 Freud escribe tres voluminosos libros que responden a la
intuicin fundamental del significante: sus libros sobre el Chiste (1905), la Psicopatologa
de la vida cotidiana (1901) Y la Traumdeutung (1900). En su trabajo sobre el chiste
reflexiona sobre sus relaciones con el inconsciente, como lo dice el ttulo mismo del libro,
y lo que encuentra es nada menos que el chiste es modelo. A saber: que la operacin
que subyace a ese efecto de un relato que nos hace rer es la misma operacin que
subyace a toda Bildung (formacin), es decir, a todo producto producido por el
inconsciente, el lapsus, el sntoma, el sueo, el acto fallido. El chiste es interesante para
Freud porque est hecho con palabras, porque su efecto depende nicamente de las
palabras. Con un poco de ingls se entiende por qu a los londinenses les gusta tanto
este chiste: Un seor se dirige a otro para pedirle fuego para su cigarrillo: "Have you got
a light, Mack?", y el otro contesta: "No, I have a heavy overcoat".
Freud, a quien le gustaban los chistes judos, cuenta el de un judo que le dice a otro:
"Has tomado un bao?", y el otro contesta: "Es que falta alguno?". En este ejemplo se
ve cmo la palabra "tomar" es la responsable de este efecto que llamamos chiste. La
palabra permanece, su sentido se desliza, subrepticia y repentinamente cambia: el
resultado es el chiste. Pero lo que importa, como deca, es que Freud ve en este
deslizamiento del significado el modelo de toda formacin, y tambin, el modelo de la
formacin que llamamos sntoma. Ello quiere decir algo cuyo alcance puede resultar un
tanto inusitado: que el proceso psquico que produjo un sntoma contiene un operador del
tipo del significante, tambin en el proceso de produccin del sntoma ms grave. Lo que
Freud viene a decimos, se lo ve, es un mensaje un tanto incmodo: que hasta las
enfermedades mentales del hombre estn estructuradas como un chiste. Es bueno
recordar, al respecto, un temprano ejemplo tomado de un caso clnico presentado por
Freud.
A menudo me agrada dar este ejemplo ya que muestra hasta qu punto Freud estuvo
convencido desde muy temprano sobre el papel estructurante del significante en relacin
al sntoma. Se trata del caso de Isabel de R. que Freud relata entre los historiales
clnicos del libro que en 1895 publica conjuntamente con Breuer, los Estudios sobre la
histeria. Freud haba tratado a la paciente en 1892, quien sufra en especial, entre otros
sntomas, de una astasia-abasia, parlisis de las piernas, en las que adems se
observaban reas particularmente dolorosas. Freud nos cuenta el tratamiento y la
manera en que investiga el origen de los sntomas, buscando en la historia de la paciente
-
4
el conjunto de los pequeos traumas que habran sido responsables de los dolores y la
parlisis. Lleva a cabo, si se quiere, un verdadero, serio trabajo de detective, buscando
en los acontecimientos y en los conflictos reales de la paciente, con su padre, sus
hermanas, sus cuados, su familia en fin, las causas de los sntomas y aun las
particularidades de los lugares precisos en que aparecan los dolores somticos.
Descubre entonces ms de una serie de traumas y de causas. Pero al fin del trabajo de
bsqueda agrega que aun haba operado en la determinacin de los sntomas otra serie,
la que se una a las anteriores para acentuarlos. Refirindose a tal serie Freud llega a
hablar de "parlisis funcional simblica", entendiendo por" simblico" en este texto
exactamente lo mismo que nosotros llamamos hace un momento "significante". Vale la
pena reproducir el fragmento completo del texto freudiano (Obras Completas, Biblioteca
Nueva, 1948, tomo 1, p. 85):
"De este modo haba crecido primeramente por aposicin el rea dolorosa, ocupando
cada nuevo trauma de eficacia patgena una nueva regin de las piernas, y en segundo
lugar, cada una de las escenas impresionantes haba dejado tras s una huella,
estableciendo una carga permanente y cada vez mayor de las diversas funciones de las
piernas, o sea una conexin de estas funciones con las sensaciones dolorosas. Mas,
aparte de esto, era innegable que en el desarrollo de la, astasia-abasia haba intervenido
an un tercer mecanismo. Observando que la enferma cerraba el relato de toda una serie
de sucesos con el lamento de haber sentido dolorosamente durante ella lo sola que
estaba (stehen significa en alemn tanto estar como estar de pie) y que no se cansaba
de repetir, al comunicar otra serie referente a sus fracasadas tentativas de reconstruir la
antigua felicidad familiar, que lo ms doloroso para ella haba sido el sentimiento de su
impotencia y la sensacin de que no lograba avanzar un solo paso en sus propsitos,
no podamos menos de conceder a sus reflexiones una intervencin en el desarrollo de la
abasia y suponer que haba buscado directamente una expresin simblica de sus
pensamientos dolorosos, hallndola en la intensificacin de sus padecimientos. Ya en
nuestra comunicacin preliminar hemos afirmado que un tal simbolismo puede dar
origen a los sntomas somticos de la histeria, y en la epicrisis de este caso
expondremos algunos ejemplos que as lo demuestran, sin dejar lugar ninguno a dudas.
En el caso de Isabel de R. no apareca en primer trmino el mecanismo psquico del
simbolismo: pero aunque no poda decirse que hubiera creado la abasia, s habamos de
afirmar que dicha perturbacin persistente haba experimentado por tales caminos una
importante intensificacin. De este modo, en el estado en que yo la encontr, no
constitua tan slo dicha abasia una parlisis asociativa psquica de las funciones, sino
tambin una parlisis funcional simblica".
Es que se entiende? Resumamos a Freud. Isabel, como buena histrica, y esto es de
importancia, haba pasado bastante tiempo cuidando a su padre enfermo. Situacin de
-
5
por s histerogenizante, como lo haba ya descubierto entonces Freud y Breuer.
Detengmonos un instante en este punto. Lo histergeno: haber pasado mucho tiempo
junto al lecho de un enfermo, en situacin pasiva ante la demanda del otro (padre,
hermano, pariente). Y se entiende la razn: qu puede hacer la persona a la cabecera
del enfermo con sus propios deseos, con sus deseos ms banales, ante la gravedad del
estado del enfermo? La emergencia del ms mnimo deseo basta para tornar a ese
deseo culpable, estructura que Freud haba comprendido se hallaba en la base de la
represin. Una relacin de este tipo, la del culpable para con sus propios deseos, se
halla en la etiologa de los sintemas de Isabel. Culpa adems -segn interpreta Freud-
por sentirse atrada por su cuado, el marido de su hermana, la cual, por lo dems,
enferma y muere. Ser sobre el fondo de esta situacin doble o triplemente culpable que
Freud buscar los acontecimientos vividos por Isabel, los acontecimientos relevantes
para entender los dolores somticos. Pero aun, Freud saba adems que como buena
histrica Isabel de R. era bien endofamiliar, es decir, que se preocupaba por mantener,
por sostener, por afirmar los lazos familiares, por mantener a la familia en un statu quo
de felicidad que el tiempo y la realidad desdecan. Las histricas de Freud son
endofamiliares, centrpetas: tiran hacia adentro los lazos familiares. Pero cmo iban las
cosas en la familia de Isabel? Padre muy enfermo, muerto, la madre lo mismo. La
hermana mayor se casa con un personaje bien desagradable para aquella histrica; a
este hombre poco le interesa la familia, se lleva a la hermana mayor a vivir lejos de la
familia. En cuanto a la hermana menor: ah las cosas funcionaban bien, slo que Isabel
se enamora (y no lo sabe, interpreta Freud) de ese encanto de hombre endofamiliar y
respetuoso de la familia que su hermana haba elegido por marido. Se lo ve, los
proyectos endofamiliares de Isabel derivan en un verdadero desastre. Se podra decir:
"En esa familia, las cosas no andaban, no caminaban". He ah entonces, nos seala
Freud, que Isabel de R. tampoco anda, no camina. A saber, que hace su parlisis
histrica...
Escucho -como deca el cronista de toros- el silencio en el ruedo. Silencio interesante
para m, ya que estamos hablando del alcance de las palabras, de lo que por esencia
debe ser escuchado. Pero es cierto que Freud se muestra cauteloso y no dice que el
sntoma sin ms ha sido producido por esa operacin semejante a la del chiste, sino que
dice que tal operacin se agrega a la produccin, que "intensifica" el sntoma. Pero es
demasiado temprano para entrar a discutir tal cautela freudiana... Vale ms volver otra
vez al texto, al ejemplo que nos prometa para el final de la epicrisis del caso (Obras
completas, Idem., p. 101):
"Aadiremos todava un segundo ejemplo que evidencia la eficacia del simbolismo en
otras condiciones distintas. Durante cierto perodo atorment a Cecilia M. un violento
dolor en el taln derecho, que le impeda andar. El anlisis nos condujo a una poca en
-
6
que la sujeto se hallaba en un sanatorio extranjero. Desde su llegada, y durante una
semana, haba tenido que guardar cama. El da que se levant, acudi el mdico a la
hora de almorzar para conducirla al comedor, y al tomar su brazo sinti por vez primera
aquel dolor, que en la reproduccin de la escena desapareci al decir la sujeto: 'Por
entonces me dominaba el miedo a no entrar con buen pi entre los dems huspedes del
sanatorio.
Esta enferma sufra, para esa poca, dolores en los pies que la obligaban a guardar
cama. Ahora es a la inversa: la operacin significante, semejante a la de la formacin de
un chiste, no slo est en la base de la produccin del sntoma, sino que aun, nos dice
Freud, es til incluso para el levantamiento del sntoma mismo; tiene utilidad -si ustedes
me permiten- teraputica.
Este ejemplo nos permite introducimos o aclarar nuestra afirmacin de que el significante
tiene que ver con el lmite mismo del campo de la prctica psicoanaltica. En efecto, si el
chiste es modelo de toda formacin, qu ser aquello que el analista deber capturar
en la palabra del paciente sino algo que tenga que ver con la operacin que define al
modelo, a saber, el significante?
La situacin analtica -se lo sabe, pero se olvida a menudo las consecuencias- es una
relacin dialgica por excelencia, es decir, una relacin de palabras donde slo median
palabras. Pero sin embargo, habra que cuidarse de decir que tal relacin, que
nicamente pasa por el lenguaje, es una relacin de comunicacin". Lo que el analista
est a la escucha" de la palabra, es la operacin tero" que la habita, y no lo que el
paciente quiere decir. En lo que quiere decir, y por intermedio de esas fallas de la
palabra, escucha lo que el paciente no quiere decir. La situacin analtica no es una
situacin de comunicacin, y nada tienen que hacer aqu los modelos comunicacionales,
los derivados tericos de la ingeniera de la informacin. Esto por un lado, pero si se
entendiera la palabra comunicacin" en un sentido, digamos, ms humanstico, como
comprensin"; bueno, entonces habra que decir que mucho menos, que lo que delimita
el campo de la prctica psicoanaltica es algo que -y en sentido activo- nada tiene que
ver con la comprensin. El analista no est ah para comprender a su paciente. Si por
fortuna se escucha decir a alguien que se est psicoanalizando y que su analista lo
comprende; se puede estar seguro: ese anlisis no funciona.
Deca que esta situacin, este campo bien peculiar, no podra ser modelizado con ideas
derivadas de la teora de la comunicacin. Estos nacieron de la preocupacin de los
ingenieros de que los aparatos que sirven de medios de comunicacin (telgrafo, radio,
telfono, etc.) funcionen bien. Es decir, que el supuesto consiste en no interrogar lo que
el emisor dice, sino en tratar de trasladar el informe, de transmitirlo, y de la manera ms
fidedigna posible, hasta el receptor del mensaje. A saber, el supuesto del modelo es que
el emisor dice lo que quiere decir y que es bueno y bien til que el receptor se entere del
modo ms perfecto posible de ese mismo, de lo que el emisor dice, y esto porque lo
-
7
quiere decir. En este sentido, no se podra afirmar que la vocacin de la teora de la
comunicacin, de la ingeniera de la informacin, es bien humanstica? No nos prometa
ese seor llamado Mac Lugham, un mundo mejor a raz de los inventos modernos de la
informacin?
Comunicarse: eso puede ser bonito, e incluso, y a veces, placentero. Tal a veces el
campo maravilloso y tranquilo de la vida cotidiana, cuando de paseo en el monte alguien
le dice a su mujer: "Oye, por qu no llevas este cntaro, y traes agua de la fuente para
beber", y la mujer lleva el cntaro y lo devuelve con agua, mientras el seor juega con los
nios en el suelo, y la fuente pertenece a una antigua construccin romnica, de las que
abundan en algunos hermosos pueblos de Espaa. Pero todo eso poco tiene que ver con
el psicoanlisis. En mi ejemplo, lo nico que tendra que ver con el psicoanlisis es esa
mencin a lo antiguo, a la presencia de ruinas. Pero es claro, las ruinas no tienen nada
que hacer con la comunicacin. Lo que el psicoanalista escucha -y traza as el campo de
su prctica- no es lo que el paciente quiere decir, sino aquello que en su palabra traiciona
lo que casualmente no quiere en absoluto decir. Se puede simpatizar, comprender a las
personas; pero el psicoanalista no trata con personas, sino con un cierto sujeto un tanto
escabroso, pleno de meandros y que se llama: Inconsciente.