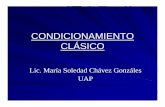El modelo clásico de la fitogeografía argentina
-
Upload
floreal-cruz -
Category
Documents
-
view
40 -
download
4
Transcript of El modelo clásico de la fitogeografía argentina

DEC 2002, VOL. 27 Nº 12 669
PALABRAS CLAVE / Ángel Cabrera / Armen Takhtajan / Biogeografía / Patrones Fitogeográficos / Procesos Fitogeográficos /
Recibido: 9/8/2002. Aceptado: 15/10/2002
Alejandra María Ribichich. Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires(UBA). Docente e Investigadora, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Di-rección: Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Piso 4, C1428EHA Buenos Aires, Argentina. e-mail: [email protected]
EL MODELO CLÁSICO DE LA FITOGEOGRAFÍADE ARGENTINA: UN ANÁLISIS CRÍTICO
ALEJANDRA MARÍA RIBICHICH
0378-1844/02/12/669-07 $ 3.00/0
rgentina tiene una su-perficie de 3761274km2,incluyendo los territo-
rios antárticos. Su territorio suramericano(2791810 km2) se extiende desde la Cordi-llera de los Andes al Oeste, descendiendoen mesetas y llanuras hacia el Este, hasta elOcéano Atlántico Sur, y desde los 21°46’Sa los 55°03’S, lo que determina una granheterogeneidad fisiográfica y climática, yuna amplia variación de geodiversidad(Barthlott et al., 2000). En una recienteevaluación exhaustiva (Zuloaga et al.,1999), se determinó que la flora vascularargentina comprende 248 familias, 1927 gé-neros y 9690 especies.
Los investigadores quetrabajan en Argentina y necesitan asignarel área o la flora de estudio a una unidadfitogeográfica (por ejemplo, en estudiosde biodiversidad, ecológicos o florísticos)utilizan, casi invariablemente, el sistemafitogeográfico de Cabrera para Argentina(Cabrera, 1976, 1994) o, indistintamente,su extensión para América Latina, el sis-tema biogeográfico de Cabrera y Willink(1973, 1980). Estos sistemas tambiénson persistentemente aplicados en lasevaluaciones locales, como informes ofi-ciales (Burkart et al., 1994; Burkart etal., 1999) o de organizaciones no guber-namentales (Bárbaro, 1994; Bertonatti yCorcuera, 2000), que tratan sobre el esta-do de conservación de la biota argentina
y la representación de las unidades fito-geográficas en las áreas de reserva. Porotra parte, uno de los más importantesemprendimientos internacionales para lafijación de estándares en el estudio de labiodiversidad, el del International Work-ing Group on Taxonomic Databases de laInternational Union for Biological Scien-ces, utiliza y recomienda (Brummitt,2001), como sistema fitogeográfico de re-ferencia, el de territorios florísticos mun-diales de Takhtajan (1986).
Frente a las evidenciasde las influencias históricas y regionalessobre los patrones actuales de biodiversi-dad y sobre los procesos ecológicos loca-les (Grehan, 1991; Ricklefs y Schluter,1993; Brown, 1995), la interpretación sig-nificativa de la organización geográficade las floras aparece como una cuestiónrelevante, tanto para el conocimiento bá-sico como para sus aplicaciones.
En este trabajo, el siste-ma fitogeográfico de Cabrera para Argen-tina es analizado como un modelo gene-ral sobre patrones y procesos de distribu-ción de plantas en el territorio argentino.El análisis muestra que este modelo pre-senta deficiencias de formulación, de ma-nera que ofrece considerables dificultadespara ser globalmente puesto a prueba (verPrado, 1991) o aun ajustado. En conse-cuencia, se sugiere que este sistema nosea aplicado indiscriminadamente para la
diagnosis fitogeográfica de las floras ar-gentinas. La clasificación de territorios fi-togeográficos argentinos del sistema deCabrera (1976, 1994) es comparada conla fracción argentina de la clasificaciónde territorios florísticos mundiales deTakhtajan (1986), de cuyo sistema no sehace aquí una crítica exhaustiva (ver Cox,2001), por una parte, para mostrar la con-troversia formalizada que de hecho existesobre la primera y, por otra parte, parahacer notar que la aplicación de una uotra clasificación podría motivar diferen-tes recomendaciones prácticas. En esteescenario, se advierte la necesidad de ex-plorar y divulgar aproximaciones integral-mente nuevas al conocimiento de lafitogeografía de Argentina.
El Modelo de Ángel Cabrera
Ángel Lulio Cabrera de-sarrolló sus ideas sobre la fitogeografíade Argentina a través de una serie de en-sayos preliminares (Cabrera, 1951, 1953,1958, 1971) y un tratado definitivo, susRegiones fitogeográficas argentinas (Ca-brera, 1976, 1994). Esta obra fue impresapor primera vez en 1976 como fascículode la segunda edición del tomo 2 de laEnciclopedia argentina de agricultura yjardinería (Kugler, 1974-1984) y reimpre-sa, sin modificaciones, en 1994. En la In-troducción de la obra, Cabrera (1976)
“ ...la fitogeografía de un país ...debe ser precedida por un estudio florístico completo de las di-ferentes zonas, y de una investigación detenida sobre el área geográfica de las especies más ca-racterísticas. Toda división fitogeográfica del país deberá, entre tanto, considerarse como provi-sional o aproximada. Podrán expresarse opiniones, pero discutir divisiones, límites o nomencla-tura, o tratar de imponer ideas en forma dogmática, será solo gastar tiempo y papel sin mayorprovecho para la ciencia.”
Ángel L. Cabrera, 1953

670 DEC 2002, VOL. 27 Nº 12
destaca, entre otros, el sistema fitogeográ-fico “seguido por el autor de este fascícu-lo”; a continuación cita: “Cabrera 1951,1953, 1958, 1971; Cabrera y Willink1973” y concluye “que es el que se expo-ne más adelante”. Con la cita “Cabrera yWillink 1973” se indica la primera edi-ción de Biogeografía de América Latina,cuya segunda edición corregida se impri-mió en 1980. De las palabras de Cabrera,puede inferirse que el sistema propuestoen Biogeografía de América Latina fueconcebido como continente del propuestoen los artículos antecedentes, que final-mente confluyeron en Regiones fitogeo-gráficas argentinas.
En el estilo tradicionalde los autores clásicos de la biogeografíasuramericana (ver Sánchez Osés y Pérez-Hernández, 1998) y mundial (ver Cox,2001), Cabrera desarrolla su sistema fito-geográfico con preponderancia de lengua-je indicativo, sin ahondar en justificacio-nes ni detalles metodológicos, a la mane-ra característica de la narración científica.Aunque la forma oscurece el carácterconjetural de la propuesta, es posible re-conocer en ella un modelo general sobrepatrones y procesos de la fitogeografía deArgentina. En este modelo, Cabrera com-bina varios supuestos teóricos sobre ladistribución y la ocupación del espaciopor los seres vivos, en especial las plan-tas, con evidencia empírica. Los supues-tos teóricos pueden ser rastreados hasta lateoría de comunidades sucesionales (Cle-ments, 1916), los postulados de lo queEngler (1899) llamó Fitogeografía históri-co–evolutiva, y la teoría migracionista(Darwin, 1859). Cabrera asume que: 1) laocupación del espacio por una nueva es-pecie se inicia en “un centro de disper-sión primario que coincide con el centrode origen” (Cabrera y Willink, 1980, p.7); 2) la ampliación del área geográficase produce por “dos procesos sucesivos:la migración y la ecesis” (ibid, p. 9); 3)“las áreas geográficas de muchos organis-mos son aproximadamente iguales por te-ner tales seres exigencias ecológicas yuna evolución sobre la superficie del Glo-bo similares” (ibid, p. 25); 4) “las carac-terísticas geográficas constituyen factoresde gran importancia en la distribución delos organismos, ... pueden ser unas vecescaminos de la migración y otras (veces)barreras infranqueables” (ibid, p. 9); 5)“los factores climáticos son principalesen la repartición de las plantas sobre latierra” (Cabrera, 1971, p. 1); 6) las co-munidades vegetales cambian, pero alcan-zan un estado final “estable, sobre suelomaduro, que se denomina comunidad clí-max” (ibid, p. 4), determinado por lascondiciones climáticas de la región (Ca-brera y Willink, 1980); 7) “las asociacio-
nes vegetales clímax que cubren la tierrapueden agruparse, de acuerdo con sus re-laciones de parentesco (es decir, relacio-nes genéticas), en territorios de categoríasgradualmente más amplias, hasta llegar alas grandes regiones fitogeográficas delGlobo” (Cabrera, 1971, p. 4); 8) las áreasfitogeográficas son “territorios reales cu-yos límites, netos o difusos, están deter-minados por causas climáticas, edáficas ygeológicas” (Cabrera, 1951, p. 21). Elmodelo se completa con datos de presen-cia de especies o taxones superiores deplantas, que Cabrera parece haber tomadomayoritariamente de la literatura botánicade diversas aproximaciones (ver Cabrera,1976, pp. 81-85). Notablemente, tanto enRegiones fitogeográficas argentinas (Ca-brera, 1976, 1994) como en Biogeografíade América Latina (Cabrera y Willink,1973, 1980) los taxones son designadossin los nombres de sus autores ni alusióna algún catálogo de referencia. En losprimeros antecedentes de estas obras (Ca-brera, 1951, 1953) las designaciones soncompletas, pero esa norma fue abandona-da posteriormente por el autor (Cabrera,1958).
Los Patrones Fitogeográficos
En la Introducción deRegiones fitogeográficas argentinas, Ca-brera sostiene: “El estudio de la vegeta-ción puede encararse de dos formas dife-rentes: teniendo en cuenta su fisonomía yla predominancia de tipos biológicos, uordenándola de acuerdo a sus relacionesflorísticas. El primer sistema diferenciaúnicamente tipos de vegetación, es decir,selvas, bosques de diversos tipos, mato-rrales, estepas, praderas, etcétera. Tiene elinconveniente de que con frecuencia ve-getales sin ningún parentesco entre sí,presentan el mismo tipo biológico por ha-llarse en ambientes similares. En cambioel sistema basado en las afinidadesflorísticas de la vegetación agrupa los te-rritorios fitogeográficos de acuerdo a susrelaciones taxonómicas, es decir segúnsus relaciones genéticas, y es el seguidoen este capítulo” (Cabrera, 1976, p. 1,destacado por la autora). A diferencia delo que afirma en este párrafo, Cabrera noagrupa áreas fitogeográficas ni las rela-ciona exclusivamente por criterios taxo-nómico-genéticos. En primer lugar, el au-tor parte de la clasificación de Engler(1936) corregida por Mattick (1964), se-gún la cual la biosfera comprende 7 rei-nos fitogeográficos, a los que Cabrerallama regiones: Holártica, Paleotropical,Neotropical, Capense, Australiana, Antár-tica, que Cabrera (1976) también llamaAustral, y Oceánica. En este sistema, laflora argentina queda completamente con-
tenida en la Región Neotropical (territoriode las genealogías terrestres tropicales),la Región Antártica (territorio de las ge-nealogías terrestres australes) y la RegiónOceánica. Sobre esta base, Cabrera pro-pone una partición jerárquica, es deciruna clasificación divisiva, no aglomerati-va, de las regiones en dominios, provin-cias (ver Figura 1a) y distritos. En segun-do lugar, los criterios de partición queCabrera efectivamente aplica no están ex-plícitos en la obra final (Cabrera, 1976,1994); en sus primeros ensayos el autorsostiene que categoriza los sucesivos ni-veles de la jerarquía fitogeográfica, de re-gión a distrito, por endemismos y predo-minancias de familias a especies (Cabre-ra, 1951, p. 22; 1953, p. 106; 1958, pp.113, 114); pero, de hecho, no son exclu-sivamente taxonómicos ni son siempreaplicados jerárquicamente. Para la carac-terización de las áreas fitogeográficas entoda la jerarquía, Cabrera alude a la ex-tensión de los tipos de vegetación, y aque taxones de distintos rangos son alter-nativamente predominantes, conspicuos,exclusivos, importantes, frecuentes, endé-micos, dominantes, abundantes, caracte-rísticos, destacados, presentes, comunes,constantes, típicos, representados, acom-pañantes, asociados o codominantes en elárea o en las comunidades ecológicas allírepresentadas, sin hacer ninguna discrimi-nación formal del significado de tales ca-lificativos. En especial, no es claro quéconcepto, ni qué sinónimos, de endémicoutiliza Cabrera. En general, parece consi-derar que un taxon es endémico del áreaa la que está restringido. Sin embargo,Cabrera y Willink (1980, p. 6) definen:“Áreas locales son las limitadas a una lo-calidad; si ésta es reducida se habla deendemismos o de distribución endémica”.A más de este empleo impreciso de lostérminos endémico y endemismo, las ca-tegorías taxonómicas son usadas sin re-gularidad para clasificar las áreas fitogeo-gráficas en los distintos niveles jerárqui-cos. Por ejemplo, en la caracterizacióndel Dominio Amazónico (Región Neotro-pical), bajo el título “Familias caracterís-ticas del dominio en la República Argen-tina”, Cabrera (1976, p. 3) escribe: “Nu-merosas familias le son exclusivas o casiexclusivas” (destacados por la autora). Demanera análoga, Cabrera y Willink (1980,p. 48) sostienen: “el Dominio Amazónicose caracteriza por la riqueza en endemis-mos de familias”, aunque luego agregan:“Entre las exclusivas del dominio, al me-nos en América, se hallan...” (destacadospor la autora). Por otra parte, Cabrera(1976, p. 18) dice: “El Dominio Chaque-ño (Región Neotropical) no posee ende-mismos de alta categoría, sino tan soloendemismos genéricos y específicos”

DEC 2002, VOL. 27 Nº 12 671
(destacado por la autora), aunque Cabreray Willink (1980, p. 70) sostienen con res-pecto al Dominio Chaqueño: “No hay fa-milias endémicas ... Los endemismos ge-néricos son también relativamente esca-sos”. Así, un mismo nivel en la jerarquíafitogeográfica, el del dominio, en un casoes justificado por sus familias endémicas,y en otro, por sus géneros y especies en-démicos. También sostiene Cabrera(1976, p. 50): “El Dominio Andino Pata-gónico (Región Neotropical) se caracteri-za por la escasez de familias endémicas...
En cambio hay numerosos géneros endé-micos”. Inmediatamente, bajo el título“Subdivisión del Dominio Andino Patagó-nico”, escribe: “El endemismo de algunosgéneros y especies permite dividirlo entres provincias”, usando así una mismacategoría taxonómica, el género, para jus-tificar a la vez la unidad y la división deldominio.
La clasificación de Ca-brera (estrictamente, las provincias) apa-rece presentada en un mapa en cada tra-bajo del autor sobre la fitogeografía ar-
gentina (Cabrera, 1951, 1953, 1958,1971, 1976, 1994) y en la obra de Cabre-ra y Willink (1973, 1980). Los límites delas provincias en las distintas versionesno son siempre coincidentes. El mayorajuste entre la clasificación propuesta enel texto y la presentación cartográfica seencuentra en los ensayos de 1951, 1953 y1958; el mapa de este último es el demayor calidad de impresión. Desde 1971,Cabrera omite en sus mapas lo que en eltexto de todos estos trabajos considera: 1)una porción de la Provincia Paranaense oProvincia Subtropical Oriental (Cabrera1951, 1953, 1958) o Provincia Paranense(Cabrera, 1971; Cabrera y Willink, 1973,1980): las selvas marginales de los ríosParaná y Uruguay; 2) una fracción de laProvincia del Espinal: los bosques xerofí-ticos costeros del Paraná, el Río de laPlata y el Mar Argentino (comparar Figu-ras 1a y 1b). Por su parte, en todos losmapas de las obras de Cabrera como úni-co autor, la Península Valdés es asignada,como área disyunta, a la Provincia Pata-gónica, del Dominio Andino Patagónico,en tanto que en el mapa de Cabrera yWillink (1973, 1980) aparece formandoparte de la Provincia del Monte, del Do-minio Chaqueño (comparar Figuras 1a y1c). En ninguna de las obras se da algunaconsideración explícita en el texto. Sinembargo, en Regiones fitogeográficas ar-gentinas, al definir los límites al norestede la Provincia Patagónica, Cabrera im-plícitamente establece que la localidadmás septentrional de la provincia sobre lacosta del Mar Argentino es Punta Lobos(Cabrera, 1976, p. 68), alrededor de ungrado al sur de la Península Valdés (verFigura 1a). Esto, en combinación con sulaxa delimitación del sureste de la Pro-vincia del Monte en el noreste del territo-rio político de Chubut (ibid p. 36), deja ala península dentro del Monte, en contra-posición a lo mostrado en el mapa co-rrespondiente (ibid, p. 4; ver Figura 1a).Esta ambigüedad se refuerza en lassinonimias territoriales que Cabrera da,ya que para ambas provincias, la delMonte (ibid, p. 36) y la Patagónica (ibid,p. 64), anota como equivalentes tanto aalgunos territorios fitogeográficos que in-cluyen a la Península Valdés como aotros que no la incluyen.
Más allá de las impreci-siones y los defectos en su formulación,la clasificación territorial de Cabrera(1976, 1994) expresa una hipótesis sobrelos patrones fitogeográficos de las florasargentinas. Aunque los criterios de parti-ción usados no están rigurosamente explí-citos, Cabrera los aplica como indicado-res de afinidades fitogeográficas. De estamanera, las relaciones de clase que Ca-brera propone conllevan implícitamente
Figura 1. Clasificación cartográfica de provincias fitogeográficas argentinas según Cabrera. a:versión de Regiones fitogeográficas argentinas (Cabrera, 1976, 1994) sin el Sector AntárticoArgentino (Provincia Antártica, Dominio Antártico, Región Antártica); b: versión previa de lafracción noreste (Cabrera, 1958); c: fracción sureste según la versión de Cabrera y Willink(1973, 1980). Todos los mapas están recreados con fidelidad a los originales.

672 DEC 2002, VOL. 27 Nº 12
conjeturas del autor sobre relaciones fito-geográficas rasas y jerárquicas entre lasfloras de los territorios clasificados. Lógi-camente, estas conjeturas deberían sercompatibles con las hipótesis explícitassobre afinidades y procesos fitogeográfi-cos que se formulan en el modelo, algu-nas de las cuales se analizan a continua-ción.
Las Afinidades y los ProcesosFitogeográficos
En la caracterización delos territorios fitogeográficos, Cabrera(1976, 1994) describe los ambientes y lostipos de vegetación presentes, catalogaelementos florísticos, sugiere afinidadesfitogeográficas y propone procesos de en-samblaje florístico. Algunas de estas con-jeturas sobre afinidades y procesos fito-geográficos son ambiguas; otras, a dife-rencia de lo esperable, son incongruentescon la clasificación territorial del mismoautor. Ambos problemas se encuentran enel tratamiento que Cabrera (1976, 1994)hace del Dominio Chaqueño (RegiónNeotropical). En la Figura 8 de Regionesfitogeográficas argentinas (Cabrera, 1976,p. 19), Cabrera esquematiza las relacio-nes entre las cinco provincias del domi-nio que considera representadas en Ar-gentina: Chaqueña, del Espinal, Pre-puneña (o de la Prepuna; ibid, pp. 3, 4),del Monte y Pampeana. La figura no esexplicada en el epígrafe, pero con ella elautor parece sugerir que la ProvinciaChaqueña tiene mayores afinidades conlas provincias del Espinal y Prepuneña,en tanto que la Provincia del Espinal ten-dría mayores afinidades con las provin-cias del Monte y Pampeana (ver Figura2a). Sin embargo, al describir las relacio-nes en el texto de la misma obra, si bienCabrera sostiene que la Provincia Cha-queña tiene sus vinculaciones más estre-chas dentro del territorio argentino con laProvincia del Espinal, también la relacio-na con la del Monte (comparar Figuras2a y 2b), y la Prepuneña, por el géneroProsopis, la abundancia de Zigofiláceas yCactáceas, y numerosos géneros y espe-cies comunes (ibid, p. 18). Fuera del te-rritorio argentino, el autor vincula a laProvincia Chaqueña con la Provincia dela Caatinga (Dominio Chaqueño segúnCabrera y Willink, 1980, p. 30), del estede Brasil (Cabrera, 1976, p. 21; pero verPrado, 1991). Siguiendo el texto, Cabrera(1976) propone que la Provincia delEspinal tiene su mayor afinidad con laProvincia Chaqueña (ibid, p. 28) y que, adiferencia de lo que sugiere su Figura 8,la Provincia Prepuneña “está estrecha-mente relacionada con la Provincia delMonte” (ibid, p. 35; comparar Figuras 2a
y 2b), aunque en el apartado“Características y afinidades” dela Provincia del Monte se limitaa señalar: “El carácter predomi-nantemente arbustivo de la vege-tación diferencia fácilmente aesta provincia del Espinal, mien-tras que los géneros Prosopis,Atamisquea, Cercidium, Bulnesia,Boungainvillea, Condalia, etc.unen al Monte con el resto delDominio Chaqueño” (ibid, p. 37).
Mayores proble-mas se encuentran en la caracteri-zación de la Provincia Pampeana,de la que Cabrera (1976, p. 21)primero afirma: “está constituidaprincipalmente por elementos delas sabanas chaqueñas mezcla-dos con elementos del DominioAndino” (Patagónico), pero másadelante (ibid, p. 42) agrega:“La mayor parte de los elemen-tos que componen la flora deesta provincia pertenecen al Do-minio Chaqueño y son frecuen-tes en las abras del Chaco (Pro-vincia Chaqueña; comparar Fi-guras 2a y 2b) y del Espinal,pero existen también muchosgéneros y especies de origenandino” (destacado de la auto-ra). Inmediatamente, Cabreracomenta: “La Provincia Pampea-na carece de endemismos de im-portancia: ocupa una inmensallanura de constitución relativa-mente reciente, sobre la cualhan avanzado elementos de lassabanas del Dominio Chaqueño,y también elementos andinos alo largo de las serranías del cen-tro del país” (destacado de laautora). En primera instancia, esadmisible pensar que con la expresión“elementos andinos” el autor se refiere aelementos de la Provincia Altoandina(Dominio Andino Patagónico, ver Figura1a), pero más adelante, en la caracteriza-ción del Distrito Pampeano Austral de laProvincia Pampeana, Cabrera sostiene:“Varias especies son endémicas de estesistema de sierras (Tandil-Balcarce-Mardel Plata) y solo un pequeño grupo es deorigen patagónico (destacado de la auto-ra), como por ejemplo Grindelia chiloen-sis, que aparece en algunos cerros” (ibid.p. 49), y también: “En esta comunidad(“Matorrales de ‘Brusquilla’” en el siste-ma de sierras Curamalal-Ventana) es fre-cuente la presencia de elementospatagónicos (destacado de la autora),como ... Gavilea odoratissima o Mulinumspinosum...” (ibid, pp. 49, 50), lo que su-giere que con la expresión “elementosandinos” se está refiriendo a elementos
de la Provincia Patagónica del DominioAndino Patagónico (ver Figura 1a). Sinembargo, Cabrera (ibid, p. 50) agrega:“Una curiosidad única la constituye lapresencia ... de Gaultheria phyllireifolia,ericácea arbustiva de la Cordillera Pata-gónica” (destacado de la autora). Conesta referencia no es posible saber si Ca-brera considera a Gaultheria phyllireifoliaun elemento de la Provincia Altoandina ode la Patagónica, o eventualmente de laProvincia Subantártica del DominioSubantártico (Región Antártica), ya que,según el autor (ibid, pp. 52, 64, 72), lastres ocupan distintas porciones (ver Figu-ra 1a) del extremo sur de la Cordillera delos Andes Australes (al que Cabrera lla-ma Cordillera Patagónica). Más tarde,con la edición corregida de la obra deCabrera y Willink (1980, p. 82) se resuel-ve este problema, pues los autores, carac-terizando el Distrito Pampeano Austral,
Figura 2. Esquemas comparativos de las relacionesque Cabrera propone para las provincias del Domi-nio Chaqueño. a: según la Figura 8 de Regiones fito-geográficas argentinas (Cabrera, 1976, 1994), quepresenta exclusivamente el territorio argentino; b: se-gún los textos de Cabrera (1976, 1994) y Cabrera yWillink (1980). En gris se representa el territorio ar-gentino del Dominio Chaqueño; la Provincia de laCaatinga, del mismo dominio, se encuentra en terri-torio brasileño.

DEC 2002, VOL. 27 Nº 12 673
dicen: “También aparecen en las sierraselementos andino patagónicos, comoMulinum spinosum, e incluso especies dela Provincia Subantártica, como Gaulthe-ria phylariaefolia (sic) y Gavilea odora-tissima”. Sin embargo, esta aseveracióngenera una nueva duda, pues, en su obrade 1976, Cabrera afirma que Gavileaodoratissima es un elemento patagónico,no subantártico (ver arriba). La confusiónse profundiza con la afirmación de Ca-brera y Willink (1980, p. 79): “La mayo-ría de los elementos florísticos de la Pro-vincia Pampeana pertenecen al DominioChaqueño y son frecuentes en los camposdel Chaco y del Espinal, pero hay tam-bién especies procedentes del DominioAndino Patagónico o bien de las sabanasdel Dominio Amazónico” (destacado de laautora). Más allá de las ambigüedades,no es congruente clasificar a la ProvinciaPampeana dentro del Dominio Chaqueñoy simultáneamente, por un proceso conje-tural de formación, vincularla más estre-chamente con áreas de origen en el Do-minio Andino Patagónico antes que conotras provincias de su propio dominio,amén de relacionarla también con la Re-gión Antártica y el Dominio Amazónico(ver Figura 2b). Esta situación problemá-tica de su Provincia Pampeana es adverti-da por el mismo Cabrera (1958, p. 155)cuando afirma sobre esta unidad fitogeo-gráfica: “... parecería tratarse de un do-minio independiente; pero la ProvinciaPampeana carece de endemismos de im-portancia ... y siendo necesario incluir(la)en un dominio, consideramos que debereunirse con el Dominio Chaqueño, quela rodea casi completamente y que, ade-más, tiene con ella un gran número deespecies comunes” (destacados de la au-tora).
Problemas similares seencuentran en la caracterización del Do-minio Andino Patagónico (Región Neo-tropical), del que Cabrera (1976, p. 51)afirma: “La mayor parte de los génerosde este dominio son de origen neotropi-cal. También hay un considerable núme-ro de géneros holárticos que han debidoavanzar hacia el sur a lo largo de laCordillera (de los Andes)”. Sin embargo,más adelante, caracterizando al DistritoAltoandino Austral (Provincia Altoan-dina, Dominio Andino Patagónico), Ca-brera (ibid, p. 58) sostiene: “... a medidaque aumenta la latitud y disminuye laaltitud, especialmente al entrar el Distri-to Altoandino Austral en contacto direc-to con la Provincia Subantártica (Domi-nio Subantártico, Región Antártica) sonmás y más frecuentes los elementos an-tárticos, hasta tal punto que, en SantaCruz y Tierra del Fuego las comunida-des del piso alpino están formadas por
elementos antárticosasociados con ele-mentos altoandinos,e incluso por ele-mentos antárticos co-mo dominantes exclu-sivos” (destacado dela autora). Al carac-terizar a la Provin-cia Puneña (Domi-nio Andino Patagó-nico), Cabrera (ibid,p. 59) la considera“relacionada en for-ma muy estrecha conla Provincia Patagó-nica (Dominio AndinoPatagónico) ... Lasafinidades con laProvincia Altoandi-na son también gran-des, pero las carac-terísticas fisiognómi-cas y florísticas per-miten diferenciar am-bas provincias”. Encambio, para la Pro-vincia Patagónica su-giere que las mayo-res afinidades “se es-tablecen con lasprovincias Puneña yAltoandina” sin dis-criminación, en tan-to que sus “relacio-nes con la limítrofeProvincia del Mon-te (Dominio Cha-queño) son muy re-motas, a pesar de existir dos especiesendémicas del género Prosopis, una es-pecie de Larrea y especies de los géne-ros Lycium y Schinus” (ibid, p. 64). Yconcluye: “Considero que la presenciaen Patagonia de estos géneros caracterís-ticos del Dominio Chaqueño, cuyas es-pecies nunca tienen carácter de domi-nantes en esta provincia, indicaría que laProvincia del Monte ocupó un área másamplia en épocas geológicas recientes.Las especies patagónicas de Prosopis,Larrea, etc., tendrían carácter de re-lictos” (ibid, pp. 64, 66).
En síntesis, este análisispone de manifiesto ambigüedades e in-compatibilidades entre la clasificaciónterritorial de Cabrera (1976, 1994) y al-gunas de sus hipótesis sobre afinidadesy procesos fitogeográficos. Estos proble-mas parecen no ser advertidos o sopesa-dos por los usuarios circunstanciales delsistema de Cabrera quienes, en general,solo aplican la clasificación para etique-tar la identidad de las floras argentinas,sin ahondar en su significado fitogeográ-fico.
Una Confrontación
La clasificación de territorios fitogeo-gráficos de Cabrera para Argentina es, sinduda, la parte de su sistema que ha reci-bido atención y uso excluyentes. A modode ejercicio, es interesante compararlacon la fracción argentina de la clasifica-ción del sistema de Takhtajan (1986), unestándar mundial. Ambos sistemas estánoriginados en modelos con similares raí-ces conceptuales y ambos están apoyadosen evidencia empírica. Takhtajan ponemayor atención en los territorios de altorango jerárquico, cuyos límites consideramás relativos o dependientes de los crite-rios de circunscripción que Cabrera (verTakhtajan, 1986, p. 4 vs. Cabrera, 1951,p. 21). Al momento de escribir su obra,Takhtajan conocía las ideas de Cabrerasobre la fitogeografía de América del Sur.En el Prefacio de Floristic regions of theworld, Takhtajan (1986) agradece, entreotros, a Ángel Cabrera por el envío de li-teratura fitogeográfica. Más aun, inmedia-tamente después de agradecer a BassettMaguire “el placer de discutir varios pro-
Figura 3. Fracción argentina de la clasificación cartográfica deregiones florísticas mundiales de Takhtajan (1986). El mapa estárecreado con fidelidad al original.

674 DEC 2002, VOL. 27 Nº 12
blemas de la fitogeografía neotropical”,remarca que “el mapa en el libro de Á.Cabrera y A. Willink, Biogeografía deAmérica Latina (1973), fue muy útil y escitado en el texto” (Takhtajan, 1986, tra-ducción de la autora). Sin embargo,Takhtajan (1986) propone otra clasifica-ción fitogeográfica de América del Sur y,particularmente, de Argentina. En su sis-tema, la flora terrestre argentina quedacomprendida en tres regiones (Figura 3),dos dentro del Reino Neotropical (territo-rio de las genealogías tropicales) y unaen el Reino Holantártico (territorio de lasgenealogías australes). Las regiones y rei-nos de Takhtajan son equivalentes en ca-tegoría a los dominios y regiones de Ca-brera, respectivamente.
Tanto Cabrera (1976,1994) como Takhtajan (1986) sugieren, através de sus respectivos sistemas fitogeo-gráficos, que la flora suramericana reúnedos ensambles florísticos medulares condiferentes historias evolutivas, el tropicaly el austral, pero según la clasificaciónde Cabrera, ambos ensambles contactanen el territorio de la Región Chileno Pa-tagónica (Reino Holantártico) de Takhta-jan, en tanto que según la clasificación deTakhtajan, el encuentro se produce en laporción central del Dominio Chaqueño(Región Neotropical) de Cabrera (compa-rar Figuras 1a y 3). Amén de establecerdos hipótesis diferentes de la organiza-ción geográfica de la flora suramericana,esa discrepancia también conlleva que laaplicación de una u otra clasificaciónpueda traer diferentes consecuencias; porejemplo, en lo que concierne a la Ecolo-gía o la Conservación. Si los factores his-tóricos y regionales pueden condicionarla diversidad, la estructura y, eventual-mente, el funcionamiento de los ecosiste-mas, es inquietante y verosímil pensarque la convergencia de ensambles deplantas con diferentes historias evolutivasdeja sus rastros en los parámetros ecoló-gicos de las comunidades involucradas.¿Hacia qué áreas debería un ecólogo o unadministrador de recursos naturales diri-gir sus esfuerzos para estudiar o conser-var esas comunidades en Argentina? Laclasificación de Cabrera (1976, 1994) yla de Takhtajan (1986) parecen ser instru-mentos adecuados para dar una respuestaprovisional y elaborar una tentativa, perode ambas se desprenden alternativas irre-conciliables.
Las clasificaciones delos territorios andino y patagónico y delárea pampeana, que en el sistema deTakhtajan (1986) queda subsumida en laRegión Chileno Patagónica (comparar Fi-guras 1a y 3), marcan disparidades mássutiles entre ambos esquemas clasificato-rios. Estas disparidades implícitamente
involucran hipótesis diferentes sobre lasafinidades fitogeográficas de las respecti-vas floras, y también pueden llevar a ge-nerar opciones conflictivas a la hora detomar decisiones sobre la conservación ola restauración de las comunidades deplantas. Por ejemplo, según evaluacionesrecientes (Bárbaro, 1994; Bertonatti yCorcuera, 2000), los pastizales pampea-nos argentinos están entre las comunida-des naturales más degradadas del país ynecesitan el mayor esfuerzo de protec-ción. En razón de la alta velocidad de re-composición que muestran las comunida-des dominadas por hierbas, la estrategiapropuesta para la recuperación de estosambientes incluye prácticas de restaura-ción (Bertonatti y Corcuera, 2000). ¿Quéelementos florísticos deberían usarse y dequé áreas podrían ser tomados? En unaprimera aproximación en la que se inten-tara aprovechar las clasificaciones fito-geográficas en uso, sobre la base de laclasificación de Cabrera (1976, 1994) sepodría sugerir la utilización de elementosflorísticos neotropicales, del territorio res-pectivo; pero partiendo de la clasificaciónde Takhtajan (1986) posiblemente se re-comendaría utilizar elementos holantárti-cos, tomados de las áreas australes (com-parar Figuras 1a y 3).
En los últimos veinteaños se ha producido una considerablerevisión en los fundamentos teóricos dela Biogeografía, acompañada por un no-table desarrollo conceptual y metodoló-gico (Crisci, 2001). Estos avances estáncomenzando a ser aplicados en la for-mulación de nuevas hipótesis generalessobre patrones biogeográficos de Sura-mérica (Morrone, 1999, 2002). El análi-sis precedente sugiere que, para Argenti-na, es necesario profundizar esa explora-ción y promover la transferencia de loshallazgos a las disciplinas básicas yaplicadas afines. Impulsar el crecienteprogreso en el estudio de la biodiversi-dad de plantas del país (Zuloaga et al.,1999) es el complemento imprescindiblepara el desarrollo del capítulo fitogeo-gráfico.
Durante décadas existióuna tendencia a percibir los resultados dela investigación en Fitogeografía comoverdad cristalizada y no como conoci-miento provisional, ineludible límite decerteza de todo saber científico (Popper,1989). Revertir esta tendencia es un re-quisito indispensable para el progreso dela Fitogeografía como rama de la ciencia.También parece la mejor consigna parauna adecuada valoración de la utilidad ypertinencia de los cada vez más deman-dados productos de la investigación fito-geográfica, al momento de aplicarlos a lasolución de problemas.
AGRADECIMIENTOS
Lamentablemente, ÁngelCabrera, fallecido en 1999, ya no estápara presentar sus consideraciones. Sinembargo, agradezco la contingencia deencuentros que me permitieron conocer(durante sus visitas de los ´90 al Institutode Botánica Darwinion, de Argentina) aeste gran investigador de espírituantidogmático, que me estimuló a desa-rrollar mis ideas. Esto ha aligerado lacarga de esta empresa y de las objecionesde algunos colegas que consideran que lacrítica de la obra es una crítica al autor.Agradezco a Víctor Cueto, Javier Lopezde Casenave, Susana Martínez, FernandoMilesi y Gabriela Pirk por la revisión delmanuscrito, a ellos e Irene Segat por susvaliosas críticas, a María Mom yGabriela Pirk por su auxilio con el idio-ma alemán, a Karina Ribichich por la tra-ducción del resumen al idioma portugués,y a Fernando Milesi por su apoyo inte-gral.
REFERENCIAS
Bárbaro N (1994) Perfil ambiental de la Repúbli-ca Argentina. Comité de Miembros Argenti-nos de la Unión Internacional para la Con-servación de la Naturaleza. Buenos Aires.Argentina. 50 pp.
Barthlott W, Mutke J, Braun G, Kier G (2000)Die ungleiche globale Verteilung pflanzlicherArtenvielfalt – Ursachen und Konsequenzen.Berichte der Reinhold Tüxen–Gesellschaft12: 67–84.
Bertonatti C, Corcuera J (2000) Situación am-biental argentina 2000. Fundación Vida Sil-vestre Argentina. Buenos Aires. Argentina.436 pp.
Brown JH (1995) Macroecology. University ofChicago. USA. 269 pp.
Brummitt RK (2001) World geographical schemefor recording plant distributions. 2nd edition.Plant taxonomic database standards 2.International Working Group on TaxonomicDatabases. Hunt Institute for BotanicalDocumentation. Pittsburgh. USA. 153 pp.
Burkart R, Bárbaro N, Sánchez RO, Gómez DA(1999) Eco–regiones de la Argentina. Admi-nistración de Parques Nacionales. BuenosAires. Argentina. 43 pp.
Burkart R, Ruiz L, Daniele C, Maranta A,Ardura F (1994) El sistema nacional deáreas naturales protegidas de la RepúblicaArgentina: diagnóstico de su patrimonio na-tural y su desarrollo institucional. Adminis-tración de Parques Nacionales. Buenos Ai-res. Argentina. 129 pp.
Cabrera ÁL (1951) Territorios fitogeográficos dela República Argentina. Boletín Sociedad dela Sociedad Argentina de Botánica 4: 21–65.
Cabrera ÁL (1953) Esquema fitogeográfico de laRepública Argentina. Revista del Museo EvaPerón, Botánica, 8: 87–168.
Cabrera ÁL (1958) Fitogeografía. En de AparicioF, Difrieri HA (Eds.) La Argentina. Suma degeografía. Tomo 3. Peuser. Buenos Aires.Argentina. pp. 101–207.

DEC 2002, VOL. 27 Nº 12 675
Cabrera ÁL (1971) Fitogeografía de la RepúblicaArgentina. Boletín de la Sociedad Argentinade Botánica 14: 1–42.
Cabrera ÁL (1976) Regiones fitogeográficas ar-gentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopediaargentina de agricultura y jardinería. Tomo2. 2a edición. Acme. Buenos Aires. Argenti-na. Fascículo 1. pp. 1-85.
Cabrera ÁL (1994) Regiones fitogeográficas ar-gentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopediaargentina de agricultura y jardinería. Tomo2. 2a edición. 1a reimpresión. Acme. BuenosAires. Argentina. Fascículo 1. pp. 1-85.
Cabrera ÁL, Willink A (1973) Biogeografía deAmérica Latina. Monografía 13. Serie deBiología. Secretaría General de la Organiza-ción de los Estados Americanos. WashingtonDC. EEUU. 120 pp.
Cabrera ÁL, Willink A (1980) Biogeografía deAmérica Latina. 2a edición corregida. Mono-grafía 13. Serie de Biología. Secretaría Gene-ral de la Organización de los Estados Ameri-canos. Washington DC. EEUU. 120 pp.
Clements FE (1916) Plant succession: ananalysis of the development of vegetation.Publication 242. Carnegie Institution ofWashington. Washington DC. USA. 512 pp.
Cox CB (2001) The biogeographic regionsreconsidered. J. Biogeography 28: 511–523.
Crisci JV (2001) The voice of historicalbiogeography. J. Biogeography 28: 157–168.
Darwin C (1859) On the origin of species bymeans of natural selection, or, the preserva-tion of favoured races in the struggle forlife. John Murray. London. UK. 502 pp.
Engler A (1899) Die Entwickelung der Pflanzen-geographie in den letzten hundert Jahrenund weitere Aufgaben derselben. A vonHumboldt Centenarschrift. Gesellschaft fürErdkunde. WH Kühl. Berlin. Deutschland.247 pp.
Engler A (1936) Übersicht über die Florenreicheund Florengebiete der Erde. En Diels L(Ed.) A Engler’s Syllabus der Pflanzen-familien. 11te Auflage Gebrüder. Borntraeger.Berlin. Deutschland. pp. 374-386.
Grehan JR (1991) Panbiogeography 1981-91:development of an earth/life synthesis. Progr.Physical Geography 15: 331-363.
Kugler WF (1974-1984) Enciclopedia argentinade agricultura y jardinería. Tomos 1-13. 2a
edición. Acme. Buenos Aires. Argentina.
Mattick F (1964) Übersicht über die Florenreicheund Florengebiete der Erde. En Melchior H(Ed.) A Engler’s Syllabus der Pflanzenfa-milien. Band 2. 12te Auflage. GebrüderBorntraeger. Berlin. Deutschland. pp. 626-629.
Morrone JJ (1999) Presentación preliminar de unnuevo esquema biogeográfico de Américadel Sur. Biogeographica 75: 1–16.
Morrone JJ (2002) Biogeographical regions undertrack and cladistic scrutiny. J. Biogeography29: 149-152.
Prado DE (1991) A critical evaluation of thefloristics links between Chaco and Caatin-gas vegetation in South America. Thesis.University of Saint Andrews. Scotland. UK.283 pp.
Popper KR (1989) La lógica de la investigacióncientífica. Rei Argentina. Buenos Aires. Ar-gentina. 431 pp.
Ricklefs RE, Schluter D (1993) Species diversityin ecological communities: historical andgeographycal perspectives. University ofChicago. USA. 454 pp.
Sánchez Osés C, Pérez–Hernández R (1998) Revi-sión histórica de las subdivisiones biogeográfi-cas de la Región Neotropical, con especial én-fasis en Suramérica. Montalbán 31: 169–210.
Takhtajan A (1986) Floristic regions of theworld. University of California. Berkeley.USA. 522 pp.
Zuloaga FO, Morrone O, Rodríguez D (1999)Análisis de la biodiversidad en plantas vas-culares de la Argentina. Kurtziana 27: 17–167.
SUBSCRIPTION RATES FOR 2003
Individual US$ 75.00
Institutional
Latin America & Caribe US$ 100.00
USA & Canada US$ 120.00
Europe US$ 130.00
Africa & Asia US$ 150.00
www.interciencia.org






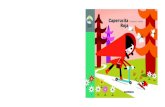

![°[Condicionamiento CláSico]°](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5583602ed8b42a3e1d8b5632/condicionamiento-clasico-5584bb7166543.jpg)