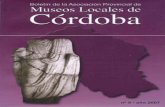Dialnet-ViolenciaFundanteMemoriasDeLaDictaduraYPoliticasDe-4541279
-
Upload
daniel-brito-garcia -
Category
Documents
-
view
5 -
download
1
Transcript of Dialnet-ViolenciaFundanteMemoriasDeLaDictaduraYPoliticasDe-4541279
-
ART
CULO
Violencia fundante, memorias de la Dictaduray polticas del reconocimiento
RICARDO SALASUniversidad Catlica de Temuco-ChileDoctor en Filosofa
Resumen
Este artculo elabora una tesis filosfica acerca de la vio-lencia fundante de los procesos polticos latinoamerica-nos; y por ello, no pretende constituir un planteo directo acerca de la Dictadura militar, en otras palabras, elabo-ramos una hiptesis general acerca de la violencia fun-dante de las sociedades conformadas en Amrica Latina, aludiendo a muchos hechos de fuerza que acontecieron en esos duros 17 aos, vividos por la sociedad chilena muchos aos ms en otras versiones latinoamericanas. Este trasfondo permite entender, a partir de una fenome-nologa histrica, las violencias y crueldades derivadas de la Dictadura chilena. La principal idea que subyace es que el Golpe Militar de 1973 no es un hecho violento azaroso ni un fenmeno nuevo, sino que es parte de una permanente lgica de la negacin presente en nuestra sociedad chilena, que ha marcado el espacio-tiempo de la sociabilidad nuestra. Es por esto, que refiere tanto a una cuestin ligada con la memoria de larga y corta duracin, como con la reparacin de las vctimas, lo que es parte de una poltica del reconocimiento. De este modo, es necesa-rio proponer una mirada filosfica de la violencia fundan-te de la poltica, en contraposicin a lo poltico.
Palabras clave: Violencia - poltica - reconocimiento - vctimas.
Abstract
This article develops a philosophical thesis about foundational violence on Latin American political processes, and therefore is not a direct approach about the military dictatorship, in other words, we propose a general hypothesis about the founding vio-lence formed societies in Latin America, and deter-mines many violent situations that occurred in those hard 17 years experienced by the Chilean society and many more in other Latin American versions. This background allows to understand, from a historical phenomenology, the resulting violence and cruelty of the Chilean dictatorship. The main idea underlying is that the 1973 military coup is not a random violent act or a new phenomenon, but it is part of an ongo-ing logic of negation present in Chilean society, which has marked the space-time of our sociability, and therefore refers both to a question connected with memory in both long and short terms, and to the reparation of victims that is part of recognition poli-tics. Thus, it is necessary to propose a philosophical view of the founding of political violence, as opposed to the political.
Key words: Violence - Politics - Recognition - Victims.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 233
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Violencia fundante, memorias de la Dictaduray polticas del reconocimiento1
RICARDO SALAS
1. Prlogo
La propuesta de pensar la Dictadura chilena en el marco de una violencia fundante, que atraviesa la sociedad chilena y a las sociedades latinoamericanas, no busca justificar de ningn modo un cierto determinismo histrico de lo que sera la facticidad del poder militar o armado como algo inevitable o necesario en la definicin del poder, sino que se trata de esbozar una urdimbre filosfica que logra aprehender los hechos polticos a partir de una lgica de la violencia, y que en el caso especfico de este trabajo, recorre tres principales figuras del poder definido por las peripecias de la violencia estructural en tierras americanas. Nos referimos a la violencia del Conquistador, a la violencia inde-pendentista propia de los nacientes Estados, y sus guerras posteriores, y a la violencia estatal contra civiles, definida por la Doctrina de la Seguridad Nacional.
1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto Fondecyt del que soy investigador res-ponsable, N 1120701: Teoras contem-porneas del reconocimiento.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 234
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
En este sentido, se trata de asumir una larga historia de guerras, horrores y asesi-
natos asociados a la constitucin de poderes muy diversos, cuyas consecuencias trgicas
las han vivido los sujetos y las comunidades de vida hasta el da de hoy. La nuestra, es
una historia que esconde las marcas definidas por la permanente recomposicin de los
poderes fcticos, donde el poder militar chileno ha tenido un papel preponderante, tal
como se manifiesta en el imaginario de ser un Flandes Indiano, o bien en un ejrcito
vencedor y jams vencido. La militarizacin de la sociedad colonial y del naciente pas
republicano es un hecho decisivo, que ha tenido un papel en la democracia en Chile. No
somos, entonces, los chilenos una excepcin, como se ha pretendido en ciertas historio-
grafas, sino que, en nuestro caso, el Estado fuerte est ms asociado a la violencia y al
poder de las lites, siendo igualmente parte de aquellas sociedades a-simtricas con-
figuradas por la violencia del poder. Por ello, la violencia no resulta algo espordico o
casual en la configuracin sociolgica de cmo se resuelven las controversias. Esto nos
permite aludir al controvertido y emblemtico lema de nuestra patria chilena: Por la
razn o la fuerza.
Ahora bien, tampoco se trata de hacer de la vida poltica un simple resultado de
la violencia y caer en una cierta seduccin de la violencia, que ha caracterizado cierta
intelectualidad de la izquierda europea. Al hablar de una violencia fundante quere-
mos indicar algo sealado por el pensamiento poltico actual que existe algo ambi-
guo e invisible en el poder poltico de lo que uno puede observar en algunos trazos
heterogneos y a-simtricos de su expresin en ciertos momentos de la trama histrica
de nuestras naciones y por el cual debe ser asumido este momento de irrupcin de la
facticidad. Existe, por lo tanto, una permanente tensin entre idealidad y realidad que
constituye lo propio de una Filosofa Poltica contextualizada.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 235
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Esta tensin constituir una parte del anlisis histrico de nuestra trama poltica
concreta. Sin embargo, aqu se propone como una sugerencia metodolgica: no con-
centrarse en tales procesos empricos sometidos a disciplinas cientficas la Historia, la
Ciencia Poltica, la Sociologa, etc., sino al desarrollo de una fenomenologa del poder
que d cuenta de una estructura de la sociabilidad, v.g. En efecto, lo que aqu nos interesa
es analizar la violencia y el poder manteniendo una permanente ambigedad entre los
hechos y las idealidades. Veremos aqu slo algunos rasgos de estas tres figuras de la vio-
lencia oscilante de lo poltico y de la poltica en contexto latinoamericano. Se trata de la
figuras que ya hemos caracterizado en otros trabajos y que hemos caracterizado como: la
Invasin de Indo-Amrica y el trauma de la conquista; Civilizacin-Barbarie y la lucha de
la nacionalidad; y la defensa del Estado occidental junto con la lucha anti-insurgencia.2
2. Pensando la Violencia fundante y la autonoma de lo poltico
Las ideas principales que queremos explorar aqu se derivan de un planteo explcita-
mente poltico de la teora del reconocimiento, el que es parte de la actuales vetas de
la investigacin filosfica, que se preocupan no slo del modo en que se definen las re-
laciones de igualdad y diferencia, sino cmo se establecen las formas de humillacin y
exclusin que estructuran las relaciones sociales. Para una teora filosfica del reconoci-
miento, al menos si se considera la propuesta de A. Honneth, las relaciones de encuen-
tro y de desencuentro se hallan en esferas diferenciadas como el amor, el derecho y la
solidaridad. La violencia establecida aparece as en lo cotidiano, lo jurdico y lo econ-
mico. En este sentido, el propsito especfico que recorre este trabajo es explicar cmo
el enorme movimiento represivo llevado adelante desde el Golpe Militar en estas tres
2 Cfr.: mis trabajos: Salas, Ricardo, Filosofa intercultural. Polticas del Reconocimiento y Violencia inter-t-nica en Tierras Mapuches (Chile), en G. Meinhardt (org.) Ateridade Peregrina, So Leopold: Nova Harmonia-OIKOS Editora, 2008, pp. 96-106, y Para pensar tpicos e temporalidades do en-contro-desencontro na filosofia inter-cultural, in J. Pizzi, Pensamento critico IV: Mundo da vida, Interculturalidade e Educao, Pelotas: Ediciones UFP, 2012, pp. 119-38.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 236
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
esferas, no slo se ensa con ciertos sujetos: los militantes de los partidos y lderes de
movimientos sociales, que propugnaron una profundizacin de la democracia en Chile,
sino con civiles inocentes y con el conjunto de la sociedad chilena.
La Dictadura militar chilena es parte entonces de una profunda patologa de la
razn poltica, que se expres concretamente en el desprecio por la vida, la humillacin
de las personas y la violacin sistemtica de los Derechos Humanos, con el apoyo silen-
cioso de una mayora que profitaba de este disciplinamiento de la sociedad. La negacin
del otro y el apremio fsico y psquico, se volvieron una constante en la vida social chilena
constituyndose como una prctica represiva que fue tolerada y aceptada por todas las
elites econmicas. Estos graves hechos de violencia generaron una cultura del silencio,
de la aceptacin de los arbitrios y de un descrdito del imaginario de la lucha social, que
muy pocos sectores de la sociedad chilena intentan cuestionar.
Esta preocupacin actual por pensar la violencia poltica prolonga, de algn
modo, una hiptesis anterior donde analizamos el fenmeno de las animitas a partir
de la nocin de violencia en el mundo popular. Aqu desarrollbamos en parte la idea de
R. Girard sobre la violencia como parte central para comprender la forma de concebir lo
sagrado de los pobladores y de los campesinos pobres.3 En esta revisin de la hiptesis
queremos avanzar en una formulacin mucho ms apropiada a la Filosofa Poltica y, en
este sentido, buscamos explorar la idea de que la violencia no slo atae al mundo de lo
sagrado popular, sino que refiere a todo lo que atae a las estructuras e instituciones del
mundo profano del poder, i.e., al mundo socio-poltico y socio-cultural en que se desen-
vuelven las relaciones en el mundo cotidiano.
Nos interesa sobre todo demostrar, siguiendo a Paul Ricoeur en su clebre artcu-
lo La Paradoja de la Poltica, que no pueden entenderse los fenmenos polticos utili-
zando la nomenclatura existente, y que es menester distinguir con claridad lo poltico, y 3 Cfr.: mi libro Lo Sagrado y lo Humano,
Santiago: San Pablo, 1996, p. 62.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 237
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
lo que es la poltica; es decir, uno que refiere a la idealidad del poder, y la otra que refiere
a su momento fctico. Un estudioso del tema nos seala al respecto: A despecho de toda
racionalidad, siempre permanece dentro del Estado una violencia residual incorporada,
por as decirlo, por la autoridad a la cual se le garantiza la capacidad de decisin. Y es a
partir de estos rastros violentos que pueden surgir nuevos estallidos de violencia, los
cuales se inscriben en la estructura misma de lo poltico.4
En otras palabras, queremos demostrar que la violencia sistemtica, que surge
desde el inicio del Golpe Militar, hace 40 aos, y que conduce a las instituciones del
mismo Estado a menospreciar sistemticamente la vida humana y los derechos de sus
ciudadanos, no debe ser referida slo a una orquestacin que viene desde el exterior o a
la demonizacin de los agentes individuales que tuvieran papel preponderante en esta
guerra sucia, sino que refiere a un tipo de poder ya constituido y de violencia estruc-
tural ya instalada previamente en el Estado. Si existe un lazo que une la violencia an-
cestral que estudiamos con el imaginario de la sacralidad popular y la violencia poltica
de la sociedad chilena post-golpe, es que ella es un fenmeno constitutivo que afecta a
todos los seres humanos en sus relaciones objetivas y subjetivas: no hay posibilidades
de escaparse de la violencia. La violencia que activa el Estado, dirigido por los lderes
castrenses, no queda reducida al terreno de las fuerzas militares y a sus aparatos de
represin, sino que se entroniza en el seno de la sociedad chilena: es una violencia que
se traspasa al conjunto del modelo econmico, y que hace de la violencia cotidiana un
elemento constituyente en la sociedad chilena.
Es clave recoger la distincin presente en el pensar poltico contemporneo, pre-
cisando el orden de lo poltico y el de la Poltica, ya que permite definir la autonoma del
orden poltico en relacin a otras esferas de la vida social, permitiendo, asimismo, acla-
rar la profunda crisis poltica de la Democracia en el pas.5 Aunque exista esa dimensin
4 Marchant O., El pensamiento poltico pos-fundacional, Buenos Aires: FCE, 2009, p. 57.
5 Cfr.: los textos de . Balibar, Violencias, identidades y civilidad, Barcelona, Gedisa, 2005; Z. Bauman, (2001) En busca de la poltica, Buenos Aires, FCE, 2001 y J.M. Ferry, Les puissances de lexprience, Paris: Cerf, 1991, 2 tomes. Asimismo: Del autoritarismo y la in-terminable transicin: notas sobre la discusin de la democracia en Chile, en Revista de Ciencia Poltica de la UN de Colombia, N 7, 2009, pp. 89-112. En co-autora con Pablo Salvat Bologna.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 238
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
razonable del poder en la que crey una parte importante de los que propugnaron el
cambio social y la radicalizacin de la democracia en Chile; al mismo tiempo, co-existan
poderes fcticos que no se regan por los mecanismos institucionales de la propia demo-
cracia. Es preciso, para entender la tensin de la democracia chilena, entenderla a partir
de esta oscilacin, por la que la razn poltica y los poderes fcticos configuran esta pro-
funda ambigedad que sigue presente en la sociedad actual y que tiene consecuencias
dramticas para muchas sociedades latinoamericanas. Por ello, lo que se vuelve central
en este anlisis es precisar el sentido en que la violencia se vuelve constituyente de la
dimensin poltica. Pero no se trata de una violencia subjetiva que aparece determinada
por la categora de la reflexividad y de la crtica, inherente a los sujetos y las comuni-
dades de vida que tienen un protagonismo definido, sino a las formas de la violencia
objetiva, como lo indica Zizek.6
Estas ideas acerca de una violencia fundante de lo poltico necesitan ser estudia-
das en paralelo por una fenomenologa de la memoria que site al poder en una din-
mica histrica, quedando instalada en el recuerdo de las vctimas, de los sobrevivientes
y de los que resguardan esta presencia de la heterognea configuracin de la violencia.
Por ello, la permanente imposicin de unos grupos dominantes por otros, constituye
de algn modo el sufrimiento social, quedando de la destruccin del enemigo interno
la permanente interpelacin. La memoria del sufrimiento social es una tnica perma-
nente de los procesos de construccin y destruccin de las formas de convivencia post-
dictadura. En un sentido amplio, se trata de elaborar una fenomenologa que recupere
el desenvolvimiento temporal y espacial de los poderes de la facticidad, principalmente
desde la llegada masiva de los conquistadores al continente, en el pasado lejano, hasta
los nuevos y sofisticados dominadores de la globalidad.
6 Nos referimos en especial a las tesis ela-boradas en: S. Zizek, Sobre la violencia, Barcelona: Paidos, 2009.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 239
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Me parece que la obra de Fornet-Betancourt Crtica intercultural del pensamien-
to latinoamericano, ha explicitado una serie de observaciones acerca de este carcter
fundante de la poltica latinoamericana, a partir de la fecha simblica de 1492. No
se pueden exponer aqu las aristas del debate, pero el resultado permite pensar que la
gran propuesta poltica de los procesos de liberacin exige obligatoriamente un pensa-
miento crtico donde se plantea la cuestin de la visibilizacin efectiva de los poderes
fcticos contextualizados, que vincula la violencia socio-cultural con las memorias socio-
polticas. Se trata de avanzar en una recuperacin de las memorias y dar plena cabida
a la fuerza de las resistencias socioculturales y polticas basadas en un proyecto nuevo
nuestroamericano.7
Tal cuestin empuja la reflexin directamente hacia una comprensin crtica del
terreno donde se instala una teora de la ambigedad de lo poltico, donde resulta pre-
ciso interrogarse por la cuestin del modo en que se avanza en un tipo de poder libera-
dor al alero de sociedades asimtricas, que contempla el vnculo de dominacin y los
contextos culturales, lo que implica salir del terreno, de un cierto modo pacfico, de la
tica intercultural, para entrar en la beligerante y compleja temtica de la dominacin
como parte esencial del protagonismo de una accin contextualizada, considerando,
por cierto, el necesario camino en pos de avanzar hacia una cultura de la emancipacin.
Esta clave poltica es la nica que permite definir procesos de hetero-reconocimientos
de sujetos y colectividades que han sido negados en su protagonismo. Para decirlo nue-
vamente, al destacar el papel de una violencia fundante no lo hacemos para consolidar
una cultura del inmovilismo ni menos del derrotismo; se trata, en cambio, de compren-
der esta historia violenta para desfundamentar una visin ingenua de estos procesos
vividos y sufridos, de modo que se hace necesario destacar estas tres figuras bsicas de
la violencia histrica, para lograr avanzar en las posibilidades de una Poltica limitada.
7 Cfr. la propuesta de R. Fornet-Betancourt, La transformacin intercul-tural de la filosofa, Bilbao: Descle de Brouwer, 2003.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 240
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
3. Reconstruyendo la historia del poder y la memoria de las vctimas
Por todas las referencias sealadas, consideramos que una perspectiva poltica de la vio-
lencia fundante de la sociedad chilena y latinoamericana necesita avanzar de otro modo,
ms all de lo que se ha denominado en el contexto anglosajn: poltica del reconoci-
miento, ya que requiere asumir como una cuestin central la permanente dialctica de
la negacin del otro, que se ha expresado en la diversidad de formas violentas y destructi-
vas que configuraron las estructuraciones fcticas del poder que dieron origen a las socie-
dades coloniales, y que mantuvieron dicha estructuracin en el periodo republicano. Se
podra decir que el modo de construir el poder en la expansin de los imperios europeos
desde el siglo XVI, se mantuvo, en buena parte, en la estructura poltica que caracteriza
a las oligarquas durante el siglo XIX. En efecto, la reconstruccin del poder postindepen-
dencia en Amrica Latina no cambi radicalmente la composicin del poder, de tal suerte
que muchos sectores de la vida social continuaron siendo denostados y humillados, sin
el debido reconocimiento. Esa fue la suerte de los indgenas, de los campesinos y de los
afrodescendientes, de modo que no es exagerado indicar que tales procesos de discrimi-
nacin siguen sacudiendo y aquejando a las sociedades desde hace cinco siglos, negando
el valor y dignidad de todos los hombres y mujeres en tanto seres humanos, y como comu-
nidades histricas enteras. No es exagerado entonces sealar que existe una conexin
estructural de una facticidad del poder asociada a las elites que derivan sus prcticas de la
violencia a partir de la que fundaron los Imperios coloniales, y que les llevaron a recons-
truir las Naciones acorde a sus propias ideologas, que se mantuvieron obsecuentes en el
orden dictatorial del Estado definido por la Ideologa de la Seguridad Nacional.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 241
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Esta permanente recomposicin del poder fctico en sociedades a-simtricas exi-
ge reconfigurar una ptica histrica de la dominacin violenta, no como algo espor-
dico o casual en la vida poltica de nuestros pueblos, sino de lo que denominamos una
violencia fundante que define el carcter heterogneo y a-simtrico de la permanente
construccin poltica de las instituciones latinoamericanas, donde se han definido las
estructuras del nosotros y de los otros, de los nacionales y de los extranjeros y de los ami-
gos y enemigos en base a un grupo selecto de grupos familiares que tienen las riendas
del poder. Tal como ya lo indicamos, nos concentraremos en tres hitos de algn modo
prototpicos no como procesos histricos sometidos a la explicacin de una disciplina
cientfica, sino como figuras de una fenomenologa del poder y de la violencia, que
sirven como base para estudiar la heterognea configuracin de lo poltico y la poltica
latinoamericana. Esta configuracin ha sido histricamente definida por la violencia
hacia los denominados brbaros, por la imposicin de unos grupos dominantes sobre
otros y por la destruccin del enemigo interno antipatriota, en un sentido que recu-
pere un desenvolvimiento temporal y espacial de la violencia que ejercen los poderes
fcticos. Veamos algunas caractersticas de estas tres figuras de la violencia fundante.
Invasin de Indo-Amrica y el trauma de la conquista
Tal como ha dejado en evidencia la obra de Dussel y Fornet-Betancourt acerca de 1492,
la Poltica latinoamericana se inicia en un hecho estructural de extraordinaria fuerza,
en el que los recin llegados imponen por las armas las estructuras europeas del poder
por sobre las existentes. Es el predominio del Ego conquiro. Aunque en algunas situacio-
nes existieron superposiciones entre unas estructuras preexistentes y otras que traen
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 242
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
los invasores, todos los esfuerzos se concentraron en legitimar la validez post-factum,
de un tipo de poder militar y religioso en detrimento del otro. En este sentido histri-
co, el poder en Amrica Latina se ha definido casi siempre desde esta colonialidad del
poder. En todas las sociedades que surgirn a partir de ese arrollador proceso se deja
en evidencia que las diversas empresas coloniales espaolas, portuguesas, francesas e
inglesas se construyen con la desposesin de los legtimos derechos de las autoridades
preexistentes en Amrica.
El modo de hacer Poltica latinoamericana mantiene un claro vnculo con esa fi-
gura de la Conquista, ya que ella no es un conjunto de hechos histricos que se puedan
entender a partir de las regulaciones de un Derecho de Gentes, el cual constituy slo
un acto segundo de los hechos de fuerza. En este sentido fundante, la poltica aparece
para una ptica crtica, como una trama de instituciones que surgen luego de la incur-
sin e imposicin de una maquinaria de guerra en los territorios indgenas ocupados. En
este plano, la Poltica considera los territorios y los cuerpos como inexplorados, donde
las tierras y las gentes podan ser objetos de posesin, dominados y destruidos. Es cla-
ramente un tipo de poder a la bsqueda de instaurar un sistema de dominacin que
genera y asegura la legitimidad de la riqueza del encomendero, lo que culminara en las
arcas de los imperios de la poca y de los inversionistas que buscaban el retorno de sus
prstamos.
Este modelo bsico de poder se expresa obviamente diferenciadamente en el te-
rritorio indoamericano; por ejemplo, logr resultados aplastantes en los grandes impe-
rios teocrticos de los nacientes Virreinatos de Mxico y de Per, en el que la habilidad
de los Corts y los Pizarros, dominaron desde el inicio, superponindose a estos siste-
mas precolombinos altamente estratificados. Mucho ms complejos fueron los esfuer-
zos por doblegar a poblaciones autctonas que vivan de un modo no centralizado sus
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 243
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
relaciones de poder y no contaban con la administracin de una casta superior. No fue
demasiado difcil pasar de un sistema de contribuciones anuales, en dichos imperios
pre-hispnicos, a un sistema de tributacin que requera sostener el sistema.
En las diversas formas de produccin colonial se planteaba tambin una clara
vinculacin entre los sistemas teocrticos asociados a la Cristiandad =la cruz que
definieron y legitimaron los lmites del poder del Imperio =la espada. La perspecti-
va de personas como Las Casas, que denunciarn la destruccin de la Indias, queda
como la configuracin ms relevante de este imaginario de la protesta, en los inicios
de la Modernidad. Sabemos que esta discusin lascasiana es algo que atraviesa a toda
la Amrica, en particular en Chile, donde existe una notable tradicin ligada a algunos
obispos y a la figura seera del P. Luis de Valdivia, los que consideraban que el sistema
de encomienda era profundamente injusto, y que los indios tenan todas las razones de
tener su parte porque el servicio personal era profundamente injusto. Dems est de-
cir que el extraordinario descenso de la poblacin es claramente parte de una accin de
guerra, de hambruna y de migracin, no pudiendo ser atribuido a la difusin de enfer-
medades. En efecto, durante este primer inicio de la naciente Capitana General, en
cincuenta aos, la poblacin indgena se redujo en ms de un 80%.8
Para un anlisis de la poltica, tal como se ha ido pensando en las ltimas dcadas,
siguiendo la veta abierta por la Teologa y la Filosofa de la Liberacin y por la ptica
de una Historia crtica, la protesta lascasiana o valdiviana son relevantes para nuestra
hiptesis, ya que permiten captar esa idealidad del poder, en contra de lo que represen-
taban las tesis del filsofo Gins de Seplveda y que tuvieron sus epgonos en nuestra
Capitana General. Estos cuestionamientos profticos han demostrado, con una gran
fuerza, ms all de la destruccin, el carcter estructurador de una violencia fundante
basada en el mero poder de la espada, ms all del derecho. 8 De Ramn Armando, Historia de Chile,
Santiago de Chile: Catalonia, 2003, p. 26.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 244
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Civilizacin - Barbarie y la lucha de la nacionalidad
La violencia no slo se constituye a partir de una invasin inicial de Indoamrica, como
lo ha mostrado Enrique Dussel, sino que configura las propias relaciones histricas de
nuestros pueblos mestizos. La violencia armada no solo se mantiene en todo el perodo
de la colonia sino que resurgir con nuevos bros durante las guerras de Independencia y
de estructuracin de las fronteras del Estado-Nacin. El conflicto blico ser permanen-
te: no slo guerra contra los sostenedores del orden imperial, sino guerras a provincias
y a comarcas vecinas, guerras contra los indgenas y negros; a todos los que amenaza
la constitucin del poder estatal naciente. Miradas desde esta perspectiva, las mismas
sociedades indgenas, locales y provinciales aparecern como obstculos para una deli-
mitacin territorial basada sobre la reconstruccin de un poder homogneo ligado a los
Estados emergentes que respondieron, en muchos casos, a los intereses de los grupos
dominantes ligados a la Capital, y que, finalmente, terminan imponindose a los inte-
reses regionales y locales.
Pero, al igual que la Revolucin Francesa, las nacientes repblicas no logran cons-
tituirse sin las consecuencias de la Terreur. La independencia est plagada de juicios y de
ejecuciones sumarias que no estn en contra de los representantes de l`Ancien Rgime,
sino de todos aquellos que no aceptan la lgica propia de un Estado que no se constituye
en nombre de todos, sino del modo en que algunos miembros de la elites consideran
que se debe consolidar. Los que no fueron ejecutados, fueron deportados, y no es nada
nuevo que los principales impulsores de la Independencia terminaran sus das fuera del
pas que ayudaron a construir; un manto de silencio tiene nuestras historias frente a
estas afrentas profundas a los gestores de la Independencia.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 245
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
En nombre de la civilizacin tambin surge una poltica permanente de agresin
al mundo indgena en toda Amrica que, desde Norteamrica hasta la Patagonia, se
inicia con una accin concertada por los Estados nacientes en una ampliacin de la do-
minacin territorial y del desarrollo de procesos de exterminio, que recuerdan el naci-
miento de las Colonias. La sociedad mapuche termina derrotada en lo que conocemos
como Guerra del Desierto en Argentina y la Pacificacin de la Araucana en Chile9.
El desastre de la invasin de los territorios indgenas ha quedado documentado en la
Comisin de Verdad Histrica y Nuevo Trato. Mucho menor suerte tuvieron las tres et-
nias patagnicas que vivieron un verdadero Holocausto, como ha quedado probado por
la obra monumental de Martin Gusinde, quien ha expuesto una de las mejores obras
etnogrficas y de defensa denodada de los antiguos habitantes de Tierra del Fuego en
su verdadera dignidad de seres humanos.
La defensa de occidente y la lucha anti-insurgencia
La tercera figura de la violencia entre nosotros, aparecer ligada en el contexto de la
Guerra Fra constituyendo los dispositivos simblicos y prcticos de la guerra interna,
tal como es definida por la denominada Seguridad Nacional que es un producto de
las elites castrenses de las grandes potencias occidentales, que les llev a adoctrinar a
muchos miembros de la alta oficialidad latinoamericana en su lucha en contra de la ex-
pansin mundial del comunismo. Es esta ideologa la que caracteriz en Amrica Latina,
la tercera y ms horrenda violencia en contra de los supuestos enemigos de la Nacin.
Esta violencia vivida y sufrida hace pocas dcadas, surge no solamente como una de-
limitacin de un espacio de mero control territorial en contra de los enemigos de la
9 Cfr.: el aporte que entregan los tes-timonios de los sobrevivientes de La Guerra del Desierto y la Ocupacin de la Araucana, en el libro edita-do por M. Canio y G. Pozo, Historia y Conocimiento oral mapuche, Santiago de Chile: LOM, 2013.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 246
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Patria, sino como un refinado aparataje en vistas al control fsico de todos los cuerpos.
La prctica sistemtica y refinada de la tortura presupone un imaginario de los cuerpos
indciles que requieren ser doblegados, lo que implica dispositivos simblicos acerca de
los eventuales insurgentes, los que para los agentes ya no son seres humanos, sino
meras apariencias, tal como ya lo discutan los partidarios de la Conquista; esta nueva
ideologa, que reduce al otro a una cosa proclive o claramente enemiga, conducir a
legitimar la eliminacin fsica del otro, e incluso el ocultamiento de los mismos rastros
fsicos de su muerte.
En estos casos se podra hablar de un genocidio deliberado de lderes sociales y
polticos. An hoy, existen en Amrica Latina muchos sujetos desaparecidos y comuni-
dades mayoritarias que han sido desconocidas por las estructuras del poder de las so-
ciedades mayoritarias. El genocidio de ms de cien mil detenidos desaparecidos en casi
dos dcadas es una cuestin que sigue esperando una preocupacin de una Filosofa
Poltica latinoamericana. Para graficar esto en un solo pas, uno puede referir a las
principales conclusiones del informe final del Documentos de la Comisin de Verdad
y Reconciliacin del Per, donde se ha demostrado que las vctimas indgenas han sido
mayoritarias, y que permite afirmar que La CVR ha constatado que la tragedia que su-
frieron las poblaciones del Per rural, andino y selvtico, quechua y ashaninka, campe-
sino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del pas;
ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes
en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la Repblica.10
Para comprender, entonces, una parte relevante de la historia latinoamericana
debemos ceirnos a estas reglas y estructuras del poder que definieron la compleja
interseccin a-simtrica que se constata en una permanente lgica de negacin, pre-
sente en los diversos pases. Por medio de sta, se consagra la inexistencia de sujetos y
10 Documento final de la Comisin de Verdad y Reconciliacin del Per, Conclusiones N 9. Se puede consultar ntegramente en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 247
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
comunidades, y se admite una relacin de subalternidad, donde los sujetos negados es-
tn profundamente minusvalorados e igualmente desconocidos en sus derechos.
En sntesis, en estas tres figuras de la violencia histrica no se bosqueja una ta-
xonoma histrica de la violencia, sino un intento filosfico de explicitar la estructura
fenomenolgica de la violencia que devuelve como tema central la memoria de las vc-
timas en su relieve tico-poltico, recuperando su dignidad de seres humanos. Se trata
entonces de pensar una idealidad que permita elaborar una estructura poltica diferen-
te, por la que la relacin fundamental no es nicamente el recuerdo de los que fueron
asesinados y exterminados. En efecto, no es slo el sufrimiento de hombres y mujeres,
y de comunidades enteras por la maquinaria del poder, sino que se trata de la exigen-
cia mediante la cual la cultura de aquellos que sobrevivieron mantiene como legado el
sufrimiento, el dolor y la muerte. Nos parece que se trata de honorar con una memoria
pblica que recuerda como una indicacin simblica la violencia del ayer, pero que ac-
tualizada permite recontextualizarla, mostrarla activa y actuante en el presente. Nos
referimos a la violencia que es anterior a todo lazo social e histrico, a una nueva forma
de hacer poltica, entre nosotros, que constituye el lmite que requiere ser sobrellevado
por nuevas luchas, que permitan repensar otro tipo de humanidad. La hiptesis central
esbozada, en este sentido, logra ser comprendida, ya que la Poltica y lo poltico tienen
que ser siempre repensados de nuevo en un contexto de una poltica latinoamericana
del reconocimiento que es nuestro ltimo acpite, la que no est nunca cerrada sino
abierta a los nuevos desafos polticos.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 248
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
4. Una poltica contextualizada del reconocimiento
Las ideas referidas acerca de los hitos de la violencia latinoamericana permiten definir
de otro modo una propuesta poltica del reconocimiento, porque refiere a una discusin
filosfica diferente acerca de la crtica del poder, en el marco de las relaciones moder-
nas del reconocimiento entre subjetividades, al modo definido por A. Honneth11; y tam-
bin refiere a otros aspectos ligados a la cuestin de los derechos de las comunidades en
el mundo anglosajn, especialmente tal como ha sido referida por Ch. Taylor12, como
tambin por algunos de sus detractores.
En este breve trabajo no podemos analizar las implicancias de dichas teoras
del reconocimiento en relacin con el menosprecio, la humillacin y la violacin de
los derechos, pero nos parece relevante la sinergia observada con lo elaborado en el
pensamiento latinoamericano actual; adems, es posible sintonizarlas con la tradicin
enraizada en las ideas hegelianas, particularmente con el tema central de la lucha por
la afirmacin de s inherente a la filosofa de Arturo Andrs Roig, o bien a la poltica
crtica de la liberacin de Enrique Dussel. Tambin es posible observar una relacin con
un pensamiento crtico intercultural, que responde a la recuperacin de las memorias
obliteradas, de las luchas y resistencias obstinadas de las comunidades de vida.13
En este sentido, el anlisis filosfico de la violencia sistmica del modus operandi
de la Dictadura chilena, aparece siendo parte de un enorme choque contemporneo de
las racionalidades en disputa por el poder y no se reduce solamente a los problemas vi-
vidos por la sociedad chilena. Lo que es relevante para pensar es que ella es parte de un
proceso sistemtico de disciplinar sociedades que buscaban profundizar sus procesos
democrticos. Las dictaduras latinoamericanas son parte de una forma de hacer poltica
que tiene muchos elementos transversales, y por ello la poltica de la memoria no puede
11 Cfr.: A. Honneth, Kampf um Anerkennung-Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992 (Trad. Castellana 1997).
12 Cfr.: Ch. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton, 1992 (Trad. Castellana 1997).
13 Fornet-Betancourt, Crtica intercultural de la filosofa latinoamericana, Madrid: Trotta, 2004.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 249
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
estar destinada nicamente a las vctimas de un pas, ya que refiere a la necesaria com-
prensin de los derechos atropellados por siglos en todos los pases, y refiere, por tanto,
a una particular configuracin histrica de sociedades asimtricas, donde el poder que-
da prendado de la violencia estructural.
En este plano de lo poltico y de la memoria pblica, nos interesa destacar princi-
palmente la deuda de nuestra hiptesis con el pensar presente en el actual movimiento
latinoamericano. Es sabido, que en estas ltimas tres dcadas, se han replanteado, de un
modo decisivo, una determinada manera de entender la tradicin filosfica del poder, la
memoria socio-cultural de la violencia y el modo de entender el vnculo entre la crtica
poltica y cultural. En las tres expresiones en que ella se reconoce hoy, como Filosofa
Latinoamericana, como Filosofa de la Liberacin y como Filosofa Intercultural, y ms
all de sus innegables convergencias, diferencias y matices expuestos en este libro re-
ferido de Fornet-Betancourt, me parece que el estado de la cuestin del pensamiento
poltico hoy responde, por sobre todo, a una re-elaboracin de una teora de una poltica
crtica del reconocimiento, que complementa una tica de la liberacin, y una Filosofa
Poltica crtica, como la ha denominado en la actualidad Dussel.
Una perspectiva latinoamericana avanza entonces mucho ms all de lo que se
ha denominado en el contexto anglosajn como poltica del reconocimiento, ya que
este pensar asume decisivamente la permanente dialctica de la negacin del otro, que
se ha expresado en la multidiversidad de las formas violentas y destructivas que confi-
guran las estructuraciones fcticas del poder y que sacuden y aquejan a las sociedades
latinoamericanas desde hace cinco siglos, lo que llega hasta nuestros das, negando el
valor tanto de cada ser humano y de cada vida humana potencial, como de comunida-
des histricas, para consolidar simplemente la pervivencia de una facticidad del poder.
Sin embargo, no debemos considerar un pensar que queda atrapado en el derrotismo o
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 250
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
inmovilismo, sino que traspone la memoria en una nueva accin poltica, con un sentido
nuevo del futuro y responsabilidad por lo vivido en el pasado.
Desde nuestra ptica, se trata de reelaborar una poltica contextualizada del reco-
nocimiento que busca, en forma rigurosa, responder por nuestras memorias mltiples
de la vida social y de la violencia inherente en ellas; donde las memorias de la violencia
se han insertado en nuestras formas contextuales de vida, pero por sobre todo tratamos
de recuperar el sentido poltico de la accin histrica. En estos trminos, se pretende
dar origen a una cultura de la emancipacin que responda a una estructura de la domi-
nacin encarnada. Por ello, se trata de una postura crtica que se juega en la permanen-
te des-invisibilizacin de los des-encuentros, y se propone una accin mancomunada
donde el recuerdo abra nuevas vas para dibujar de otro modo el proyecto poltico, hon-
rando a las vctimas directas e indirectas de la represin. Se trata asimismo de asumir
crticamente una perspectiva histrico-cultural, que asumiendo la negacin mltiple de
los otros indgena, africano, campesino, mujer, pobre, etc., pueda responder con pro-
yectos innovadores que atiendan a matrices culturales emergentes. Dicho as, se trata
de redefinir las alternativas posibles para modificar los intercambios asimtricos entre
comunidades y sujetos y para, as, proyectar nuevas formas de reconocimiento de pro-
yectos polticos.
Tal poltica crtica no slo refiere a la explicitacin terica de los principios, sino al
modo cmo se ocultan las relaciones fcticas entre unos y otros, donde se niega la pro-
blematizacin argumentada de la exclusin de los otros, que no reconoce pblicamente
el derecho a la reparacin que exige asumir en forma pblica el dolor de las vctimas.
Asumiendo tal desafo central de la cuestin de la asimetra del poder en nuestras so-
ciedades se puede reorientar de otro modo la cuestin de las prcticas de la democracia
actual en torno a la imparcialidad y a la inclusin, que permiten ir articulando ciertos
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 251
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
principios universalizables para imaginar un otro modo de hacer poltica en un mundo
globalizado, que traspase las viejas y nuevas violencias estructurales. En este sentido,
me parece que la tesis de Fornet-Betancourt es relevante porque se plantea una temti-
ca central en Filosofa Poltica, que no es otra que la cuestin de la reflexin y de la crti-
ca acerca de la violencia invisible; asimismo, de las carencias de espacios y tiempos para
dar paso a la recuperacin de las memorias de los males sufridos durante 500 aos,
desde donde se van definiendo y articulando los principales hitos de nuevas luchas por
el reconocimiento.
Lo que exige este desafo de repensar la poltica del reconocimiento es no quedar-
se en esta violencia estructural, y tampoco quedarnos prisioneros de un hecho produci-
do hace 40 aos, sino que constituye el desafo consiste en no permanecer en el pasado
lejano y cercano, y ver que justamente el problema es cmo avanzar en la resolucin de
muchas de estas violencias que siguen encriptadas en el sistema econmico y poltico
contemporneo. Lo que puede permitir un recuerdo filosfico del Golpe Militar, a 40
aos, es partir de la experiencia de las vctimas entendiendo nuestro complejo presente
poltico, y avizorar un nuevo modo de hacer poltica en contextos culturales donde la
dominacin extra e intracultural contina siendo parte esencial de ellos. Esto permi-
tira adems des-implicar otras exigencias de parte de la Filosofa Poltica para criticar
la permanencia de los poderes hegemnicos, implementando procesos para desnudar
dinmicas contumaces de invisibilizacin.
En este sentido, cabe reconocer que la Filosofa Poltica es un quehacer terico
pero asimismo eminentemente prctico, ya que est inserto en contextos sociales, pol-
ticos y culturales, donde se van constituyendo los entramados del discurso y del poder.
Este nuevo pensar poltico propiciado por una hermenutica crtica y sobre todo por
una Filosofa Poltica intercultural traspasa esta cultura del silencio y lo definido por
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 252
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
violencia y por dominacin crnica, donde no se puede esquivar el problema de levantar
un espacio comn ms all de un cierto vaco intercultural, ligado a la lgica de la ne-
gacin de las sociedades, de las culturas y de los cuerpos. ste nos parece ser el desafo
central de la Poltica latinoamericana. En efecto, la Filosofa Poltica latinoamericana ha
logrado efectivamente dar en esta rica complejidad, que constituye el entramado del
pensamiento crtico latinoamericano un paso substantivo, a saber, que el desmontaje
de los sistemas de dominacin y las funciones ideolgicas asociadas al poder, se va lo-
grando siempre gradualmente en la conquista de la reflexividad y criticidad, vinculadas
a unas subjetividades emergentes, pero tambin a las prcticas polticas de las orga-
nizaciones socio-culturales.
5. Para no concluir
Una Filosofa Poltica, atenta al espritu descrito por un pensamiento crtico, exige dar
cuenta de una doble interpretacin del movimiento integrativo y des-integrativo en que
operan los mecanismos actuales del encuentro y del desencuentro, donde se requiere
asumir que el terreno de la recuperacin de la memoria es siempre un campo en dis-
puta, donde hay conflictos inherentes al imaginario de las propias comunidades y a los
proyectos de vida social en disputa. Las formas polticas de una sociedad concreta mues-
tran que la poltica tiende a ser casi siempre reducida a la gestin de poderes, privilegios
y reconocimientos que no son horizontales, lo que nos introduce en el campo de la asi-
metra histrica de las comunidades y sociedades. La historia del poder es casi siempre
la lucha de grupos humanos y sociedades poderosas contra grupos y sociedades ms
dbiles, como lo demuestra claramente el trato injusto y violento de los conquistadores
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 253
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
y de nuestras elites oligrquicas, frente a las regiones y a las comunidades indgenas,
afroamericanas y pobres de Amrica. Pero la Poltica con su carga dramtica no es todo,
ya que lo conflictivo aparece como el dominio de una racionalidad ideal, donde se juega
la gestin de la memoria conflictiva y el respeto a las vctimas que siguen siendo una
parte sustantiva de la vida cultural y poltica.
En este plano de ambivalencia entre la Poltica y lo poltico, el proyecto del reco-
nocimiento se urde en medio de una tensin destacada entre inclusin-exclusin, en-
tre memoria y olvido, lo que nos permite demostrar que en este ejercicio se juega la
posibilidad de entender la paradoja entre las tradiciones contextuales a las que ella da
origen. Se podra complementar esto concluyendo que la violencia fundante no quita
de ningn modo el valor del quehacer poltico, entendido como una accin social con
sentido histrico y no reducida a mero instrumento de la facticidad del poder por ende
ms all de la violencia y de la guerra, es justamente lo poltico lo que permite abrir el
espacio de la articulacin de los saberes contextuales y locales a una articulacin cada
vez ms universal y suficientemente crtica, donde la memoria de las vctimas pueda
ser plenamente honrada. En este sentido, lo que exigimos hoy al reconocimiento tico-
poltico del holocausto judo es lo que permite ser exigido para el holocausto indgena y
de los africanos en Amrica.
En las tres figuras de la violencia bosquejadas, lo que tratamos de hacer, no fue
poner en el tapete de la discusin a una taxonoma historicista de la violencia, sino a una
fenomenologa del poder, que devuelva a la memoria de las vctimas su relieve tico-po-
ltico en el conjunto de la historia de Nuestramrica. Se trata entonces de pensar la pol-
tica de una Patria Grande donde cabe madurar la relacin fundamental entre las diver-
sas luchas de resistencia, emancipacin y revolucin por las que se proyectaron mundos
sociales nuevos, en nombre de los cuales fueron muchos asesinados y exterminados,
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 254
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
hombres y mujeres, comunidades enteras por la maquinaria de los poderes fcticos, los
que merecen no slo su reconocimiento como parte de la herencia moral y poltica, sino
de tradiciones de luchas y de resistencias que permitan renovar la energa del compro-
miso social y poltico. La nueva cultura poltica se enraza simblicamente en una violen-
cia del ayer, apuntando a redefinir lo poltico desde su contextualizacin en el presente,
que es la base para hacer Poltica entre nosotros en la sociedad emergente que adviene.
La mirada poltica del reconocimiento que desplegamos aqu, no surge ciertamen-
te de una lectura de textos actuales en la Filosofa Poltica, sino que surge a partir de la
dinmica de saberes localizados, en apertura tanto con la problemtica de la memoria
latinoamericana como con los procesos socio-polticos de integracin. Reconocemos,
entonces, la deuda que tenemos con una experiencia ligada estrechamente con la histo-
ria poltica reciente del pas en que vivimos y, asimismo, reconocemos las deudas hist-
ricas con todos los que han sufrido. En especial, en cuanto a las que implican una proble-
mtica conflictiva respecto de los necesarios lmites del poder poltico y de los esfuerzos
necesarios que debe realizar una Democracia para reconstruir una nueva memoria
pblica que vaya ms all del marco del Bicentenario. Este desafo terico-prctico, a
nuestro parecer, constituye la nica base donde puede situarse una posible inclusin
del otro, como sugiere la poltica del reconocimiento; que vaya ms all de la lgica y de
la maquinaria de guerra interna.
-
VIOLENCIA FUNDANTE, MEMORIAS DE LA DICTADURA Y POLTICAS DEL RICARDO SALAS 255
ISSN 0718-9524
LA CAADA N4 (2013): 232-255
Bibliografa
Balibar, tienne, Violencias, identidades y civilidad, Barcelona: Gedisa, 2005.
Bauman, Zigmun, En busca de la poltica, Buenos Aires: FCE, 2001.
De Ramn, Armando, Historia de Chile, Santiago: Catalonia, 2003.
Ferry, Jean Marc, Les puissances de lexprience, Paris: ditions du Cerf, 1991, 2 tomes.
Fornet-Betancourt, Ral, La transformacin intercultural de la filosofa, Bilbao: Descle de Brouwer, 2003.
Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung-Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. (Trad. Castellana 1997).
Marchant, Oliver, El pensamiento poltico posfundacional, Buenos Aires: FCE, 2009.
Roig, Arturo Andrs, Teora y Crtica del pensamiento latinoamericano, Mxico: FCE, 1981.
Salas, Ricardo, Filosofa intercultural, Polticas del Reconocimiento y Violencia inter-tnica en Tierras Mapuches (Chile), G. Meinhardt (org.), Alteridade Peregrina, So Leopoldo: Nova Harmonia-OIKOS Editora, 2008, pp. 96-106,
, Para pensar tpicos e temporalidades do encontro-desencontro na filosofia intercultural, J. Pizzi, Pensamento critico IV: Mundo da vida, Interculturalidade e Educao, Pelotas: Ediciones UFP, 2012, pp. 119-38.
, Lo Sagrado y lo Humano, Santiago: San Pablo, 1996.
Salas, Ricardo y Salvar, Pablo, Del autoritarismo y la interminable transicin: notas sobre la discusin de la democracia en Chile, Revista de Ciencia Poltica de la UN de Colombia, N 7, 2009, pp. 89-112.
Taylor, Charles, Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton, 1992. (Trad. Cast. 1997).
Zizek, Slavoj, Sobre la violencia, Barcelona: Paidos, 2009.