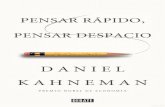Correo Psicoanalitico 14: Pensar las diferencias
-
Upload
taller-del-discurso-analitico-puerto-rico -
Category
Documents
-
view
227 -
download
10
description
Transcript of Correo Psicoanalitico 14: Pensar las diferencias

pecta al fuero interno y respeto humano no existen reglas claras y precisas, más bien el encuentro con experiencias contradictorias y pe‐numbras. La importancia de la forma‐ción clínica se ubica en el eje de una práctica, que atravesada por la Éti‐ca, confronta dos psiques, la del paciente y la del terapeuta. Muy a pesar de que aceptamos que ocupa‐mos un lugar, el de la escucha, y que vamos a trabajar con la libre asocia‐ción del paciente, somos el instru‐mento de nuestro trabajo y en este punto reside la importancia de la formación. Es importante atender la dimensión de complejidad que aportamos por razón de nuestra propia historia y vida psíquica. La Ética en el psicoanálisis va más allá de nociones conceptua‐les y didácticas sobre lo que son buenos o malos hábitos, discusión que puede estar del lado del adies‐tramiento o la educación profesio‐nal. Los conceptos teóricos en boga, sobre todo los que le son apa‐rentemente útiles al “fast track”, dejan fuera lo siniestro, la penum‐
Ética = conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Moral = punto de vista de la bondad o la malicia. Que no concierne al orden de lo jurídico sino al fuero interno y al respeto humano. Nos convoca un término, Ética, que tiene una definición apa‐rentemente clara según el Dicciona‐rio de la Real Academia Española, pero al abordar la pregunta sobre lo moral‐ “que no concierne al orden de lo jurídico sino al fuero interno y al respeto humano”‐ sabemos que estamos entrando en terreno move‐dizo, “que se desliza, que rompe el contorno”‐ se rebasan los límites de la palabra, de los conceptos jurídi‐cos y preceptos profesionales. La noción tradicional de Éti‐ca se asocia con reglas de confiden‐cialidad y una cierta definición de los parámetros que posibilitan y limitan la relación terapéutica. Pero este esfuerzo concierne a lo escrito, a lo jurídico, que puede resultar en palabras vacías, huecas, cuando nos enfrentamos a la noción de fuero interno y respeto humano. La expe‐riencia me dice que en lo que res‐
Editorial
Hacer la diferencia: la importancia de la formación.
NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
CORREO PSICOANALÍTICO
En esta edición:
Editorial: Hacer la diferencia: la importancia de la formación
Por: Edna Nazario
1
Del suicidio, o esa otra forma de morir: comentario a propósito de Alejandra Pizarnik
Por: Melany Rivera
3
Pensar las diferencias: un largo viaje a través de las semejanzas
Por: Freddy Aracena
4
La tragedia de las diferencias… Por: Juan A. León
9
El análisis: ¿terminable? Reflexiones sobre el fin de análisis y el pase
Por: Maileen Souchet
10
Actividades Psicoanalíticas 12
Renovación de la página Web del Taller del Discurso Analítico
Por: Comité de Internet
11
Comité Editorial:
Shirleen Collazo Caroline Forastieri

bra, los efectos de la pulsión de muerte que a mi entender apoyan el resurgimiento de traumas en forma de síntomas, padecimientos y “actings”. La formación de un psicólogo clínico necesi‐ta de tiempo, de la formación de finos vínculos afectivos y transferenciales, que permitan una pre‐sencia de sí, sosteniendo un deseo. Un itinerario de trabajo clínico y supervisión sostenida con profesores y pares, permite una gradual apertura emocional, una independencia, que poco a poco se transmuta en una posición profesional Ética. El
proceso de formación permite el deslizamiento a la posición de clínico, de analista. A no temer, ni erigir defensas ante terrenos movedizos, a aceptar lo opaco, la alteridad, condición de ser otro. La forma‐ción nos permite afinar, comprender lo que Freud nos ha recomendado hace más de un siglo, el análi‐sis propio como la única via para aquel que desea dedicarse a esta profesión llamada imposible pero fascinante. Edna Nazario
2 CORREO PSICOANALÍTICO

Del suicidio, o esa otra forma de morir: comentario a propósito de Alejandra Pizarnik
3 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
Ante la muerte, el lamento de quien se queda; ante el suicidio, una lista de interrogantes que inician en el porqué y en el qué pude haber hecho, si algo, para evitarlo. Pero, ¿cómo pensar el acto de quien decide poner fin a su propia vida? ¿Qué es lo que convoca este acto que su mero intento conlleva al encierro por ley? ¿Para quién o para qué hay que evitar la muerte? Más allá de dar una respuesta a estas in‐terrogantes, en las siguientes líneas propongo dis‐cutir fragmentos del Diario de Alejandra Pizarnik, una de las poetas argentinas de mayor trascen‐dencia en el siglo XX y quien se suicidó a sus 36 años, en 1972, por una sobredosis de seconal. A través de su decir, y de una voz poética que hilva‐na la muerte, la locura y la infancia, quisiera plan‐tear la pregunta por su suicidio desde las distincio‐nes que realiza Lacan sobre éste entendido como acting out, como pasaje al acto y como estatuto de acto. Para Cristina Piña, biógrafa y compiladora de las Obras Completas de Alejandra Pizarnik, en los escritos de la poeta ocurre una “desestructuración del sujeto”, distinguible en la ordenación de sus poemas a lo largo de los años y en una subjetividad que hace del lenguaje su asiento hasta el final. A sus 20 años, en un poema breve titulado Futuro dice “me dicen/tienes la vida por delante/pero yo miro/ y no veo nada”. Y me‐ses después añade “estoy perdiendo mis últimos objetos. Se acercan la locura o la muerte o ambas o es lo mismo” (lunes, 4 de noviembre de 1956).
“El nacido dentro de la poesía siente el peso de su irreal, su otra realidad, continuo. Su testimonio del no ser, su testimonio del acto inocente
de nacer, va saltando de la barca a una concepción del mundo como imagen, la imagen como la última de las historias posibles.”
José Lezama Lima
Las imágenes posibles
“Siempre quise vivir en el interior de un cuadro ser el objeto a contemplar”
Alejandra Pizarnik Diarios- 2 de junio 1969
Este llamado a la cercanía de la muerte se convierte en un llamado al suicidio cada vez más frecuente durante sus últimos doce años de vida, aproximadamente. El 2 de enero de 1961 escribe “Me sobrecoge mi carencia de defensas. Pienso en el suicidio. (Coqueteo con él. Como si al decirlo quisiera asustar a alguien. Pero mamá está lejos. Y tal vez no existe)”. Ya para 1970 afirma: “Ayúdame a no pedir ayuda (…)”; “aparentemente es el final. Lo quiero con serie‐dad, con vocación íntegra”. Paralelo a su Diario, su obra poética está cargada de metáforas alusivas a un sentimiento de horfandad y soledad, de un desamparo y una inca‐pacidad de vincularse con quienes la rodean y en cambio, una necesidad de volverse objeto. Desde Lacan en La lógica del fantasma, se puede pensar el suicidio, sobre todo los intentos suicidas, desde el acting ou”, siendo éste un lla‐mado al Otro, conformado desde un sujeto del inconsciente. A ello responden las instituciones con el encierro, como medida “preventiva”, para asegurar la vida, en contradicción a otros dere‐chos humanos tan elementales como la libertad misma. La segunda forma, es el suicidio como pa‐saje al acto. A partir del Seminario 14, podemos indicar que es por medio de este recurso que el sujeto se anula y afirma su ser de objeto. A dife‐rencia del acting, no hay un llamado al Otro, sino que hay una salida de escena, una destitución sub‐jetiva en la que se ve reducido a objeto a.

Por otro lado, el suicidio cobra estatuto de acto en tanto se identifica al significante que lo re‐presenta, ejemplificado desde Empédocles en La‐can (Vargas, 2010). Más que una transformación del sujeto, lo que resta es una inscripción de signo en la cadena significante. En Las formaciones del inconsciente, Lacan dirá:
“Cuanto más se afirma el sujeto con ayuda del significante como queriendo salir de la cadena significante, más se mete en ella y en ella se integra, más se convierte él mis‐mo en un signo de dicha cadena. Si la anu‐la, se hace, él, más signo que nunca. Y esto por una simple razón –precisamente, tan pronto el sujeto está muerto se convierte para los otros en un signo eterno, y los sui‐cidas más que el resto” Luego de haber realizado un breve recorri‐
do por la propuesta lacaniana de suicidio, propues‐ta que no psicopatologiza este acto sino que le
otorga un posicionamiento ético, ¿cómo pensar el suicidio de Pizarnik? ¿Será su poesía, en tanto deno‐minada por sus críticos como autobiográfica, un lla‐mado constante al Otro, o simplemente el desplie‐gue de un sujeto que asume un posicionamiento ante su deseo? ¿Qué decir de las elaboraciones de su diario, redactado en un lenguaje cada vez más destituido de toda sintaxis, cuando ella misma dice querer ser el objeto y no el sujeto‐ a contemplar? ¿Su suicidio, luego de varios intentos con gas y pas‐tillas, fue un pasaje al acto o un acting out fallido?
Sirva este breve comentario a modo de pun‐to de partida para pensar el trabajo de Pizarnik. Mientras encuentro respuestas, cierro con las si‐guientes líneas escritas con tiza en una pizarra y en‐contradas junto a su cadáver: “Criatura en plegaria/rabia contra la niebla/ escrito en el crepúsculo/contra la opacidad/ no quiero ir nada más que hasta el fondo/ oh vida/oh lenguaje/oh Isidoro…
Melany Rivera
también establecer relaciones entre los elementos clasificados, o sea, imponer una estructura a la realidad. Claude Lévi‐Strauss (1962/1997) nos dice que el pensamiento en estado salvaje está coman‐dado por una exigencia al orden irrefrenable. El pensamiento salvaje (el pensamiento silvestre, no domesticado) está poseído por “una devoradora ambición simbólica” (p.319) que no admite repa‐ros: “Se trata de un modo de pensar que parte del principio de que si no se comprende todo no se puede explicar nada” (Lévi‐Strauss, 1978/1987, p.37). La manifestación más llamativa del pensa‐miento salvaje son los mitos. El pensamiento sal‐
Pensar las diferencias es organizar el mun‐do, dar orden al caos. Como lo indistinto nos es insoportable estamos obligados a pensar y pensar consiste en establecer diferencias. La vocación del animal humano es ser un agrimensor de lo real. Al establecer diferencias imponemos distinciones que hacen pensable lo que aparece. Día y noche, hombre y mujer, vivos y muertos, es de estas pri‐meras y fundamentales oposiciones que surge el pensamiento diferencial que nombra, ordena y clasifica. Los opuestos son el motor de toda clasifi‐cación. Todo debe de estar en su lugar, no hay lugar para el desorden. Pensar las diferencias es
4 CORREO PSICOANALÍTICO
Pensar las diferencias: un largo viaje a través de las semejanzas
A Caroline Forastieri, Carmen García y Verónica Vélez
Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones a las estrellas.
Walter Benjamin

vaje es el pensamiento mítico y los mitos no son otra cosa que máquinas simbólicas que parten de la constatación de las diferencias para producir tra‐ducciones de experiencias a códigos diferentes. Dice Lévi‐Strauss: “Todo mito plantea un problema y lo trata mostrando que es análogo a otros proble‐mas; o bien el mito trata simultáneamente varios problemas mostrando que son análogos entre sí” (1985/2008, p.169). Paradójicamente el pensa‐miento salvaje, que es un pensamiento clasificato‐rio que parte de las diferencias, tiene como meta el establecer analogías, o sea, reconocer las semejan‐zas en las diferencias. Resulta interesante constatar que lo que Lévi‐Strauss considera como pensamien‐to salvaje es análogo a su propuesta del inconsciente como órgano simbólico cuya función consistiría en imponer leyes es‐tructurales a las experiencias vividas (1949/1995). Es sabido que esta innovado‐ra concepción del inconsciente tuvo un gran impacto en Jacques Lacan y en su axioma fundamentacional según el cual: “El incons‐ciente está estructurado como un lenguaje”. De hecho para Lacan la neurosis no es otra cosa que un “mito individual” que como todo mito intenta formalizar un conflicto. Esto lo muestra magistral‐mente Lacan en una famosa conferencia de 1952 donde examina la néurosis del Hombre de las ratas como un guión fantasmático en el cual la deuda del padre se sustituye a la dicotomía mujer rica / mujer pobre que se desata cuando el paciente se encuen‐tra ante la decisión de casarse o no (2009). Si bien Lacan nunca dejó de manifestar su admiración y aprecio a Lévi‐Strauss (“…quiero que se sepa que cuando vengo a escuchar a Claude Lévi‐Strauss, siempre lo hago para instruirme”, p.103) éste siem‐pre mantuvo una relación ambigua con el psicoaná‐lisis que iba de la admiración al menosprecio. Así como Freud comparaba la vida psíquica de los sal‐vajes con las de los neuróticos en Tótem y tabú, Lévi‐Strauss compara la vida psíquica de los salvajes con las de los psicoanalistas. Para el antropólogo el error de la interpretación freudiana de los mitos estriba en intentar descifrarlos imponiéndoles o reduciéndolos a un código único cuando un mito es, precisamente, un entrecruzamiento de códigos. Al fin y al cabo el psicoanalista encuentra en el mito
lo que él mismo ha puesto antes. Práctica inútil pues “cuando los mitos quieren razonar como un psicoanalista, no necesitan a nadie” (Lévi‐Strauss, 1985/2008, p.182). Paradójicamente, para Lévi‐Strauss, la grandeza de Freud se encuentra precisa‐mente en pensar cómo piensan los mitos. Ahora bien, debemos recordar que el modus operandi del pensamiento salvaje o mítico consiste en postular analogías lo cual no significa otra cosa que signifi‐car. Para Lévi‐Strauss “significar” significa traducir cualquier tipo de información a un lenguaje o códi‐go diferente. Significar es postular analogías, o sea, percibir lo semejante en lo diferente. Lo cual nos obliga a concluir lo siguiente: significar es metafori‐
zar. “Metaforizar bien, decía Aristóteles, es percibir lo semejante”. Proponer una metá‐fora es unir lo que estaba separado: “ver dos cosas en una sola” (Ricoeur, 1975/2001, p.37). Si establecer diferencias es pensar, postular semejanzas es conocer. Por eso no debemos ignorar la función cognitiva de la
metáfora. Mediante metáforas redescribimos la realidad y sacamos a la luz aspectos insospechados de la naturaleza. Metaforizar es también una forma válida de resolver problemas conceptuales. Paul Ricoeur llega incluso a plantear que el paradigma de toda explicación es la explicación de una metá‐fora y que no hay discurso sobre la metáfora que no sea metafórico. No hay un lugar no metafórico desde donde se analice el campo de la metáfora. En resumen, el pensamiento en estado salvaje (el in‐consciente estructurado como un lenguaje) es analítico y metafórico; parte de las diferencias para alcanzar las semejanzas.
Pues bien, sucede que son estas caracterís‐ticas las que Kant (1781‐1787/1998) identifica en la razón pura. Para Kant mientras la sensibilidad nos da acceso al tiempo y el espacio, y el entendimiento nos permite emitir juicios sobre la realidad, la razón es “la facultad de inferir” (p.179) mediante la cual se puede ascender de lo condicionado, o de lo dado en la experiencia, a lo incondicionado o trascen‐dental. La razón parte de la experiencia común pe‐ro apunta a lo absolutamente necesario, “que no deje ningún lugar al porqué” (p.266). El ideal de la razón es la totalidad, la respuesta última que con‐teste todas las preguntas. Esto se debe a la natura‐
5 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
Si establecer diferencias es
pensar, postular semejanzas es
conocer.

leza arquitectónica de la razón humana “que consi‐dera todos los conocimientos como perteneciendo a un sistema posible” (p.224). El ejercicio de la razón si bien permite subordinar los conocimientos unos a otros y unir sistemáticamente los conceptos tiende inevitablemente a producir ilusiones lógicas o trascendentales, ideas a las que no corresponde ningún fenómeno empírico y que son propiamente hablando “espejismos de la razón”. El anhelo de totalidad absoluta que se encuentra tanto en el pensamiento salvaje como en la razón pura nos lleva finalmente a callejones sin salida, a errores categoriales que en lugar de ayudarnos a conocer mejor la realidad nos desvían a eternas e inútiles disputas cuyo teatro es, según Kant, la metafísica; “vana satisfacción de una estéril curiosidad” nos diría Comte (1844/1993). El camino que va de las diferencias a las semejanzas nos puede llevar a un conocimiento más certero de la realidad o a corto‐circuitos conceptuales, fantasmagorías del intelec‐to, que sólo nos pueden confundir y entorpecer. Por eso para Kant, el filósofo debe ser un legislador de la razón. El filósofo debe de imponer límites a la razón, domesticar el pensamiento salvaje. Si hubo un filósofo en el
siglo XX que se dedicó a deshacer
ilusiones conceptuales, ese fue
Ludwig Wittgenstein. “El objetivo
de la filosofía, nos dice Wittgens‐
tein, es la clarificación lógica de los
pensamientos. La filosofía no es
una doctrina, sino una actividad” (1922/1997,
p.65). Para Wittgenstein la actividad filosófica con‐
siste en clarificar los pensamientos imponiendo
delimitaciones y distinciones, esto es, reintroducir
las diferencias en las semejanzas. La clarificación
lógica de los pensamientos es la meta del filósofo
quien nos libera de las “enfermedades filosóficas” y
nos da “paz en los pensamientos” mediante la de‐
tención de las analogías: “Todas las cosas son lo
que son y no otra cosa” (1966/1992, p.96). ¿El lema
de Wittgenstein? “Habré de enseñarte las diferen‐
cias”. Olvidamos que el significado de una palabra
depende de su contexto y al confundir códigos,
gramáticas o juegos de lenguaje distintos, nos crea‐
mos problemas falsos, los cuales hay que disolver y
no resolver. Liberar la mente de los “hechizos del
lenguaje” a eso apunta la visión terapéutica que
tiene Wittgenstein de la filosofía. Una filosofía que
busca describir, no explicar, que apunta a la clari‐
dad y no a la verdad, y que se sostiene en casos
concretos y no en generalizaciones abstractas. Por
esta razón hay quienes consideran a Wittgenstein
el “psicoanalista de la filosofía” ya que propone un
método terapéutico para disolver confusiones fi‐
losóficas aspirando a la simplicidad y la transparen‐
cia: “La tarea de la filosofía es tranquilizar el espíri‐
tu con respecto a preguntas carentes de significa‐
do. Quien no es propenso a tales preguntas no ne‐
cesita la filosofía” (2000, p.52). Curiosamente, y
como también sucedía con Lévi‐Strauss, Wittgens‐
tein tenía una relación ambivalente con el psico‐
análisis; se mostró siempre muy crítico con Freud a
la vez que lo consideraba como uno
de los pocos pensadores que había
que estudiar; llegaba incluso a consi‐
derarse a sí mismo “un discípulo de
Freud” (1966/1992, p.115). No obs‐
tante para Wittgenstein la interpreta‐
ción de los sueños de Freud se ase‐
meja más a una especulación, atra‐
yente pero falsa, que a una explica‐
ción científica. Lo que hace Freud es, según Witt‐
genstein, colocar los sueños en un contexto en el
cual dejan de ser enigmáticos, por cual se podría
decir que lo que sucede en la interpretación psicoa‐
nalítica es que el soñador vuelve a soñar su sueño
en otro contexto. Pero esto no es ofrecer una expli‐
cación del sueño sino ejercer una forma de persua‐
sión: “Han abandonado un modo de pensar y han
adoptado otro” (1966/1992, p.119). En Wittgens‐
tein encontramos la misma crítica que hace Lévi‐
Strauss al psicoanálisis: No es la explicación de un
mito sino un nuevo mito sobre el mito. En cambio
6 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011

Wittgenstein nos propone que observemos las dife‐
rencias y no las semejanzas entre las imágenes oní‐
ricas y los signos del lenguaje, diferencias que
hacen imposible la interpretación de los sueños.
Los sueños no tienen por qué tener una interpreta‐
ción porque nada tiene por qué significar otra cosa
fuera de sí misma. Ahora bien, debemos tener mu‐
cho cuidado a la hora de evaluar la crítica que hace
Wittgenstein a Freud ya que según el propio Witt‐
genstein lo que él hace no es diferente a lo que
hace Freud: disuadirnos de ver las cosas de deter‐
minada perspectiva y persuadirnos de verlas de
otro modo. Dice Wittgenstein: “Lo que estoy
haciendo es también persuasión. Si alguien dice:
«No hay diferencia», y yo digo: «Hay una diferen‐
cia», estoy persuadiendo, estoy diciendo «No quie‐
ro que vean eso de ese modo»” (1966/1992, p.96)
y concluye: “Todo lo que estamos haciendo es cam‐
biar el estilo de pensar y todo lo que yo estoy
haciendo es cambiar el estilo de pensar y persuadir
a la gente para que cambie su estilo de pen‐
sar” (1966/1992, p.98). En Wittgenstein la explica‐
ción se sustituye por la descripción y la descripción
termina siendo una forma de persuasión. No se
trata sólo de clarificar los pensamientos sino de
persuadir, de hacer ver de formas diferentes. Pero
la persuasión de la cual nos habla Wittgenstein no
se dirige exclusivamente al otro sino que es un ejer‐
cicio que el filósofo ejerce sobre sí mismo. La filo‐
sofía es un trabajo sobre uno mismo, sobre cómo
nosotros mismos vemos las cosas. De esta manera
en su crítica al psicoanálisis, Wittgens‐
tein nos revela su propia forma de pen‐
sar y su deuda con Freud: “Ciertamente
Freud se equivoca muy a menudo […]
pero en lo que dice hay un enorme con‐
tenido. Y lo mismo vale para mí” (2000,
p.26).
El pensamiento recorre un camino que va de las diferencias a las semejanzas y de las seme‐janzas a las diferencias. ¿Cómo salir de este círculo sin caer en el silencio místico que nos propone
Wittgenstein? Quizás entrando en él de forma astu‐ta. Tendría que existir un pensamiento que se man‐tenga en la constante tensión que existe entre lo idéntico y lo diferente, un pensamiento dialéctico que no aspire a la síntesis, una dialéctica negativa. La dialéctica negativa, que nos propone Theodor W. Adorno, es una forma de razonamiento que es “capaz de pensar contra sí mismo sin renunciar a sí” (1966/2005, p.138), un pensamiento “incompleto, contradictorio y fragmentario” que parte de una inadecuación esencial, de un antago‐nismo ontológico, entre la idea y la cosa. Adorno nos invita a conjurar lo que es heterogéneo a la sociedad, “lo que no es”, lo que no se deja cosificar por el mundo administrado: “los gritos de los mise‐rables y los desheredados” (Horkheimer, 1947/2002, p.183). A aquello que impide que el pensamiento acapare la totalidad y lo mantiene en constante renovación, a lo no conceptual en el con‐cepto, lo denomina Adorno, lo no‐idéntico. El pen‐samiento de lo no‐idéntico, la dialéctica negativa, es un pensamiento enciclopédico, racionalmente organizado pero discontinuo y asistemático que no busca su justificación en la utilidad pero reconoce su anclaje histórico‐social y asume una postura en él: “La necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad” (Adorno, 1966/2005, p.28). En contra de Wittgenstein, y porque la exac‐titud no sustituye lo verdadero, Adorno afirma que hay que decir lo que no se puede decir y penetrar en lo no‐conceptual sin reducirlo a categorías pre‐fabricadas. Se trata de una racionalidad no instru‐mental, o sea, libre del afán de dominio, cuya praxis es la autoreflexión crítica y cuya expresión es la interpretación. Pero la interpretación de la cual
nos habla Adorno no es hermenéutica, no busca el sentido, sino “irrumpir en lo pequeño” mediante una lectura creativa y crítica de nuestra época y nuestro mundo, articulada en una lógi‐ca de la descomposición (a la verdad sólo se puede llegar ensamblando frag‐mentos). La interpretación es un golpe de estado teórico, es teoría crítica, que
subvierte el orden establecido por la industria cul‐tural: “La auténtica interpretación filosófica no acierta a dar con un sentido que se encontraría ya
7 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
“Tendría que existir un pensamiento que se
mantenga en la constante tensión que existe entre
lo idéntico y lo diferente…”

listo y que persistiría tras la pregunta, sino que la ilumina repentina e instantáneamente, y al mismo tiempo la hace consumirse” (Adorno, 1931/1991, p.89). ¿Cómo no pensar en la interpretación psicoa‐nalítica tal y como la concibe Lacan? Para Lacan la interpretación no es atribuir un significado a un síntoma o a un sueño, no es ofrecer sentido: “El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino la reducción de los significantes a su sin‐sentido para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto” (Lacan, 1987, p.219). Wittgenstein se equivoca, el acto del analista no es la persuasión sino la interpretación y la interpreta‐ción no busca significar, como piensa Lévi‐Strauss, sino interrumpir la cadena de significantes al intro‐ducir la sincronía en la diacronía del discurso. Este acto tiene como resultado la emergencia de un “significante irreductible” (una letra sin sentido) cuya aparición provoca una restructuración en el inconsciente del sujeto. Interpretar es saber escu‐char los significantes por encima de los significados y saber leer entre líneas. Para Lacan la interpreta‐ción es el decir del analista y por eso habla de la ética del psicoanálisis como la ética del bien‐decir (“deber de reconocerse en el inconsciente”, 1970‐1974/1993, p.101) y en esto coincide con Adorno para quien el pensamiento bien pensado sólo se alcanza en la exposición verbal; lo mal dicho está mal pensado. “La filosofía, dice Horkheimer el fiel colega y amigo de Adorno, es el esfuerzo conscien‐te por fundir todo nuestro conocimiento y nuestra intelección en una estructura lingüística en las que las cosas sean llamadas por su justo nom‐bre” (1947/2002, p.182). No sólo en el reconoci‐miento de la importancia de la lingüisticidad en la condición humana coinciden Lacan y Adorno sino en el carácter incompleto de éste; cuando Lacan habla del no‐todo, de que la verdad sólo se puede medio‐decir, del objeto a y de lo real definido como lo imposible, apunta a lo no‐idéntico. El razona‐miento psicoanalítico es una manera de enfrentar‐se a lo no‐idéntico y la dialéctica negativa es una propuesta filosófica a la altura la experiencia del inconsciente. Finalmente llegamos a una forma de pensamiento en el que “convergen” (ni se diferen‐cian, ni se asemejan) el día y la noche, el hombre y la mujer, los vivos y los muertos.
Freddy Aracena
REFERENCIAS
Adorno, Th. W. (1931/1991). Actualidad de la filosofía. Barcelna: Editorial Paidós. Adorno, Th. W. (1966/2005). Dialéctica negativa. Obra comple ta, 6. Madrid: Ediciones Akal. Comte, A. (1844/1993). Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid: Alianza Editorial. Horkheimer, M. (1947/2002). Crítica de la razón instrumental. Editorial Trotta. Lacan, J. (1952/2009). El mito individual del neurótico o Poesía y verdad en la neurosis. Buenos Aires: Editorial Paidós. Lacan, J. (1987). El seminario: Libro XI. Los cuatro conceptos funda mentales del psicoanálisis (1964). Buenos Aires: Editorial Paidós. Lacan, J. (1970-1974/1993). Psicoanálisis, Radiofonía & Televisión. Barcelona: Editorial Anagrama Lévi-Strauss, C. (1949/1995). “La eficacia simbólica”. Antropología estructura. Barcelona: Editorial Paidós. Lévi-Strauss, C. (1955/2006). Tristes trópicos. Barcelona: Editorial Paidós. Lévi-Strauss, C. (1962/1997). El pensamiento salvaje. Colombia: Fondo de Cultura Económica. Lévi-Strauss, C. (1978/1987). Mito y significado. Madrid: Alianza Editorial. Lévi-Strauss, C. (1985/2008). La alfarera celosa. Barcelona: Editorial Paidós. Kant, I. (1781-1787/1998). Crítica de la razón pura. México: Editorial Porrúa. Ricoeur, P. (1975/2001). La metáfora viva. Madrid: Editorial Trotta. Wittgenstein, L. (1922/1997). Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza Editorial. Wittgenstein, L. (1966/1992). Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa. Madrid: Alianza Editorial. Wittgenstein, L. (1982/2002). Últimos escritos sobre Filosofía de la Psicología. Madrid: Technos. Wittgenstein, L. (2000). Movimientos del pensar. Diarios (1930- 1932/1936-1937). Valencia (España): Pre-Textos.
8 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011

Es cierto, no hay duda, hay ocurrencias en la vida que son inevitables. Son ocurrencias que por más que el sujeto intente cambiar, obturar o postergar no habrá posibilidad de ello. Ocurrencias que trascienden la pretensión de control que el sujeto aspira durante toda su vida. Por desgracia y aunque cueste entender‐lo más allá de los postulados de alguna teoría, nadie escapa a estas inexorables situaciones. La experiencia, la propia vida, está ahí para obligar a aceptarlo.
Como día tras día se constata con el solo hecho de respirar, múltiples son los escollos y avatares que aparecen y re‐aparecen por doquier, una y otra vez. La sociedad con sus prohibiciones, requerimientos y excesos, el vínculo con los otros, la incompletud que nada colma, el insaciable y siempre insatisfecho deseo, la precariedad y desgracia del amor, el siempre triun‐fante e infernal circuito de la repetición, el no estar seguro de nada y, por si fuera poco, el cuerpo propio, se encargan de recordar a cada instante que la anhela‐da felicidad es sólo una pretensión. Hay soluciones dirán algunos, sí, pero son soluciones que, en muchas ocasiones, también traen problemáticas; problemáti‐cas que conducen a caminos en los que las peripecias y la formación de síntomas se harán sentir por uno u otro lado.
Atada a esas fuentes de malestar se encuentra la incomprensible realidad de la muerte, de la llamada finitud de la vida. Muchas son las interrogantes que acompañan a la siempre voluntariosa muerte. Interro‐gantes que el sujeto intenta, de una u otra manera, hallarle respuestas… respuestas que no calman ni col‐man. ¿Podrá ser dominada la cuestión de la muerte? ¿Cómo el sujeto se enfrenta a la muerte de otro signi‐ficativo para él? ¿Serán evitables los efectos que aca‐rrea en los otros que quedan “vivos”? ¿Por qué para algunos su despliegue parece ser “fácil”, mientras que para otros resulta complicado? En fin, la pregunta so‐bre cómo trabajar con el nuevo escenario que impone la ida de un ser querido está en la base cuando se habla de las repercusiones que trae la intransigente y caprichosa muerte.
Como es sabido, a lo largo de su vida el sujeto establece vínculos fuertes con personas que coloca en un lugar particular. Son personas que, sin lugar a du‐das, hacen la diferencia. El sujeto pone algo de sí en
ese otro objeto. Dirige a hacia él afectos y emociones de diversa índole, ya sea odio, desprecio, coraje, cari‐ño, amor, entre otras que no hay espacio para mencio‐nar. El sujeto le da a un lugar a ese otro, a la vez que ese otro le asegura un lugar a éste.
Pero entonces, ¿qué sucede cuando muere uno de esos sujetos en que se ha puesto algo de uno? ¿Qué hacer con ese monto de afecto que se había diri‐gido? ¿Hacia dónde reenviarlo ahora? ¿En dónde que‐da ese lugar que ese otro que muere aseguraba? ¿Cómo “empezar” el llamado duelo?
Indiscutiblemente, enfrentarse a la inevitable muerte implica pensar las diferencias. Diferencias in‐eludibles que llegan tras la irrupción de la cuestión de la muerte. Diferencias que consisten en que ya no está el lugar que esa persona posibilitaba. Ya no hay a don‐de dirigir esa corriente afectiva. Ya no están esas pala‐bras que aquel que muere regalaba en tiempos en donde el silencio imperaba. No está esa persona que escuchaba en tiempos de oídos indiferentes; que posi‐bilitaba el orden en tiempos de caos. Esa persona que brindaba una esperanza en tiempos de angustia y des‐espero; que amparaba en tiempos de desamparo. Sim‐plemente, ya no está esa persona que antes estaba. La fuerza avasalladora de las diferencias se impone por doquier, a cada paso. Desgraciadamente, no hay ma‐nera de impedirlas.
¿Qué queda entonces? Por fuerza, el hecho de la muerte implica trabajar con esas trágicas diferen‐cias; diferencias trágicas que invitan a tomar un posi‐cionamiento al sujeto que enfrenta la muerte de otro. Es tratar, en cierta forma, de hacer soportable lo inso‐portable que irrumpe, que captura. Enfrentar la muer‐te de un ser querido lleva a re‐pensar y re‐significar esos vínculos que nos atan con él y a intentar dirigirlos hacia otro destino. Implica trabajar con el propio y arraigado egoísmo, con el nuevo lugar que supone la pérdida del que se tenía “asegurado” y con la inevita‐ble realidad de la propia finitud, entre otras cosas.
Pero ante todo, lo que se haga frente al trágico y diferente escenario en el que la puesta en juego de la muerte obliga a ubicarse, ciertamente, es una postu‐ra ética de la que cada cual es responsable…
Juan A. León
9 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
LA TRAGEDIA DE LAS DIFERENCIAS…

Como parte de las actividades que se sostie‐nen a nivel local, la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano – Foro de Puerto Rico, presentó el sábado 29 de octubre de 2011 su cuarta Jornada de formación clínica, titulada: El análisis: ¿terminable? Reflexiones sobre el fin de análisis y el pase. La Jornada fue organizada en articulación con el Tercer Encuentro Internacional de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano (IF‐EPFCL), El análisis, finales, continuaciones, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2011 en Paris.
La concurrida actividad se llevó a cabo en la sede de la Fundación para la Cultura Popular en el Viejo San Juan y contó con la participación de la psi‐coanalista colombiana Patricia Muñoz, AME (Analista Miembro de la Escuela) como invitada zo‐nal. También, cuatro miembros de Escuela del Foro de Puerto Rico: Silvia Arosemena, Rebeca Díaz, Dyhalma Ávila y María de los Ángeles Gómez pre‐sentaron interesantes propuestas vinculadas a la temática de la Jornada.
Patricia Muñoz compartió, a través de dos presentaciones, sus experiencias y reflexiones teóri‐cas sobre cómo pensar el fin de análisis y la expe‐riencia del dispositivo del pase. En su primera re‐flexión, titulada Más allá del beneficio terapéutico, elaboró acerca de cómo el fin de análisis plantea un cambio ético para el sujeto. La psicoanalista invita‐da enfatizó que dicho cambio incluye y sobrepasa el beneficio del efecto “terapéutico” con relación a los síntomas. Por otro lado, su segunda presentación, titulada Una muerte anunciada, giró en torno al
relato de un fin de análisis y de su experiencia como pasante y miembro de carteles del dispositivo de Escuela denominado por Jacques Lacan como el pase.
En cuanto a las intervenciones locales, Silvia Arosemena y Rebeca Díaz participaron con la pre‐sentación de un trabajo titulado Finales de análisis. Dicho trabajo conjunto, que toma como pretexto el seminario dictado por Colette Soler que lleva el mis‐mo título, propone un acercamiento a dos de las tres articulaciones que implican un final de análisis y que fueron formuladas por Lacan a lo largo de su extensa obra. Con un trabajo que presenta la inter‐rogación sobre ¿Qué debe quedar al final de análi‐sis?, María de los Ángeles Gómez elaboró un reco‐rrido teórico, que se inicia con Freud y desemboca en Lacan, acerca de cómo ambos plantean sus pro‐puestas en torno a los límites en el análisis. Por su parte, Dyhalma Ávila, actual Delegada del Foro de Puerto Rico, compartió sus reflexiones en torno a Pasar… a pensar el pase. Con este trabajo, se abordó los efectos de la experiencia particular de escucha de los testimonios de pasantes, pasadores y miembros de los carteles del pase, a la vez que se presentó la proposición inicial de Lacan que estable‐ce el pase como uno de los principales dispositivos de formación entre los miembros de una escuela de psicoanálisis, según concebida por él.
Entre la escucha de las presentaciones y un interesante intercambio de preguntas y comenta‐rios, la cuarta Jornada de formación clínica de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo La‐caniano – Foro de Puerto Rico concluyó, no sin se‐guirnos provocando en torno a cómo sostener el trabajo analítico desde una perspectiva ética, frente a un saber que sólo es posible articular entre la ex‐periencia particular y el vínculo constante con la clínica y con la interrogación de los textos que guían nuestra elección teórica. Agradecemos la presencia de los participantes así como también, les invitamos a continuar sosteniendo estos espacios de forma‐ción y reflexión clínica.
Maileen Souchet, FCL-PR
10 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
El análisis: ¿terminable? Reflexiones sobre el fin de análisis y el pase

Desde sus inicios el Taller del Discurso Analítico ha sostenido un esfuerzo continuo de trabajo preservando y ampliando los horizontes del legado de Sigmund Freud y Jacques Lacan en Puerto Rico. Esto le ha sido posible, en parte, ya que ha ido más allá de las fronteras de nuestra Isla para vincularse con otros que tienen en común un mismo deseo sobre el psicoanáli‐sis. Como parte de este quehacer y exponiendo una labor realizada ya por más de una década, se desea presentar la página web actualizada del taller: www.taller‐discurso‐analitico.org.
El propósito de este espacio es múlti‐
ple. Se quiere y se pretende, que sirva de catalíti‐co al pensamiento y la transmisión del psicoanáli‐sis. Además, que esta página dé cuenta del traba‐jo que se ha realizado y realizará aquí en la Is‐la. Queremos que este espacio sirva para afian‐zar vínculos con colegas tanto del ámbito nacional como internacional. Que se convierta en un espa‐cio común dejando huella de un trabajo que se ha realizado entre muchos.
Es por tal razón que en este espacio vir‐
tual se puede encontrar las pestañas de Inicio, Historia, Actividades, Publicaciones, Recursos y Contáctanos. En la pestaña de Historia, se to‐pará con un breve recuento de la historia del Ta‐ller del Discurso Analítico y eventos claves en la historia del psicoanálisis en Puerto Rico. En Acti‐vidades, encontrará reseñas del seminario clínico que ofrece la Dra. Gómez y reseñas del seminario de la ética dictado por el Dr. Ramos. Podrán en‐contrar, también, los distintos coloquios ya cele‐brados junto a un fragmento de la apertura, así como, la próxima actividad por venir. En Publica‐
ciones, estarán disponibles los índices de las Ac‐tas de los Coloquios y los Correos Psicoanalíticos en su versión electrónica. En Recursos, encon‐trarán una lista bibliográfica de las disertaciones recientes realizadas en la Universidad de Puerto Rico‐RP desde el psicoanálisis, un conjunto de videos con entrevistas y seminarios de distintos psicoanalistas, así como una lista de enlaces a otras páginas web de interés. Por último, en Contáctanos, se expondrán los medios, para que el que desee, se comunique con el Comité de In‐ternet ya sea para hacer aportaciones u obtener información.
Pero nuestra visión de la página no se sub‐sume a lo que ya está hecho. Se quiere sostener un trabajo y seguir ampliando este espacio para que contenga, entre otros elementos, foros en donde se puedan seguir pensando los coloquios, así como otros temas. Se quiere incluir reseñas más detalladas de las distintas actividades que se han realizado y que se seguirán realizando en la Isla. Más aún, que este espacio virtual sirva como excusa para mantener un registro de imágenes, audio y escritura del trabajo realizado. Además, se quiere seguir expandiendo la pestaña de recur‐sos para que incluya una lista bibliográfica de los libros que se han publicado en Puerto Rico en‐torno al psicoanálisis, seguir incluyendo las dis‐ertaciones a través de los años y aumentar la lista de enlaces y videos, entre otros. En fin, esta página virtual representa un trabajo que apenas está comenzado.
Comité de Internet: Shirleen Collazo
Libertario Pérez
Melany Rivera
Eduardo Valsega
Verónica Vélez
Renovación de la página web del Taller del Discurso Analítico
NUMERO 14, DICIEMBRE 2011 11

Actividades Psicoanalíticas
Enero 18: Reunión del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico
Enero 27: Seminario: La Angustia Dra. María de los Ángeles Gómez Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Cine Foro: se reúne una vez al mes. Para información de fechas especificas, favor comunicarse a: [email protected]
12 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
ENERO 2012
D L M W J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRERO 2012
D L M W J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
MARZO 2012
D L M W J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Febrero 3 : Seminario: La Ética Dr. Francisco J. Ramos Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Febrero 15: Reunión del Foro del Campo
Lacaniano de Puerto Rico Febrero 24: Seminario: La Angustia Dra. María de los Ángeles Gómez Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Cine Foro: se reúne una vez al mes. Para información de fechas especificas, favor comunicarse a: [email protected]
Marzo 2 : Seminario: La Ética Dr. Francisco J. Ramos Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Marzo 21: Reunión del Foro del Campo
Lacaniano de Puerto Rico Marzo 30: Seminario: La Angustia Dra. María de los Ángeles Gómez Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Cine Foro: se reúne una vez al mes. Para información de fechas especificas, favor comunicarse a: [email protected]

Actividades Psicoanalíticas
Mayo 4 : Seminario: La Ética Dr. Francisco J. Ramos Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Mayo 16: Reunión del Foro del Campo Lacaniano
de Puerto Rico Mayo 25: Seminario: La Angustia Dra. María de los Ángeles Gómez Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Cine Foro: se reúne una vez al mes. Para información de fechas especificas, favor comunicarse a: [email protected]
13 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
ABRIL 2012
D L M W J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAYO 2012
D L M W J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Abril 6 : Seminario: La Ética Dr. Francisco J. Ramos Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Abril 18: Reunión del Foro del Campo Lacaniano
de Puerto Rico Abril 27: Seminario: La Angustia Dra. María de los Ángeles Gómez Lugar: Residencia Dra. Gómez Hora: 7:30 pm Cine Foro: se reúne una vez al mes. Para información de fechas especificas, favor comunicarse a: [email protected]

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011
Anuncios Puedes conseguir la Antología malestares en la cultura: las falacias del bienestar. Ésta recopila diversas ponencias presentadas en los coloquios anteriores. La misma tiene un costo de $10.00.
Además puedes adquirir la Revista Intervalo, a un costo de $15.00 y las Actas del Coloquio del Taller del Discurso Analí-tico, a $10.00. Éstas estarán a la venta durante el coloquio en la mesa de inscripción o puedes solicitar más información escribiendo a: taller_discurso_analí[email protected]
NOTAS...

15 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011

16 NUMERO 14, DICIEMBRE 2011