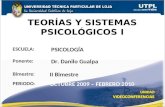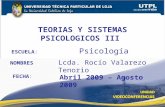Bases Teorias de Factores Psicologicos
-
Upload
noelia-lissete -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of Bases Teorias de Factores Psicologicos
FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE CONDUCTAS AGRESIVAS
AUTOESTIMA
El anlisis de la autoestima en relacin con la conducta violenta ofrece resultados muy controvertidos. Sin embargo, antes de detallar esta relacin (autoestima- violencia), es preciso sealar que el estudio de esta variable ha estado sujeto a varias limitaciones y dificultades durante su larga trayectoria en la historia de la Psicologa. Fundamentalmente, se distinguen las siguientes dificultades (Byrne, 1996): 1) falta de consenso entre los investigadores en la definicin de la autoestima; 2) la multiplicidad de trminos anlogos utilizados (autoestima, autoimagen, autoconcepto, etc.); 3) la ambigua distincin entre autoconcepto y autoestima; y 4) el predominio en la investigacin de nociones informales frente a las formales.Algunos autores sostienen que una percepcin positiva del s mismo contribuye a un mejor ajuste comportamental y emocional de los adolescentes (Bandura, 1997; Taylor y Brown, 1994). As, la autoestima es concebida como un importante factor de proteccin frente a los comportamientos violentos (DuBois, Bull, Sherman y Roberts, 1998; Harter, 1999). Por el contrario, otros autores sealan que la autosobrevaloracin puede provocar expectativas poco realistas de uno mismo, las cuales pueden estar en el origen de sentimientos depresivos y comportamientos agresivos (Baumeister, Bushman y Campbell, 2000; Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin y Wanner, 2004; del Barrio, 2004). Adems, distintos trabajos apuntan que los adolescentes violentos presentan una autoestima ms baja que aqullos sin problemas de conducta (Mynard y Joseph, 1997; OMoore, 1995), mientras otros muestran que los agresores no presentan consistentemente una autoestima ms baja que los no implicados y se valoran positivamente a s mismos mostrando un nivel de autoestima medio e incluso alto (Olweus, 1998; Rigby y Slee, 1992; Thornberry, 2004).Esta aparente contradiccin de resultados se podra atribuir al tipo de instrumentos utilizado para obtener medidas de autoestima y, en concreto, a si el instrumento seleccionado proporciona una medida de autoestima global o multidimensional. As, en los estudios que utilizan medidas de autoestima global, no se reflejan posibles diferencias existentes entre adolescentes agresores y no agresores (Dorothy y Jerry, 2003; Rigby y Slee, 1992). Sin embargo, cuando se utilizan medidas de la autoestima desde un punto de vista multidimensional, los agresores muestran una autoestima ms baja o ms alta dependiendo de los dominios (Andreou, 2000; OMoore y Hillery, 1991). As, la autoestima tanto familiar como escolar parece ejercer un consistente efecto de proteccin frente a los comportamientos violentos (Crosnoe, Erickson y Dornbusch, 2002; Lau y Leung, 1992). No obstante, varios trabajos indican que elevadas puntuaciones en determinados dominios de la autoestima (autoestimas social y fsica) pueden constituir un factor de riesgo potencial para el desarrollo de problemas de conducta de carcter violento (Andreou, 2000; OMoore y Kirkham, 2001).
SINTOMATOLOGA DEPRESIVA
Los adolescentes son ms verstiles emocionalmente que los nios y los adultos. Adems, en la etapa adolescente se padecen estados de nimo depresivo con ms frecuencia en comparacin con la infancia y la adultez. Por tanto, dicho periodo tiene altas probabilidades de ser considerado emocionalmente difcil. Se pueden observar diversos factores que influyen en la alteracin del estado de nimo y que pueden relacionarse con la convivencia escolar y el buen ajuste adolescente. Por ejemplo: la baja popularidad entre el grupo de iguales, el pobre rendimiento escolar y problemas familiares como el conflicto parental (Lila, Buelga y Musitu, 2006).Varios estudios confirman la importancia de los contextos familiar y escolar en el ajuste psicolgico del adolescente, que muestran la influencia directa, bien de las relaciones familiares, bien de los problemas de ajuste en la escuela, en el desarrollo de sntomas depresivos (Dumont, Leclerc y Deslandes, 2003; Lyu, 2003). En esta misma lnea, los factores familiares y escolares se relacionan entre s y contribuyen conjuntamente a la explicacin del malestar psicolgico del adolescente (Estvez, Musitu y Herrero, 2005). Respecto a los resultados existentes sobre el vnculo entre la violencia y la depresin, diversos estudios destacan que los alumnos victimizados regularmente por sus iguales padecen problemas de ansiedad y depresin (Pelper, Smith y Rigby, 2004). En el caso de los agresores, los resultados son ms contradictorios. Algunos estudios muestran que los adolescentes violentos presentan ms desordenes psicolgicos que el resto de adolescentes (Carlson y Corcoran, 2001;Kaltiala-Heino, Rimpel, Rantanen y Rimpel, 2000; Seals y Young, 2003). Otras investigaciones no sealan asociaciones directas entre conducta violenta en la escuela y la posibilidad de presentar sntomas depresivos (Estvez, Musitu y Herrero, 2005; Estvez, Musitu, Martnez, Moreno y Martnez, 2004). En este sentido, algunos estudios constatan que los agresores muestran un ptimo ajuste emocional (Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin y Wanner, 2004), probablemente debido al apoyo que reciben por parte de su grupo de amigos, disminuyendo la posibilidad de desarrollar sintomatologadepresiva.
EMPATA
En la adolescencia, las relaciones sociales estn menos supervisadas por los adultos. Se fundamentan ms en la intimidad y la empata, y son ms estables que en la niez, adems de incidir de manera importante en el desarrollo emocional y cognitivo del adolescente en su adaptacin al medio social en el que convive, en el aprendizaje de actitudes y valores, en la formacin de la identidad y en la adquisicin de habilidades sociales, como el manejo delconflicto y la regulacin de la agresin (De La Morena, 1995;Erikson, 1968; Hartup, 1996; Laursen, 1995). El adolescente se encuentra inmerso en un profundo cambio afectivo, en el que debe tomar conciencia del complejo mundo de relaciones que se le plantea afrontar nuevos retos respecto al mantenimiento de su red social y el inicio de nuevos contactos interpersonales. Es, pues, en este delicado punto en el desarrollo emocional y conductual del individuo donde adquiere una especial relevancia el concepto de empata. Ms an, si diversos autores asocian la falta de empata, junto con otros factores psicolgicos como la tendencia a la impulsividad, la irritabilidad, el mal humor y la actitud positiva hacia la violencia, con los problemas de conducta en la adolescencia Caractersticas de la Empata1. La empata es un proceso psicolgico que vara de unas personas a otras y, por tanto, puede considerarse como un factor de diferencias individuales (Eisenberg y Strayer, 1987; Farrington y Jolliffe, 2001).2. Numerosos investigadores creen que el concepto de empata puede medirse, de tal manera que pueden construirse instrumentos de medida con valores adecuados de fiabilidad y validez (Jolliffe y Farrington, 2004). El factor empata puede considerarse como una variable continua (determinado nivel de empata) o como una variable dicotmica (presencia-ausencia de empata). Ambas aproximaciones presentan ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, si consideramos la empata como una variable continua, es posible que sea ms cercano a la realidad. Sin embargo, la aproximacin dicotmica identifica desviaciones individuales y se puede utilizar de manera sencilla para valorar factores de riesgo de ausencia de empata.3. Las investigaciones sobre la empata asumen que este constructo tiene una influencia sobre la conducta (Eisenberg etal, 1996; Kaukiainen et al., 1999): se espera que personas con altos niveles de empata acten de manera ms sensible al percibir los sentimientos de otra persona.Diversos estudios ponen de manifiesto que la empata fomenta la conducta prosocial o altruista y la competencia social (Batson, Fultz, y Schoenrade, 1987; Eisenberg y Fabes, 1998; Hoffman, 2000; Staub, 1979). Adems, se ha relacionado la falta de empata con el desarrollo de problemas de conducta como la agresividad o laconducta antisocial, ya que este tipo de respuestas desadaptativas puede ser ms frecuentes en aquellas personas que no son capaces de apreciar los sentimientos de sus iguales (Miller y Eisenberg, 1988).
SOLEDAD
Una de las primeras definiciones de la soledad es la apuntada por Sullivan (1953), que la concibe como una experiencia displacentera, asociada con la carencia de intimidad personal. En esta misma lnea, Peplau y Perlman (1981) definen la soledad de manera unidimensional, como una experiencia asociada a sentimientos negativos que tiene lugar cuando la red social de una persona es deficitaria cualitativa o cuantitativamente. Basndose en esta definicin, identifican tres caractersticas comunes de la soledad: a) es resultado de deficiencias en relaciones interpersonales; b) es una experiencia subjetiva que contrasta con la evidencia fsica del aislamiento social; y c) es una experiencia estresante y displacentera (Peplau y Perlman, 1982). Ya en nuestro contexto nacional, Expsito y Moya (2000) conceptualizan la soledad como un estado emocional que se desencadena cuando la persona no ha logrado las relaciones interpersonales ntimas o estrechas que desea. Las relaciones ntimas tienen un gran valor en la vida de las personas (Thornton y Freedman, 1982), por lo tanto, la ausencia de tales relaciones se percibe como una condicin indeseable que propicia el malestar fsico, psicolgico y social de quienes sufren este problema (Lin, 1986; Sarason y Sarason,1984).