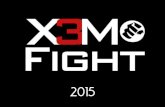Algunos aspectos generales de la teoría económica de … · sobre el tema bajo los auspicios del...
Transcript of Algunos aspectos generales de la teoría económica de … · sobre el tema bajo los auspicios del...
Algunos Aspectos Generales de laTeoría Económica de laDescentralización Fiscal (1)
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍOProfesor ordinario de Teoría Económica y deEconomía del Sector Público (I.E.U. del FERT.Barcelona). Profesor agregado de HaciendaPública y Derecho Fiscal (Facultad de Cien-cias Económicas y Empresariales de la Uni-versidad Central de Barcelona). Profesor agre-gado de Análisis Económico (IESE. Universi-
dad de Navarra en Barcelona).
I. Advertencias previas
Cuando el Centro de Estudios Constitucionales me encomendóla elaboración de una ponencia bajo el título de «Aspectos Genera-les de la Teoría Económica de la Descentralización Fiscal», lo pri-mero que hice fue redactar un índice provisional para marcar lasfronteras de su contenido. Al reflexionar sobre el expresado índice,pronto pude darme cuenta de que lo que me estaba poniendo comoreto era poco menos que la redacción de un libro de bastantes pá-ginas. Dos razones me movieron a variar las líneas iniciadas delproyecto: La primera fue que tal libro, en sus aspectos básicos, yalo tenía escrito y del mismo estaban ya editadas y casi agotadasdos ediciones (2); más aún, en aquellos momentos estaba trabajan-do en una tercera edición revisada y ampliada con cuatro nuevoscapítulos (3). La segunda, que caía fuera de lugar presentar una
(1) El presente trabajo corresponde a la Ponencia elaborada por el autorsobre el tema bajo los auspicios del Centro de Estudios Constitucionales deMadrid. Dicha Ponencia fue defendida en el mencionado organismo duranteel pasado curso académico y lo que aquí se publica no recoge las múltiplesexplicaciones adicionales aportadas oralmente en el transcurso de la sesión.
(2) Véase DOMÍNGUEZ DEL BRÍO, Francisco: La descentralización óptima,2." edición. Estudios del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Económico.Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1974. (La primera edi-ción de la obra se publicó en el año 1973 por la misma editorial.)
(3) La tercera edición del libro de referencia actualmente ha sido edi-tada y publicada con la adición de varios capítulos y la ampliación de algu-nos de los que formaban parte de la primera y segunda ediciones, variandoel título de la obra para mejor significar su verdadero contenido. Véase
175
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
ponencia ante expertos de muy variada especialización (jurídica,económica, política, de administración pública, etc.) con más de900 folios mecanografiados.
Consecuente con las razones expuestas, el trabajo que llevé acabo representó un mero esfuerzo de síntesis, empezando por an-teponerle al título de la ponencia que se me había pedido («Aspec-tos Generales de la Teoría Económica de la Descentralización Fis-cal») el adjetivo de «Algunos». Otra cosa hubiera sido una innece-saria cuasiduplicación del manual que entonces ya estaba en im-prenta en su nueva versión —véase la nota (3) a pie de página—.Aquel trabajo de síntesis que representó la ponencia es el queahora publica la REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA, y no hará faltainsistir en que sólo se abordan algunas pinceladas esenciales quecorresponden a un análisis «a vista de pájaro» de la compleji-dad de los problemas que se insinúan. Por otra parte, en la repe-tida circunstancia huí, a propósito, de los desarrollos matemáti-cos que soportan mis proposiciones (por razones obvias), aunqueno es preciso advertir al lector especializado que esa instrumenta-ción económico-matemática que utilizo extensamente en los manua-les referenciados, podrá resultarle fundamental para los propósitosde un más estricto rigor, en cuyo caso le remito a los mismos aligual que si desea una gran profusión de apoyos bibliográñcos. Loque a continuación se exhibe pretende, a pesar de su insorteabletono abstracto, que sea inteligible para personas de la más variadaprofesionalización y especialización científica.
II. ¿A qué niveles la función objetivo pentadimensionalde un sector público moderno?
Nuestro punto esencial de arranque lo constituye el don precia-do de la libertad. En el contexto que inspira, una gran mayoría deeconomistas-hacendistas contemporáneos situamos la fundamenta-ción cientíñca de la actividad ñnanciera del sector público en unplano normativo, insistiendo en que éste constituye la más idónea
DOMÍNGUEZ DEL BRÍO, Francisco: La descentralización óptima: teoría econó-mica de las autonomías fiscales (tercera edición, revisada y ampliada), Ser-vicio de Publicaciones del Instituto de Economía del F. E. R. T., Barcelo-na, 1980, 468 págs.
176
ASPECTOS GENERALES OE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
plataforma para encontrar unas bases a la gestión de la economíapública. En los inicios de dicho planteamiento metodológico, surgede manera espontánea y directa un primer interrogante que con-siste en preguntarse el «por qué" de las gestiones de la HaciendaPública. O dicho de otra manera, el primer problema que confron-tamos es el de dar explicación a la existencia y actuación del sectorpúblico en una sociedad en la que aceptan los siguientes juicios devalor:
1. Cada unidad económica privada de decisión tiene el dere-cho inalienable a elegir la contribución especíñca que hará a la acti-vidad económica general del grupo social del que forma parte, conlas únicas limitaciones del bien común presidido por el llamadoprincipio de «subsidiariedad» (4).
2. Cada unidad económica privada de decisión tiene el derechoa vender su contribución específica a la actividad económica, a unprecio «aceptable» para dicha unidad y para el comprador.
3. Cada unidad económica privada de decisión tiene el derechoa obtener los bienes y servicios que resultan de la contribución deotra u otras unidades económicas privadas de decisión, al precio«aceptable» para ambas partes.
(4) El principio de subsidiariedad es la consecuencia de unos derechosinmanentes en la persona individual, de gran trascendencia para la organi-zación social, y constituye una constante inspiradora de todas las democra-cias occidentales, caracterizadas por el respeto a la pluralidad de opcionesy a las minorías en todo aquello que no quebrante el bien común. El lectorinteresado en profundizar en estas cuestiones puede consultar la monumen-tal y conocida obra de MESSNER, Johannes, Etica social, política y economíaa la luz del Derecho Natural (versión castellana del original Das Naturrecht),Ediciones Rialp, S. A., Madrid, 1967. De manera particular por lo que concier-ne al principio de subsidiariedad, recomiendo un profundo análisis de laspartes II y III del libro primero de la obra de referencia, págs. 155-551 (sibien opino que la lectura completa del trabajo del profesor Messner es unprecedente ineludible para todo científico de las áreas sociales y humanas).Evidentemente no podemos entrar aquí, con la profundidad deseable, en elestudio de las raices y consecuencias del principio de subsidiariedad. Bastarádecir que su vigencia determina que todo lo que pueda ser realizado en lasmismas condiciones de optimalidad por la acción de una o más instanciasde decisión inferiores, no podrá ser suplantado por otra unidad de decisiónde orden superior, colocando en primer término la persona humana comounidad de decisión libre. Una síntesis del significado del principio de subsi-diariedad la encontrará el lector en mi ensayo «En defensa del bien común»,incluido en mi libro La encrucijada económica actual, colección NT, EUNSA.Pamplona, 1977.
177
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
A su vez, como corolarios implícitos de los anteriores juicios devalor se desprenden las siguientes características generales para lasociedad que contemplamos:
a) La libertad de cada persona individual para trabajar delmodo, en la actividad y en el medio que desee, sin más limitacio-nes que las aludidas en el juicio de valor 1, expresado más arriba.(Este punto podría sintetizarse bajo el lema de «libertad y movili-dad del factor trabajo».)
b) El derecho de propiedad privada sin más limitaciones quelas que implica el juicio del valor 1, expresado más arriba. (Inclu-ye el derecho de propiedad individual de los frutos del trabajo yde los frutos del trabajo acumulado y ahorrado, con sus connota-ciones de dominio para disponer, prestar, cambiar, etc.)
Es obvio que ante la convivencia social, los anteriores juiciosde valor y sus corolarios imponen, por su parte, determinados debe-res a cada persona individual o unidad económica de decisión, porcuanto la convivencia en el grupo exige la no-interferencia de laslibertades individuales entre sí. También, que los enumerados jui-cios de valor son congruentes con el juego político democrático or-ganizado sobre las libertades individuales, y están presentes (salvodiferencias de grado) en todos los países o sociedades de «corteoccidental».
Reiterémoslo, en una sociedad que se inspire en los juicios devalor expresados, ¿qué sentido tienen las operaciones de la Hacien-da Pública? ¿P° r qué el sector público y su actividad financiera?Probablemente ante tales cuestiones lo mejor que podemos hacer,en un primer paso, es encarar directamente la realidad, intentandoestablecer un análisis empírico del sector público en el mundo oc-cidental comúnmente dominado por los referidos valores de prin-cipio. La simple observación nos evidencia que: a) El sector públicoexiste aún en los grupos que pudiéramos considerar como más «li-bertarios»; b) Que se corresponde con un componente básico de laconducta económica total del grupo y dentro del grupo, y c) Queconvive junto con los sectores de decisión económico privada de-pendiendo el carácter preponderante, en términos comparativos,de circunstancias espacio-temporales. Sin embargo, simultáneamen-
178
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
te hemos de asentir a que la directa constatación existencia! delsector público y sus operaciones, no desvela la intimidad de susrazones de existencia. Existe, esto nos lo dice la observación, pero¿podría no existir? Del mismo modo se observan, con destacablegeneralidad, unas constantes en cuanto al carácter de los objetivosque pretenden alcanzar los sectores públicos de grupos sociales muydiversos; ¿será acaso por mera coincidencia? ¿Se pueden aducir ra-zones objetivas que expliquen la existencia y acción del sector pú*blico en el mundo real, bajo las coordenadas definidas por el siste-ma de valores éticos ya mencionado? ¿Es posible inferir un conjuntode fines macrosociales concebidos como «racionales» en el sentidode que su accesibilidad implica una actividad económica racional?
Una larga serie de años me han llevado a concluir una respuestaque denomino el «teorema de existencia de un sector público mo-derno», entendiendo la expresión como equivalente a que si resultaposible encontrar razones por las que un conjunto de objetivos re-sultan inalcanzables (o al menos no están automáticamente garan-tizados) por la lógica de una actividad económica en la que sóloexistan unidades privadas de decisión, entonces se puede «raciona-lizar» la existencia de una unidad de decisión peculiar que deno-minamos, precisamente, sector público. Ese particular enfoque per-sonal del «teorema de existencia» cumple dos funciones (profunda-mente interrelacionadas):
— Racionalizar la existencia del sector público; y— Racionalizar una determinada función objetivo del sector pú-
blico que «justifique ideológicamente» las operaciones del mismo,llegando por ese camino a la definición (por inferencia) de una jun-ción objetivo pentadimensional que orienta la actividad financierade un sector público moderno, bajo las ineludibles premisas de queciertas aspiraciones están presentes en el grupo social y vienen co-rroboradas por los procesos políticos de dicho ente. En consecuen-cia, la función objetivo de un sector público moderno incluye tan-tas dimensiones o subobjetivos como metas (definidas de un modoconcreto) no sean alcanzadas directamente, o no estén garantizadasbajo determinadas condiciones, por la única actuación de las uni-dades económicas privadas de decisión. (En un contexto social, in-
179
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
sisto de nuevo, que respete ios juicios de valor brevemente enume-rados al principio de este epígrafe.)
Inmediatamente, siguiendo un orden lógico, se plantea a con-tinuación un interrogante crucial, de particular interés para lostiempos que corren en nuestro país. En efecto, suponiendo el sectorpúblico, y aceptado el «espacio pentadimensional» de sus finalida-des, se da a luz una pregunta difícil: aquella, precisamente, que enalgunos de sus aspectos parciales intentaré analizar dentro del cuer-po central de la ponencia. Pues, desde luego, el sector público notiene por qué ser, necesariamente, un ente unitario e indivisible.Supuesto que existan diferentes niveles gubernamentales, o puedanexistir, dentro del ente llamado sector público, ¿cuáles son los ni-veles apropiados para la óptima consecución de los distintos órde-nes de ñnalidad? Más explícitamente, ¿qué parcelas de responsabi-lidad del sector público deben imputarse exclusivamente, al Go-bierno central de una nación, en lo que concierne a su actividadfinanciera? ¿Cuáles a otros niveles gubernamentales de ámbito es-pacial más reducido? ¿Tiene sentido, siquiera, hablar normativa-mente de la conveniencia de una descentralización, con autonomíadecisoria, en el campo de la actividad financiera? ¿Qué debe sercompetencia del «Gobierno central», del «Gobierno regional», del«Gobierno provincial», del «Gobierno local»?
Más todavía, reconocida la existencia de un nivel de Haciendacentral que convive con otros niveles de menor rango (convencio-nalmente podemos referirnos, en general, a las Haciendas meno-res), ¿cómo deben estructurarse las relaciones de la Hacienda cen-tral con las Haciendas menores? ¿Cómo las de las Haciendas me-nores entre sí? Dada la integración económica de naciones, ¿cómodeberían fundamentarse las relaciones del ente supracomunitariocon cada una de las naciones integrantes? (De la entidad suprana-cional con cada una de las naciones y, nuevamente, en el campode la actividad financiera.)
Preguntas del tipo que acabo de aludir, u otras parecidas en lasque por razones de espacio no me es preciso entrar con mayor de-talle, forman un vasto y complejo mosaico merecedor de estudioatento. El tema es obviamente ambicioso y la presente ponenciasólo se ocupará de algunas pinceladas relativas a unos cuantos as-pectos destacados. Por la naturaleza de este trabajo y por las limi-
180
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
taciones de tiempo y espacio que le constriñen, resulta obvia lajustificación del nivel de abstracción a que debo moverme.
Desde el principio hay que añrmar la inexistencia de una teoríageneral completamente elaborada, que incorpore como parte de unúnico organismo, y no como algo adicional superpuesto, el fenóme-no de la «intergovernmental relationship», dentro de una estructu-ra múltiple del ente sector público. Todavía se encuentra a faltaruna teoría estructurada que, en sus mismos cimientos, impliqueformalmente la relación entre distintos niveles pertenenecientes alsector público. Sin que aparezca como especialización particular,separada en cierto modo de la médula central de un modelo másgeneral. Hasta un período reciente no me importa reiterar que meparece justificable señalar la constatación de un vacío: el de unataque frontal a los problemas del «federalismo fiscal» desde laóptica económica. Es preciso abordar la problemática de la estruc-tura múltiple, multiunitaria, de Haciendas, sin caer en la incontro-lada creación de piezas de un rompecabezas, las cuales no se apre-cia claramente cómo ligan entre sí por cuanto esta tarea exige lapremisa de un modelo único, el cual, en sus axiomas iniciales, debetener suficientes grados de libertad como para poder dar cabidaa la estructura económico-financiera que implique relaciones fisca-les entre unidades coordinadas. En cualquier caso, la lógica del mo-delo único, instrumentalizado mediante el razonamiento económi-co, es la que debe emplearse a la hora de decidir normativamentesi lo aconsejable es quedarse, o no, con la estructura múltiple máselemental en el límite, es decir, aquélla en la que el sector públicoy el Gobierno central se confunden prácticamente en una mismacosa.
A nivel de realidad, o si se prefiere existencial, es suficienteapuntar, aunque parezca una redundancia, que la existencia de Ha-ciendas menores dentro del sector público aparece como una rea-lidad inescapable en la mayoría de los países modernos. Porqueesto es así, resulta frecuente oír comentar en círculos de la másvariada naturaleza que, por ejemplo, los graves problemas de fi-nanciación pública presentan una gravedad muy distinta según nosestemos refiriendo al Gobierno en general o bien a unidades par-ticulares del Gobierno de distintos niveles. Problemas similares seencuentran, frecuentemente, casi en la calle, en cualquier país. Des-
181
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
de otro ángulo, no es aleatorio el pujante interés por el tema enlos Estados Unidos de Norteamérica. Allí la estructura ñscal fede-ral es innegable y el marcado interés a que aludo está produciendoimportantes «efectos demostración, o emulación» en distintas áreas.En Europa, más que nunca, el movimiento hacia la integracióneconómica estimula el pensamiento en términos de unidades coor-dinadas dentro de una estructura múltiple. Se hace necesario pres-cindir del sesgo centralizador a ultranza.
Existencialmente también asistimos a un inevitable desequili-brio, como punto crítico del mundo de las Haciendas menores. Des-equilibrio que sigue naturalmente al hecho de una localización di-ferente de la responsabilidad para el gasto y del poder para recabaringresos. Este reto es imperioso y urgente. Constituye un reto crí-tico para el cual la ciencia de la Hacienda debe descubrir solucio-nes en uno u otro sentido, tras de aceptarlo como uno de los cam-pos de estudio donde se reclama un avance doctrinal y analíticoimportante (5).
Por supuesto, tampoco puede negarse que tiene un cierto sen-tido plantearnos, en sí misma, la cuestión de existencia de, en ge-neral, niveles menores de Hacienda. Tiene importancia tratar deresponder a la pregunta de si no se podría prescindir totalmentede ellas y si el hacerlo sería conveniente. He aquí una de las gran-des cuestiones que se plantea el trabajo que tiene el lector ahoraante sí. De todas formas, podemos adelantar razones que intuitiva-mente expliquen una situación de hecho, una observación existen-cial como la que hemos descrito. La existencia de los niveles me-nores es incontrovertible, está ahí y no es difícil descubrir por qué.En efecto, la Hacienda del Estado, en general, se justifica porque lasatisfacción de ciertas necesidades y la consecución de unos finesde grupos humanos, resulta solamente posible si los procesos co-rrespondientes se organizan de manera colectiva. Pero, igualmente,en todos los Estados modernos, repito, observamos que la satis-facción de esas necesidades no está confiada exclusivamente a la
(5) Véase GEORGE F. BREAK: «The Fiscal Problems of Federalism», ínter-governmental Fiscal Relations in the United States, Studies of GovernmentFinance, The Brookings Institution, Washington, D. C, 1967. Asimismo, véaseJAMES A. MAXWELL: Tax Credits: Intergovernmental Fiscal Relations, TheBrookings Institution, Washington, D. C, 1962. Principalmente consultar la in-troducción y el cap. I.
182
ASPECTOS CENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
autoridad suprema del Estado, sino que, a la vez, tienen competen-cia una serie de entes, los cuales extienden su jurisdicción sobresólo una parte del territorio estatal. La pregunta que hemos formu-lado equivale a decir si no sería posible atribuir al Estado todas lasfunciones que actualmente se confían a regiones, municipios, dipu-taciones, departamentos y otras autoridades de circunscripcionesadministrativas análogas.
En otras palabras, convertidos los organismos de Administra-ción local en meras dependencias de la Administración central, ¿nopodrían confiarse a la Hacienda central todos los ingresos y pagosque actualmente corren a cargo de esas Haciendas menores? Ellosigniñcaría la desaparición de la Hacienda menor; pero, ¿es posi-ble?, o mejor aún, ¿es deseable? Lógicamente, la respuesta en unsentido u otro pondera la importancia de las razones a nivel exis-tencia! a que venimos aludiendo.
Aparte de las razones que de forma clara provienen de una po-lémica más general, esto es, «centralización versus descentraliza-ción», quisiera apuntar dos, por lo menos, que ratifican existencial-mente la conclusión de la necesidad de las Haciendas menores, tan-to en un orden de eficacia como de congruencia con la naturalezade la persona humana y que, como consecuencia, justifican de al-guna manera la realidad observable. Es fácil admitir que, en térmi-nos de eficacia, resulta excesivamente complejo para la Adminis-tración central conocer y regular una constelación de variables re-lacionadas con la vida local, y esto por simples razones de proxi-midad. En cuanto a la segunda razón, parece fuera de duda queel hombre siente un afecto natural e instintivo por aquello que lerodea de forma inmediata, por el subgrupo humano y geográficodonde se encuentra inmerso y, por ello, la negación operativa deese sentimiento profundamente impreso en sus preferencias, le re-presenta una privación dolorosa a nivel individual y un camino pro-bable de empobrecimiento cultural y de relación social en el grupouniforme y estandarizado. No obstante, advirtamos que la conviven-cia de distintos niveles de Hacienda, puede significar, y de hechoasí ocurre, cosas diferentes para personas diferentes, de maneraque sus implicaciones fiscales varían. Quizá ésta es la razón por lacual hoy todavía no poseemos una teoría autónoma, unificada ysistemática de la descentralización.
183
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
Aparte de las realidades existenciales, o institucionales, existentambién, según ya he sugerido, importantes razones teóricas queaconsejan proceder a una reorientación del pensamiento fiscal entérminos de unidades múltiples. Aquí no puedo profundizar ni ex-tenderme demasiado, pero consideraré un razonamiento que juzgomerece cuidadosa meditación por parte de todos aquellos que gus-tan particularmente de la elaboración teórico-abstracta. La teoríade las necesidades públicas, sociales o colectivas (así como la delas necesidades preferentes), a pesar de su gran complejidad y porencima del grado de desarrollo que haya conseguido, permanece yseguirá permaneciendo en el corazón de la economía pública. Deaquí se inñere, inmediatamente, que las consideraciones de perte-nencia o no pertenencia a un grupo determinado, con fronteras sus-ceptibles de algún tipo de determinación, son esenciales. A su vez,tales consideraciones dependen frecuentemente de consideracionesespaciales o de localización (6).
Una simple reflexión demostrará la relevancia de mi anteriorproposición. Es obvia la diferencia de grado entre el interés queinmediatamente puede ofrecer la limpieza de las calles de Barcelo-na a los residentes en Salamanca, respecto del interés que suponepara aquellos «especialmente localizados» en la propia Barcelona.Por contraste, la defensa de nuestra integridad nacional frente alexterior concierne por igual a ambos grupos espaciales (o al menos,puede afirmarse que la convergencia de intereses es más homogé-nea en este segundo caso). En otras palabras: varios tipos de ser-vicios públicos, de bienes públicos, conciernen homogéneamente auna variedad de regiones (unas veces más discriminada que otras).He aquí una primera premisa.
En segundo lugar, establezcamos la premisa de que lo que de-berá guiarnos es un criterio de eficiencia, en el contexto de una so-ciedad libre. Postulemos la eficiencia paredaña como síntesis deuna segunda premisa.
Si aceptamos simultáneamente las anteriores premisas, es obvioque la oferta de bienes colectivos, con distintos grados intrínsecosde colectivización, debería determinarse basándose en la estructu-
(6) Véase BARRY N. SIEGEL: «On the Positive Theory of State and LocalExpenditures», Public Finance and Welfare (Essays in Honor of C. WardMacy), editado por Paul L. Kleinsorge, University of Oregon, 1966.
184
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
ra de preferencias de los grupos incididos y beneñciarios. Equiva-lentemente, aceptar las premisas nos lleva ante una importante con-clusión: No es lícito, teóricamente, que se prescinda, a priori, delimpacto espacial (regional o local) de los beneficios. Aceptarme esaproposición equivale a descubrir la sustancia y oportunidad del pre-sente trabajo.
Tampoco debe olvidarse que las preferencias individuales nor-malmente difieren entre sí. De aquí se infiere una razón adicionalpara que intentemos revitalizar la estructura fiscal multiunitaria,con sólo proseguir un poco el razonamiento. De la esencia últimade un bien público, colectivo, se sigue que los servicios se consu-man por los miembros de un determinado grupo beneficiario, encantidades relativamente iguales. Puesto que el coste se asigna en-tre los miembros del grupo, el individuo tenderá a buscar, por supropio interés, la asociación con. otros individuos cuyos mapas depreferencia, en cuanto a bienes colectivos se refiere, sean simila-res al suyo. Una invocación al principio de racionalidad en su com-portamiento demuestra mi aserto como simple corolario. Esta pro-posición es fundamental tanto para el estudio normativo del com-portamiento de las Haciendas menores, como para la moderna teo-ría (con la que presenta importantes afinidades) del urbanismo, oeconomía de la urbanización.
Dadas las características espaciales y tecnológicas de la granmayoría de bienes colectivos, y teniendo presente el coste implíci-to que supone la aglomeración o congestión en espacios limitados,es normativamente deseable permitir, en términos de optimizaciónsocial, que los individuos puedan distribuirse de forma que consi-gan un conjunto de bienes privados y colectivos óptimo de acuerdocon sus preferencias. Siempre que la estructura fiscal múltiple deniveles de Hacienda facilite la consecución del objetivo normativa-mente propuesto, podremos afirmar que dicha estructura no es re-sultado únicamente del «bias político», sino que incluye una impor-tante fundamentación teórica.
///. Matizaciones económicas adicionales para las relaciones«interautonomías»
Antes de seguir adelante urge establecer algunas matizaciones.
185
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
La división de poderes entre distintos niveles gubernamentales nosigue una línea permanente en las distintas realidades nacionales.Existen importantes diferencias entre los países. Tampoco es po-sible predecir la estructura de la división de poderes sobre unasbases estables.
La formulación concreta de cómo se articula la autoridad polí-tica, o cómo podría articularse, en un país determinado, es algoimportante pero en lo que tengo poco que decir, salvo en aquelplano de abstracción en el que las diferencias no vulneran lo sus-tancial de mis argumentos. Digamos que postulo la conveniencia dedividir la autoridad política, en lo que a poder fiscal se refiere, entredistintos niveles de gobierno, con lo que el problema con que nosencontramos es con el de determinar las funciones públicas apro-piadas que deben ser ejecutadas a cada nivel. Por otra parte, pos-tulada la estructura múltiple, también constituye un problema in-teresante investigar la racionalidad que se oculta en dicha estruc-tura desde el ángulo económico.
Un poder político independiente del Gobierno central y las de-más unidades de gobierno, implica normalmente poderes fiscalesautónomos. Cuando el ente de gobierno no tiene independenciapolítica real, se sigue que tampoco ostenta una de sus consecuen-cias, la autoridad fiscal propia. Pero puede existir una autoridaddelegada. Un Estado organizado sobre bases estrictamente unita-rias generalmente se caracteriza porque el Gobierno central es elque exclusivamente posee el poder político y fiscal. En este caso unindividuo podrá quedar sujeto a regulaciones fiscales gubernamen-tales de la Hacienda central y, simultáneamente, a los impuestoslocales. Ahora bien, estas unidades menores de Hacienda existen yejecutan funciones públicas en calidad de «agentes» del Gobiernocentral, por cuanto no puede decirse que posean autoridad fiscalúltima, lo que no impide que efectivamente se deleguen algunos po-deres fiscales desde la unidad central superior a las unidades sub-ordinadas, casi siempre por razones de eficiencia. Así se infiere quela problemática de la coordinación intergubernamental, en la prác-tica siempre existe. Claro está que, desde el punto de vista de laacción práctica, la separación constitucional de la autoridad fiscalentre el Gobierno central y otras unidades menores de gobierno,como ocurre en un federalismo del tipo EE.UU., significará que los
186
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
intrincados problemas de ajuste fiscal sean operativamente máscomplejos. Es sencillo señalar importantes diferencias entre losgrados de relevancia práctica para un país comparado con otro, peroello no afecta, sin embargo, a la relevancia teórico-especulativa deltema. Analizar un mundo ideal de relaciones intergubernamentalesnos capacitará para ilustrar reformas que eventualmente puedanllevarse a cabo en países donde, por definición, la estructura polí-tica de autoridad sea intrínsecamente unitaria.
Vale la pena insistir, una vez más, en la diferencia que se ad-vierte entre un bien colectivo como la defensa nacional frente alexterior, y otro como el policía de turno en la esquina. Precisamen-te la diferencia nos puede dar una pista para la objetivación de uncriterio, respecto del nivel gubernamental que debería ofrecer unbien o servicio público determinado. En efecto, si el Gobierno cen-tral, o unidad superior de gobierno, es la única que incluye al gru-po total de población, parece oportuno (y lógico) que sea ese nivelel responsable de proveer la oferta del bien defensa exterior. Porcontraste, nuestro buen policía sólo presta protección, naturalmen-te, a un número limitado y reducido de ciudadanos. ¿Se deduce queeste servicio se debe también proveer, directamente, por la unidadcentral de gobierno?
En el primer caso, la percepción externa o imputación de be-neficios, se extiende (prescindiendo de sutilidades que no hacen alcaso) a un grupo espacial caracterizado porque contiene el grupopoblación total de la nación. Como es obvio, dicha propiedad nose cumple en el segundo caso. Consecuentemente, podemos afirmarque se ha descubierto una razón económica, la cual justifica queciertos bienes y servicios públicos se ofrezcan partiendo de la esferadel nivel superior gubernamental, o Gobierno central. Los efectosexternos inducidos de tales bienes tienden a incidir sobre la comu-nidad nacional total, justificándose económicamente que no se par-cele su oferta. No existe una imposibilidad metafísica para hacerlo,pero podría resultar ineficiente dicha oferta, según veremos másadelante de forma detallada.
En el caso del policía, los efectos de difusión sólo se extiendena un espacio claramente limitado (y conceptualmente definido).Siendo así, lo que se deduce es que, aun cuando convenga ordenarla protección interior sobre las bases de una «fuerza de policía»
187
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
(en vez de unidades separadas compuestas por un solo policía, co-rrelativamente con el área superior de incidencia potencial protec-tora de un único hombre), la función de protección policíaca secircunscribe, de hecho, a áreas concretas menores que la que co-rresponde a la comunidad nacional total. De aquí se puede inferirque no existe, en principio, razón económica para que el Gobiernocentral proporcione tal servicio, en la medida en que los beneficiosque reciben los habitantes de una localidad A distante de la locali-dad B, son mucho más pequeños o, en general, diferentes, depen-diendo de la localización concreta de los medios que sirven de subs-trato para la provisión del servicio. Los beneficios en A a partir dela fuerza de policía en B pueden llegar a ser infinitesimales respec-to de los beneficios en B.
Lo anterior nos hace concluir que cada bien o servicio públicoes «colectivo» para un grupo limitado. Consecuentemente, la asig-nación económica de la responsabilidad de su provisión entre dis-tintas áreas de convivencia dependerá de la amplitud geográfico-espacial de los propios efectos de difusión o esparcimiento, comoresultado de una acción colectiva. Asimismo, la extensión del grupoaparece como un criterio objetivo, determinante del tamaño econó-mico de la unidad de gobierno (adscrita al nivel de convivencia)que deberá realizar la correspondiente función.
La realidad nos muestra un espacio continuo limitado teórica-mente por dos extremos polares: los bienes privados puros y losbienes colectivos puros. Para un subconjunto de bienes y servicios,las acciones de una unidad de decisión privada no afectan directa-mente a la utilidad de cualesquiera otra unidad privada de decisión,de donde se sigue que pagará los costes individualmente ya que re-cibe los beneficios individualmente. Los costes y los beneficios notraspasan el recinto definido por la unidad decisoria individual. Laaparición de efectos difusorios que traspasan dicho recinto es elcomienzo de la zona de los bienes colectivos; pero esto no significaque los costes y beneficios incidan, necesariamente, en toda la uni-dad superior de convivencia. La mayoría de los bienes y servicioscolectivos (o sociales) presentan propiedades que van ligadas afactores espaciales. Digamos que, aun considerando la comunidadnacional como el límite del mundo existente, un subconjunto de
188
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
bienes colectivos permanentemente presenta características espa-ciales, al menos conceptualmente aprehensibles.
Si pensamos en el caso de un parque de recreo capaz de alber-gar un número limitado de familias para no llegar a la frontera dela congestión, la decisión de construirlo pertenece claramente a unorden colectivo, que se sitúa en un punto interior del intervalo cu-yos extremos vienen dados: a) por la decisión individual, y b) por ladecisión colectiva que engloba la totalidad de la comunidad nacio-nal. Por un procedimiento iterativo irían apareciendo, sucesivamen-te, los elementos de un conjunto de recintos espaciales concéntri-cos, el cual, en el límite, estaría circunscrito por el recinto espacialde mayor amplitud, esto es, el que se corresponde con el bien pú-blico puro (como, por ejemplo, la defensa nacional). El modelo su-gerido, justifica económicamente la proposición de que la organiza-ción de la oferta de los distintos bienes se corresponde biunívoca-mente con el tamaño espacialmente indicado por la amplitud delservicio. ;*
Por otra parte, la situación referida a la utilización de un bieno servicio no implica necesariamente que los efectos externos dellado de la producción del mismo definan implícitamente un área deconvivencia de idéntico tamaño. Es decir, una organización colecti-va gubernamental (o privada, como, por ejemplo, un club) puedeencontrarse con que atendiendo a la producción más eficiente re-sulte que los medios para garantizar su oferta no deban ser los deproducir el bien o servicio directamente. Dicho de otro modo: launidad de producción eficiente no tiene necesariamente por quécoincidir con la amplitud de la colectividad de consumo. La deci-sión de producción colectiva es, en principio, independiente de ladecisión de consumo colectivo.
La anterior divergencia se explica por razón de las economíasde escala, pudiéndose dar el caso de que en el intervalo de costesmedios de producción resulte que para la colectividad de consumode un bien, definida en los términos expuestos más arriba, la curvade costes medios siga decreciendo, lo cual, desde el punto de vistade la producción eficiente, puede aconsejar que la organización dela producción del bien o servicio se realice a niveles superiores quelos que implicaría el consumo colectivo de comunidades separadas.Este factor adicional justificaría que un nivel gubernamental sub-
189
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
contrate un servicio, producido directamente por un nivel guberna-mental superior.
Así aparece un abanico de alternativas que claramente apuntana que la elección, entre varias de ellas, se apoye simultáneamenteen criterios relativos al coste, tendiendo siempre a que la ofertarealizada por la unidad colectiva se haga al menor coste posible. Esprecisamente en cuanto a la esfera de los costes donde la unidadcolectiva o gubernamental coincide totalmente con la unidad dedecisión privada, en cuanto al proceso de la toma de decisiones.En resumen, del análisis expuesto se infiere que dentro de la pro-blemática de la coordinación entre diferentes unidades guberna-mentales es necesario no perder de vista dos factores: El de la re-ducción de costes debida al efecto escala en la producción y el delos efectos inducidos, intercomunitariamente, por razón de las eco-nomías externas en general.
Tampoco puede olvidarse como factor adicional que la organi-zación de la decisión en sí misma comporta unos costes. General-mente, la adopción de decisiones tiende a resultar más cara cuantomás grande sea el grupo de decisión colectiva. Este aspecto, insisto,debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la organización máseficiente sobre las bases de las economías de escala y los efectosexternos inducidos. Los costes de organización de la decisión repre-sentan otra de las variables estratégicas que, desde el punto de vistaestrictamente económico, justifican niveles gubernamentales res-ponsables no coincidentes, estrictamente, con la total amplitud deios efectos externos de un bien de consumo no rival.
El capítulo de costes de organización de la decisión es, probable-mente, el mejor índice para resolver racionalmente el dilema en queuna organización de demanda y oferta de bienes y servicios públi-cos, como la que se ha descrito, pueda llevarnos a confrontar enciertas situaciones límite. En efecto, una organización apoyada enlas características espaciales del bien social, normalmente implicaque la unidad colectiva apropiada para cada bien o servicio resul-tará, teóricamente, de tamaño diferente. En general, la amplitudde los efectos de difusión que definen el carácter espacial de unbien social del lado de su consumo será diferente según cuál seael bien de que se trate. Lo mismo puede decirse del lado de la pro-ducción eficiente. Es precisamente en esa zona conflictiva donde el
190
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
análisis de los costes de organización de la decisión colectiva puedeentrar en juego, determinando (y explicando) que en la vida realun mismo nivel gubernamental proporcione varios servicios, aun-que ni desde el punto de vista estricto de la amplitud de efectos dedifusión, ni del de los costes de producción estrictamente se justifi-que. En unos casos los efectos de difusión pueden extenderse másallá de los límites del nivel gubernamental elegido. En otros pue-den resultar más reducidos que dichos límites. Sin embargo, si elcoste de organizar la decisión a más altos o más bajos niveles su-pera los beneficios esperados por razón de una organización inde-pendiente, se justificará que, basándose en un mismo criterio deeficiencia, no se «esclavice» la organización de la estructura de res-ponsabilidades exactamente a la pauta que determinan, en combi-nación, los ahorros por razón de la producción en mayor escala yel ámbito máximo de repercusión de los beneficios del bien o ser-vicio públicos. Desde luego, resulta obvio que los costes de organi-zación de la decisión deben interpretarse como factor adicionalcorrector, y no como el único criterio que prescinde de los aspectosde una demanda y oferta (producción) públicas eficientes. En cual-quier caso debo reconocer que en cuanto a la ponderación que debedarse, específicamente, a los costes de organización de la decisióna distintos niveles, está todo por hacer; de momento, no pasa deser una variable conceptual importante cuya aplicación empíricaresulta todavía misteriosa.
IV. La sistematización en grupos de teorías
En un primer intento de sistematización conviene clasificar lasteorías disponibles sobre la problemática general esbozada en tresgrupos-tipo principales:
a) Teorías-tipo de la localización fiscal.b) Teorías-tipo de la cooperación interjurisdiccional o intergu-
bernamental.c) Teorías-tipo de la comunidad multijurisdiccional.
Los modelos que materializan dichas teorías-tipo correspondien-temente tratan problemas distintos y, por ello, en la vida real apa-
191
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
recen conectados de alguna manera si se quiere resolver operativa-mente el reto de las acciones y decisiones concretas. La visión desíntesis sólo puede ser producto de su consideración conjunta.
Teniendo en cuenta todo lo que llevamos dicho hasta ahora, seinduce fácilmente que la teoría de la localización fiscal deba apo-yarse, inicialmente, en el hecho de que los bienes sociales o colec-tivos tienen características espaciales. En efecto, algunos de esosbienes pueden ser gozados internacionalmente, otros nacionalmen-te, otros regionalmente y otros localmente. En definitiva, debo in-sistir en que esta clasiñcación no se deriva sólo de unas circuns-tancias objetivas, sino también subjetivas, en el sentido de quesiempre continuarán existiendo quienes prefieren una mejor y másamplia iluminación de las calles, o facilidades dedicadas al espar-cimiento musical público, por ejemplo.
En consecuencia, si suponemos que existe un planificador om-nisciente que conoce, o de alguna forma le son reveladas, todas laspreferencias individuales, pudiendo disponer además de todos losrecursos de una manera óptima, se sigue que, por la naturaleza in-trínseca de un bien colectivo, el coste medio por consumidor serámenor cuantos más consumidores lo consuman realmente. En otraspalabras, ¿por qué no agrupar todos los consumidores en funciónde sus preferencias?
De sobra sabemos que en la realidad no existe ese sabio plani-ficador. La opción que se nos presenta, en este campo, es la deaproximarnos idealmente al resultado a través de un sistema per-fecto de imposición-beneficio, en el sentido, por ejemplo, de quelas mencionadas luces de las calles se financiasen a través de unimpuesto-precio tal que, para cada consumidor, sea aquel que igua-le la razón precios luz-precios música a su relación marginal desustitución entre ambos bienes.
Desgraciadamente, ni podemos resolver el problema eludiéndo-lo mediante la hipótesis del sabio planificador que lo sabe todo,ni la opción del impuesto-precio es viable operativamente, por cuan-to tampoco disponemos de un sistema perfecto de imposición-be-neficio. Desde luego, esto último, como es bien conocido, se debea que existen incentivos para que el individuo, al enfrentarse comoindividuo a un bien colectivo, oculte racionalmente sus verdaderaspreferencias.
192
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
Surge así la solución second best, o de suboptimización. Puestoque los beneficios son en general desconocidos, debemos aproxi-marnos al resultado que buscamos a través de mecanismos de vo-tación. Sin embargo, lo más importante es reconocer que esa solu-ción second best respeta el principio esencial de que los individuospuedan trasladarse libremente a otras unidades menores de con-vivencia, en las que los votantes potenciales comparten, aproxima-damente, sus propias preferencias.
Sobre la elaboración del modelo tipo puede hacerse una sinop-sis como sigue. Reconocidas las características espaciales de lagran mayoría de los bienes colectivos, y habida cuenta del costeque supone la aglomeración en un espacio limitado, en términosde optimización social parece lógico que se permita que los indivi-duos puedan distribuirse espacialmente de manera que consigan elconjunto de bienes, privados y colectivos, óptimo de acuerdo consus preferencias individuales.
La prescripción normativa del modelo es que la estructura fiscalde los niveles de Hacienda sea múltiple, de forma que consista enuna serie de niveles que van de mayor a menor en razón de la re-lación espacio-beneficio, otorgando a cada nivel autonomía paraimponer cargas tributarias que financien sus servicios, en el áreaespacial de beneficios a que se encuentra adscrita y que es la quele da razón de ser desde el punto de vista fiscal. Adviértase que losmodelos de localización fiscal procuran racionalidad a la estructuramúltiple de niveles, si nos referimos a la meta de los bienes y ser-vicios sociales. Nótese, ya desde ahora, cómo son insuficientes paradeducir lógicamente con la misma fuerza, prescripciones referidasal resto de las metas de un sector público moderno. Tampoco dicennada en contra. En cuanto a las metas de la equidad, la estabiliza-ción y el crecimiento, los modelos de localización fiscal se mues-tran, en principio, neutrales.
La teoría-tipo de la cooperación interjurisdiccional persigue elestudio normativo de las relaciones finales que surgen entre diver-sas jurisdicciones o niveles de Hacienda. Desde la óptica fiscal, larelación intergubernamental provoca problemas debido a la posi-bilidad, abierta siempre, de que los gastos públicos ocasionen be-neficios y costes que incidan sobre otras comunidades menores, dis-tintas de aquella que produce el gasto; y también, porque las di-
193
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
versas políticas impositivas pueden originar distorsiones en el in-tercambio y movimiento de factores productivos entre diversas co-munidades, apartando, en términos reales, las relaciones que seden de hecho, de aquellas que existirían a partir únicamente de uncriterio de ventaja comparativa.
El proceso de descentralización a que parecen conducir las teo-rías de la localización fiscal, encuentra en su camino un argumentoen contra, de especial relieve: las economías y diseconomías exter-nas entre los distintos niveles de Hacienda que se relacionan entresí. ¿Cómo pueden armonizarse ambas tendencias? Sólo la coope-ración que permita aumentar el bienestar de cada una de las comu-nidades implicadas, y de aquí el bienestar agregado, puede resol-ver el dilema «descentralización versas centralización», respetandolas consecuencias de la teoría de la localización fiscal, pero sin caerfuera de la zona de optimalidad paretiana. Del estudio de esta pro-blemática se desprende la racionalidad de los pagos laterales efec-tuados entre niveles de Hacienda que se relacionan entre sí. Mi te-sis normativa de la descentralización cooperativa no es más que lasíntesis de las teorías de localización fiscal y las de la cooperacióninterjurisdiccional. El camino que se descubre no es exclusivo delas relaciones entre unidades pertenecientes a la esfera del sectorpúblico, sino que sus consecuencias se entrevén como universalesen el campo de la actividad económica.
El proceso de «internalización» de los efectos externos in-ducidos (economías externas positivas y negativas) empuja sin ce-sar hacia niveles gubernamentales más altos, cuyo límite es la cen-tralización total, salvo que se acepten las relaciones de unidadesdescentralizadas en los términos de un juego de estrategia coopera-tivo (de suma no nula). De otra parte, ni las economías de escala nilas economías externas son argumentos suficientes para caer en lacentralización, en virtud de las consecuencias a que apunta la teo-ría-tipo de la localización fiscal. Pero sí que existe un dilema, unconflicto. La descentralización cooperativa es el intento de resolu-ción de un conflicto. Como mínimo, el esbozo de los trazos de unprograma para resolver un conflicto (7).
(7) Véase DOMÍNGUEZ DEL BRÍO, Francisco: La descentralización óptima:teoría económica de las autonomías fiscales (tercera edición revisada y am-pliada), op. cit., en especial toda la cuarta parte de la obra.
194
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
En tercer lugar, las teorías de la comunidad multijurisdiccionallo que enfrentan ya no es un problema de cooperación por razón deeconomías o diseconomías externas. Si idealmente prescindimos dedichos efectos externos inducidos, quedaría residualmente el pro-blema de identificar los términos del «contrato social» convenidopor las distintas jurisdicciones autónomas que se recomiendan apartir de los modelos de localización fiscal. Estas teorías investiganmodelos de trasvase de soberanía desde un nivel inferior a otro su-perior y, en definitiva, abordan el problema de la división generalde funciones entre distintos niveles. Es en esta etapa cuando sueleproveerse una conclusión muy difundida, pero, a mi juicio, no su-ficientemente apoyada con argumentos analíticos objetivos: Quelas Haciendas menores transfieran todos sus poderes encaminadosa objetivos de distribución, estabilización y crecimiento al Gobier-no central, relegando sus únicas funciones a las de una Haciendade servicios.
V. Los ámbitos generales de coordinación
La coordinación fiscal entre distintas unidades de Hacienda dediferentes niveles, normalmente se concreta en el término «coordi-nación vertical». Probablemente, como sugiere el profesor Shoup,un término mucho más apropiado sería el de «coordinación pira-midal», aludiendo a la compleja red-sistema de créditos-impuestos,participación de impuestos, concesiones-impuestos y subvencionesque, en general, conectan a las Haciendas de niveles inferiores conlas Haciendas de nivel superior. Es, por otra parte, obvio que lacoordinación vertical sólo resulta necesaria en un país que adoptela propuesta descentralizadora y que su análisis deberá realizarseen relación a unos objetivos dados.
Paralelamente, la «coordinación horizontal» conecta a unidadesde un mismo nivel definido en términos de soberanía autónoma.En este apartado se encuentran todos los pactos, convenios, sub-venciones o «pagos laterales», realizados entre dos o más municipa-lidades, ciudades, regiones, estados... Puesto que la coordinaciónhorizontal contempla el caso especial de las relaciones entre dis-tintos países soberanos, su análisis específico es independiente de
195
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
la problemática «descentralización versus centralización», de cadapaís concreto. En simetría a lo que decíamos de la coordinaciónvertical, dicho análisis deberá también realizarse en relación a unosobjetivos dados.
Aun cuando suele decirse que el problema de la coordinaciónvertical presupone la aceptación de un supuesto básico de partida,esto es, una realidad políticamente descentralizada, en mayor o me-nor grado, con la correspondiente secuela de diferentes niveles deHacienda que mantienen unos ciertos recintos de autonomía, debohacer notar que tan pronto como trascendemos del puro ámbitode la unidad nacional de un país, para adentrarnos en recintos su-pranacionales de integración económico-política, reaparece la re-levancia práctica del análisis, independientemente de que todos lospaíses soberanos integrados mantengan estructuras de Hacienda,ad-intra de sus propias fronteras, que no sean múltiples, en el sen-tido con que venimos usando tal concepto en este trabajo. Esto escierto en la medida en que deseemos plantearnos las relaciones delente supranacional con cada una de las partes nacionales, y no sólolas relaciones de estas últimas entre sí.
La armonización o coordinación en ambos sentidos, implícita-mente supone actividades de cooperación a la vista de una funciónobjetivo. El sentido, límites y requisitos de la cooperación son abor-dados, por extenso, en mi citada obra y no es posible hacer aquímás que una leve alusión a ese análisis, de gran relevancia desde elpunto de vista de la teoría económica (8).
VI. Teoría económico-matemática de la negociación
Los esquemas negociadores precisan, normalmente, para su co-rrecto funcionamiento, que se dé la vivencia en todas las partescontendientes de que la cooperación es valiosa y beneficiosa paratodos simultáneamente. No obstante, es posible argüir situacionesen la vida real en las que puede esperarse que, razonablemente, al-guna de las partes se resista a «venir y sentarse» en la mesa de ne-gociaciones, por causa de que su actitud de cooperación le expon-dría eventualmente a amenazas reales, sin que simultáneamente
(8) Véase DOMÍNGUEZ DEL BRÍO, Francisco: La descentralización óptima:teoría económica de las autonomías fiscales, tercera edición, op. cit.
196
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
dicha voluntad de cooperación le conceda beneficios explícitos des-de su óptica particular. En suma, el propio acuerdo previo de «sen-tarse» en una mesa de negociaciones con ánimo cooperativo im-plica, a veces (algunos pensarán frecuentemente), consideracionesde naturaleza estratégica.
Claramente se intuye la trascendencia instrumental que la ver-sión cooperativa de los juegos de estrategia tiene para nosotros.Sin embargo, desearía anticiparme a advertirle al lector que no pier-da de vista la extrema complejidad de los problemas que nos com-peten, al situarlos en su real perspectiva socioeconómico-política, yque mi aspiración esperanzada consiste en sistematizar una guíanormativa para la acción en general. Desde luego, esto se ajustamás estrechamente a los aspectos filosófico-abstractos del tema, yde aquí que sea el primero en admitir que la aplicación específica,a cada situación existencial, necesite de otros muchos ingredientes,aparte, por supuesto, de un mayor perfeccionamiento y concreciónde los esquemas teóricos disponibles.
En un juego de estrategia cooperativo, los jugadores o partescontendientes (que, insisto, están permitidos para establecer todogénero de comunicaciones previas, acuerdos de colusión, uso deestrategias correlacionadas y, en algunas variantes, para aceptarpagos laterales compensatorios interpartes) confrontan el llamadoconjunto de negociación. Formalmente, este conjunto se define portodos los pagos-resultados no dominados (9), según los cuales cadauna de las partes contendientes recibe, como mínimo, su corres-pondiente valor «maximin». Equivalentemente, se suele decir queel conjunto negociación es un conjunto óptimo-paretiano, integradopor todos los puntos no-dominados que definen una curva generalde contratación, según el cual cada jugador (parte-contendiente)recibe como mínimo el valor max(min) de la matriz de pagos-re-sultados del juego. Puede fácilmente demostrarse, por otra parte,que en la solución de equilibrio, si existe, max(min) = min(max),propiedad que caracteriza al punto de ensilladura en el famosoteorema del minimax.
(9) En su concepción más general, todo pago-resultado de un juego querepresente un conflicto de intereses se dice que está dominado por otro,cuando es posible pasar a un pago-resultado preferible para una cualquierade las partes contendientes sin por ello alterar los pagos-resultados de nin-guna otra de las restantes partes.
197
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
Situados ante el conjunto negociación se pueden concebir dosposturas principales. Una es aquella que se pronuncia porque den-tro de la teoría de los juegos de estrategia, en general, no es posi-ble introducir ninguna restricción más a fin de singularizar un pun-to concreto del conjunto de negociaciones no dominadas (conjuntode negociación correspondiente al conjunto «óptimo-paretiano»).Consecuentemente, según esta postura, en cualquier proceso de ne-gociación la selección final de un punto o esquema final negociadodepende de ciertas características de las partes intervinientes, es-tando supeditada a aquéllas en último término la eventual indeter-minación. Se trataría, por tanto, de determinar el conjunto forma-do por las posiciones no dominadas, aunque la posición no domi-nada concreta elegida dependerá de variables no susceptibles demás tratamiento analítico (variables de naturaleza sentimental, ro-mántica, psicológica, etc.). Otra postura consiste en constatar queen muchas situaciones de la vida real, las partes-contendientes rara-mente estarían dispuestas a conformarse con un conjunto de pun-tos aceptables (conjuntamente, y valga la redundancia) que defi-nen el conjunto negociación. Por el contrario, intentarían por todoslos medios restringir la solución del juego (de la negociación) a unsolo punto (no a un conjunto de puntos). Esta segunda postura esla que proseguiremos a continuación.
Una solución particularizada del tipo aludido, se suele interpre-tar como solución desde el punto de vista de un arbitro (10), conlo cual el problema se traslada a construir un esquema aceptable(«equitativo», «justo»...) que regule el arbitraje en el proceso denegociación. El término equitativo debería interpretarse en el sen-tido (tautológico) de que el esquema de arbitraje satisface ciertosprincipios aceptados como razonables (y deseables) desde una pers-pectiva normativa.
Supongamos que los jugadores o partes contendientes en unjuego de estrategia cooperativa han restringido ya su atención alconjunto-negociación específico, y que se empeñan en un procesoconcreto para seleccionar un punto perteneciente al conjunto-ne-gociación. Es obvio que la actitud de las partes en el proceso es im-
(10) El arbitro no tiene que entenderse necesariamente como una perso-na física. En general es un ente, y en la investigación que nos ocupa el arbitropuede corresponder al ente «supracomunitario».
198
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
portante, pudiendo establecerse la hipótesis de que el pago-resultadodesde su óptica particular es mayor en correlación con la «dureza»de su posición. Esa posición firme, tenaz (que pretende significarel lenguaje coloquial por la expresión «duro»), puede, no obstante,verse amenazada también desde el punto de vista de cualesquierade las partes por la posición dura de otro u otras; sistema de po-siciones que define implícitamente un límite para cada postura«dura». Son esas dos fuerzas que se oponen entre sí las que definenel punto de «frotamiento» entre diversas opciones, habida cuenta,insisto, de que seguir una conducta de querer obtener más podráverse frenada súbitamente por la posibilidad de una amenaza, quesi hubiera de soportarse cambiaría totalmente la situación para laparte que no supo frenar a tiempo.
La experiencia observable demuestra que ante una situacióncomo la que acabo de sugerir, frecuentemente, al pretender ir de-masiado lejos, las partes-contendientes fallan totalmente en la con-secución de un acuerdo (viene la ruptura de toda negociación), ohan de soportarse amenazas y sobornos negativos por todas laspartes y para perjuicio de todos. He aquí la raíz sustancial de dondenace que las partes están frecuentemente inclinadas, en la vidareal, a someter el conflicto de intereses a un arbitro, un ente im-parcial que pueda resolver el conflicto proponiendo una solución.El arbitraje se justifica en términos de eficacia, dado que la peoralternativa para todos sería una situación de «impasse».
Hagamos la hipótesis de un arbitro que contempla sinceramen-te su misión como una que debiera ser «equitativa» para todas laspartes. Pero es evidente que no se dispone de manera inmediata deun criterio operativo de «equidad» para todas las partes. De aquíque, en efecto, se le pida al ente que actúa como arbitro que ex-plicite al menos una parte de sus juicios de valor o esquemas éticosa la hora de resolver el juego. Postulemos que el arbitro desea se-guir una solución que parezca razonable, tanto porque es totalmen-te sincero en su actitud como porque desea continuar en la activi-dad y «ser contratado en el futuro» para seguir desarrollando sutarea de arbitro (reelegido).
Un ente que ejerza la función de arbitraje se equivocaría total-mente si prescribiera una solución que tiene una alternativa obviapreferible para todas las partes. O bien, supongamos que estamos
199
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
en presencia de dos situaciones conflictivas diferentes y que cada«jugador» está de acuerdo en que el jugador 1, por ejemplo, esta-ría mejor estratégicamente en la primera situación que en la se-gunda. Entonces el arbitro no debería conceder al jugador 1 menosen la primera situación conflictiva que en la segunda. Consideracio-nes de este tipo nos llevan a deducir que un arbitro y, por tanto,un esquema de arbitraje, deberá tratar de satisfacer algunos re-quisitos mínimos de consistencia. Por otra parte, el arbitro deberíaestar preparado para defender las soluciones que sugiere medianteel soporte de una construcción racional. Esto es, el arbitro debepoder formular y defender los principios básicos que subyacen enlos compromisos que sugiere, los cuales no pueden ser completa-mente arbitrarios.
Cualesquiera sean los principios que estén implicados, la resul-tante neta ñnal será asociar a cada posible conflicto de interés unasolución singular. Así pues, sin más preámbulos, definimos un es-quema de arbitraje como una función, una regla, que asocia a cadaconflicto (y, por tanto, en nuestro caso particular que ahora exa-minamos de un juego de estrategia no estrictamente competitivopara dos personas) un pago-resultado concreto para cada jugador.Este pago-resultado se puede interpretar como una solución arbi-trada o de compromiso del juego.
Lógicamente, tropezamos con que, si no introducimos algunaespecificación adicional, existe un número inñnito de tales funcio-nes o reglas. Ante esa indeterminación podríamos optar:
A) Por tratar de seleccionar una regla específica sobre unasbases meramente intuitivas e intentar defenderla.
B) Por examinar nuestra intuición subjetiva de lo equitativoy formularla como un conjunto de requisitos normativos que cual-quier esquema «razonable» de arbitraje debería satisfacer.
En cuanto a la primera alternativa, presenta el punto débilde que siempre correríamos el riesgo de que alguien pueda tramaruna situación hipotética para la cual la solución arbitrada se en-cuentra en flagrante contradicción con nuestros «intuitivos stan-dards éticos». De aquí que ofrezca más posibilidades la segundaalternativa y que, más que empezar a imaginar un número indefi-
200
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
nido de posibles esquemas de arbitraje, discutiendo si son plausi-bles en un número indefinido de situaciones especiales, intentemosformular como axiomas formalizados el conjunto de principios nor-mativos que se desprende de nuestra intuición subjetiva de lo equi-tativo.
Una vez formalizados como axiomas dichos «desiderata», el pro-blema se reduce a una investigación matemática de la existencia ycaracterísticas de los esquemas de arbitraje, que cumplen con di-chos axiomas. También ahora, por supuesto, podría darse la situa-ción de que no exista ningún esquema de arbitraje que cumpla si-multáneamente todos los axiomas (requisitos), es decir, que losrequisitos, tal como se formulen, resulten internamente contradic-torios como conjunto. Si ello ocurre, nos veríamos forzados areapreciar nuestras propias normas desgajadas en un principio porintuición a partir de nuestro cuadro ético. La contradicción internaa veces no tiene por qué ser obvia. También podrá ocurrir queexista un esquema de arbitraje que sea compatible con nuestrosdeseos. Esto sería el ideal y entonces los requisitos axiomáticos seinterpretarán como una caracterización global de dicho esquemaideal de arbitraje, aparte de que presentan la inmediata utilidadde servir de ayuda en la defensa del grado de racionalidad del pro-pio esquema.
Tampoco puede evitarse la posibilidad de que resulten muchosesquemas que son compatibles con los axiomas. En este caso, losrequisitos-axiomas no suponen más que una caracterización par-cial de un conjunto de esquemas de arbitraje compatibles. De eseconjunto, cualquier esquema serviría como arbitro aceptable ensituaciones conflictivas. Si, no obstante, algunos de esos esquemasen la práctica generan resultados que se aprecian como no equita-tivos, entonces procede intentar la búsqueda de requisitos adicio-nales que cualiñquen, constriñéndolo, el significado normativo delo equitativo. Generalmente, esa adición al conjunto de axiomas eli-mina los esquemas calificados como no aceptables.
Al reflexionar sobre lo anterior, la problemática de los esque-mas múltiples de arbitraje incita a pensar en que caemos en undilema, dado que cada esquema parece comprometer a un juegoparticular de estrategia de forma específica. Dilema que algunoslectores pensarán que no ofrece salida, en la medida en que cada
201
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
parte contendiente preferirá, como es natural, el esquema concretode arbitraje que le suponga un mayor pago-resultado. Así pues, entérminos de un juego de estrategia particular cada jugador ordena-ría los esquemas (múltiples) de arbitraje de acuerdo con sus res-pectivas preferencias, esto es, según le aparezcan como más o me-nos deseables a cada parte en particular, y habida cuenta de que,probablemente, esas ordenaciones se oponen entre sí. De formaque —alguien quizá arguya— si lo único que hemos hecho es sus-tituir un conflicto original de intereses por otro relativo a cuál delos esquemas de arbitraje deberá elegirse, no hemos avanzado de-masiado. ¿Acaso no es correcta esta argumentación? Mi respuestaa ese argumento, siguiendo al profesor Raiffa, consiste en afirmarque el expresado dilema no enmarca fielmente nuestro problema ysurge de la construcción de un pseudoproblema. En efecto, en nues-tro enfoque el verdadero problema radica en confrontar un mismoconjunto de partes-contendientes, con un mismo conjunto de es-quemas de arbitraje, antes de que las partes estén concretamenteimplicadas en el arbitraje de ningún juego específico. Las partesintervinientes deberían evaluar los esquemas en relación con unaamplia variedad de posibles situaciones de conflicto de intereses,en cuyo caso será mucho más difícil establecer en abstracto unaordenación egoísta de esquemas de arbitraje, al tiempo que aumen-ta el grado de confianza de que las partes podrán alcanzar un acuer-do respecto de cuál es el esquema más «equitativo».
La eficacia y utilidad del método axiomático estriba en que, pormedio de un número reducido de axiomas, creamos una estructurateórica con la que somos capaces de examinar y analizar un númeroindefinido de esquemas posibles, despreciando aquellos que no re-sulten equitativos de acuerdo con la normatividad que implican, ysirviendo para caracterizar formalmente aquellos que se nos apa-rezcan como aceptables. Es la importancia de un marco formal dereferencia. La otra alternativa, aquella consistente en examinar condetalle cada uno de los inñnitos esquemas, por cada una de las in-finitas posibles situaciones de conflicto para las que se demandaarbitraje, es a todas luces inoperante y ficticia.
En realidad, toda propuesta concreta consiste en una respuestanormativa a la siguiente pregunta: ¿Cuál o cuáles son algunos de
202
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
los principios razonables que una función de arbitraje debería cum-plir? He aquí una respuesta resumida:
1.° La solución arbitrada de una situación conflictiva especí-fica debe consistir en uno de los elementos que integran el conjuntonegociación. Equivalentemente, la solución de arbitraje debe pro-porcionar a cada parte-contendiente, al menos, tanto como podríaesperar obtener si «jugase» de forma no cooperativa; asimismo, lasolución no puede permitir ningún otro pago-solución accesible quesea simultáneamente preferido a aquélla por todas las partes.
2." La solución arbitrada, cuando se analiza en términos delconflicto real que subyace, no debe depender de las unidades par-ticulares de utilidad que se utilicen durante el proceso formal deabstracción necesario para traducir dicho conflicto al plano teórico-analítico.
3.° La solución arbitrada debe ser igualitaria, en el sentido deque sea independiente de las características y circunstancias de laspartes en el conflicto que se consideren por las mismas como irre-levantes.
4.° Si dos conflictos de intereses o juegos de estrategia con-vergen entre sí, aproximándose o identificándose en algún sentidoestratégico, las soluciones arbitradas deberían también convergerentre sí. Dicho de otra manera: las perturbaciones, errores de me-dida y errores de apreciación de poca importancia, no deben alte-rar drásticamente la solución arbitrada.
¿Estaríamos dispuestos a aceptar normativamente los anterio-res principios? Postulemos una respuesta afirmativa, no sin dejarpasar una exigencia de precaución que merece ser resaltada. Enefecto, resulta muy difícil establecer cuan «razonable» pueda serun axioma en realidad mientras permanece en su formalizaciónabstracta. Es preciso esforzarse por indagar su materialización con-creta en circunstancias y situaciones específicas para poder inferirsus auténticas limitaciones reales. Aunque ese contraste no impli-cará necesariamente que los principios se malogren, y sí sólo quea través del mismo podrán evaluarse para cada situación. Por otraparte, aun a pesar de todas las cualificaciones imaginables, no im-porta reiterar hasta la saciedad que siempre será más útil y opera-tivo actuar sobre la base que determinan que persistir en un marcode negociación totalmente vacío y anárquico.
203
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
En pocas palabras, lo expuesto puede resumirse como demos-tración de la necesidad de investigar una definición formal del pro-blema general de negociación y de obtener una solución para elmismo (resolverlo). En este sentido, J. F. Nash ha realizado unaaportación muy interesante que, junto a la de Frederick Zeuthen,ha merecido la distinción de mencionarse en la literatura científicaavanzada como teoría de Nash-Zeuthen.
VII. La cooperación eficiente y filosofía de la descentralizacióncooperativa
La cooperación intercomunitaria puede concretarse en una dis-posición estratégica de las partes, por la cual los efectos externosinducidos de un bien tienden a cambiar su naturaleza, y adquierenlos caracteres de un bien cuyos efectos externos son internos y ex-clusivos para un grupo superior; grupo que, con una racionalidadasimilable al grupo en cuanto tal, coordina todas las partes dis-puestas a una actitud cooperativa. A fin de cuentas, el nacimientode organizaciones como Eurovisión, los tratados intercomunitariosde cooperación y... la propia ONU..., no son más que la manifes-tación existencial de una lógica profunda que pugna por las estra-tegias cooperativas.
Lo más importante es poner en evidencia que, cualquier formaseparada, independiente, de actuación intercomunitaria, conduce auna situación fuera del óptimo. La actuación cooperativa interco-munitaria es así un punto de atracción hacia el que debe tenderse,esforzándose las comunidades implicadas en el establecimiento delos cauces de comunicación oportunos y en la adhesión a una dis-tribución de costes y beneficios de acuerdo con la programación deun arbitro eficiente. La fórmula normativa de Nash-Zeuthen se hademostrado como vehículo de una filosofía nueva, basados en quesatisface el principio de optimalidad paretiana, en situaciones ca-racterizadas por un mutuo conflicto de intereses.
Definida la cooperación óptima como cualquier esquema quegoce del cumplimiento del requisito de la optimalidad paretiana,la solución aportada apoyándose en los modelos de Nash-Zeuthen,representa una nueva filosofía y una forma específica de compor-tamiento inter-comunitario cooperativo, determinante de una ofer-
204
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
ta de bienes y servicios públicos óptimo-paretiana, en el contextode una estructura múltiple de Haciendas menores. Las solucionescooperativas se caracterizan porque la función objetivo no es unafunción objetivo comunitaria, sino una función objetivo «interco-munitaria*, la cual deberá maximizarse. En una dialéctica de con-trastes, la razón por la que se deben analizar soluciones no-coope-rativas (que frecuentemente observamos) es para comparar y con-cretar su desviación, de la resultante con respecto al óptimo pare-tiano, a la que se adscribe una «cooperación eficiente». La soluciónno-cooperativa engendra la aparición de subproducciones o sobre-producciones, intercomunitarias, ante los bienes y servicios que,intercomunitariamente, son públicos. En última instancia suponenun derroche de recursos económicos escasos.
Los modelos de localización espacial y el peligro de suboptimi-zación en la estructura múltiple de unidades de Hacienda, en aten-ción a un enfoque espacial de la actividad ñnanciera del sector pú-blico, condensan la lucha entre dos fuerzas, cuya única soluciónno está en los extremos, sino en la mezcla apropiada a partir de unanueva óptica. La tensión creciente es el mejor testimonio que puedoofrecer para proclamar el imperativo de la cooperación como elmayor reto de nuestro tiempo.
VIII. Algunas coordenadas fundamentales, a guisa de marcoprogramático de conclusiones
I) El corazón de la problemática referida a la estructura múl-tiple de unidades de Hacienda y, consecuentemente, de las rela-ciones entre las mismas radica, en último término, en una consi-deración normativa de las funciones fiscales que deben transferir-se a una unidad jerárquicamente superior.
II) Es preciso conjugar desde una óptica económica tres ma-croperspectivas: La macroperspectiva de los teoremas de existen-cia y operacionalidad por razón de componentes espaciales de in-cidencia; la macroperspectiva de las relaciones intergubernamenta-les en sentido horizontal, por razón de efectos externos inducidosy la cooperación enciente; la macroperspectiva de las relacionesintergubernamentales en sentido vertical, en función de los objeti-vos modernos del campo de finalidad de un sector público.
205
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DEL BRÍO
III) Desde el ángulo de la localización espacial debe norma-tivamente tenderse a hacer coincidir el área de beneficios con elárea que soporta la financiación y con el área de decisión que gocede un cierto grado de autonomía.
IV) En presencia de efectos externos inducidos intercomuni-tarios la única alternativa a un proceso de «internalización» víacentralismo es la aceptación de esquemas cooperativos intercomu-nitarios, que según una descentralización cooperativa se guíen porel principio de optimalidad paretiana.
V) Las políticas cent ral izadoras han de superarse siempre frentea las ventajas del mantenimiento de una diferenciación intercomu-nitaria. En todo caso, el Gobierno y la Hacienda central asumiránla importante función de un arbitro equitativo y eficiente en elcontrol de estrategias cooperativas.
VI) En el juego de subvenciones transferencias debería acu-dirse al criterio de la capacidad fiscal potencial o del esfuerzo re-lativo fiscal neto, revelándose las transferencias incondicionadascomo menos eficientes.
VII) El presupuesto de servicios es un ámbito innegable dela Hacienda menor. Los de distribución, estabilización y crecimien-to demandan la cooperación armónica y coordinada.
El enfoque espacial que hemos propugnado arranca simultánea-mente de la consideración de, como mínimo, tres macroperspecti-vas distintas en su naturaleza (según expresaba el punto II prece-dente), las cuales se interaccionan hasta el punto de dar como re-sultado una situación de aparente dilema. Por un lado, desde elpunto de vista normativo, se deduce que la localización espacial dela actividad financiera debería hacer coincidir el área de inciden-cia de beneficios, con la que soporta realmente el coste de finan-ciación y con el centro de decisión autónoma, en todo lo que hacereferencia al vector de finalidad que en su lugar correspondientedefinimos como vector de los bienes y servicios públicos. Tambiénhe dejado claro que en relación con los restantes vectores del es-pacio de finalidades de un sector público moderno (distribución, es-tabilización, crecimiento, etc.) el valor argumental en pro o en
206
ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
contra de un proceso de descentralización no es posible decantarloen forma tan vigorosa, inclinándonos por una coordinación que seacompatible con diferentes grados de autonomía. Sin embargo, aunen el campo propio de los bienes y servicios públicos, la conside-ración particular del lado de la oferta nos enfrentó con dos avalesimportantes que preconizarían la tendencia en favor de un sectorpúblico unitario-centralizado, o al menos la política de constituirunidades de Hacienda que permitan, por su tamaño, aprovechar lasventajas de las economías de escala e internalización de posiblesefectos externos inducidos intercomunitarios. En suma, la triplemacroperspectiva defendida como base de un enfoque espacial des-emboca, en principio, en la aparición de una tensión que contra-pone dos posturas diferentes y donde la función de intercambioentre sector público identificado con una unidad superior de Ha-cienda (Gobierno central), versus sector público de estructura múl-tiple con unidades varias de decisión autónoma, se insinúa radical-mente conflictiva, en apariencia. La descentralización cooperativaes mi propuesta de solución a un conflicto aparente y/o real, segúnse prefiera.
El reconocimiento del conflicto es lo que explica que a partir deconsideraciones parciales, se pueda llegar a la defensa de progra-mas rivales de actuación, según se ponga el énfasis en unos u otroselementos. Por eso no puede sorprender la variedad de recetas quehan venido sustentándose en la literatura científica sobre el tema.En el límite pueden condensarse en dos posturas mutuamente ex-cluyentes, como polos de una dialéctica que entiendo correspondensólo a la categoría de pseudosoluciones. Esa rivalidad se expresasiempre que se arguya que la única alternativa viable para conse-guir las ventajas de la nueva tecnología y garantizar la anulaciónde los efectos externos inducidos, consiste en oponer una centrali-zación a ultranza del sector público como remedio al peligro deineficiencia de otro descentralizado, habiéndose puesto de modapara algunos entonar el réquiem existencial y teórico, a largo plazo,del proceso descentralizador. Son cuantos no entienden la irrenun-ciable vocación de combinar libertad y eficiencia en un marco dejusticia.
207