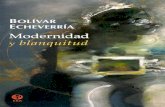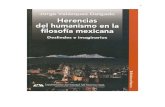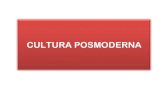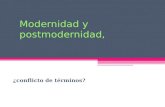Renato Ortiz_De La Modernidad Incompleta a La Modernidad-mundo
129657912 Modernidad y Blanquitud PDF
-
Upload
diana-bruja-gorgona -
Category
Documents
-
view
344 -
download
0
Transcript of 129657912 Modernidad y Blanquitud PDF
-
~ o CL ('t) c:;1-1rr; o,.......&. ~ (') ~. ...... '1.
....
o t:l CL ~
~ "'iti> ~ @ CL ~ (")
'< =r("D Pi rr; ~ ~ ~ ;:s ::1'1. ~ ~
~ ~.
~ ~
-
~1VERSIDADANDINA SIM~ lIOtVAR SEDE ECUADOR @
Primera edicin: 2010
ISBN: 978-607-445-047-7
DR el 2010, Ediciones Era, S. A. de C. V.
Calle del Trabajo 31, TIalpan, 14269 Mxico, D. F.
Impreso y hecho en Mxico Printed and 11IlUie in Mexico
Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido totaJ o parcialmente por ningn otro medio o mtodo sin la autorizacin por escrito del editor.
This book ma, no' be mproduced, in whole ur in parl, in an, form, without written permi.ssion from the publishers.
www.ediconesera.com.m.x
ndice
Presentacin 9
l. Definicin de la modernidad 13
2. "Renta tecnolgica" y "devaluacin"
de la naturaleza 35
3. Acepciones de la Ilustracin 43
4. Imgenes de la blanquitud 57
5. La modernidad "americana"
(claves para su comprensin) 87
6. De la Academia a la bohemia y ms all 115
7. Arte y utopa 135
- 8. Sartre a lo lejos 157
9. Dnde queda la "izquierda"? 177
10. Meditaciones sobre el barroquismo 183
11. El 68 mexicano y su ciudad 209
12. La modernidad y la anti-modernidad
de los mexicanos 231
7
-
Presentacin
"
"Lo humano slo existe como tal si se realiza en la pluralidad de sus versiones concretas,cada una de ellas distinta de las otras, cada una siti generis. AJiular esa diversidad equivaldra a la muerte de lo humano. Felizmente, esa homogeneizacin es imposible: el mapa de la diversidad humana nunca perder la infinita multiplicidad de su colorido. La diferencia es inevitable. No hay fuerza que pueda uniformar el panorama abigarrado de las identidades humanas." sta es la confianza que subyace bajo toda accin ejecutada y toda palabra dicha desde la admiracin por lo humano en medio del universo y con el orgullo de pertenecer a una especie que, pese a su presencia devastadora en el planeta, parece todava ser capaz de rencauzar su historia y encontrar para s misma modos de vida que dejen de implicar su autoanulacin y la anulacin de lo otro como condiciones permanentes de su reproduccin. Lo humano sejuega en la afirmacin de su diversidad, en la resistencia yel contraataque a la dinmica imparable de nuestra poca, que necesita" consolidar a todos los humanos en una masa obediente, mientras ms homognea, ms dcil a las exigencias del orden social actual y su sorda pero implacable voluntad de catstrofe.
Al parecer seran dos las garantas que sostienen esta confianza humanista: la primera, proveniente del pasado que seguira activo en el presente y, la segunda, de un futuro que apenas comenzara a esbozarse en el presente.
La identidad tradicional, cuyas formas singulares se documentan innumerablemente en . las lenguas naturales, en los usos y costumbres cotidianos y en las culturas que las' cultivan crtidunente, proviene de un proceso de diseo cuyo origen se hunde en la noche de los tiempos, dotndola as de un ncleo inexpugnable, puesto a prueba mil veces, capaz de repe
9
-
tirse a s mismo beyo las ms variadas metamorfosis. Nada podra alterarla realmente, ni la prepotencia conquistadora que la aqueja en sus pocas de auge y la lleva a sobresaturarse de elementos identitarios aj~nos ni la sumisin a otras identidades en tiempos de penuria, cuando los humanos a los que identifica se avergenzan de ella, la deforman y maltratan, y creen poder repudiarla. Transformada, sin duda, pero iniActa en el fondo, reaparecera siempre, haciendo burla de todo intento de subsumirla en una identidad global y uniforme. Por otro lado, tambin el aparecimiento de nuevos individuos colectivos de todo orden, sntoma de la transformacin civilizatoria de nuestros das, implica una proliferacin de identidades desconocidas hasta ahora, dotadas cada una de mayor o menor fuerza y permanencia; proliferacin que podra ofrecer una resistencia al totalitarismo de la uniformacin identitaria impuesta por el funcionamiento del aparato productivo diseado en la modernidad capitalista.
La argumentacin principal de los textos reunidos en el presente volumen intenta problematizar la confianza humanista en estas dos aparentes garantas de la pluralidad indispensable de lo humano, averiguar los mecanismos que llevan a ese poderoso impulso homogeneizador a esquivar, cuando no in~ tegrar, las resistencias que le presentan las identidades naturales -sean stas tradicionales o inditas-, a imponerse sobrela tendencia centrfuga y multiplicadora que ellas traen consigo.
La blanquitud -que no la blancura- es la consistencia identitaria pseudoconcreta destinada a llenar la ausencia de concrecin real que caracteriza a la identidad acljudicada al ser humano por la modernidad establecida.
La maquinaria aparentemente perfecta de la produccin de la riqueza social, que en la modernidad.se configura como un proceso de acumulacin de capital, tiene sin embargo un defecto de estructura; descansa en un parasitismo muy especial: est diseada de tal modo que en ella el husped, que ha subordinado completamente al anfitrin, debe cuidar ahora de que este ltimo no se extinga. El aparato productivo moderno es un cyborg invertido, en el que la parte mecnica no
viene a completar sino que es completada por la parte orgnica, sin la cual no obstante le sera imposible funcionar. El capital necesita que los agentes de su acumulacin, el trabeyador y el capitalista, que en principio podian ser robots carentes de voluntad propia, posean y reproduzcan al menos un mnimo de esa facultad exclusiva de los humanos, puesto que en eH'ondo es la succin que hace de ella 10 que a l le mantiene en vida. Cmo construir una identidad humana en la que la voluntad libre y espontea se encuentre confundida e identificada con esa tendencia irrefrenable a la valorizacin de su propio valor econmico, que late en l con la fuerza de una "voluntad csica", artificial? La solucin a este problema slo pudo ofrecerla un tipo de ser humano cuya identidad es precisamentela blanquitud:, un tipo de ser humano perteneciente a una historia particular ya centenaria pero que en nuestros das amenaza con extenderse por todo el planeta. La blanquitud no es en principio una identidad de orden racial; la pseudo
- concrecin del homo capitalisticus incluye sin duda, por necesidades de coyuntura histrica, ciertos rasgos tnicos de la blancura del "hombre blanco", pero slo en tanto que encarnaciones de otros rasgos ms decisivos, que son de orden tico, que caracterizan a un cierto tipo de comportamiento humano, a una estrategia de vida o de sobrevivencia. Una cierta apariencia "blanca", que puede llegar a mostrarse de maneras extremamente quintaesenciadas, es requerida, por ejemplo, para definir la identidad ideal del ser humano moderno y capitalista, quesera en principio una identidad indiferente a los colores: para consinrir su blanquitud. Una apariencia que no elude ningn desfiguro, ninguna distorsin de la blancura, siempre que ellos contribuyan a demostrar a escala global la intercambiabilidad impecable de la voluntad libre del ser humano con la "voluntad" automtica del capital y su valor que se autovaloriza.
Los cinco primeros captulos del presente volumen preparan y ponen a prueba este concepto de blanquitud. Los tres lti~ mos, en cambio, estn dedicados al tratamiento de \lna identidad moderna completamente diferente, la identidad barroca,
10 11
-
frecuentada sobre todo en la Amrica Latina y particulannente en Mxico. En polmica con Edmundo Q'Gorman, las meditaciones sobre el barroquismo que se incluyen aqu intentan mostrar que el "nuevo Adn", el criollo iberoamericano exaltado por el autor de las "Meditaciones sobre el criollismo", lejos de ser el sujeto de la historia del mestizaje, slo es una respuesta a una "sujetidad" que comienza a esbozarse en la peculiar manera que "se inventa" la poblacin indgena vencida de sobrevivir a la gran devastacin. Entre los dos grupos de captulos, el libro contiene adems dos excursos conectados con la historia de la modernidad: uno que aborda el destino del arte en la "poca de la actualidad de la revolucin", donde se examina el aparecimiento de las vanguardias artsticas en la anterior vuelta de siglo Y se comenta la tesis de W. Benjamin sobre la obra de arte "post-aurtica", y otro que reexamina el concepto de izquierda poltica a la luz de una relectura del existencialismo deJean-Paul Sartre. l
! Elautor quiere dejar constancia de la importancia que ha tenido el "Seminario 'universitario sobre la modernidad" en la gestacin de los textQS reunidos en este libro. Sin este espacio de reflexin, abierto generosamente por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico yfuncionarios de ella como el rector Jos Narro y el secretario general Enrique del Val, la problematizacin pblica de temas aparentemente alejados de las urgenciaS inmediatas de la vida, como los que se abordan aqu, resultara extremadamente dificil, si no es que imposible. .
l. Definicin de la modernidad
Dies WerlJm um den Kosmos, dieser Versuch :tu neuer,. nie erhiirter Vermihlung mit den kosmischmGewaltm, vollzog sich im Geiste der Technik. Weil aher die Profitgier der herrschmden Klasse an ihr ihren Willen su bjm gedachte, hat die Technik die Menschheit verraten und das Brautla~ ger in ein Blutmeer verwandelt.!
Walter Benjamin, Einahnstraje
La novedad de lo moderno
Considero que podramos partir d~ lo que es ms evidente: la modernidad es la caracterstica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida social y que el entendimiento comn reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos -sa es su percepcin- a la constitucin tradicional de esa vi:da, comportamientos.a los que precisamente llama "modernos". Se trata adems de. un conjunto de comportamientos que estara en proceso de sustituir esa constitucin tradicional, despus de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistente e ineficaz. Puede ser vista tambin, desde otro ngulo, como un conjunto de hechos objetivos/que resultan tajantemente incompatibles con la configuracin establecida del mundo de la vida y que se afinnancomo innovaciones
! "Este cortejar al cosmos, este intento de un matrimonio nuevo, inaudito, con las potencias csmicas;se cumpli en el espritu de la tcnica. Pero como la avidez de ganancia de la clase dominante pretendi calmar con ella su ambicin, la tcnica traicion a la humanidad e hizo del lecho nupcial un mar de sangre."
12 13
-
substanciales llamadas a satisfacer.llna necesidad de transformacin surgida en el propio seno de ese mundo. Tomados as, como un conjunto en el que todos ellos se
complementan y fortalecen entre s, ya de entrada estos fenmenos modernos presentan su modernidad como una tendencia civilizatoria dotada de un nuevo principio unitario de coherencia o estructuracin de la vida social civilizada y del mundo correspondiente a esa vida, de una nueva "lgica" que se encontrara en proceso de sustituir al principio organizador ancestral, al que ella designa como "tradicional".
Para precisar un poco ms el asunto voy a mencionar al azar tres fenmenos en los que se manifiesta esta caracterstica de lo moderno o en los que se muestra en accin esta "lgica" nueva, moderna.
Quisiera mencionar pJjmero el fenmeno moderno que es tal vez el principal de todos ellos: me refiero al aparecimiento de una confianza prctica en la "dimensin" puiamente"fsica" -es decir, no "metafsica" - de la capacidad tcnica del ser humano; la confianza en la tcnica basada en el uso de una razn que se protege del delirio mediante un autocontrol de consistencia matemtica, y que atiende as de manera preferente o exclusiva al funcionamiento profano o no sagrado de la naturaleza y el mundo. Lo central en este primer fenmeno moderno est en la confianza, que se presenta en el comportamiento cotidiano, en la capacidad del ser humano de aproximarse o enfrentarse a la naturaleza en trminos puramente mundanos y de alcanzar, mediante una accin programada y calculada a partir del conocimiento matematizado de la misma, efectos ms favorables para l que los que poda garantizarla aproximacin tradicional a lo otro, que era una aproximacin de orden mgico. En la confianza en una tcnica eficientista inmedita("terrenal"), desentendida de cualquier implicacin mediata ("celestial") que no sea inteligible en trminos de una causalidad" racional-matemtica.
Se trata de una confianza que se ampla y complementa con otros fenmenos igualmente modernos, como sera, por ejemplo, la experiencia "progresista" de la temporalidad de la vida
yel mundo; la conviccin emprica de que el ser humano, que estara sobre la tierra para dominar sobre ella, ejerce su capacidad conquistadora de manera creciente, aumentando y extendiendo su dominio con el tiempo. siguiendo una lnea temporal recta y ascendente que es la lnea del progreso. Una versin espacial o geogrfica de este progresismo est dada por otro fenmeno moderno que consiste en lo que puede llamarse la determinacin citadina del lugar propio de lo humano. De acuerdo con esta prctica, ese lugar habra dejado de ser el campo, el orbe rural, y habra pasado a concentrarse justamente en el sitio del progreso tcnico; all "donde se asienta, se desarrolla y se aprovecha d manera mercantil la aplicacin tcnica de la razn matematizante.
Como se ve, estamos ante una confianza prctica nueva que se impone sobre la confianza tcnic::a ancestral -a la que se contrapone- en la capacidad mgica "del ser humano de provocar la intervencin en su vida de fuerzas sobrenaturales benvolas, de dar lugar a la accin favorable de los dioses o incluso, ya en ltima instancia, del propio Creador.
Este fenmeno moderno central implica un atesmo en el plano del discurso reflexivo, el descreimiento en instancias metafsicas mgicas; trae consigo todo aquello que conocemos de la literatura sobre la modernidad acerca de la "muerte de Dios", del "desencantamiento" (Entzauberung) del mundo, segn Max Weber, o de la ~desdeificacin" (Entgiitterung), segn Heidegger. Es un fenmeno que consiste en una sustitucin radical de la fuente del saber humano. La sabidura revelada es dejada de lado en calidad de "supersticin" y en lugar de ella aparece como sabidura aquello de lo que es capaz de enterarnos la razn que matematiza la naturaleza, el "mundo fsico". Por sobre la confianza prctica en la temporalidad Cclica del "eterno retorno" aparece entonces esta nueva confianza, que consiste en contar con que la vida humana y su historia estn lanzadas hacia arriba y hacia delante, en el sentido del mejoramiento que viene con el tiempo. Y aparece tambin el adis a la vida agrcola como la vida autntica del ser humano-con su promesa de parasos tolstoianos-, la con
14 15
-
signa de que "el aire de la ciudad libera", el elogio de la vida en la Gran Ciudad. Un segundo fenmeno mayor que se puede mencionar co
rno tpicamente moderno tiene que ver con algo que podra llamarse la "secularizacin de lo poltico" o el "materialismo poltico", es decir, el hecho de que en la vida social aparece una primaca de la ~poltica econmica" sobre todo otro tipo de "polticas" que uno pueda imaginar o, puesto en otros trrninos,Ja primaca de la "sociedad civil" o "burguesa" en la definicin de los asuntos del Estado. Esto es. lo moderno; es algo nuevo que rompe con el pasado, puesto que se impone sobre la tradicin del "espiritualismo" poltico, es decir, sobre una prctica de lo poltico en la que 10 fundamental es lo religioso o en la que lo poltico tiene primaria y fundamentalmente que ver con lo cultural, es decir, con la reproduccin identitaria de la sociedad. El materialismo poltico, la secularizacin de la poltica, implicara entonces la conversin de la institucin estatal en una "supraestructura" de esa "base burguesa" o "material" en que la sociedad funciona corno una lucha de propietarios privados por defender cada uno los intereses de sus respectivas empresas econmicas. Esto es lo determinante en la vida del Estado moderno; lo otro, el aspecto ms bien comunitario, culttiral~ de reproduccin de la identidad colectiva, pasa a un segundo plano.
Pensemos ahora, en tercer lugar, en el individualismo, en el comportamiento social prctico que presupone que el tomo de la realidad humana es el individuo singular. Se trata de un fenmeno caractersticamente moderno que implica, por ejemplo, el igualitarismo, la conviccin de que ninguna persona es superior o inferior a otra; que implica tambin el recurso al contrato, primero privado y despus pblico, corno la esencia de cualquier relacin que.se establezca entre los individuos singulares o colectivos; que implica finalmente la conviccin democrtica de que, si es necesario :un gobierno republicano, ste tiene que ser una gestin consentida y decidida por todos los iguales. Es un fenmeno moderno que se encuentra siempre en proceso de imponerse sobre la tradicin ancestral del
comunitarismo, es decir, sobre la conviccin de que el tomo de.la sociedad no es el individuo singular sino un conjunto de individuos, un individuo colectivo, una comunidad, por mnima que sta sea: una familia, por ejemplo; siempre en proceso de eliminar la diferenciacin jerarquizante que se genera espontneamente entre los individuos que componen una comunidad; de desconocer la adjudicacin, que
.
se hace .
en estas sociedades tradicionales pre-modernas, de compromisos sociales innatos al individuo singular y que lo trascieitden. El individualismo se contrapone a todo esto: al autoritarismo natural que est en la vida pblica tradicional, a que haya unajerarqua social natural, al hecho de que los viejos o los sabios, por ejemplo, tengan mayor vala en ciertos aspectos que los jvenes, o bien de que los seores, los dueos de la tierra, sean ms importantes o tengan ms capacidad de decisin que los dems ciudadanos. El individualismo es as uno de los fenmenos modernos mayores; introduce una forma indita de practicar -la oposicin entre individualidad singular e individualidad colectiva. stos son tres ejemplos de ese conjunto de fenmenos mo
dernos cuya modernidad consiste en afirmarse a s mismos corno radicalmente discontinuos respecto de una estructura tradicional del mundo social y corno "llamados" a vencerla y,a sustituirla. En referencia a esos fenmenos quisiera llamar la atencin
brevemente sobre dos datos peculiares que ilustran el carcter problemtico de esta presencia efectiva de la modernidad corno una discontinuidad radicalmente innovadora respecto de la tradicin.
Lo primero que habra que advertir sobre la modernidad corno' principio estructurador de la modernizacin "reaInlente existente" de la vida humana es que se trata de una modalidad civilizatoria que domina en trminos reales sobre otros principios estructurado res no modernos o pre-modernos con los que se topa, pero que est lejos de haberlos anulado, enterrado y sustituido; es decir, la modernidad se presenta corno un intento que est siempre en trance de vencer sobre ellos,
16 17
-
pero como un intento que no llega a cumplirse plenamente, que debe mantenerse en cuanto tal y que tiene por tanto que coexistir con las estructuraciones tradicionales de ese mundo social. En este sentido, ms que en el de Habermas, s puede decirse que la modernidad que conocemos hasta ahora es "un proyecto inacabado", siempre incompleto; es como si algo en ella la incapacitara-para ser lo que pretende ser: una alternativa civilizatoria "superior" a la ancestral o tradicional. ste es un primer dato peculiar que a mi parecer hay que tener en cuenta en lo que toca a estos fenmenos modernos y su modernidad.
Lo segundo que llama la atencin, desde mi punto de vista, es que la modernidad establecida es siempre ambigua y se manifiesta siempre de manera ambivalente respecto de la bsqueda que hacen los individuos sociales de una mejor disposicin de satisfactores y de una mayor libertad de accin. Es decir, la modernidad que existe de hecho es siempre positiva, pero es al mismo tiempo siempre negativa. En efecto, si la modernidad se presenta como una ruptura o discontinuidad necesaria frente a lo tradicional es sin duda porque permite a los individuos singulares la disposicin de mayor y mejor cantidad de satisfactores y el disfrute de una mayor libertad de accin. Ahora bien, lo interesante est en que la experiencia de esta "superioridad" resulta ser una experiencia ambivalente, puesto que si bien es positiva respecto de estas dos necesidades a las que pretende estar respondiendo, resulta al mismo tiempo negativa en lo que toca a la calidad de esos satisfactores y de esa libertad: algo de lo viejo, alguna dimensin, algn sentido de lo ancestral y tradicional queda siempre como insuperable, como preferible en comparacin con lo moderno. La ambigedad y la ambivalencia de los fenmenos modernos y su modernidad. son datos que no deberan dejarse de lado en el examen de los mismos.
La modernidad y el "desafio" de la "neotcnica"
Quisiera pasar ahora a un segundo punto en estas reflexiones sobre el concepto de modernidad. Tal vez lo ms conveniente para describir en qu consiste la modernidad sea relatar de dnde proviene, cul es su origen, cul es su base o fundamento, es decir, datar aunque sea de una manera general y aproximada su aparecimieto histrico. Tal vez as pueda percibirse o definirse mejor en qu consiste la modernidad de estos fenmenos modernos. . Hay que decir, en primer lugar, que en la historia del trata
miento de la modernidad se ha detectado una buena cantidad de fenmenos que pueden llamarse "temprano-modernos" o proto-modernos en pocas muy anteriores al siglo XIX, el "siglo moderno" por antonomasia. Y esto no slo en los tiempos en los que suele ubicarse el inicio histrico de la' moderni-dad, entre el siglo XV y el XVI. En el Renacimiento, segn unos, con el surgimiento del "hombre nuevo" -respecto del "viejo" ser humano de la poca medieval-, de ese hombre burgus que cree poder "hacerse a s mismo" saliendo de la nada, reconquistar pn~meditadamente la densidad cualitativa de una identidad humana concreta que haba sido sacrificada por los evangelizadores de Europa y su cristianismo radical, despreciativo del "mundo terrenal" y sus cualidades. Otros ven coincidir este aparecimiento de la modernidad con el descubrimiento de Amrica, puesto que sera a partir de l que el mundo deja de ser un -universo cerrado y se abre hacia las fronteras infinitas, como dice Koyr. Hay quienes ubican ese comienzo mucho ms ac en la historia y sostienen que la ;modernidad comienza verdaderamente con la Revolucin industrial del siglo XVIlI y que corresponde propiamente al siglo XIX, a la consolidacin de la Gran Ciudad que tiene lugar entonces. Pero -y esto es sumamente interesante- hay tambin autores, como Horkheimer y Adorno en su Dialctica de la Ilustracin, que llegan incluso a detectar una modernidad en ciernes ya en la poca antigua de Occidente, subrayando
18 19
-
as el carcter occidental de la modernidad en general. Se habla por ~emplo de la presencia, dentro de la tradicin que arranca de la mitologa griega, de una figura como Prometeo, el titn que entrega el fuego a los hombres, que rompe el dominio monoplico ancestral de la casta sacerdotal sobre este medio de produccin y la administracin de su uso, "despertando as en el corazn de los mortales la esperanza" de que "las cosas cambien", la miseria se mitigue; de que el tiempo deje de ser el tiemp siempre repetidor, cclico, del "eterno retomo". Al abrir nuevas posibilidades Qe uso para el fuego, Prometeo despierta la idea de una temporalidad que deja de ser cerrada y se abre hacia el futuro, inaugurando as un elemento esencial de los fenmenos modernos y de su modernidad. O bien se destaca, como lo hacen Horkheimer y Adorno, la protomodernidad de una figura homrica como Odiseo, el hroe que hace ya un uso distanciado o "ilustrado" de la mitologa arcaica y que es capaz de desdoblar su yo y ser un su jeto que dispone de s mismo como objeto; que puede hablar consigo mismo de s mismo como si fuera con otro y de otro, y de manipular de esta manera el momento conquistador de la naturaleza que hay en la renuncia ("Entsagung') o posposicin productivista del placer, en el autosacrificio de los individuos singulares. Para ellos, en el personaje Odiseo estara ya el primer esbozo de un nuevo tipo de ser humano, un proto-burgus, un individuo identificable ya como moderno.
Otros ms hablan de latejn griega qllese autopresenta mticamente en la figura de Ddalo, el artfice, el inventor por excelencia, el que, por ejemplo, entre tantas otras cosas, se ingenia un simulacro de vaca para que la reina Pasifae pueda engaar a la naturaleza y gozar del toro maravilloso regalado por Neptuno a Minos, su marido; el que sugiere el hilo gua para que Ariadna y Teseo escapen del laberinto despus de matar al Minotauro; el que confecciona un par de alas, con la eficacia de las de un pjaro, para huir, volando por los aires, de la isla de Minos convertida en prisin. Es tambin el artista que rompe con el hieratismo cannico en las formas plsticas al hacer visible en ellas su causa eficiente. Con la figura de
Ddalo aparece el primer hombre netamente "tcnico", el que se propone, inventa, calcula y disea nuevos instrumentos imitando desde la perspectiva humana y para las dimensiones de lo humano la eficacia del comportamiento de la naturaleza. Conectada ntimamente con la figura de Ddalo est, en el relato mtico, la de Teseo, el hroe fundador para los griegos atenienses -asesino involuntario de Egeo, su padre, el rey sagrado, y vencedor de Mill,os, garante de esa sacralidad a cambio de sangre dejvenes griegos-; el descubridor de la legitimidad profana del poder poltico; el instaurador de la soberana y autonoma de la polis por encima de la soberana tradicional y divina de los reyes. En fin, no faltan indicios fascinantes que apuntan al hecho de que la modernidad de los fenmenos modernos se muestra ya en destellos en la poca de los griegos.
Sin desechar los planteamientos anteriores, me. parece, sin embargo, que resulta ms explicativo de la modernidad reconocer su origen y fundamento en un mom'ento histrico diferente, muy posterior al del aparecimiento de los fenmenos de la protomodernidad griega. Me refiero a un momento en la historia de la tcnica que se ubicara alrededor del siglo X de nuestra era y que ha sido puesto de relieve por Lewis Mumford en su obra Tcnica y civilizacin, siguiendo la tradicin de Patrick Geddes y en concordancia con Marc Bloch, .Fernand Braudel y otros estudiosos de la tecnologa medieval, como Lynn White, por ejemplo. Dicho entre parntesis, sera ese momento histrico que queda presupuesto en el ensayo de W. Benjamin sO'IJre la nueva obra de arte, cuando habla de .una
f
"segunda tcnica" o una "tcnica ldica". Se trata del momento histrico de una "revolucin tecnolgica", como le llaman estos autores, que se esboza ya en tomo a ese siglo X, durante lo que Mumford llama la "fase eotcnica" en la historia de la tcnica moderna, anterior a las fases "paleo-tcnica" y "neo-tcnica" reconocidas por su maestro Geddes. Una revolucin tecnolgica que sera tan radical, tan fuerte y decisiva
20 21
-
-dado que alcanza a penetrar hasta las mismas fuentes de energa y la propia consistencia material (fsico-qumica) del campo instrumental- que podra equipararse a la llamada "revolucin neoltica". Se trata de un giro radical que implica reubicar la clave de la productividad del trabajo humano, situarla en la capacidad de decidir sobre la introduccin de nuevos medios de produccin, de promover la transformacin de la estructura tcnica del aparataje instrumental. Con este giro, el secreto de la productividad del trabajo humano va a dejar de residir, como vena sucediendo' en toda la era neoltica, en el descubrimiento fortuito o espontneo de nuevos instrumentos copiados de la naturaleza y en el uso de los mismos, y va a comenzar a residir en la capacidad de emprender premeditadamente la invencin de esos instrumentos nuevos y de las correspondientes nuevas tcnicas de produccin. ste sera entonces el momento de la revolucin de la "eotcnica", la "edad auroral" "':'dice Murnford- de la tcnica moderna. Lo principal de este recentramiento tecnolgico est, des
de mi punto de vista, en que con l se inaugura la posibilidad de que la sociedad humana pueda construir su vida civilizada sobre una base por completo diferente de interaccin entre lo humano y lo natural, sobre unainteraccin que parte de una escasez slo relativa de la riqueza natural, y no como debieron hacerlo tradicionalmente las sociedades arcaicas, sobre una interaccin que se mova en medio ..c:le la escasez absoluta de la riqueza natural o de la reticencia absoluta de la naturaleza,ante el escndalo que traa consigo la humanizacin de la animalidad. A diferencia de la construccin arcaica de la vida civilizada, en la que prevaleca la necesidad de tratar a la naturaleza -lo otro, lo extrahumano- como a un enemigo amenazante al que hay que vencer y dominar, esa construccin puede ahora, basada en esta nueva tcnica, tratarla ms bien como a un contrincante/colaborador, comprometido en un enriquecimiento mutuo. la conversin narcisista que defiende la "mismidad" amenazada del ser humano mediante la cOn": versin de lo otro amenazante, la "Naturaleza", en un puro objeto que slo existe para servir de espejo a la autoproyeccin
del Hombre como sujeto puro se volvera innecesaria en el momento mismo en que esa amenaza deja de existir para el ser humano gracias a la revolucin tecnolgica iniciada en el momento "eotcnico" de la historia tecnolgica al que hace referencia Mumford.
A mi ver, con esa revolucin de la neotcnica que se iniciara en el siglo X aparece por primera vez en la historia la posibilidad de que la interaccin del ser humano y lo otro no est dirigida a la eliminacin deuno de los dos sirio a la colaboracin entre ambos para inventar o crear precisamente dentro de lo otro formas hasta entonces inexistentes en l. la posibilidad de que el trabajo humano no se autodisee como un arma para dominar a la naturaleza en el propio cuerpo humano y en la realidad exterior, de que la sujetidad humana no implique la anulacin de la sujetidad -inevitablemente misteriosa- de lo otro.
El trnsito a la neotcnica implica la "muerte del Dios numi- noso", el posibilitador de la tcnica mgica o neoltica; muerte que viene a sumarse a la "agona" del "Dios religioso'~, el protector de la comunidad poltica ancestral, una agona que vena aconteciendo al menos por dos mil aos con la mercantificacin creciente de la vida social, es decir. con el sometimiento de las comunidades humanas a la capacidad de la "mano invisible del mercado" de. conducir sus asuntos terrenales.
En una primera definicin aproximada se podra decir que la modernidad consiste en la respuesta o re-accin aquiescente y constructiva de la vida civilizada al desafo que aparece en la historia de las fuerzas productivas con la revolucin neotcnica gestada en los tiempos medievales. Sera el intento que la vida civilizada hace de integrar y as promover esa neotcnica (la "tcnica segunda" o "ldica" presupuesta porW. Benjamn) lo mismo en su propio funcionamiento que en la reproduccin del mundo que ha levantadorpara ello. la modernidad sera esta respuesta positiva de la vida civilizada a un hecho antes desconocido que la prctica productiva reconoce cuando
22 23
-
"percibe" en la prctica que la clave de la productividad del trabajo humano ha dejado de estar en el mejoramiento o uso inventivo de la tecnologa heredada y ha pasado a centrarse en la invencin de nuevas tecnologas; es decir, no en el perfeccionamiento casual de los mismos instrumentos sino en la introduccin planificada de instrumentos nuevos. Cuando Ddalo reaparece, pero ya no como la figura espordica de una excepcin en el mbito del trabajo y las artes, sino como la figura de la condicin misma de su realizacin plena.
Se puede decir entonces que la modernidad no es la caracterstica de un mundo civilizado que se encuentre ya reconstituido en concordancia con la revolucin tecnolgica post-neoltica, sino la de una civilizacin que se encuentra comprometida en un contradictorio, largo y dificil proceso de reconstitucin; un proceso histrico de "muy larga duracin" -usando un tnnino de Braudel- que de ninguna manera tiene asegurado el cumplimiento de su meta. Ya desde 'el primer siglo del segundo milenio se gesta y comienza a prevalecer algo que -exagerando la fnnula de Freud- podramos llamar "un malestar en la civilizacin", una Stimmungo "estado de nimo" que parece caracterizar a toda la vida civilizada del Occidente europeo. Un "malestar" que la afecta primero dbilmente, pero despus, a partir del siglo XVI o del siglo XVIII, de manera cada vez ms aguda, hasta convertirse desde finales del siglo XIX en un horizonte anmico verdaderamente detenninante de la experiencia cotidiana. Y es que la experiencia prctica que se expresa en este "malestar" es la de una fonna social o una estructura institucional que se reproduce tradicionalmente porque sigue siendo indispensable para la vida, pero cuyo contenido se enrarece'crecientemente, convirtindola en una especie de simple simulacro o imitacin de lo que ella misma fue en el pasado. Tal serad caso, por ejemplo, del ~ristianismo, un rasgo esencial de la civilizacin occidental pre-capitalista al que el Occidente moderno recurri en sus primeros pasos -y al que sigue recurriendo hasta nuestros das, aunque sea en una versin ya caricaturesca- para ocultar, tras su enraizamiento en los usos y costumbres tradicionales, el hecho
de que la "escasez absoluta" de la que l parte para justificar su moral ha dejado de ser "natural" con la neotcnica y se ha vuelto artificial, reproducida solamente para efectos de la acumulacin capitalista. Este "malestar en la civilizacin" consiste en la experiencia prctica de que sin las formas tradicionales no se puede llevar una vida civilizada, pero que ellas mismas se han vaciado de contenido, han pasado a ser una mera cscara hueca.
El contenido de la fonna social consiste en la necesidad de la comunidad, transmitida a todos los miembros singulares de ella, de contribuir con el sacrificio de una parte de s mismos a la lucha colectiva por afinnar la mismidad de la comunidad en el enfrentamiento a lo otro, a la naturaleza (y a los otros, los "naturales"). Las fonnas sociales no son otra cosa que rganos o medios de sublimacin de un autosacrificio, de una represin productivista que en principio ha perdido ya su razn de ser.
Para precisar la idea de esta relacin entre la fonna y el contenido de las realidades institucionales tradicionales resulta, til observar, por ejemplo, aunque sea de paso, lo que se festeja actualmente en las ceremonias nupciales. En estas ceremonias se festeja el sacrificio que la comunidad social hace del polimorfismo sexual de sus individuos singulares, la fonna que adopta la represin de la libertad de identificacin sexual; unsacrificio que, siendo necesario slo en las condiciones arcaicas de la construccin social, es an consagrado y encomiado por ellas en los tiempos modernos como naturalmente necesario e incluso como deseable por parte de todos los que se van a someter a l. Por ejemplo, la condena impuesta sobre el varn de guerrear y producir "como hombre" o la condena impuesta sobre la hembra, de procrear y administrar la casa "como mujer", esta doble condena que excluye (y castiga) otras opciones de identificacin sexual o "de gender" sera el contenido de la forma institucional del matrimonio, una fonna que presenta la, prdida ontolgica de esos varones y hembras "proto-humanos", de esos jvenes de identidad sexual indecisa, como si fuera el ascenso a la "plena humanidad", a esa humanidad que
24 25
-
habra sido creada por Dios para ser sexualmente bipartita. El matrimonio como fundacin de la familia, que es el tomo de las sociedades tradicionales, es una forma institucional del apareamiento humano que debe disimular el vaciamiento de su contenido en los tiempos modernos, lo deleznable que se vuelve cada vez ms la necesidad de sacrificar el polimorfismo sexual, y que se ayw.da para ese disimulo precisamente con el festejo de esa necesidad en la ceremonia nupcial. La experiencia del carcter insostenible y al mismo tiempo indispensable que adquieren las formas arcaicas del apareamiento humano en los tiempos modernos es slo un ejemplo de ese ya casi milenario "malestar en la civilizacin". El "malestar en la civilizacin" muestra que la necesidad del
sacrificio, sin haber desaparecido como correspondera a una vida propiamente moderna, s se ha debilitado; que la forma civilizatoria ancestral, aunque no est an deslegitimada plenamente, se ha vuelto ya profundamente cuestionable. Sugiere que la modernidad efectiva o realmente existente no acaba de aceptar o simplemente no puede aceptar su propia base, es decir, no termina de integrar la neotcnica -la "tcnica segunda" o "ldica"-, con los efectos de abundancia y emancipacin que ello traera consigo; que no acaba de afirmarse plenamente sobre ella en lugar de seguir sustentndose sobre la tcnica arcaica, neoltica o de conquista de la naturaleza. De esta inconsistencia de la modernidad realmente existente -obstaculizar la tendencia de aquello que Ja despert- saldra precisamente la capacidad de supervivencia que tienen las formas sociales arcaicas o tradicionales.
La modernidad, el capitalismo y Europa
Pienso que si se quiere encontrar una explicacin de esta inconsistencia de la modernidad histricamente establecida, hay que buscarla en la zona de encuentro de la modernidad con el capitalismo. Para ello creo que es importante tener en cuenta una distincin que se remonta a la filosofia de Arist-
I ,.
UNIVERSIDADJ~lNASIMONBOLv.U SEDE ECUAOOR @
teles y que nos permite hablar de una "modernidad potencial" o esencial, opuesta a la modernidad efectiva o realmente existente, a la que tanto mencionamos. Se podra decir que el aparecimiento de la neotcnica, de esta revolucin tecnolgica que arranca del siglo x, trae consigo algo as como un "desafio" que es echado sobre la vida civilizada, el desafio de hacer algo con ella: de rechazarla de plano o de aceptarla, promoverla e integrarla dentro de su propia realizacin, sometindose as a las alteraciones que ello introducira en el proyecto civilizatorio que la anima en cada caso concreto.
Que en efecto se trata de un desafio se comprueba por el sinnmero de transformaciones en el proceso de trabajo que se registran en esa poca a todo lo ancho del planeta y que pareceran ser distintas reacciones que se dan en la vida civilizada a la transformacin tcnica espontnea de las fuerzas productivas. Los historiadores de la tcnica relatan que son muchas las civilizaciones, en Oriente primero y despus tambin en Occidente, que van a responder al desafio de la neotcnica, que van a actualizar la esencia de la modernidad, a hacer de sta una modernidad realmente existente, y ello de maneras muy diferentes. Hay sin embargo, entre todas ellas, una que se concentra en el aspecto cuantitativo de la nueva productiVidad que la neotcnica otorga al proceso de trabajo humano y que ser por esta razn la que promueva esa neotcnica de manera ms abstracta y universalista, ms distinguible y portable", ms evidente en el plano econmico y ms exitosa en trminos histrico:-pragmticos. Ser precisamente este "xito histrico" de la respuesta occidental el que har del Occidente romano cristiano un Occidente ya propiamente europeo y capitalista. Lugar de origen y centro de irradiacin -de la modernidad capitalista, la Europa "histrica" se identifica con lo moderno y 10 capitalista; no hay que olvidar, sin embargo, que, aparte de ella, ha habido y hay otras Europas "perdedoras", minoritarias, clandestinas o incluso inconscientes, dispuestas a intentar otras actualizaciones de lo moderno. Ahora bien, la clave de este xito de la respuesta producti
vista abstracta del Occidente cristiano al desafio de la neotc
26 27
-
nica est -siguiendo el planteamiento de Fernand Braudel- en el encuentro fortuito de dos hechos de diferente orden, que se da en Europa y no en otros lugares del planeta. El primero es el de las dimensiones reducidas del mundo civilizado dentro del que se experimenta en la prctica la presencia de la revolucin neotcnica; las dimensiones del "pequeo continente europeo", como lo llama Braudel, facilitan la interconexin de los brotes de neotcnica que aparecen, en un espacio geogrfico "manejable". Se trata adems de un escenario prctico dinamizado-como dice el mismo Braudel .... por una "dialctica" muy peculiar, la "dialctica norte-sur" -"de amor-odio"- entre la Europa mediterrnea y la del Mar del Norte. La aceptacin del reto neotcnico por parte del Occidente
romano cristiano a partir de este movimiento que unifica los medios de produccin del "pequeo continente europeo" mediante la peculiar dinmica de la "dialctica norte-sur" contribuye determinantemente a que ella resulte ms efectiva o ms prometedora en el plano pragmtico.
El otro hecho que converge fortuitamente en la explicacin del xito histrico pragmtico de la respuesta occidental al impacto de la neotcnica sera la presencia ya considerable para entonces del comportamiento capitalista en su economa mercantil. De acuerdo no slo a Braudel sino sobre todo a Marx, cuando habla de las "formas antediluvianas del capital", el comportamiento capitalista existe ya en el orbe mediterrneo desde la poca homrica. Ya desde"entonces el capitalismo se encuentra determinando, si se quiere slo desde afuera, desde el comercio y la usura, el proceso de produccin y consumo de las sociedades europeas, imponiendo su impronta en ellas, convirtindolas a una fe productivista que ellas no conocan. As, pues, la coincidencia de estas dos cosas, la dinmica au
tomotivada de unas fuerzas productivas de dimensiones relativamente menores y por ello :taciles de interconectar, por un lado, y la accin ya determinante del capitalismo primitivo en la economa mercantil, por otro, dara razn de que la re-accin del Occidente romano cristiano al aparecimiento de la
neotcnica haya llegado a ser la actualizacin de la modernidad que encontr las mayores posibilidades de desarrollo en trminos pragmticos.
En Occidente, la neotcnica es convertida en la base de aquel incremento excepcional de la productividad de una empresa privada que lleva a la consecucin de una ganancia extraordinaria, un tipo de ganancia que, como lo explica Marx en su Critica de la economa poltica, es la meta pragmtica ms inmediata de la economifo mismo mercantil que mercantil capitalista. Y aunque el empresario privado no dispone de una visin de conjunto de la economa, s introduce innovaciones tcnicas en su proceso de trabajo (y las mantiene en secreto el mayor tiempo posible) porque sabe que en la prctica ello le garantiza lograr una ganancia superior a la que obtienen normalmente los otros empresarios -"capitalistas" o no- con los que compite. La neotcnica es percibida as desde una perspectiva en la que ella no es otra cosa que el secreto de la conse
- cucin de una ganancia extraordinaria, la clave de un triunfo en la competen:cia mercantil que slo podr ser superado por un nuevo uso de esa misma clave.
Es importante subrayar que a partir de este peculir empleo de la neotcnica se desata un proceso en el que ella, de un lado, y la economa capitalista, de otro, entran en una simbiosis de consecuencias epocales, simbiosis que alcanzar su nivel ptimo apenas a partir de la Revolucin industrial del siglo XVIII. Se trata de ua simbiosis que se vena ajustando durante un largo tiempo, madurando su organicidad, hasta que, al fin, en el siglo XVIII, se configur como esa caracterfstica definitoria del modo de produccin capitalista descrita por Marx como la "subsunCn real del proceso de trabajo b.yo el proceso de autovalorizacin del valor". La modernidad, esta respuesta autorrevolucionaria que la civilizacin milenaria da al desafio que le lanza el aparecimiento de la neotcnica, queda de esta manera atada en Occidente al mtodo con el que all se formul esa respuesta. Queda atada al rgano del que se
28 29
-
sirvi para potenciar exitosamente el aspecto multiplicador de la neotcnica, queda confundida con el capitalismo. El capitalismo se transforma en un "servo padrone' de la modernidad; invitado por ella a ser su instrumento de respuesta al revolucionamiento de la neotcnica, se convierte en su amo, en el seor de la modernidad. Se puede decir entonces que, a partir de ese siglo, la modernidad "realmente existente", primero en Europa "y despus en el mundo entero", es una actualizacin de la esencia de la modernidad a la que est justificado llamar "modernidad capitalista". El mtodo capitalista discrimina y escoge entre las posibili
dades que ofrece la neotcnica, y slo actualiza o realiza aquellas que prometen ser funcionales con la meta que persigue, que es la acumulacin de capital. Al hacerlo demuestra que slo es capaz de fomentar e integrar la neotcnica de una manera unilateral y empobrecedora; la trata, en efecto, como si fuera la misma vieja tcnica neoltica, slo que potenciada cuantitativamente. En este sentido, recurrir a l implica no slo dejar de lado sino incluso reprimir sistemticamente el momento cualitativo que hay en la neotcnica, el desafio que est dirigido a la transformacin de la "forma natural" -como la llamaba Marx- o correspondiente al "valor de uso" del proceso de reproduccin de la riqueza objetiva de la sociedad. Implica tambin, por 10 tanto, reprimir todo lo que atae a la posibilidad de un nuevo trato de lo humano con lo otro, lo extrahumano o la naturaleza. La neotcnica est siendo vista como una tcnica de apropiacin, como una tcnica actualizada por l como un instrumento ms potente de conquista y dominio sobre la naturaleza, cuando -como veamos- lo que ella posibilita es justamente la eliminacin de todo tipo de relaciones que sean de dominio y de poder.
Puede decirse e~tonces que, en su versin capitalista -que es la que, proveniente de Europa, se ha impuesto en el planeta-, la modernidad, esto es, la revolucin civilizatoria en la que se encuentra empeada la humanidad durante esta ya larga historia, sigue una va que pareciera haberla instalado en un regodeo perverso en lo contraproducente, en unjuego ah
surdo que, de no ser por la profusin de sangre y lgrimas que ha costado, la llevara, como en una pelcula de Chaplin, a subir por una escalera mecnica que funciona en modo de descenso (y que es ms rpida que ella).
La esencia de la modernidad y la modernidad "realmente existente"
Veamos esto un poco ms de cerca. La reproduccin del mundo de la vida, la produccin/consumo de valores de uso, obedece a una lgica o un principio cualitativo que es propio de ella como realizacin de una comunidad concreta, de un sujeto social identificado. Frente a esta lgica "natural", como la llama Marx, la "realizacin autovalorizadora del valor mercantil capitalista" posee un principio organizador qiferente, que es no slo extrao sino contradictorio respecto de ella. Ahora bien, el modo capitalista de reproduccin de la vi
-da social implica un estado de subordinacin o subsuncin del principio de la "forma natural" de esa reproduccin bajo el principio de la autovalorizacin mercantil capitalista. Nada se produce, nada se consume, ningn valor de uso puede realizarse en la vida prctica de la sociedad capitalista, si no se encuentra en funcin de soporte o vehculo de la valorizacin del valor, de la acumulacin del capital. Yes precisamente este modo capitalista de reproduccin de la vida y su mundo el que determina finalmente la respuesta de la civilizacin occidental al reto lanzado por el aparecimiento de la neotcnica. Interiorizada y promovida con este sentido en lavida prctica de Occidente, la tcnica nueva -esa tcnica segunda o ldica de la que hablaba Walter Benjamin- mira cmo su tendencia intrnseca a la abundancia resulta reducida y disminuida, y cmo su tendencia intrnseca a la emancipacin resulta tergiversada e invertida.
En primer lugar, la modernidad capitalista genera justo lo contrario de aquello que se anunciaba con la neotcnica. La acumulacin capitalista se sirve de ella, no para establecer el mundo de la abundancia o la escasez relativas, sino para re
30 31
-
producir artificialmente la escasez absoluta, la condicin de esa "ley de la acumulacin capitalista" segn la cual el crecimiento de la masa de explotados y marginados es conditio sine qua non de la creacin de la riqueza y de los deslumbrantes logros del progreso. Y en segundo lugar, la realizacin o efectUacin capitalista de la modernidad culmina en el "fenmeno de la enajenacin") descrito por Marx y despus por Lukcs. El ser humano de la modernidad capitalista se encuentra sometido -"esclavizado", dira Marx- bajo una versin metamorfoseada de s mismo en la que l mismo existe, pero como valor econmico que se autovaloriza. El ser humano se enajena como valor mercantil capitalista y se esclaviza bajo esa metamorfosis sustitutiva de s mismo en la que se ha auto-endiosado como sujeto absoluto y cuya voluntad incuestionable obedece l mismo religiosamente. La promesa de emancipacin del individuo singular, que se sugera como respuesta posible a la neotcnica, se ha efectuado, pero convertida en lo contrario, en el uso de la libertad como instnlmento de una constriccin totalitaria del horizonte de la vida para todos y cada uno de los seres humanos.
Si el mundo de la vida moderna es ambivalente, como habamos mencionado al principio, ello se debe a que la sujetidad -el carcter de sujeto del ser humano- slo parece. poder realizarse en ella como una sujetidad enajenada, es decir, en ella la sujetidad de lo humano-se autoafirma, pero slo hacerlo en la medida en que, paradjicaJJlente, se anula a s misma. La modernidad capitalista es una actualizacin de la tendencia de la modernidad a la abundancia y la emancipacin, pero es al mismo tiempo un "autosabotaje" de esa actualizacin, que termina por descalificarla en cuanto tal. ste sera el secreto de la ambivalencia del mundo moderno, de la consistencia totalmente inestable, al mismo tiempo fascinante y abominable, de todos los hechos que son propios de la sociedad moderna~ W. Benjamin tena razn'.acerca de la modernidad capitalista y su historia: todo "documento de cultura" es tambin, simultneamente, un "documento de barbarie".
Para concluir, conviene dejar claro en todo esto un punto
de especial importancia: la efectuacin o realizacin capitalista de la modernidad se queda corta respecto de la modernidad potencial, no es capaz de agotar su esencia como respuesta civilizatoria al reto lanzado por la neotcnica, como realizacin de la posibilidad de abundacia y emancipacin que ella abre para la vida humana y su relacin con lo otro. Es innegable que en la experiencia prctica de todo orden se hace vigente un conato, una tensin y uI).a tendencia espontneos, dirigidas hacia una efectuacin de la esencia de la modernidad que sea diferente de su efectuacin actual, capitalista, hacia una actualizacin no-capitalista de esa esencia. Son exigencias que parecen remitir a esa modernidad potencial o esencial como una entidad "denegada" en y por la modernidad "realmente existente" -entidad virtual o supuesta, sugerida "en negativo" dentro de sta-, pero reacia a someterse a ella ya desaparecer.
Se plantean as una discordancia y un conflicto entre ambos niveles de la modernidad, el potencial, virtual o esencial y el -'efectivo,emprico o real; el primero, siempre insatisfecho, acosando al segundo desde los horizontes ms amplios o los detalles ms nimios de la vida; el segundo, intentando siempre demostrar la inexistencia del primero. Se abre tambin as, en la vida cotidiana, un resquicio por el que se vislumbra la utopa, es decir, la reivindicacin de todo aquello de la modernidad que no est siendo actualizado en su actualizacin moderna capitalista.
[Transcipcin de la exposicin del autor en la primera sesin del seminario "La modernidad: versiones y
-
2. "Renta tecnolgica" y "devaluacin" de la naturaleza
Um ein Ding :tu vmaufen, dazu gehiirt nichts, als dass es monopolisierbar und vcrausserlich ist.1
. Karl Marx
Quisiera recordar aqu un pas'!:ie de la argmnentacin de Marx en su Crtica de la economa poltica que puede contribuir a explicar varias de las ms importantes caractersticas de la crisis civilizatoria moderna de este cambio de siglo. Crisis que parece traer consigo el fin de un periodo histrico muy prolongado.
Como se sabe, en el discurso crtico de Marx el trnsito del anlisis terico al anlisis histrico del capitalismo contiene todo un conjunto de cuestiones sumamente complejas. Sin duda, entre ellas una de las ms relevantes tiene que ver
con la afirmacin de Marx de que en el capitalismo realmente existente, en el capitalismo histrico, la reproduccin del capital nicamente puede realizarse si entabla una especie de arreglo con la reproduccin de otras.formas de riqueza, no slo diferentes sino abiertamente contrapuestas a la forma capitalista.
ste es el caso de su -arreglo con la reproduccin de una peculiar forma de riqueza precapitalista, la riqueza de los terratenientes -nietos de los viejos guerreros y de los seqres feudales-- que tiene como su fundamento justo la monopolizacin violenta del empleo de un multiplicador natural de la productividad del trabajo humano: multiplicador basado en la propiedad de una tierra especialmente frtil, rica n minerales o fuentes de energa, etctera, o en el control de una ins
1 "Para vender una cosa slo se necesita que sea monopolizable yvendible."
35
-
titucin natural que imprime una dimensin necesariamente cooperativa a la utilizacin de las fuerzas productivas. Para descifrar este mecanismo es indispensable recordar
que, cuando conceptualiza el funcionamiento de la "tasa media de ganancia", Marx revela que su conformacin propicia la integracin de un "comunismo entre capitalistas". La composicin de esta tasa de ganancia -seala- distribuye equitativamente la totalidad del plusvalor que en su conjunto la clase capitalista ha succionado a la clase obrera. Entre otras cosas pero de manera decisiva, esta distribucin tiene que tomar en cuenta el hecho de que la reproduccin de la riqueza capitalista depende ineludiblemente de una funcin particular de los dueos de la tierra: depende de un peculiar servicio no. mercantil que esta nobleza "nacional" cumple para la actualizacin o encarnacin del capital. Aqu se juega la violencia institucionalmente aceptada de esta clase precapitalista -cuyo sostenimiento consume una considerable porcin del plusvalor global- que, precisamente, es la que le permite al capital existir en el mundo real. De hecho, esta violencia consagrada pone un lmite a la tendencia autodestructiva de la economa mercantil: la tendencia a destruir su misma base, el mundo concreto de la vida, que deriva invariablemente de su dinmica dirigida a imponer la absoluta mercantificacin de todos los valores de uso. En efecto, al poner este lmite le proporciona al capital la posibilidad de adquirir un cuerpo concreto, de tener una presencia emprica o histrica.
Esta tesis sobre el arreglo que el capital debe entablar con una clase anticapitalista para existir se encuentra vinculada, en el discurso crtico de Marx, con otra tesis referida a que la reproduccin del capital debe integrar un factor extra-mercantil para concretar su existencia histrica o emprica. La razn inmediata o el motivo directo para incrementar la productividad del proceso de trab.,yo, de acuerdo con Marx, deriva, para cada capitalista individual, de su avidez de apropiarse de una parte injustificada de la ganancia global comn, disposicin que lo lleva a buscar arrollar las sagradas leyes mercantiles de intercambio equivalencial. La incesante bsqueda de esta "ga
nancia extraordinaria", como Marx la denomina, tiene en el capitalismo histrico una funcin esencial: desencadenar una y otra vez la revolucin tecnolgica permanente que es justo una de sus principales caractersticas distintivas. Cada nuevo descubrimiento tcnico que incrementa la productividad proporciona al capitalista que lo introduce en el proceso de trabajo la oportunidad -que sera ineludiblemente slo transitoria si la economa fueraJ~Jlramente mercantil- de vender sus mercancas arriba del precio normal, esto es, lo dota del poder para venderlas con un precio que est por encima del valor que ha sido objetivado en ellas. Un descubrimiento tcnico puede comprender un campo
indito y mejorado de transformaciones materiales, trae consigo nuevos elementos para nuevos valores de uso dirigidos a la satisfaccin de nuevas necesidades. Se asemeja a la situacin que provoca la escasez de mejores tierras en la agricultura o la rareza de suelos abastecidos con minerales y fuentes de -energa, por eso, puede incluirse bajo el rubro de 10 que desde su concepcin del proceso de trab.,yo Marx califica como "medios de produccin no producidos", es decir, dentro de aquellos multiplicadores de la productividad del proceso de trab.,yo que se encuentran naturalmente determinados, que fueron descubiertos y conquistados por el ser humano pero cuya existencia no es debida a l. En realidad, un descubrimiento tcnico, como el descubrimiento de un nuevo continente hace quinientos aos, constituye por supuesto un producto, pero un producto que cesa de_ser un producto debido a la necesaria insuficiencia de la empresa que constituye su descubrimiento para conquistarlo propiamente. En otras palabras, la inversin del capital en la investigacin cientfica y la expeIjmentacin tcnica que conduce hacia el descubrimiento tcnico se vuelve relativamente muy pequea al hacer a ste realmente rentable, se mantiene en una escala econmica demasiado baja ante los requerimientos de su adecuada explotacin.
Tierra y tecnologa, estos "medios de produccin no producidos", corresponden a la peculiar clase de mercancas que "tienen un precio sin tener ningn valor", mercancas por las
36 37
-
cuales debemos pagar aunque ellas mismas no sean producto del proceso de trabajo. Mientras el nombre para el precio de las mejores tierras es "renta de la tierra", el nombre para el precio de la tecnologa avanzada es "ganancia extraordinaria"._ Estos dos precios no son usualmente considerados bajo la misma categora nicamente porque ellos parecen no corresponderse entre s~ mientras la "renta de la tierra" se muestra a s misma como una cantidad de dinero estable e independiente, la "ganancia extraordinaria" se oculta a s misma y slo puede detectarse como una parte imprecisa y transitoria del precio de otras mercancas.
Dos ganancias impuras, nojustificadas por la legalidad mer;.. cantil-capitalista, una legalidad basada en la ley del valor y la equivalencia del trabajo, deben provenir, entonces, del fondo comn de las ganancias propia y puramente capitalistas. La reproduccin de la riqueza capitalista nicamente puede continuar si la formacin de la tasa media de ganancia incluye, por un lado, la ganancia determinada por la propiedad basada en la violencia, no sobre el trabajo, y, por otro, la ganancia determinada por la propiedad basada en la desigualdad de los propietarios, otra vez no sobre el trabajo.
Si ahora consideramos la forma en que estos elementos permiten avanzar desde el estudio del capitalismo descrito como un modelo terico hacia su realidad emprica, en la cual estos elementos aparecen como caracteristicas reales del capitalismo histrico, tenemos que reconocr,dos hechos de suma relevancia. El primero es la conversin de la ganancia extraordinaria propiamente en una renta, en una renta tecnolgica. El segundo es la tendencia de esta renta tecnolgica a crecer a costa de la renta de la tierra que apunta a sustituirla como la principal receptora de esa parte de la ganancia capitalista reservada a la propiedad no capitalista. La tentacin de obstruir la difusin del progreso tecnolgi
co est siempre all, en el productor capitalista que obtiene una ganancia extraordinaria por el uso exclusivo que de l realiza. Pero esta tentacin no puede durar mucho tiempo siendo una tentacin: tiene que convertirse en un comportamiento
38 .,
aceptadQ, normal e institucional, como ha sido el caso en la vida real del capitalismo histrico durante los ltimos cien aos. La ventaja transitoria, que es la base de la ganancia extraordinaria, es dejada atrs para convertirse en una ventaja permanente, que es la base de un nuevo tipo de renta opuesto a la vieja renta de la tierra. El propietario de una nueva tecnologa puede proteger el uso monoplico de- ella y, adems, puede vender su uso a otros prod~f!Dres. En este caso, se vuelve propietario de un multiplicador tecnolgico de I productividad de la misma forma en que un terrateniente es propietario de las mejores tierras. Si llamamos renta de la tierra al dinero que el terrateniente recibe por el uso de su tierra, podemos llamar tambin renta tecnolgica al dinero que el propietario tecnolgico recibe por el uso de "su" tecnologa.
Un "seoro" nuevo o moderno, el seoro fundado en la propiedad monoplica ejercida sobre la tecnologa de vanguardia, surge as oculto pero como figura protagnica en la
- historia real del capitalismo. Un seoro por entero diferente al viejo -porque se basa nicamente en la subordinacin econmica y no en la subordinacin fsica de los competidores en el mercado-, pero igualmente importante para la existencia real de la reproduccin capitalista de la riqueza. Un seoro con el cual esta reproduccin debe entablar un arreglo debido a su poder sobre la base de su realizacin, es decir, sobre la dinmica de las necesidades sociales concretas y sobre las transformaciones resultantes de los valores de uso. Un hecho histrico de longue dure parece prevalecer a lo
largo de la historia del sistema econmico mundial desde principios del siglo pasado, durante la "era del imperialismo", logrando extender sus alcances hasta nuestro tiempo. ~ lo revel, hace algunas dcadas, la crisis del petrleo, cuando la propiedad de la tecnologa para explotarlo demostr ser ms importante que la propiedad de los yacimientos mismos. Constituye un trend sistmico que ha cambiado gradualmente la posicin principal en la apropiacin de la renta, llevndola del campo de los seores de la tierra hacia el campo de los seores de la tcnica. Un trend dentro de la difcil y secular ba
39
-
1
F
talla entre estos dos campos que muestra muy ntidamente la decadencia de la renta de la tierra y el consecuente ascenso de la renta tecnolgica.
Qu funciones cumple el recordar y desarrollar este par de tesis de Marx para la discusin de la relacin que existe entre el capitalismo histrico y la renta tecnolgica? Al menos tres de las principales caractersticas de la crisis de la modernidad capitalista y sus manifestaciones empricas, me parece, podran entenderse mejor si tomamos en cuenta este trend secular que rige ambas formas de renta, la renta de la tierra y la renta tecnolgica, en la historia real del capitalismo. Primero, lleva a reconocer la inexorable incapacidad de to
das las clases de poltica econmica para romper el crculo vicioso del subdesarrollo, esto es, para superar la diferencia sistmica que existe entre ciertas economas nacionales que se encuentran en proceso de desarrollo continuo y otras que se encuentran, correlativamente respecto de aqullas, en proceso de subdesarrollo permanente. Segundo, conduce a observar la depreciacin relativa de los
productos naturales y de la tierra en general que tiende a desatar no solamente una situacin catastrfica para la agricultura de la periferia del sistema-mundo, sino una indetenible devastacin generalizada de la naturaleza -a la cual acompaa, por supuesto, la devastacin de los "pueblos naturales". Tercero, permite explorar como-p:t:oducto de la victoria de la
renta tecnolgica sobre la renta de la tierra la prdida de soberana de todos los Estados nacionales en el sistema-mundo que ha venido sucediendo junto con una re-feudalizacin de la vida econmica y el surgimiento de un cuasi-Estado transnacional desde la segunda mitad del siglo xx. Todas estas caractersticas, como puede observarse, tienen
que ver con la sustitucin de la naturaleza directa o bruta por una naturaleza mediada o pre-elaborada tecnolgicamente como objeto de toda clase de apropiacin que autoriza a un propietario no capitalista para demandar y recibir una parte considerable de la ganancia burguesa. Redondeando el anlisis de la primera de estas caractersti
cas, cabe decir que los ciudadanos pueden concluir que si un Estado nacional es' incapaz de romper el crculo vicioso del subdesarrollo, no siempre o no exclusivamente es debido a una "constitucin deforme" de su poblacin activa o de su cultura poltica y la consiguiente carencia de productividad de su proceso de trab.yo, dos hechos que generan desventaja para una competencia mercantil equitativa con los Estados-nacin del mercado mundial. Pueden_
-
3. Acepciones de la Ilustracin
Crilo Dios muy concertado, y el hombre lo ha confundido: digo, lo. que ha podido alcam.ar; que aun do1l.fk no ha llegado con el poder, con la imaginacin ha pretendido trabucarlo.
Balta
-
En Dialctica de la Rustracin, por "humanidad" se entiende el tipo o la versin occidental europea de humanidad; hay en esta obra el fundado convencimiento de que esta humanidad ha sido dotada del poder de subyugar a las otras humanidades por las buenas o por las malas, y de que as lo ha hecho en efecto y lo seguir haciendo ..
Para Horkheim~r y Adorno, la clave de la humanidad o el proyecto civilizatorio de Occidente -y por tanto de la inteligibilidad del "contrasentido" de su historia- est en la Ilustracin, y la Ilustracin consiste en la instauracin del uso libre o profano de la razn -en oposicin al uso ancilar o hennenutico, aplicador respetuoso de verdades ya reveladas- como instrumento de la produccin de conocimientos y del consiguiente incremento del poder humano en el enfrentamiento a la naturaleza (lo no-humano todopoderoso) y en su pretensin de someterla. La peculiaridad de la historia de Occidente est en que la
barbarie en que ha desembocado no se debe a una "decadencia" de su principio civilizatorio (como lo pensaba Spengler, al describir el debilitamiento de lo "fustico") sino precisamente a lo contrario, al despliegue ms pleno de ese principio. (En sus Tesis sobre el materialismo histrico, que inspiran en mucho a Horkheimer y Adorno, Walter Benjamin dej dicho: "la barbarie del fascismo no viene a interrumpir el progreso, sino que es el resultado de su contirtuacicSn".)8
Evidente ahora, cuando la culminacin del progreso resulta ser la catstrofe, el "contrasentido" ha sido inherente a toda la historia de la Ilustracin y slo es posible explicarlo en virtud de una peculiar "dialctica" de auto-negacin que parece trabajar en el interior mismo de la auto-afinnacin de la Ilustracin; "dialctica" en virtud de la cual la actualizacin de la prdida del miedo ante "la naturaleza" acontece gracias a la (re)instauracin del terror ante una espantosa mutacin de la misma.
s Walter Benjamn, Tesis solm lo. historia Y otros Jragrrvmtos, Contrahistorias, Mxico, 2005, p. 22.
Pero cul es la esencia de la Ilustracin, de ese abandono del refugio reconfortante dentro del cuento (mito) que nos dice qu es lo otro omnipotente, cul es su nombre y cmo hay que tratarlo y avenirse con l para sobrevivir; de, ese salir a la intemperie de lo desconocido, al enfrentamiento con lo otro omnipotente, armados slo de la razn que pretende descubrir sus secretos y mostrarnos por dnde hay que atacarlo para someterlo y pod~r as vivir a nuestro antojo?
El texto de Dialctica de la Rustracin no slo es sui generis en la historia de la filosofa; es un texto que pugna por disearse para transmitir un nuevo tipo de pensar filosfico. Aleccionado en obras como las de Marx y Nietzsche, percibe claramente que tiene que batirse contra una "depravacin" del discurso: "las ideas se han convertido en mercancas y el uso dellengu.ye parte siempre del elogio de este hecho".4 Para cultivar el discurso reflexivo sin caer en esta depravacin se ha vuelto necesario abandonar el tipo establecido del discurso
--cientfico moderno, apartarse de la tradicin enmohecida del discurso filosfico y atreverse a sacudir su armona semntica engaosa, incluso a costa de recurrir a una cripticidad que puede parecer impenetrable. En vano se buscar as en la Dialctica de la Rustracin una definicin clara, completa y siri fisuras ni contradicciones de lo que es la Ilustracin. La riqueza reflexiva del texto de Horkheimer y Adorno des
cansa sin duda, en buena medida, encesta consistencia agnica del mismo. Y la mejor manera de respetar esta consistencia est en aceptar la invi~cin que trae consigo a que el lector "meta mano" en el texto y lo trate como un "texto abierto", que es precisamente lo que intentar hacer a continuacin al proponer una clasificacin de las acepciones con las que aparece en l la palabra "Ilustracin" (Aufkliirung).5 Cabe advertir de inicio que, salvo en el tercer ensayo, sobre el Marqus de Sade, Nietzsche y la moral, la palabra es poco usada para referirse al hecho histrico que dio lugar a su acuacin, es decir,
4 M. Horkheimer y T. W. Adorno, op. cit., p. 17.
5 En su versin de la obra, Hctor A Murena traduce "lluminismo".
44 45
-
la secularizacin y racionalizacin de buena parte de la mentalidad colectiva que, originndose en Francia, se expandi por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Con "Ilustracin", Horkheimer y Adorno prefieren referirse a la esencia de lo que, segn Kant, est enjuego en la Ilustracin, y no a la Ilustracin6 propiamente dicha. Es posible suponer que un relato subyace en los distintos
usos o acepciones que tiene la palabra "Ilustracin" a lo largo de los cinco ensayos y un suplemento de que consta el libro Dialctica de la Ilustracin, un relato que narrara las peripecias de su concepto al atravesar campos de inteligibilidad no slo diferentes sino incluso incompatibles entre s. Una es la Ilustracin que aparece casi confundida con la "condicin humana", otra la que se muestra en el respeto irnico a los dioses arcaicos, otra ms la que festeja su triunfo en la industria capitalista y el nazismo, otra, en fin, la que est en la resistencia y el combate a la opresin totalitaria de la poltica religiosa, lo mismo antigua que moderna.
La aparicin del sujeto y la posibilidad de la Ilustracin
Apenas formulado, casi implcito en la obra, el concepto ms bsico y determinante de Ilustracin se refiere a ella en su estado original. La Ilustracin se presenta en l slo in nuce, b~o el modo de lo posible, como un hecho ontolgico fundamental sin el cual ella sera inexplicable. No slo en la historia sino en la constitucin actual del ser
humano es necesario reconocer, afirman Horkheimer y Adorno, un "acto de violencia que les sobreviene por igual a los hombres y a la naturaleza", una violencia mediante la cual "lo humano" se al..ltoconstituye al destacarse y "desprenderse",
6 "la salida del hombre del estado de irresponsabilidad del que l mismo es culpable. Irresponsabilidad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la gua de otro" (Immanuel Kant, "Beantwortung der Frage: Was ist Aufkliirung?", en Wilhelm Weischedel (ed.), Werlwusgabe, t VI, Suhrkamp, Berln, 1977, p. 53.
46 -
al trascender lo que a partir de ah resulta ser "lo otro". Es el acto de autoafirmacin (SelJJstbehauptung) del sujeto como realizacin de la "libertad" -entendida sta, a partir de Kant y Schelling, como la capacidad de circunscribir y ordenar un cosmos concreto o identificado.' Dentro de la indeterminacin absoluta del ser aparece, trascendindola, algo que es una pura capacidad de determinar, la "libertad", el carcter de sujeto del ser humano. S~J:tre lo describe as en los mismos aos en que Horkheimer y Adorno trabajan en la Dialctica de la Ilustracin: en medio el "ser en-s", como una falla del mismo" aparece una grieta, un hueco, una "burbuja de nada" que es el "ser para-s": la existencia humana.8
En la apertura indefinida de lo otro aparece as la circunscripcin o cerramiento propios del cosmos, el "territorio" de la autoafirmacin del sujeto, la misma que, al delimitar y ordenar, implica necesariamente una trascendencia por sobre aquello "otro" de lo que procede. Se trata de un acto de violencia (bias) elemental que consiste en "cambiar de su lugar o modo de estar propio" o simplemente en "refuncionalizar" aquellos elementos de eso "otro" que entran en la constitucin del cosmos.
La indiferencia del ser (lo "otro") hacia lo humano, el simple "caos",' "vaco" o "ausencia de orden", es forzada a aparecer como un verdadero "des-orden", como una presencia hostil, como una proyeccin del propio sujeto-pero en negativo: el "universo eterno e infinito" o la "naturalidad salvaje" que, con su accin enigmtica, rodean y penetran al sujeto y su cosmos.
Al igual que para la ontologa fenomenolgica, para Horkheimer y Adorno no hay un continuum entre el ser humano y el ser natural; en trminos antropolgicos, el "Hombre" no es "la coronacin" de la "historia de la Naturaleza", la hominiza
, "De iniciar por s mismo una serie autnoma,de acontecimientos; es la libertad del carcter inteligible, que se da a s mismo su propio carcter emprico" (en 1. Kant, "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", en ibid., t. VI, p.83).
8 Jean-Paul Sartre, L'Etre et le nant, Gallimard, Pars, 1943, p. 60.
47
-
cin no es un "progreso" dentro de la misma lnea de desarrollo de la "armona natural", sino una interrupcin de la misma y el inicio de otra diferente; es la "huida hacia adelante", el salto desesperado del animal desobediente, que con "un grito de terror"9 se experimenta condenado a sucumbir (dada .su "anomala") bajo la "ley natural" de la supremaca del ms fuerte.
Como trascendencia que es de lo otro "natural", y particularmente como "trans-animalizacin" del "animal proto-humano", esta humanizacin del ser en general o de lo otro es necesariamente una "negacin determinada"; es una separacin respecto de lo animal pero es tambin, en igual medida, una animalizacin de aquello que se separa de l: una animalizacin de la sujetidad. Es "re-formacin" de lo natural, pero es tambin "naturalizacin" de la forma; es "cosmificacin" que violenta a lo otro, pero es tambin reactualizacin de la otredad a travs del cosmos.
La trascendencia, como "trans-naturalizacin", no es una accin violenta que slo pertenezca al pasado; es una accin que est siempre sucediendo o teniendo lugar en el presente, que no termina nunca. La violencia fundamental del ser humano al trascender al
ser en general desata entre ellos un conflicto que no tiene solucin, un "enojo" o "enemistad" que no acepta "reconciliacin" (Versihnung), si "solucin" o "reconciliacin" deben significar un regreso al estado anteriu:r: a la autoafirmacin del sujeto, una renuncia al ejercicio de la libertad. Como se ver ms adelante, para Horkheimer y Adorno un.a verdadera "reconciliacin" o des-enojo entre lo humano y lo otro slo puede consistir, paradjicamente, en una insistencia en eso "nuevo" que ha aparecido en medio de lo otro, es decir, precisamente, en el. ejercicio renovado de la libertad. (Para ellos, la libertad no es, como para Kant, "ms mala que buena", sino que est "ms all del bien y el mal", de la concordancia o la discordancia on una armona natural, que, como se des
9 M. Horkheimer y T. W. AdOTIlO, op. cit., p. 37.
prende de lo anterior, slo tiene vigencia en tanto que "reconstruida". )
La posibilidad de la Ilustracin se encuentra en esta "violencia" ontolgica fundamental que est en la auto-afirmacin (Selhstbehauptung) del s~eto respecto de lo otro; que constituye al "s-mismo" (Selhst), en su sujetidad concreta o identidad (Selhstheit) determinada "trans-naturalmente" (o "meta-fisicamente"). En ciertos pasajes, c::1 t.exto de Dialctica de la Ilustracin parece entender la violencia de la Ilustracin exclusivamente como una violencia de agresin y no de trascendencia, como un "pecado" contra la "Creacin", como una hybris contra el orden natural, que el ser humano moderno repite de manera potenciada y por la que, dialcticamente, convertido l mismo en "naturaleza" u hostilidad a lo humano, recibe un castigo terrible. "La civilizacin es un triunfo sobre la naturaleza con el que la sociedad convierte todo en simple naturaleza."1O Sin embargo, el conjunto de la obra permite reconstruir un concepTo de Ilustracin segn el cual la violencia de sta respecto de lo otro puede ser vista no slo como un pecado o una hybris, sino tambin como una peculiar manera de respeto y exaltacin a travs del desafio.
La constitucin de la sujetidad sobre el sustrato de la naturalidad animal trae consigo el conato o tendencia del sujeto a "perseverar en su ser", a repetirse como idntico a s mismo en situaciones diferentes en el curso del tiempo, en la extensin del espacio. Ser sujeto es afirmarse en una identidad. Esta tendencia del sujeto a seguir siendo "el mismo" puede efectuarse sin embargo de dos maneras completamente diferentes entre s, con lo que "perseverar", al igual que "Ilustracin", pueden significar dos cosas totalmente contrapuestas. Se t.Ip.ta de una diferencia que es de importancia decisiva en la argumentacin de Dialctica de la Ilustracin. Yes que, en efecto, la perseverancia en el propio ser como
realizacin espacio-temporal de la autoafirmacin o Selhstbehauptung del sujeto no tiene necesariamente que ir por el ca
10 Ibid., p. 216.
48 49
-
mino de la Selbsterhaltung o autoconservacin, Se lleva a cabo de dos modos o con dos tendencias contrapuestas, que siguen sentidos encontrados: a] como una auto-puesta en peligro (Selbstpreisgahe); o b] como una "auto-conservacin" (Selbsterhaltung) ,
La auto-afirmacin puede ser simplemente una fidelidad a la forma que debi inventarse el sujeto al trascender a lo otro, yque lo identific como tal: al pasar por la experiencia deuna "trans-naturalizacin" que acepta y asume la huella de la animalidad negada y "superada" en ella. Una fidelidad que consiste en el intento de alcanzar una meta-morfosis o traslacin de esa forma a cualquier substancia diferente aportada por el curso del tiempo o la extensin del espacio (Ovidio: "in nova mutataeformae corpara"). 11 Perseverancia es aqu el esfuerzo de rescatar una forma, una entidad voltil, de la amenaza de desaparicin que surge cuando es puesta a prueba o en peligro en una migracin o cambio de situacin, Como metamorfosis, la perseverancia no resguarda ningn "terreno ganado", no protege una herencia o una integridad sustancial: no es capaz de fundar destino alguno ni es apta para someterse a l. Es un acto gratuito, contingente, 'sin fundamento, de insistencia en una forma que debe an demostrar su vigencia.
La perseverancia en el propio ser puede, sin embargo, tomar otro camino, aquel que Horkheimer y Adorno ven desembocar en su poca en la maca.,bra apoteosis del "Estado autoritario,j,12 La auto-afirmacin del sujeto puede consistir en una consolidacin o susbstancializacin de su forma identiaria, en el resguardo o la conservacin de esa substancia como "terreno ganado" o "coto de poder" arrebatado a lo otro (convertido ya en un mero "caos"), Perseverancia es aqu el empeo en proteger la "mismidad" del sujeto como un poder equiparable al poder que se supone como lo esencial de lo otro. Es una perseverancia que acumula esa "mismidad"-poder y que, por lo tanto, funda un destino y lo obedece.
11 "Las fonnas cambian en nuevos cuerpos" [E.].
12 Cfr. Max. Horkheimer, El Estado auWritario, Itaca, Mxico, 2006.
50 "
El primer modo de perseverar en el propio ser comienza con un desafio que respeta la "sujetidad otra" de lo otro en la vigencia que esto otro mantiene al estar presente como '/ysis (natura) o creacin perpetua; avanza por la afirmacin del carcter contingente y aleatorio de la identidad del sujeto y de su cosmos en medio de lo otro. El segundo modo avanza por la anulacin de la otredad de lo otro y su conversin en un "caos" o naturaleza salvaje R()r conquistar y domesticar; pasa por la afirmacin del carcter absolutamente necesario de la identidad del sujeto y su cosmos y por la subordinacin de la realidad de lo otro a esa necesidad. El primero se encamina a encontrar para el sujeto y su cosmos un lugar propio en medio de lo otro, mientras el segundo se dirige a someter lo otro al sujeto y a integrarlo dentro del cosmos,
El tono desconsolado y "pesimista" que prevalece a 10 largo del texto de Dialctica de la ilustracin expresa sin duda las condiciones polticas de la poca en que fue escrito. Eran "tiempos que slo ofrecan a.sus autores motivos para dudar de la posibilidad misma del primer modo de la perseverancia del sujeto en su ser o su identidad; todo les conduca a identificar esa perseverancia con el segundo modo, el de la auto-conservacin (Selbsterhaltung) del sujeto idntico a s mismo, y a constatar desilusionados la dialctica negativa que llevaba a esa Ilustracin o autoafirmacin a "morderse la cola" y concluir en la devastadora anulacin del sujeto. De todos modos, como destellos casi borrados por el examen de esa dialctica, no dejan de aparecer espordicamente aseveraciones segn las cuales una Ilustracin "buena": de perseverancia por metamorfosis de la identidad, resulta posible. Para Horkheimer y Adorno, slo la Ilustracin readueada de s misma,.es decir, retomndose en la prctica real como la auto-afirmacin contingente del sujeto humano, "podra romper los lmites de la Ilustracn".13
18 ~. Horkheimer y T. W. Adorno, op. cit., p. 238.
51
-
La Rustracin como el "destino" de Occidente
"La proposicin IV, XXII coro de la tica de Spinoza", escriben Horkheimer y Adorno, "contiene la verdadera mxima de la civilizacin occidental: conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum (el empeo en autoconservarse es el fundamento primero y nico de la virtud)."14 Intentan as localizar un modo de comportamiento civilizado que fue "elegido" tempranamente (unos ocho siglos antes de nuestra era) en el mundo mediterrneo centrado en torno a Grecia y que, saliendo airoso una y otra vez de duras pruebas, se fue consolidando e imponiendo a la manera de un "destino" que ha dominado en la historia de Occidente. Es el modo de comportamiento de la Ilustracin por autoconservacin ("Selbsterhaltungj o de la civilizacin liberada de la magia que asegura la vigencia de sus formas mediante la cosificacin de la vida de las mismas en la dinmica del intercambio mercantil. Un modo de comportamiento que Occidente "eligi" repetidamente frente a otro suyo alternativo -el de la Ilustracin por auto-puesta en peligro (Selbstpreisgabe)-, el mismo que, vencido y dominado, lo
-
en una relacin de reciprocidad con 10 humano, pone en palabras el comportamiento mimtico que est en la magia yjustifica as la necesidad del sacrificio en bien de la conservacin de la identidad. La magia y el mito documentan un proceso de doble filo que se impone en las condiciones histricas de la escasez absoluta: el del sometimiento de la naturaleza, por un lado, y de autorrepresin, "renuncia" (Entsagung) o sacrificio sociales, por otro. Por esta razn, para Horkheimer y Adorno, "el mito es ya Ilustracin [autoconservadora]", ms an; el mito pone en marcha ese "proceso sin fin de la Ilustracin" que, en lugar de interrumpirse como era de esperar con la llegada de los tiempos modernos, habra de continuarse hasta nuestros das, y de manera exacerbada.
La Dustracin moderna La Ilustracin moderna vive de "desencantar el mundo", de combatir al mito en lo que ste tiene de expresin y apologa del comportamiento "mimtico" propio de la magia cuando recurre al sacrificio humano como instrumento para someter a la naturaleza. Pero, irnicamente, su combate lo lleva a cabo desde una posicin que es la misma del mito, slo que "ms desarrollada".
El "destino" de la nustracin occidental o moderna comenz a tener vigencia cuando el sttieto se desentendi de la administracin de su cosmos, funcin que pona en peligro su integridad pues lo enfrentaba al conflicto entonces irresoluble entre justicia social y sobrevivencia de la comunidad, y pas a asegurarla -y de este modo a resguardarse a s mismo- encomendndola a la "mano invisible" (A. Smith) del mercado, cosificndola como una funcin que dejaba de requerir de su intervencin y pasaba a cumplirse casual o "automticamente" en el entrecruzamiento de la infinidad de "procesos de realizacin del valor" de los bienes convertidos en mercancas. Esta cosificacin'o cesin de sujetidad, esta merma de autarqua poltica es el sacrificio, similar al del comportamiento mgico-mtico, que hace el sujeto ilustrado en la poca preca
pitalista de la modernida a cambio de la benevolencia de lo otro hacia su identidad como propietario del "mundo de las mercancas", como tesaurizador o acumulador de valor econmico abstracto.
Pero el destino de la Ilustracin occidental o moderna se impone sobre ella incluso cuando, ya en la modernidad capitalista, el mecanismo mercantil de distribucin de la riqueza social es desobedecido, burlado y ocupado por la presencia desquician te de la mercanca
-
un "afuera", de algo diferente al s mismo, es la fuente del temor. Nada debe estar afuera; la identidad se mantiene y salvaguarda creando la inmanencia. H Slo si el caos que se muestra en la consistencia concreta de las cosas llegara al fin a consistir plenamente en una mera proyeccin negativa del sujeto y su cosmos, a ser exclusivamente aquello "an no" conquistado e invadido por l, ~I temor a lo otro podra desvanecerse en el sujeto ilustrado. Slo que esta sensacin de seguridad ante la identidad perfectamente conservada gracias a la anulacin de lo otro en cuanto tal sera una sensacin que carecera de sujeto para sentirla,
Anulado lo otro en provecho del sujeto plenamente enajenado, el paiseye que quedara sera el de una devastacin total: la Ilustracin habra completado su "dialctica", Al llevar a cabo su empresa de auto-emanipacin, el sujeto
humano tom un camino que lo ha llevado paradjicamente, de estar sometido beyo un poder ubicado en lo otro, en el caos, en la naturaleza salvaje, a estar sometido a un poder equivalente, pero ubicado ahora en l mismo; en l, como sujeto que salvaguarda al fin plenamente su identidad al cosificarse y enajenarse como valor econmico capitalista siempre valorizndose. Para dejar de sacrificar una parte de s mismo, como deba hacerlo en tiempos pre-modernos, el sujeto, en esta dialctica perversa, ha pasado a sacrificarse todo entero. A esta Ilustracin, que persigue a toda costa la autoconser
vacin del sujeto y retrocede ante la,it:lea de una autoafirmacin como "puesta en peligro" de s mismo, Horkheimer y Adorno le recuerdan: "Todo auto-sacrificio implica destruir 'ms' que 10 que se salva gracias a l",2s
[En Sophia, Revista de Filosofta, n. 1, Quito, Ecuador, 2007; y Contrahistorias. La otra mirada de Clio, n. 9, Mxico, 2007.]
22 Ibid., p. 67. 28 Ibid., p. 73.
56 '-.
4. Imgenes de la blanquitud
Sein Auge ist blau er trifft dich mit bleiemer Kugel er trifft dich genau.I
Paul Celan, Todesfuge
La palabra "espritu" que aparece en el famoso ensayo de Max Weber sobre La tica protestante y el espritu del capitalismo se refiere sin duda a una especie de demanda o peticin de un cierto tipo de comportamiento que la vida econmica de una sociedad hace a sus miembros. El "espritu" es una solicitacin o un requerimiento tico emanado de la economa. El "espritu del -capitalismo" consiste as en la demanda o peticin que hace la vida prctica moderna, centrada en tomo a la organizacin capitalista de la produccin de la riqueza social, de un modo especial de comportamiento humano; de un tipo especial de humanidad, que sea capaz de adecuarse a las exigencias del mejor funcionamiento de esa vida capitalista. Segn Weber, el ethos que solicita el capitalismo es un ethos "de entrega al trabajo, de ascesis en el mundo, de conducta moderada y virtuosa, de racionalidadproductiva, de bsqueda de un beneficio estable y continuo", en definitiva, un ethos de autorrepresin-productivista del individuo singular, de entrega sacrificada al cuidado de la porcin de riqueza que la vida le ha confiado. Y la prctica tica que mejor representa a este ethos solicitado por el. capitalismo es, para Weber, la del cristianismo protestante, y en especial la del puritanismo o protestantismo calvinista, aquel que sali del centro de Europa y se extendi histricamente a los Pases Bajos, al norte del continente europeo, a Inglaterra y finalmente a Estados Unidos de Amrica.
I
1 "Su ojo es azul/te apunta con una bala de plomo/te apunta y no falla."
57