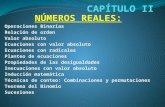02- CAPÍTULO II-FURUICHI
-
Upload
candelario-calix-lopez -
Category
Documents
-
view
31 -
download
3
Transcript of 02- CAPÍTULO II-FURUICHI

20
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
ESCUELA NORMAL DE SINALOA
SUSTENTO VALORAL PARA UNA ÉTICA PROFESIONAL
EN EL ÁMBITO LABORAL, INDUCIDA
DESDE LA ESCUELA”
TESIS
GRADO: DOCTOR EN EDUCACION.
ROSA MARÍA HERNÁNDEZ FURUICHI
DIECTOR DE TESIS: DR.CANDELARIO CALIX LÓPEZ
MAZATLÁN, SINALOA, 23 DE MAYO DE 2008

21
CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
2.1. Valores Morales y Éticos
El análisis de los valores morales y éticos en las instituciones educativas es un
proceso que debe ser permanente, de esta manera los códigos deontológicos de los
sujetos que en ellas participan se reflejan y se descubren a partir de las
interacciones que ejercen con sus semejantes, con el medio y consigo mismo.
En este trabajo, para hablar de la formación de valores en las personas
primeramente se lleva a cabo un primer acercamiento acerca de lo que son los
valores y del concepto de valor en sí.
En la actualidad el concepto de valor se ha estudiado desde muchos ángulos. La
discusión ha sido prolifera con relación a las corrientes que han participado en el
debate, así la filosofía cumple con el cometido de ciencia madre, así mismo la
psicología como una ciencia que estudia la conducta del hombre, y desde luego no
podía faltar la mirada sociológica que establece el análisis entre las relaciones que
se manejan entre los sujetos en una sociedad, esto por mencionar algunas fuentes.
A partir de estas aportaciones, encontramos que, para Laughlin (1965) el concepto
valor queda definido como una categoría de intencionalidad, que comporta un

22
evento cognitivo que puede o no ser exteriorizado en la conducta, pero que tiene un
aspecto conativo y carga afectiva.
Del mismo modo se considera que el concepto valor o los valores surgen en la
relación práctico-objetal y no en el simple conocimiento de las cosas por el hombre.
Son el resultado de la actividad práctica del hombre, al relacionarse en sociedad
con sus semejantes.
Aunque las necesidades del hombre desempeñan un papel importante en el
surgimiento de los valores, no implica que la actividad subjetiva haga que los
valores sean también subjetivos pues están determinados por la sociedad y no por
un individuo aislado, por ello, se afirma desde la sociología que el sujeto adquiere
un comportamiento social, regido por reglas externas que le sirven de base para
actuar en colectivo (Durkheim, 1983).
Los elementos que explican cómo se ha desarrollado la discusión de los valores y la
influencia que han ejercido en el comportamiento humano, se encuentran en cada
uno de los enfoques, tratados desde la antigüedad. En este trabajo se pretende
contextualizar qué aspectos del sustento valoral para una ética profesional, inducida
desde la escuela, promueve los elementos necesarios para que realmente exista
una buena ética en el campo de los negocios.
Se retoma la idea de que cada vez más los valores van adquiriendo una gran
relevancia en nuestra sociedad. Cada vez se oye hablar más de ellos. Se dice que
los valores y la cultura no son cuestiones secundarias. No son de ningún modo
menos reales que el impuesto sobre la renta o reducción del déficit. En verdad, son
más reales, más importantes, y tienen más consecuencias sobre la vida de nuestros
hijos.

23
No hay nada que determine tan poderosamente la conducta de un niño como sus
pautas internas, sus creencias, su sentido de lo bueno y lo malo. Si se le enseña a
creer que las drogas, la promiscuidad y la violencia son cosas que están mal eso
contribuirá a su propio bienestar y al de los demás. Habrá menos catástrofes
personales, menos violencia social y menos vidas perdidas y desperdiciadas,
porque las creencias privadas o propias del sujeto, son el fortalecimiento del espíritu
público según Bennett, (1991).
De una reducción a la privacidad de cada uno, los valores han pasado a ser
reclamados por la misma sociedad en los tan traídos y llevados “códigos
deontológicos”, por poner un ejemplo. Las distintas consideraciones de los valores y
las distintas jerarquías de los mismos parecen llevarnos a la conclusión de que no
sabemos identificar qué son los valores o cuáles son los que deben practicarse en
nuestros tiempos.
Estas discusiones, con respecto al concepto de valor o los valores, como señala
Escamez (1986) son producidas por el uso del mismo lenguaje con distintos
significados según la perspectiva científica en que se está situado. Las diferencias
en torno a los valores no son consecuencia de su relativismo o subjetivismo, sino
por el peculiar método de consideración desde el que son abordados. No serán
idénticas las conclusiones desde campos como el ontológico, antropológico,
sociológico y psicológico. Los métodos de investigación son bien distintos en estos
campos y las conclusiones pueden ser diferentes (López-Barajas Zayas, 1988). En
este sentido se expresa también Mannheim cuando afirma:
La verdad es de una variedad de clases. En términos de epistemología puede existir en la esfera de la psicología, ontología y lógica. Verdades diferentes pueden ser conocidas con varios niveles de exactitud. Una forma de verdad incluye principios, valores y significados. Esto no puede ser una naturaleza estática y universal sino que vienen a ser derivadas de una comprensión de tiempo y lugar (En Sherman, 1984: 50).

24
De acuerdo a estas referencias, para Mannheim la verdad en términos de principios
no es eterna y universal, significa el más amplio número de perspectivas. En el
campo pedagógico en que nos encontramos son utilizados los resultados
proporcionados por todas estas ciencias (Psicología, Ontología, Lógica, Sociología),
tanto en las proposiciones teóricas que son adoptadas, como en las tecnológicas
que deben ser aplicadas. Todo ello para hacer efectivo el concepto de educación en
valores que se pretende desarrollar. Por ello es conveniente destacar, las
principales características del valor puestas de relieve por cada uno de estos
campos de investigación: ontología, psicología y sociología.
Max Scheler (1985) fue el filósofo que más abordó el tema en esta etapa. Para él
los valores son cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se
justifican por su contenido. El sentimiento de valor es una capacidad que tiene el
hombre para captar los valores. Para Scheler: "el hombre es hombre porque tiene
sentimiento de valor".
De la misma manera dos autores: Durkheim (1983) en Francia, y Dewey (1985), en
Estados Unidos, enfatizan los valores de una educación centrada en los procesos
de ciudadanía, desarrollo industrial y progreso. Los procesos sociales con los que
culminaba el siglo XIX se traducían, en el plano educativo, en diversos decretos que
expedían los Estados nacionales en Europa, por medio de los cuales se empezaba
a conformar el sistema educativo nacional –como un sistema de educación primaria,
fundamentalmente– y se configuraba lo que sería la educación pública: obligatoria,
gratuita y laica.
Las notas constituyentes del concepto de valor, tratan de relacionarse buscando
una comprensión de su naturaleza que tenga características universales y
definitivas para el conocimiento (Escamez 1988). Se trata de responder a la
pregunta ¿Cómo se define el concepto de valor? y que la respuesta tenga validez
para cualquier investigador, en cualquier campo y en todo momento. Eta

25
característica se entiende como una pretensión de comprensión radical, por la
dificultad que comporta generalizar un concepto en diferentes tiempos y
sociedades.
Porque el problema de generalizar se agudiza cuando surgen distintas escuelas
filosóficas que abordan el estudio de los valores y lo tipifican de acuerdo a sus
enfoques, tales como las corrientes escolástica y neoescolástica, kantianos y
neokantianos, fenomenología, materialismo y pragmatismo, racionalismo,
empirismo, por citar algunas. Esto deja ver la complejidad del tratamiento de la
conceptualización de los valores, porque lo que se convierte en prioritario para
algunos, al respecto, puede no serlo para otros.
Para analizar algunos argumentos respecto al tratamiento del concepto
presentamos algunas definiciones con base en algunas de las corrientes
mencionadas. Por ejemplo para la Escolástica y Neoescolástica no se distingue
claramente el concepto de valor, sino que se encuentra unido al concepto de bien.
Sobre todo en las aportaciones que hace Santo Tomas dice que el bien no añade
nada real sobre el ser, sino una relación con respecto al apetito.
En esta posición tomista se considera que si todo ser es perfecto en cuanto ser, es
decir una perfección que se subsume como perfección intrínseca, entonces será a
la vez conveniente a otros y apetecible, lo que se convierte en perfección
extrínseca. Por tanto, hay una razón de conveniencia, de connotación entre la
perfección del ente y un ser con inclinación hacia él. En cuanto al entendimiento
práctico que comporta el concepto podemos distinguir dos principios:
a) Principio de conveniencia, que surge de las tendencias de apetencias: “mejor es
el ser que el no ser, el bien ha de ser hecho y el mal evitado, b) Principio de orden
valoral: que comporta una igualdad ser=valor, más estimable es el ser que el no
ser” (MARIN, 1976: 152-153).

26
Le Senne, en Gual (1996) argumenta: “el valor no es objeto de conocimiento. Valor
es la relación de la conciencia particular con Dios (hogar universal de los valores).
Hay una relación existencial entre Dios y Yo. En su axiología incluirá la teoría del
conocimiento y la ontología del dolor “sufro, luego existo” (Gual, 1996:44).
Por su parte Lavalle, Louis (1951: 36) maneja que “Valor es el carácter de las cosas
que hace que merezcan existir. La ontología se ocupa del ser, la existencia en acto
o participación efectuada, realidad. La axiología del bien, el valor, participación que
se efectúa, “el bien es nuestro bien”, un ideal”.
Resumiendo, al apreciar las características que se otorgan al concepto valor desde
las posiciones escolásticas y la neoescolástica son: “ReaL.-relación con apetencia
(Sto. Tomas), elación de conveniencia, apetecible (Suárez); relación de la
conciencia (Le Senne); carácter de las cosas (Lavalle)” (Gual, 1996:44).
Por otro lado se tienen las aportaciones de los Kantianos y Neokantianos, en las
que encontramos referentes respecto al concepto de valor desde varias
perspectivas, por ejemplo:
Lotz (1886) fue el primero en acuñar temáticamente el término valor. De él es la
frase: “Los valores valen, pero no son”.
Por su parte Windelband (1914) argumenta que “el sistema de valores es la
conciencia normativa, lo supra-temporal: lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo santo
son fin y criterio de la actividad cultural”. Al discernir al respecto Windelband
reconoce que las ciencias podrán ser de dos tipos: Nomotéticas versan sobre la
naturaleza, sobre el ser y sus leyes universales. Ideográficas, del espíritu,
intemporal y eternamente válido, normativo, libre, reino de los valores (En Gual;
1996: 45).

27
Rickert (1943) afirme que “De los valores no puede decirse ni que son, ni que no
son reales, sino sólo que valen o que no valen” (Gual; 1996: 45) . Se concibe la idea
de valor como bien común, pero desde el punto de vista de poseer un objeto por
ejemplo, pero relacionado con los actos que pueden ser característicos de los
sujetos como valoración, así se pueden incluir los objetos culturales cuyo valor
puede ser temporal, el cual cambia en función de la naturaleza social.
Retomando estas aportaciones podemos sintetizar la idea central: los valores son
las ideas por las cuales se rige el pensamiento de todos los hombres. Es subjetivo y
objetivo, a priori, universal y formal (Gual; 1996:45).
Por su parte, los pragmáticos hacen su aportación en este debate y son dignos
representantes de esta corriente William, James (1907) quien se refiere al valor
como goce o iluminación interior, es una satisfacción lógica que produce la
coherencia entre los otros elementos de la conciencia, también por su fecundidad
práctica. Del mismo modo Dewey, John (1939) quien afirma que “la verdad y los
valores son reconocidos por su eficacia, rendimiento, biológico y social. Los valores
espirituales son meras ilusiones, evasión de lo real. Refugio del fracaso en el plano
real” (Gual; 1996: 46).
Por otro lado se tienen las aportaciones del psicologismo, representado por la
Escuela de Austria, cuyos pilares centrales fueron, por un lado, Meinóng (1894)
quien realiza una investigación desde el punto de vista psicológico-ético para una
teoría del valor. En los argumentos de Meinóng un objeto tiene valor si tiene la
capacidad de suministrar una base de hecho a un sentimiento de valor, denominado
juicio de valor. El valor es una impresión personal. El valor es un objeto ideal, el cual
debe poder ser valorado.
Más adelante, Ehrenfels (1897) en la escuela de Praga maneja que el sentimiento
mide y da consistencia al valor. Es una relación existente entre un sujeto y un

28
objeto. La altura del valor depende de la intensidad del deseo. Valor = deseabilidad.
Es decir, cuando deseo siento por ese objeto o por participar en o comportarme
como tal. Muller (1919), por su parte hace ver que el yo se hace eco de las
valoraciones colectivas, las que han sido convertidas en tradiciones y a partir de
ello, el sujeto las hace suyas (Gual; 1996).
Por su parte Polin (1944) hace ver que el valor es “una creación permanente del
hombre, porque al realizarlo queda abolido. Hay una renovación incesante, nunca
son una cosa hecha. Crearlo es fugarse a lo imaginario trascendiendo lo real. Al
realizar un acto que fije el valor en una obra, es convertido en hecho y queda
abolido, es un juicio de realidad, no de valor. Cada hombre es creador y garante de
sus propios valores” (Gual; 1996: 47).
En esta posición se sostiene que los valores pueden ser relativos, lo que para mi es
bueno, para otros no, existe una marcada relatividad en los planteamientos, solo
existe un acuerdo: lo bueno es lo que complace, y se otorga una acepción
específica a lo malo, como aquello que desagrada. Por ello, la visión restringida de
valor planteada por los autores, en la actualidad tiene muchas aristas de discusión.
La posición Materialismo encuentra su máximo representante en Sartre, quien hace
al hombre radicalmente responsable, los valores por lo tanto no son ni antes ni
después, se identifica con una posición más existencialista y hace de ella una
filosofía optimista al argumentar
La nada del valor. Lo real está constituido por el ser: material en sí, la nada: espíritu, posibles, verdad, para sí. Todo valor pende del hombre. El hombre no es más que lo que haga. El valor ideal=nada. El valor real el hombre lo engendra en la acción. Los valores se crean: inventa, haz lo que quieras. El supremo valor es la libertad. Imposibilidad absoluta de enjuiciar a nadie. Actuar bien es actuar consciente y libre (Gual; 1996: 47).

29
Por tanto la forma un tanto paradójica de existencialismo parece declarar el carácter
absurdo de la vida, el ser el hombre “una pasión inútil”, podría fomentar la
pasividad, la quietud, pero dado que el hombre es lo que él mismo se ha hecho, se
declara que cada hombre es la suma de sus actos y nada más, nos incita a la
acción, a ser más de lo que somos: no hay nadie externo a nosotros que nos haya
creado, nuestras acciones las dirigimos nosotros mismos y nadie nos dirige desde
fuera, solo le faltó argumentar como Parménides “el Hombre es la medida de todas
las cosas”.
Por otro lado tenemos a la Fenomenología, cuyo representante más destacado es
Scheler, la Ética y el Valor son objetos ideales, más allá de la realidad física o
psíquica que captamos con una intuición emocional, no de orden sensible sino
superior: la estimativa.
La fenomenología es una ciencia que considera al conocimiento como algo estricto
de los fenómenos. Se trata que de la mera observación de las cosas obtengamos
hipótesis interpretando lo que se encuentra debajo de la realidad, se trata de
despojarse de toda prenoción e intentar ver al objeto tal cual es. Desde esta
perspectiva el concepto valor cobra relevancia porque las cosas son tal y como se
muestran y no de otra manera. Las apariencias sensibles no coinciden con la
supuesta realidad que debajo de ellas se encuentra. La fenomenología no entiende
así los fenómenos, pues para esta corriente filosófica los fenómenos son,
simplemente, las cosas tal y como se muestran, tal y como se ofrecen a la
conciencia (Morón; 2006: 2).
El concepto de “posición” es relevante en esta posición. Se trata de aprobar-
disprobar, preferir-postergar, se reflejan los pros y los contras como dualidades
irreconciliables, amor- odio, respeto-desprecio. Las primeras se convierten en
cualidades ideales jerarquizadas, y se escinden en una polaridad valor-antivalor.

30
Es objetivo, nos encontramos con él, nos determina, lo reconocemos, no lo creamos. Lo captamos emocionalmente, no por la razón. Descubrimos nuevos valores y olvidamos los tradicionales. No siempre está fino el sentimiento para captarlos o intuirlos. Los valores típicos de la persona son los morales. La persona es la realizadora de valores. Persona (individual) o colectiva (iglesia, estado.) El valor es eficaz, eficacia de la persona que los suscita en torno suyo por imitación espontánea (héroes, santos, apóstoles) El héroe o fundador lleva a cabo una realización que los hace descender de su orden ideal, inmutable Gual; 1996: 48).
Por ello para la posición de Hartman el único portador de valores es el sujeto como
persona, a partir de ellos se realiza, y cuando no actúa de acuerdo a ellos, sufre los
reproches de su conciencia. Por ello se afirma que “donde no hay conciencia no hay
persona. Nos limitamos a reconocer, no creamos valores. No hay creación o
transmutación de valores, lo único que cambia es nuestra captación de ellos.
Apreciar unos es despreciar otros” (Gual; 1996: 48).
En esta forma de pensar se puede apreciar la idea de héroe, funcionando a partir de
los “buenos” valores el héroe saca a la luz al pueblo, sus anhelos, sus expectativas,
le cumple como ejemplo de acciones porque forma parte de esos anhelos, el héroe
es la viva imagen representativa del bien y de la forma de cómo conducirse. La
persona que de esta manera actúa traduce lo axiológico en ontológico, La realidad
puede ser física, psíquica o ideal. Por su parte
Ortega y Gasset, J. Defiende una posición que podemos llamar raciovitalismo. Los valores son cualidades irreales independientes del sujeto. La vida no tiene valor propio si no es por los valores. Estos son imperativos vitales como sinceridad (verdadero), alegría (bueno), generosidad (bello). La estimativa es una función superior de la conciencia. La jerarquía es captada en un acto preferencial. Por su parte García Morente, M. (1943) Distingue las siguientes categorías ónticas: reales (causa-existente), ideales (relaciones, esencias no temporales), vida (realidad radical donde se nos dan los demás), valores (posibles, irreales), valen, pero no son. Son cualidades que me encuentro, esencias irreales, aprehendidas en el acto puro de la estimativa. Determinan un acto intencional emocional.

31
Linares Herrera, A. (1940: 181) afirma que los valores son todas aquellas relaciones
que se generan entre una posible relación afectiva de un sujeto y una norma
establecida para el fin de preservar la armonía y el orden. Encontramos diferencias
entre la postura de Linares y la de Ortega y Gasset, para uno, los valores son
independiente del sujeto y para el otro el sujeto juega un papel importante al formar
parte de la relación que existe entre sujeto-norma. La norma a la que se refiere
Linares no tiene nada que ver con la propuesta ideal y apriórica de Kant, “ni una
esencia ideal intuida (Husserl, Scheler) en esfera diferente de la realidad, sino un
modelo ontológico extraído por el pensamiento de la actual realidad del ser y de su
potencialidad de perfección” (Guel, 1996: 49).
Como se puede apreciar hasta aquí, el tratamiento del concepto “valor” comporta
connotaciones diferenciadas, dependiendo del enfoque desde donde se le defina y
la forma como se le defina. No obstante, todas estas posiciones hacen notar que los
valores son para el bien común y hace la distinción entre lo bueno y lo malo. Valor
es en definitiva todo aquello que es capaza de arrancarnos de nuestra indiferencia,
para lograr ser preferido por nuestras actuaciones, estimado por los demás, es una
propiedad trascendental del sujeto a la cual todos debemos aspirar. El valor dice
Ibáñez (1973) tiene que ver con nuestra perfección y en el sujeto esta perfección es
intrínseca, las constituyen las formas de actuar de los sujetos. De esta manera las
actuaciones de los sujetos se convierten en apetecible o estimables.
Valor es aquello que es digno de mi complacencia o lo que me hace ser estimado
entre los seres. Me permite adaptarme con los demás, me sirve, me perfecciona. El
valor revela la conveniencia y la convivencia entre los seres. Por ello, en el próximo
apartado se trata de analizar esta posición un tanto ontológica, que se ha perdido
de vista en nuestras escuelas superiores, y con ello se aprecia una perdida de
valores que va en detrimento de la actuación de los sujetos y que repercute en su

32
2.2. Estructuras, sustento valoral y fomento de la práctica de los valores
morales y éticos profesionales en el ámbito de las instituciones
Para ser más precisos y continuar con el análisis de la literatura en cuestión es
necesario definir los conceptos centrales en este marco referencial. De este modo,
encontramos que el término Ética, etimológicamente, deriva de la palabra griega
“ethos”, que significa "costumbre". La ética es la parte de la filosofía que trata de la
moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad.
Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética (Ramírez; 2005).
Es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su perfeccionamiento
personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más
persona". Se refiere a una decisión interna y libre que no representa una simple
aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen.
El término Moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina “mores”, que
significa costumbres. Antes de ir en busca de una definición de la Ética o la Moral,
detengámonos sobre el objeto material y formal de la moral.
En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera ambivalente, es decir,
con igual significado. Sin embargo, analizados los dos términos en un plano
intelectual, no significan lo mismo, pues mientras que "la moral tiende a ser
particular, por la concreción de sus objetos, la ética tiende a ser universal, por la
abstracción de sus principios". No es equivocado, de manera alguna, interpretar la
ética como la moralidad de la conciencia. Un código ético es un código de ciertas
restricciones que la persona sigue para mejorar la forma de comportarse en la vida.
No se puede imponer un código ético, no es algo para imponer, sino que es una
conducta de "lujo". Una persona se conduce de acuerdo a un código de ética

33
porque así lo desea o porque se siente lo bastante orgullosa, decente o civilizada
para conducirse de esa forma (Ramírez; 2005).
Por su parte el concepto "Valor" se otorga a aquellas cualidades o características de
los objetos, de las acciones o de las instituciones atribuidas y preferidas,
seleccionadas o elegidas de manera libre, consciente, que sirven al individuo para
orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción de determinadas
necesidades. Los Valores son guías que dan determinada orientación a la conducta
y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Max Scheler presenta la
siguiente escala de valores: Los valores estéticos (la belleza). Los valores jurídicos
(la justicia). Los valores del conocimiento puro (la verdad). Los valores religiosos,
que se expresan a través de "lo sacro" y "lo profano" Ramírez; 2005).
Por “Ética profesional” se entiende la "ciencia normativa que estudia los deberes y
los derechos de los profesionales en cuanto tales". Es lo que la pulcritud y
refinamiento académico ha bautizado con el retumbante nombre de deontología o
deontología profesional. En efecto, la palabra ética confirmada por diccionarios y
academias con el sentido de "parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre", no es tan precisa en el significado como la palabra moral
8Ramírez; 2005).
Por lo tanto, el objeto de la ética profesional es mucho más amplio de lo que
comúnmente se supone. No es otra cosa que preguntarse (como docente, profesor,
pedagogo, licenciado) frente a su alumno(a), a la sociedad y al país. "¿estoy
haciendo con mi trabajo lo propio que beneficia a este alumno(a), lo necesario que
beneficia a la sociedad donde estoy inserto, lo trascendente para mi país y para la
raza humana? ”Consecuencialmente, ¿estoy participando de lo que tengo derecho?
Una confianza que se entrega a una conciencia, a una conciencia profesional.

34
La formación profesional es distinta para cada área y nivel de desempeño, y
dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga y pesada o corta y ligera
e incluso puede realizarse mientras se desempeña un trabajo ya sea similar o
distinto, aunque de menor nivel por lo general. La formación profesional también
puede ser muy teórica o muy práctica. Sin embargo, excepto algunas profesiones
eminentemente especulativas como la de filósofo, todas deben contener una cierta
dosis tanto de teoría como de práctica o sea la auténtica "praxis", entendida ésta
como la aplicación de un conocimiento o de una teoría que a su vez fue extraída de
experiencias concretas.
Diferentes disciplinas contribuyen notablemente con la Ética (como ciencia filosófica
y práctica), especialmente aquellas que se refieren al hombre como la Psicología, el
Psicoanálisis, la Sociología, la Antropología, el Derecho, la Historia y Economía.,
con lo cual podemos inferir que no hay actividad desplegada o desarrollada por el
hombre que no esté ligada a la Ética y a lo moral.
Con la confirmación de lo que significan los conceptos en esta investigación
pasamos a las consideraciones de nuestra época. Parece un imperativo categórico
afirmar que es necesario implementar una estructura educativa que fomente en
gran medida la educación en valores en la educación superior sustentados en una
ética profesional. Se hace la aclaración que se trabaja este ámbito, por ser el que
interesa destacar en esta investigación, pero el problema de los valores no es
privativo sólo de la educación superior sino de todos los ámbitos escolares.
Es necesario considerar que los jóvenes universitarios deben ser formados
adecuadamente en un campo cognoscitivo de alguna de las disciplinas liberales que
existen, pero también existe además la necesidad de que nuestros jóvenes que
mañana serán los profesionales de nuestras empresas e instituciones cuenten con
una formación sólida que les permita desenvolverse como hombres honestos y bien
intencionados en su trabajo profesional.

35
Se trata de sustentar una armazón valoral que apoye el ejercicio profesional de los
egresados de las instituciones de educación superior y que les permita
desempeñarse con autonomía, responsabilidad, honestidad y sentido de justicia,
entre otras cosas (Pérez Castro; 2006). En este sentido se deben de incluir los
valores dentro de las dimensiones que conforma el entramado de la currícula oficial
que se maneja en las instituciones, con el fin de indagar sobre las percepciones y la
relación que los estudiantes mantienen con el mundo, su país, su carrera, la
religión, la familia, los amigos y con ellos mismos.
Los resultados que actualmente se tienen y la pobre actuación de algunos
egresados hacen ver la necesidad que
Aunque en el discurso la educación en valores constituye una de las principales preocupaciones de la política educativa, ésta no siempre se hace presente en la práctica cotidiana de profesores y alumnos. Las instituciones de educación superior en nuestro país han sido consideradas el espacio formador de profesionales por excelencia. Se espera que, al terminar la carrera, los jóvenes sean capaces de ingresar al mercado laboral a partir de un tiempo razonable, pero sobre todo que el empleo en el que se desempeñen sea congruente con su perfil profesional (Pérez Castro; 2006: 1).
La idea de formar en valores se viene conformando por las múltiples opciones de
que se generan a partir del ensanchamiento de los campos gnoseológicos y
cognoscitivos que se desarrollan en una cultura con tintes posmodernos. Esto ha
generado la transformación de la idea de campo profesional, pues se ha notado que
los mercados cada vez son menos capaces de generar espacios que absorban la
constante oferta de nuevos profesionistas, y estos últimos, se deben de enfrentar,
además de su quehacer profesional, a una insuficiente forma de actuar como
sujetos porque no siempre están suficientemente preparados para competir con
estilo y conocimiento y responder a las exigencias de los mercados. En términos de
Elliot (1972),
la educación profesional universitaria ha ido debilitando su “compromiso de posibilidad”, esto es, el proceso socializador a través del cual los

36
estudiantes aprenden a adecuar sus expectativas iniciales a las perspectivas reales que les ofrece el campo disciplinario y el mercado laboral. Ante esta situación, se han generado diversos esfuerzos por entender el comportamiento de la oferta profesional, a fin de elaborar propuestas que coadyuven a la formación de mejores profesionistas (Pérez Castro; 2006: 2).
Las estrategias que hablan de alguna manera, a favor de lo que se ha dicho, acerca
de la conformación de nuevas estructuras curriculares en las instituciones de
educación superior en México, sobre todo, es la estrategia de reestructuración y
flexibilización de los currícula universitarios, que se considera una de las más
importantes la idea es centrar la atención en el sujeto que aprende y sus
motivaciones. Esta propuesta ha tenido alcances nacionales y que busca desarrollar
nuevas competencias y habilidades a partir de procesos formativos centrados en los
estudiantes.
La sugerencia que el autor hace al respecto es que una forma distinta de acercarse
al problema planteado es a través de la conformación de una estructura te tome en
cuenta el estudio de los valores que los sujetos aprenden a lo largo de su estancia
en la universidad. Lo que debe ser un interés generalizado para todas las
instituciones de educación superior.
El estudio de los valores y la ética profesional constituye un campo que se encuentra en plena construcción en las instituciones de educación superior de nuestro país. La importancia de este tipo de estudios reside no sólo en los elementos que nos otorgan para entender las organizaciones gremiales, sino también porque nos permite adentrarnos a las subculturas estudiantiles y a las instituciones de educación superior desde una perspectiva diferente Los valores profesionales se fundamentan en los conocimientos específicos que los sujetos adquieren sobre su disciplina o profesión y que les permitirán desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral, pero también se encuentran asentados en la ideología, normas y principios que rigen la acción profesional (Pérez Castro; 2006: 3).

37
Siguiendo a Merton (1957) diremos que el primer tipo de aprendizaje corresponde a
la socialización para el papel social y el segundo está relacionado con la
socialización de status. Merton reconoce que existen funciones manifiestas las
cuales son as que presentan consecuencias objetivas para la sociedad, o
cualquiera de sus partes, reconocibles y deseadas por las personas o grupos
implicados.
Este tipo de funciones son aquellas son reconocidas como efectos que se producen
en la sociedad y que son en primer lugar positivas, en segundo lugar dichos fines
son explicitados por los edictores de las normas y, en tercer lugar, reconocidos por
los edictores de las normas, en este caso se reconoce que la norma es útil para
dicho fin.
Por otro lado se tienen la funciones latentes que se reflejan y contribuyen a la
adaptación social o a otros objetivos pero, simultáneamente, no son deseadas o
reconocidas por la sociedad o el grupo. Un gran ejemplo de función latente es el
proceso de socialización llevado a cabo en las escuelas. Aparte de los
conceptos básicos que enseñan, la función latente es la que media la relación de
comportamiento, es decir aprender a comportarse (Merton, 1957).
Según Robert Merton (1957), toda actividad humana se realiza en pos de alcanzar
determinados propósitos u objetivos. La prosecución de dichos objetivos acarrea
determinadas consecuencias. Estas consecuencias pueden ser positivas: funciones;
o negativas: disfunciones. Asimismo, en ambos casos pueden resultar previstas o
imprevistas, o presentarse en forma manifiesta o latente.
Con base en esta teoría, Harold Lasswell (1958) y luego, Charles Wright (1963),
plantean que en la Comunicación de Masas, los cuatro objetivos más importantes
de comunicador son: “a. La supervisión del ambiente o manipulación de la
información; b. La concordancia de las partes de la sociedad en respuesta a ese

38
ambiente o preparación de la respuesta; c. La transmisión de la herencia social y
cultural; d. El entretenimiento” (Wiki; 2008) Consultado el día 12 de agosto de 2008.
En lo que se refiere a la supervisión del ambiente o manipulación de la información,
Merton Se refiere a la recolección y distribución de la información de los sucesos
noticiosos.
La supervisión la realizan los medios y agencias de noticias, a través de cronistas, periodistas especializados, corresponsalías, enviados especiales, informantes espontáneos. Del total de la información obtenida, se publica la más relevante, en función del criterio del secretario de redacción o gerente de noticias, atendiendo la política editorial del medio, los temas de interés del público al que se apunta y los intereses de aquellos que invierten en el medio, es decir, los anunciantes. Este recorte de la información es concebido como una manipulación de noticias, pues lo que se publica o informa es sólo una parte de lo supervisado y con un tratamiento particular de la información (Wiki, 2008: 1)12/08/08.
Por ello, muchas veces la información se tergiversa y las cuestiones valorales no
son tomadas en cuenta, esta actividad posee aspectos funcionales que se
convierten en disfuncionales cuando la información no es la más veraz. Por ello
Merton afirma que también tiene sus consecuencias.
Algunas de las funciones que se consideran adecuadas tienen que ver con: son
aquellas que logran un flujo de datos sobre los sucesos que se suscitan en una
sociedad, además los que tienen que ver con Sobreaviso acerca de amenazas y
peligros inminentes que se ciernen sobre el público; asimismo, aquellas que otorgan
prestigio a aquellos individuos que realizan el esfuerzo de mantenerse informados
acerca de las cosas que suceden; las funciones que confieren estatus, es decir que
la publicación de noticias favorables sobre un miembro de la sociedad aumenta su
prestigio. y las que refuerzan las normas sociales y que tienen que ver con la moral,
esta función está dada por el refuerzo del control social sobre los miembros
individuales de una sociedad al sacar a la luz conductas desviadas
http://www.miespacio.org/cont/gi/menu.htm. 14/08/08.

39
Las que podrían calificarse como disfunciones serían aquellas que se tergiversan
como son los avisos malinterpretados acerca de peligros acerca de situaciones
críticos pueden sembrar pánico en el público. En este sentido se le pierde el
respecto y al saber que no existe una veracidad consistente; una segunda Una
sobre exposición a las noticias, puede dar como resultado un volverse sobre sí
mismo –privatización- producto del agobio que producen los temas tratados.
c. Las noticias comunicadas masivamente pueden causar apatía –narcotización- en
función de una equivocada sensación de dominio sobre el ambiente. No siempre un
ciudadano informado es un ciudadano activo.
En este sentido, las profesiones se distinguen por el énfasis y el cuidado que
mantienen en valores como la beneficencia, la autonomía, la justicia, la veracidad,
la confidencialidad, la honestidad y la fidelidad, las cuales deben ser aprehendidas
por el sujeto, no como norma, sino como estructura latente del sujeto en sí. Porque
todos estos valores les recuerdan a los profesionales que por encima de sus
ganancias o intereses particulares, están las necesidades y la confianza que en
ellos han depositado sus beneficiarios, usuarios o clientes. En este sentido deben
manifestarse las funciones latentes de los valores manejadas por Merton (1957).
Retomando estas ideas se presenta un ejemplo de acerca de algunas de las
dimensiones que intervienen en la formación profesional, sobre todo aquellas que
tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje de los contenidos disciplinarios y la
formación valoral. Esta investigación se realizó en la universidad Juárez de
Tabasco.
Los investigadores se propusieron realizar un estudio acerca de los factores que
intervienen en la identificación que los estudiantes mantienen con la institución, el
proceso de construcción de la vocación e identidad profesional, los conocimientos
disciplinarios y valorales que los sujetos adquieren a lo largo de su formación y la

40
incidencia que estos podrían tener en el futuro desempeño laboral (Pérez Castro,
2006: 4).
El trabajo empírico se llevó a cabo en alumnos de 9º semestre de los ciclos 2001-
2005 y 2002-2006, de los alumnos en la Licenciatura en Educación. La decisión de
escoger a esta población obedeció a que estos sujetos son los que están a punto de
egresar de la licenciatura, lo que permitió analizar los valores a lo largo de su
formación profesional y además sus perspectivas e ideas en torno al mercado
laboral.
Se trabajó con un total de 50 estudiantes, el 24% son hombres y el 76% son
mujeres, situación que no resulta sorprendente dado que carreras como Pedagogía,
Ciencias de la Educación y Enfermería, tradicionalmente han sido consideradas
actividades propias de mujeres (Bustos, 2003). Se trata también de una población
que ha tenido una trayectoria estudiantil regular y en los tiempos socialmente
esperados, pues, al momento de la aplicación del instrumento, el 6% tenía 21 años,
el 68% estaba entre los 22 y los 23, otro 20% oscilaba entre los 24 y los 25 y
finalmente el 6% tenía 26 años o más.
Después de realizar el estudio acerca de la estructura valoral de los jóvenes
universitarios se manejaron las siguientes cuestiones: los alumnos que escribieran
los tres valores más importantes aprendidos en la UJAT y que los ordenaran
jerárquicamente. El 50% señaló a la Responsabilidad como primera opción, el 10%
el Respeto, mientras que la Honestidad y la Solidaridad obtuvieron un 6%
respectivamente. Como segunda opción, el mayor porcentaje (26%) fue para la
Honestidad, aunque la Responsabilidad tiene todavía un peso importante (18%),
que es seguido por el Respeto (10%), la Tolerancia (8%), la Amistad (8%) y el
Compromiso (6%). (Pérez Castro, 2006: 5).

41
Con relación a la característica de un buen profesional, el 20% señaló como
primera opción Tener y aplicar conocimientos, el 18% Ser responsable y
comprometido, y con un porcentaje de 12% cada uno están En actualización
constante, Eficaz y eficiente, y finalmente Analítico, crítico y reflexivo. Los rasgos
que sobresalieron en la segunda opción fueron Responsable y comprometido
(18%), Eficaz y eficiente (16%) y Analítico, crítico y reflexivo (12%). Como tercera
opción, los entrevistados señalaron Analítico, crítico y reflexivo (12%), Creativo
(12%), Responsable y comprometido (10%) y Con experiencia (10%). Pérez Castro;
2006: 6).
Con esta perspectiva se puede afirmar que los resultados evidencia la importancia
que tienen los valores y habilidades cognoscitivas para los estudiantes, elementos
que sin duda los ayudarán a colocarse en el mercado laboral, no obstante, al mismo
tiempo, reconocen que éstas no son suficientes sino van acompañadas de la
responsabilidad, el compromiso, la capacidad de análisis y la eficiencia 8Pérez
Castro, 2006: 6).
Ala idea sigue resultado el compromiso de obtener y aplicar los conocimientos
adquiridos en una profesión, acompañada de un conjunto de cualidades que los
usuarios esperan de los profesionales, tales como el concepto de responsabilidad,
respeto, tolerancia, entre otros. No es suficiente saber de la profesión es necesario
sentir el “ser un buen profesional”, en este concepto se encierra todo un conjunto de
características positivas, cuestión que los empleadores valoran mucho.
La forma se convierte en los indicios que deben ser tomados en cuenta por las
instituciones formadoras de profesionales ya que es la forma de cómo los sujetos
perciben su ingreso al mercado laboral, en donde, al parecer, intervienen otros
factores que tienen el mismo peso o incluso una mayor incidencia que el
conocimiento (Pérez Castro, 2006).

42
Por otra parte, se debe tener en cuenta el concepto de usuario ya que éste
demanda una actuación de calidad, un trabajo de calidad, además de que también
se aprecian otras características que tienen que ver con el comportamiento y buen
trato, como ser sencillo y amable, respetuoso y brindar un buen servicio.
No se puede perder de vista que los jóvenes que egresan de una carrera
profesional tienen como primer meta, fundamentalmente, obtener un empleo, es
decir, que tienen una visión muy realista de lo que esperan de su estancia en la
universidad. De esta manera, tratan de justificar por qué y para qué trabajan, lo
relacionan con la aplicación de lo aprendido y ofrecer un s4ervico a los demás, para
obtener un medio de sustento y de ganancia, para desempeñarse ante diferentes
situaciones y Para ser competitivos y superarse (Pérez Castro, 2006).
La formación en valores paulatinamente se ha ido situando como una de las preocupaciones más importantes de las instituciones. Bien sea porque hay un interés genuino o simplemente para cumplir con los indicadores nacionales, las universidades han buscado incluir en sus planes y programas de estudio asignaturas relacionadas con la ética y los valores. Todavía, sin embargo, falta mucho por hacer (Pérez Castro, 2006: 8).
En el caso de la profesión, el mercado laboral, sus empleadores y sus usuarios, los
estudiantes entran con una idea más o menos clara de sus valores porque tienen
que ser conscientes de lo que de ellos se espera. Por ello los estudios
universitarios representan una buena herramienta para lograr la movilidad social
ascendente, aunque esto no obsta para que también reconozcan y expresen sus
temores en relación con su futuro laboral.
Por lo general, una estructura curricular en educación superior poco hace notar el
compromiso del estudiante como sujeto, lo encasilla en la idea de profesional y
pierde la visión de sujeto, de la actuación como individuo y las relaciones que tiene
que cultivar al interior de una institución o de una empresa, en algunos casos se ha
manifestado una actitud contraria a la defensa de una ética profesional en la

43
actuación de los egresados, esto lo propicia la idea de querer avanzar demasiado
rápido en la conformación de un estatus, sobre todo económico, poca
responsabilidad en el trabajo y una marcada falta de respeto hacia su profesión, lo
que se refleja en la ausencia al trabajo, retardos, fraudes, entre otras cosas. Lo
anterior es la viva manifestación de la falta de una ética profesional en el sujeto.
Lo anterior cobra referencia en los trabajos de Woodruff (1942) y Divesta (1948)
quienes señalan que los valores emergen de las decisiones preferenciales que los
individuos hacen en la selección de la conducta. Están en función de las metas del
individuo. Valor sería cualquier objeto, condición, actividad o idea que el individuo
piensa que contribuirá a su bienestar.
Cada persona desarrolla un modelo de valores personales a partir de toda la
experiencia acumulada. Puede no ser consciente de todos los valores que inciden
en su conducta, pero esos valores lo deben de hacer ver como una persona que
posea características que le permitan convivir armoniosamente y sobre todo ser
responsable en las tareas que debe realizar.
Otro estudio que habla acerca de la necesidad de un acercamiento a los valores y la
ética profesional es el que presenta Mazo Sandoval y López Cruz, en donde los
autores afirman que “las Instituciones de Educación Superior, están ocupando un
espacio relevante ya que las funciones que en ellas se realizan, implican la
formación de profesionales competitivos, comprometidos e identificados con su
profesión, con espíritu de superación constante y comprometidos socialmente”
Mazo y López; 2007: 3).
La idea es destacar más que nada que está sucediendo con los profesores de las
universidades con relación al fomento y la práctica de los valores cuya visión
implique el fortalecimiento la formación ética y valoral de los egresados una vez que
se convierten en profesionistas. El análisis es válido tanto para las instituciones de

44
educación superior como para los egresados de programas de postgrado. Este
último nivel es una forma de especializarse en la profesión y en el cual se incorpora
a todos aquellos profesores que han estudiado un nivel profesional y que incorporan
rasgos de la carrera, desarrollando con ello una serie de “habilidades, destrezas,
aptitudes y actitudes que los caracterizan y que, por lo tanto, tienen muy claro el
papel que les corresponde en el desarrollo social y por ende en el ámbito laboral;
sin embargo, existen situaciones que hacen que nos cuestionemos ¿cómo perciben
los estudiantes de postgrado la formación y el ejercicio ético de su profesión?; ¿qué
lugar ocupan los valores dentro de los rasgos que caracterizan al buen
profesionista? (Sandoval y López; 2007: 3).
Si las instituciones de educación superior en sus programas definen sus prioridades
y en ellas se incluyen los conceptos axiológicos para potenciar el perfil del egresado
independientemente de las habilidades que logre, entonces la formación es
congruente con las exigencias de nuestros tiempos, porque la aprendido desde la
ética de la profesión se traduce en “habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes;
entre ellas las valorales, que vendrán a identificarlos como profesionales de una
determinada profesión” (Mazo y López; 2007: 4).
Se retoma la idea que desarrolla Mazo (2006) cuando afirma que la época actual se
caracteriza por una ruptura casi total de los paradigmas clásicos, formas y modos
de vivir, la cultura, lo social, las políticas, y sobre todo un inusitado avance de la
ciencia y la tecnología. Este último fenómeno ha hecho desaparecer las fronteras
físicas en aras de una globalización sin precedente. Por ello se afirma que lo
tradicional tiende a desaparecer en las culturas nacionales, ya que se ven diluidas
con la avalancha de promociones que los medios de comunicación le otorgan a las
culturas dominantes, lo que se convierte en placeres inquietantes, en palabras de
Giroux. Esto mismo hace que los valores convencionales de una cultura se
trastoquen y también sufran la ruptura provocada por el fenómeno de la
globalización.

45
Quedémonos entonces con la interpretación de que los valores son Sistemas de significados y de identidades que integran criterios de comportamiento hacia las preferencias, decisiones y acciones que a través de núcleos de ideas dan sentido a la vida de las personas. Son subjetivos ya que existen individualmente en los seres humanos capaces de valorar y objetivos en tanto que constituyen parte de la realidad social e histórica en la que se desarrolla el individuo. Se producen entre relaciones influenciadas por las condiciones sociales, materiales y simbólicas; están implicados en la ideología y son puntos de referencia para la evaluación social y cultural (Mazo, 2007: 4).
Los resultados que presentan los autores de este trabajo con relación a la escala
ético-valoral de los alumnos de posgrado lleva a entender que una profesión es
considerada como una actividad socialmente institucionalizada “cuya meta interna
consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico…” (Cortina, 2000,15, en
Mazo y López; 2007: 5), la que a su vez debe proporcionar los bienes necesarios y
que son requeridos por la sociedad, “pero que es considerada también como Una
actividad que se desarrolla mediante unos conocimientos teóricos y prácticos,
competencias y destrezas propios de ella misma, que requieren de un la formación
específica (inicial y continua) regulada por lo general social o legalmente y que
deben utilizarse con ética profesional” (Cobo, 2003,3, en Mazo y López; 2007: 5).
No se puede soslayar la idea de que las instituciones de educación superior deben
de estar bien involucradas en la formación de profesionales aptos y competentes,
pero con un alto grado de responsabilidad, eficiencia y eficacia, pero también con
un alto sentido de compañerismo en el trabajo profesional. La práctica del
profesional lo debe de remitir a la formación recibida como una especie de
retroalimentación personal e individual, su actuación es el reflejo de sus emociones
y sentimientos hacia el logro y la autosatisfacción, porque una forma de actuar
dudosa siempre será observada por el colectivo social y sancionada desde
diferentes ángulos de la vida práctica del sujeto como profesional.

46
Se está totalmente de acuerdo cuando se afirma que la práctica profesional
convertida en actuación del individuo, siempre esta vigilada por los distintos grupos
sociales que existen en un contexto determinado, de ahí salen las estigmatizaciones
de “bueno” “malo” “corrupto” “mañoso” “flojo” “eficiente”, entre otros calificativos que
una vez ganados son difíciles de erradicar.
Por ellos las recomendaciones que organismos internacionales han realizado a las
instituciones de educación superior van en el sentido de que éstas incorporen en su
currícula contenidos que tengan que ver con las competencias valorales de los
sujetos, y que sobre todo ayuden a desarrollar una ética profesional que los
posibilite para que puedan reconocer los códigos de ética de la profesión en a la
que pertenecen. De este modo, en palabras de Hirsch (2003) podemos apreciar la
importancia de ética profesional cuando afirma que
La ética profesional… intenta facilitar un trato reflexivo con las diferentes expectativas de los roles. En este caso, los profesionales deben superar los múltiples desafíos que resultan de la interacción con un determinado sistema social, en primer lugar a través de un autocompromiso internalizado, el cual presupone una fuerte orientación moral; que no siempre está presente dentro de una profesión, por lo que es necesario generarla (Mazo y López; 2007: 5).
Este sería el verdadero sentido de incluir una ética profesional en las profesiones,
por ello es necesario ahondar más en este tipo de estudios, se trata de potencializar
esta parte de la vida profesional que, aunque ha habido intentos de cómo entrarle a
su concreción para su mejoramiento, todavía se puede afirmar que al menos en
México se carece de una ética profesional, bien sustentada en la conformación de
áreas curriculares de cada programa que se oferta en las instituciones de educación
superior.
Y es en ese sentido es que se busca conocer las modalidades de expresión de la
ética que se promueven en las instituciones y que se identifican a través de sus

47
profesionales y sus características entre las que deberán destacar, por su puesto, la
formación en valores y la ética.
Algunas de las características de la ética profesional que nos señala Hirsch (2002), como son el hecho de que la profesión no es sólo un medio para sustento personal, es además una actividad con la que se le presta a la sociedad un bien específico e indispensable; la sociedad puede legítimamente exigirle a los profesionales que proporcionen ese bien; así como el que cuente con las aptitudes necesarias para proporcionarlo mismas que son adquiridas a partir de que sigue estudios que le dan la licencia para ejercer dicha profesión. Generalmente forman colegios y asociaciones así como el ingreso a la profesión les proporciona identidad social y de pertenencia a un grupo (Mazo y López; 2007: 5-6).
En los avances que Mazo y López presentan, destacan que se pretendió rescatar
las ideas de los participantes con relación al concepto de “buen profesionista”.
Hemos de considerar que este es un concepto que aglutina una serie de categorías
y que es necesario precisar; los autores perciben que “en las respuestas se
encuentran algunas de las características éticas de los profesionales mencionadas
por Hirsch; se mencionan también una serie de rasgos que han sido agrupados en
cinco tipos de competencias: cognitivas, técnicas, sociales, éticas y afectivo
emocionales” (Mazo y López; 2007: 6). Por ello enfatizan que
En este punto, compartimos algunos de los resultados generales de la investigación que se está realizando, es necesario mencionar que para el desarrollo de esta investigación se organizó el trabajo de acuerdo a las zonas en que se encuentra dividida la Universidad Autónoma de Sinaloa; esto es Unidad Regional Norte, Centro-Norte, Centro y Sur. En ese tenor, presentamos resultados correspondientes a los postgrados que ofrece la UAS en la Unidad Regional Norte donde fueron aplicados 55 cuestionarios a estudiantes de tres postgrados diferentes (17 en la maestría en Informática Aplicada de la Facultad de Ingeniería Civil; 6 en la Maestría en Trabajo Social de la escuela del mismo nombre y 32 en la maestría en Ciencias Jurídico Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas) (Mazo y López: 2007: 7).

48
El número de participantes que registran los autores es de 55, ya que fue al número
de personas que se les aplicó la encuesta, la cual dio como resultante global 269
respuestas, las cuales quedaron agrupadas a partir de las tipificaciones utilizadas
en la inclusión de categorías como aspectos, entre los que se identifican
competencias: cognitivas, técnicas, sociales, éticas y afectivo emocionales.
Los maestros encuestados respondieron a esta serie de indicadores y permitieron la
caracterización de una serie de rasgos que se apoyaron en cada una de las
respuestas obtenidas, de esta manera, los autores pudieron clasificar los
resultados. Los autores presentan una serie de resultados que no es la intención
presentar en este apartado ya que solo pretendemos tomarlo como referente
empírico y que da cuenta además de la preocupación que existe en la región por la
incorporación de una ética de las profesiones en los programas de educación
superior. Se afirma entonces que
Podemos darnos cuenta que el desarrollo de las competencias éticas, es una preocupación entre los maestrantes encuestados; ya que en todos los programas fueron mencionadas en primer lugar, tal vez la ubicación de este tipo de competencias se encuentren en ese sitio debido a la preocupación que existe en cada una de las profesiones en cuanto a la función que desempeñan socialmente. El comportamiento ético es parte de la profesión y debe ser a la par, parte del proyecto de vida de los individuos; sin embargo, consideramos pertinente profundizar en estos primeros hallazgos e ir a la revisión de los planes curriculares que sustentan tanto los postgrados en estudio e incluso, a licenciaturas de procedencia con la finalidad de buscar en sus mapas curriculares la presencia o ausencia de asignaturas o módulos que nos indiquen la formación en ética y valores (Mazo y López; 2007: 12).
No hay duda que una de las preocupaciones actuales es motivar a los sujetos para
que actúen con mejor ética profesional al interior de las profesiones. Este aspecto
parece muy diluido en las instituciones de educación superior y lo que en la
actualidad existe al respecto no garantiza la formación plena del estudiantes en este
rubro, por ello es que se buscan los derroteros que deben de rescatar la posición y

49
la actuación de los sujetos como profesionales, al menos esa es la preocupación de
quienes hoy han servido de apoyo o referente en el desarrollo de esta tesis.
Por ello se sostiene que la educación superior debe transformarse de acuerdo a las
exigencias de la sociedad actual, la cual muestra las exigencias a partir de la
actuación de sus individuos, no se es ajeno al hecho de que se vive una profunda
crisis de valores y el sujeto más y más se metaliza y se vuelve competitivo, pero sin
pensar en los demás, busca el logro de su propia persona y no le preocupa ser
poco moral incluso con sus mismos compañeros de trabajo.
Mencionamos lo anterior debido a que la relevancia que una ética profesional cobra
en la actualidad, es sumamente importante, pasarla desapercibida sería como no
prever que en poco la vida de las instituciones sería caótica sino cambiamos de
actitud. La importancia que reviste un proyecto sobre la base de un desarrollo
humano fundamentado en la justicia, la equidad, la democracia y la libertad
(Hernández Ruiz, 2000: 19) mejorará la pertinencia y la calidad de las funciones de
quienes se desempeñen como profesionales relevancia que ese aspecto ha
cobrado en los últimos años, en los diversos países, donde la aparición de este tipo
de asignaturas forma parte de los planes de estudio buscando de esta forma, mejor
el actuar ético del profesional y con ello, disminuir los conflictos éticos que se
presentan en el ejercicio público y privado de las diversas profesiones.
2.3. Los retos de la formación en valores desde una ética profesional
En un trabajo reciente, presentado por investigadores cubanos se destaca la
necesidad de la formación de valores desde el punto de vista de luna ética
profesional. El tema sigue dando de que hablar y es necesario ir acotando cada
punto. Domínguez (2002) hace hincapié en una formación de valores en las nuevas
generaciones, trabajo realizado por la autora en (1996) posteriormente se involucra

50
en otra actividad a la que denomina Integración desintegración de la juventud
cubana (2000), su principal argumento es que
El tema de la formación de valores como reto de la universidad en los inicios de este siglo está en el centro de la discusión de educadores, investigadores y políticos, como parte de los debates que se han estado produciendo acerca del papel de la universidad y la necesaria transformación educativa en una sociedad globalizada – y fragmentada – y con un acelerado desarrollo tecnológico, que ha impactado no solo el ámbito económico sino también el cultural, desde la reducción de ofertas laborales hasta la impresionante ampliación y celeridad de la información y las comunicaciones (Domínguez; 2000: 10).
Las acepciones que se hacen con relación a la connotación del concepto de
educación en la actualidad, se refieren a la visión técnica emanada desde la
filosofía neoliberal, que mira al sujeto como operario de distintos instrumentos, pero
en forma robotizada. Son posiciones en torno a una concepción neoliberal de la
educación, que la concibe esencialmente como mecanismo de preparación efectiva
de fuerza de trabajo en el sentido técnico, para competir en el mercado laboral por
las pocas opciones de empleo formal existentes, con ello, se puede hablar de una
educción elitista o sólo para los pocos que puedan recibirla, es una educación
tecnocrática y altamente individualista para ser competitiva; se pierde la visón de
una concepción humanista y liberadora que, sin desconocer la importancia de formar destrezas generales y específicas que garanticen la inserción laboral del joven en la sociedad, lo dote de una capacidad crítica para asimilar información y formar sus propios valores, así como de una conciencia de sí mismo y una autovaloración de sus potencialidades para contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia colectiva emancipatoria en las jóvenes generaciones que contrarreste los efectos alienantes hacia la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural y hacia la aceptación pasiva de la exclusión y la desintegración social (Domínguez, 2002: 11).
La currícula de las universidades latinoamericana es un conjunto de contenidos que
lo abulta en gran medida, pero que poco incorpora la formación de valores desde el
punto de vista de la ética de las profesiones, este curriculum no está animados del

51
espíritu humanista necesario para el desarrollo de la personalidad del futuro
profesionista, se requiere de esa visión que ha sido fuente inspiradora de ideas y
acciones en pos de la liberación y desarrollo de la zona latinoamericana, afirma
Domínguez (2002). Por ello resulta importante no solo la práctica pedagógica
misma, sino también la sistematización de las experiencias que permita un
enriquecimiento teórico y metodológico a partir del intercambio.
La autora comparte la idea de motivar para la reflexión colectiva acerca del tema de
los valores en las profesiones. Reseña además algunos de los presupuestos
generales de los que parte, antes de detener la atención en aristas particulares. En
primer lugar, parte de ubicar el tema de la formación de valores como elemento
consustancial de la socialización, la que a su vez, concebida como proceso
multidireccional e interinstitucional, es decir de la sociedad y sus instituciones (y no
solo de la escuela, en este caso, la universidad) hacia el individuo y del individuo
hacia la sociedad y sus instituciones, que se encamina simultánea e
interconectadamente en tres direcciones: brindar instrumentos para el aprendizaje y
la autosocialización, brindar conocimientos específicos y formar valores
(Domínguez, 2002).
Las dimensiones que deben ser tomadas en cuenta en un proyecto integral que
hable de la enseñanza de los valores desde la ética de las profesiones implica la
inclusión de varias dimensiones, entre ellas la autora maneja las siguientes:
Lograr que a partir del involucramiento de las instituciones que sirven de base para
la socialización de los sujetos y que pueden cooperar establecer vínculos entre
instituciones afines. No se puede olvidar que como lo maneja Durkheim, la
socialización es un proceso que involucra a múltiples actores y que del conjunto de
instituciones que intervienen, unas tienen objetivos, metas y procedimientos más
explícitos que otras, a la vez que las posibilidades de influencia sistemática y niveles
de medición de los resultados también resultan disímiles.

52
El problema actual radica en la articulación entre instituciones y espacios tradicionales en esta tarea, como la familia, el centro educativo, la comunidad y el empleo, así como las organizaciones sociales y políticas, en particular las estudiantiles y juveniles – muchas de las cuales se han debilitado en el mundo y en particular en nuestra región en las actuales circunstancias – y otras, que van alcanzando mayor jerarquía como el grupo de coetáneos y los medios de comunicación, en especial la televisión, como formadores de valores y modelos, pues los efectos son radicalmente diferentes si sus acciones se contradicen o si se complementan Domínguez, 2002:13).
Por esta razón es necesario analizar el papel que deben jugar las universidades
para promover la promover la articulación de los contextos que tengan afinidad con
sus programas y que sean susceptibles de modificaciones, con ello se logra la
contribución para contrarrestar o neutralizar en los estudiantes influencias de otras
instituciones cuando sea difícil actuar sobre ellas.
La segunda dimensión a la que se refiere la autora es a la que se encuentra
relacionada con los principales valores que deben constituir el eje central de la
formación del individuo 8Domínguez; 2002). Aunque este es un tema altamente
polémico, la autora es del criterio de que si bien existen un conjunto de valores
universales y nacionales que tienen contenidos de alta estabilidad, también es cierto
que dichos contenidos se adecuan a las condiciones concretas de cada época.
Cuando se logra el propósito anterior, entonces vienen los cambios, en las
jerarquías en función de las condiciones, pues los valores; en toda sociedad, a lo
largo de la historia y en cualquier cultura; configuran una escala, describen un orden
que varía de acuerdo a los desafíos concretos que se enfrenten en cada momento
8Domínguez; 2002). En este sentido la autora afirma que
…un aspecto crucial es lograr comprender la dialéctica apropiada entre lo estable y lo cambiante que permita la actualización y el reajuste, de forma tal que la socialización en valores no sea vista por el joven como una abstracción difícil de concretar o como algo funcional a generaciones anteriores pero poco aplicables a su situación específica. Concentrarse en

53
los valores esenciales con respeto por las diferencias generacionales y la diversidad juvenil, evita la dispersión de las acciones educativas y contribuye al logro de una mayor efectividad en la socialización (Domínguez; 2002: 15). .
La tercera dimensión a la que hace alusión Domínguez es la que se refiere a los
procedimientos más eficaces para lograr una socialización adecuada. Este aspecto
se complejiza porque tiene que ver con el método que se utilizará en su realización,
es decir el cómo hacerlo. Lo difícil de un proyecto que implique la formación valoral
de los sujetos desde una ética de las profesiones es difícil de concretar por el
conjunto diverso de la institución que socializa y los contenidos concretos que los
ejes curriculares comportan.
Sin embargo, es necesario, dice la autora, mencionar los principios metodológicos
que, a su juicio, deben estar presentes en cualquier procedimiento socializador. Es
decir, lo que se requiere para lograr una función socializadora y formadora. Esto
implica concebirla como un proceso: “Gradual y permanente. No se puede dar un
tratamiento en forma de campaña, se ha demostrado que esta forma de actuación
no funciona. Integral. Significa que al diseñar la propuesta se tomen en cuenta
todos los espacios habidos en el contexto donde se operará la propuesta.
Diferenciado. Lo que significa que se debe adecuar a las características particulares
de los grupos a los que van dirigidas las acciones.
Además que articule transmisión, reflexión y participación. Se sabe que formación
de valores requiere combinar la información o transmisión con el espacio para la
reflexión y la constatación personal de los contenidos que se reciben, a través de la
participación directa o la búsqueda personal de ejemplos que permitan al estudiante
su propia evaluación.
Pero también, aparte de las anteriores la propuesta debe tomar en cuenta que la
participación es condición esencial para formar el sentido de responsabilidad
individual. Por ello se debe de articular el componente racional y el emocional.

54
Porque la formación de valores también requiere combinar la información o
transmisión con el componente afectivo, para ello es necesario movilizar no solo la
razón sino también la emoción (Domínguez; 2002).
La recomendación principal es que se debe de incluir la efectividad porque la
formación de valores depende de su carácter activo, se trata de que el estudiante
participe conscientemente en el proceso, que se involucre de manera intrínseca,
pero además cuente con la información y las adecuadas explicaciones. El
estudiante al verse reconocido, representado, reconocido y estimulado, entonces se
preocupa por lograr corroborar por sí mismo, en sus propias acciones, los
conocimientos que recibe.
Solo de la manera como se manifiesta, es como se puede lograr que una propuesta
de esta naturaleza tenga éxito. La idea es que se implemente y aplique como
proceso bidireccional es que el mecanismo realmente funciona. Con ello se está
logrando dar la importancia de considerar que cada acción socializadora tenga en
cuenta su capacidad para:
Aportar información. Es necesario tomar en cuenta que cada día el sujeto socializado es un individuo que eleva sus interacciones sociales, que está expuesto a medios de información diversos y a mensajes amplios y contradictorios, por lo que la socialización conscientemente orientada tiene el desafío de brindar información esclarecedora y constructiva que permita comparar y arribar a conclusiones propias (Domínguez; 2002: 15).
Para la autora la socialización es un eje primario que puede tener gran repercusión
en el sujeto en formación al tomarla como herramienta que permite la orientación de
los procesos socializantes y que se encaminan a su formación integral
Promover la participación. Es decir, favorecer la participación activa en la definición de metas en su propia socialización, en la ejecución de actividades prácticas y en la toma de decisiones que afectan su vida, su presente y su futuro. Estimular a quienes portan los valores positivos. Los resultados que evidencien una positiva socialización merecen ser

55
estimulados como mecanismo de refuerzo a continuar en el empeño, aunque definir la naturaleza del estímulo que se emplee resulta muy complejo para evitar que provoque un condicionamiento externo al comportamiento del individuo y no la autodefinición e interiorización de valores y normas de conducta (Domínguez; 2002: 16).
Otro elemento central que toma en cuenta la autora es la participación, sobre todo si
es activa, dinámica, porque con ello el sujeto va siendo consciente de su propia
socialización; además la propuesta debe estimular a quienes portan los valores, en
este caso los que se requieren en la formación del sujeto.
Brindar espacio para la expresión de la individualidad. El hecho de que la socialización signifique la adecuación del sujeto para la vida social no significa desconocer que quien se socializa es un ser individual que requiere espacios para auto-expresarse y asimilar creativamente las normas sociales, de ahí que no puede ser concebido como un mecanismo homogeneizante ni unidireccional (solo de la sociedad al individuo y no en dirección contraria. Permitir la verificación práctica del significado del valor. Los contenidos de la socialización requieren ser verificados en la práctica cotidiana del estudiante, tener un sentido concreto para su vida, incluidos los contenidos de carácter espiritual, y no resultar contradictorios con su experiencia (Domínguez; 2002: 17).
Se trata de ir moldeando un modelo de sociedad que permita la integración de los
sujetos de manera profesional, pero también con un alto sentido de ayuda mutua.
Insertados en la compleja situación internacional en condiciones más favorables y
que permitan el desarrollo de capacidades tales como la prosocialidad y solidaridad,
conceptos que se oponen al individualismo y el utilitarismo, además de ello es
necesario que se prefigure el amor hacia el trabajo, la responsabilidad o sentido del
deber ser, la honestidad e integridad y la Proactividad ante los problemas que tiene
que enfrentar como sujeto social y como individuo. De este modo se podría
contrarrestar la crisis de valores a la que se refiere Fabelo (1996). Inculcar una
pedagogía de la esperanza (Freire, 1996), que tome como base primeramente las
acciones de los sujetos, los forme y los haga analíticos.

56
La educación posmoderna y las generaciones juveniles, como afirma Giroux (1996),
son completamente diferentes a lo que podría llamarse juventud tradicional,
el papel que juegan conceptos como solidaridad, amor al trabajo, responsabilidad y honestidad como vías para promover el desarrollo humano, son cuestionables, se tiene que incluir forzosamente el crecimiento material pero de forma sostenible y enriquecedora para el individuo y que garantice altas cuotas de igualdad y justicia social; y la proactividad para enfrentar la amplia gama de situaciones difíciles con integridad, creatividad y optimismo, son elementos claves en la jerarquía de valores que impulsa nuestro modelo social. Este conjunto de valores conforman una alternativa a la creciente irrupción de la “pedagogía del consumo” como algunos autores han calificado la situación social que enfrenta la generación joven de hoy (Giroux, 1996; en Domínguez; 2002: 18).
Esta posición representa una de las más emotivas y radicales de la propuesta que
implica hacer una revisión de los contenidos de nuestros programas escolare y de
manera urgente implican la necesidad de incluir la enseñanza de los valores desde
el punto de vista de una ética profesionalizante, se debe potenciar un análisis de los
valores y su lugar e importancia en el mundo actual (González; 1996).
Primeramente hacer notar la importancia del valor de la educación, en el cual se
debe denotar el carácter activo del estudiante así como el vínculo de la enseñanza
con los contenidos concretos de la realidad en que el sujeto se desenvuelve y
posteriormente tomar en cuenta lo nacional e internacional, pero sin olvidar nuestras
raíces, cultura y costumbres. Con ello estaríamos logrando comunicación e
identidad (Barbero; 2000). “En ese empeño, un elemento importante, que sirve de
base para lograr mayores resultados en la educación en valores, es el propio valor
que se le atribuye a la educación como proceso. Por tal razón, en nuestros estudios
con jóvenes de distintos grupos sociales y en particular con estudiantes
universitarios/as hemos indagado sobre el tema” (Domínguez; 2002: 17).

57
En la presentación de algunos resultados la autora enfatiza que “el tema de la
superación educativa se expresó como la principal aspiración para el 53% de los/as
jóvenes entrevistados/as, a la vez que esta esfera de la vida ha sido fuente de la
mayor satisfacción para el 42% de ellos/as” (Domínguez; 2002: 18). Los jóvenes
reiteran una visión de la universidad como lugar de obtención de conocimientos
técnicos o de preparación para la profesión, pero también de conocimientos de
preparación para la vida en general, formación moral, adquisición del sentido de
responsabilidad, de organización y elevación de la autoestima.
En este sentido cobra importancia el centro educativo como fuente de relaciones
interpersonales, como centro de otras actividades como diversiones, práctica de
deportes, entre otras. Es frecuente encontrar valoraciones que la señalan de forma
integral como algo muy importante en sus vidas.
La idea que desarrollan los jóvenes entrevistados es que todas las profesiones son
igual de importantes. En este sentido existe consenso acerca de la importancia de
estudiar porque cada uno contribuye de una forma u otra al desarrollo de las
personas y a realizar funciones sociales necesarias.
La mayoría de los estudiantes valora como útil realizar estudios, no solo por la preparación específica que ello significa para el desarrollo de su trabajo sino por el conocimiento general que ello implica para su vida. Esa valoración acerca de la importancia que tiene estudiar, se fundamenta en cuatro direcciones principales: significado humanista de la educación por el papel de la adquisición de conocimientos para la formación de las personas y su preparación para la vida en sentido general (Domínguez; 2002: 18).
De ahí que la educación debe reforzar su significación como elemento clave en la
jerarquía de valores socioculturales, fuente de satisfacción y realización personal,
mecanismo de organización de la identidad psicosocial, orientadora del sentido de
la vida y del tiempo existencial.

58
La valoración positiva se sustenta en un conjunto de funciones que se le asignan a
la universidad:
– Función cognoscitiva, pues se valora su papel en la obtención de
conocimientos, el desarrollo de destrezas, habilidades y de las capacidades
personales.
– Función relacional, como fuente de oportunidades para la interacción y el
contacto social al permitir relaciones interpersonales afectivas de diversa índole
fuera del marco del núcleo familiar, en especial entre grupos de pares.
A ello se enfrenta una educación que tome como base la inclusión de los valores
desde el punto de vista de la ética de las profesiones, sin embargo si esto se lograra
en las instituciones de educación superior, logrando además la participación de los
alumnos con la visión de futuros profesionales se lograría una mejor forma de
competir, tanto de forma cultural como educativa (Ottone; 1996) con sujetos
formados de manera integral, con altos principios éticos desarrollados en su
personalidad como profesionales.
Y es que la educación neoliberal significa un quiebre en todos los ámbitos en los
que se desenvuelve el individuo (Puiggros; 1996), significa como ya se dijo la
ruptura de paradigmas, de fronteras y de culturas de minorías o nacionales.
Estos son los principales desafíos de la globalización que no permite la inclusión de
un pensamientos crítico y divergente (Rebellano; 1998), por ello hay que incluir esos
desafíos como nuevos elementos que permitan la discusión que motive una mejor
formación del ciudadano latinoamericano (Tedesco; 1996).
2.4. La ética profesional en la formación universitaria
Como hemos podido constatar a lo largo de este marco referencial, lo valores son el
ser que guía la vida de los hombres de manera correcta, por ello se puede afirmar
que son una especie de estándares multifacéticos que cada sociedad implementa y

59
que guían la conducta, sirven para posicionarse ante principios sociales. Por tanto si
nos referimos a los valores desde una ética profesional, estos se estos valores se
convierten en la guía del profesional, quien al aplicarlos va conformando su
estructura conductual y sus actitudes para sí mismo y para los demás. Por ello,
La educación universitaria tiene, entre sus objetivos fundamentales, formar profesionales competentes al servicio de la ciudadanía. La profesionalidad comprende, además de un conjunto de competencias, una de otro orden, puesto que supone emplearlas con un sentido ético y social, como acciones éticamente informadas. Esta segunda debe recobrar o tener un lugar en el currículum formativo (Colby y otros, 2003). De hecho –así es entendido por la ciudadanía– ser profesional no sólo implica poseer unos conocimientos y técnicas específicas para la resolución de determinados problemas; al tiempo, se confía que, como profesional, se comportará de acuerdo con una ética propia (en especial buscando el beneficio del cliente) (Bolivar; 2005: 97).
Es necesario pensar en una educación que no sea meramente vocacional ya que
puede quedar restringida a las orientaciones de una preparación profesional sin
tomar en cuenta la verdadera dimensión que debe poseer la educación
universitaria. El hecho de querer formar buenos profesionales no debe eximir –como
argumenta Nussbaum (2001: en Bolivar 2005) –de la tarea fundamental que la
educación universitaria comporta, y que se refiere a la formación de un sujeto
integral; por ello se afirma que la educación superior debe de formar comunidades
de personas capaces de analizar, discutir, criticar y proponer soluciones a los
problemas que aquejan una profesión, así mismo el sujeto debe ser formado a partir
del desarrollo de su “ pensamiento crítico, que busquen la verdad más allá de las
barreras de clase, género y nacionalidad, que respeten la diversidad y la humanidad
de otros” (Bolivar; 2005: 97).
Las instituciones de educación superior tienen, además como finalidad, contribuir a
que los futuros profesionales puedan ser capaces de desarrollar su sentido ético, lo

60
que les permitirá guiar su práctica de manera que esta refleje las acciones de un
sujeto bien formado, donde se observen los valores de responsabilidad,
responsabilidad, solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros, entre otros. “Por
eso, entre las perspectivas actuales en la educación de profesionales (Martínez,
Buxarrais y Esteban, 2002) está el papel que debe tener una formación ética y
moral, dado que su práctica debe estar guiada por una comprensión moral. Los
conocimientos o habilidades deben ser mediados por una matriz ética (Bolivar;
2005: 97).
La idea central que a partir de aquí se rescata con la participación de estos autores
es la importancia que debe revestir el manejo de un código ético en la formación de
los profesionales en cualquier institución superior. De este modo se obliga a
preparar a los profesionales y especialmente a los educadores, los que deben de
estar atentos a las exigencias de los requerimientos de la enseñanza, el aprendizaje
y la práctica de un conjunto de valores que les permitan comprender, las
complejidades éticas y morales de su papel, para tomar decisiones informadas en
su práctica. “Como ya advirtió Donald Schön (1992: 9): la preparación de los
profesionales debería reconsiderar su diseño desde la perspectiva de una
combinación de la enseñanza de la ciencia aplicada con la formación en el arte de
la reflexión en la acción” (Bolivar; 2005: 97).
Una forma de acentuar un tanto el discurso en este sentido es pensar en la
formación para desarrollar las competencias en el sujeto. En este sentido “el término
“competencia” está alcanzando una gran profusión en la última década, tanto en la
literatura profesional como referido a las competencias de aprendizaje a promover
en los alumnos mediante la enseñanza” (Bolivar; 2005: 97).
Se puede decir que la, “competencia profesional” es la forma de pericia más
acuciosa, es una aptitud que busca la idoneidad del ejercicio de una profesión
Desde la lingüística generativa, Chomsky enriqueció el significado como la capacidad que una persona tiene para tener un infinito número de

61
actuaciones lingüísticas correctas (performance). Por su parte, en un fino análisis, Michael Eraut (1998) distingue entre competencia como concepto situado socialmente (habilidad para realizar tareas y roles de acuerdo con los estándares esperados) y como concepto situado individualmente (conjunto de capacidades o características personales requeridas en un trabajo o situación). Al primero, aplicado a situaciones complejas, es al que conviene reservar propiamente el término competencia, por el lugar central que ocupan los criterios efectivos en cada profesión en relación con las demandas de los clientes; mientras que al segundo, aplicado a operaciones específicas, cabe reservar mejor el de “capacidad”, como aptitudes que una persona tiene para pensar o hacer, dado un contexto apropiado para demostrarlo (Bolivar 2005: 97).
El término de competencias se ha manejado como una estructura cognitiva,
estrechamente ligada a la facilitación de las actuaciones determinadas en el sujeto.
Se reconoce que desde el punto de vista operativo, las competencias cubren un
amplio espectro de habilidades que ayudan a resolver los problemas que se
presentan en un momento dado, ello implica que se tenga que poseer algunos
conocimientos, actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico (Bolìvar, 2005).
Por otro lado, también se reconoce que las competencias tienen un componente
mental de pensamiento representacional y otro conductual o de actuación. De esta
manera, así es como se logra que se movilicen diversos recursos, cuando las
capacidades se hacen efectivas. Dichas capacidades tienen que ver con los
recursos cognitivos, que a su vez recurren “a los saberes, capacidades,
informaciones, entre otras cosas, orden a actuar, con pertinencia y eficacia, en un
conjunto de situaciones. Sin embargo, además de su conceptualización, presentan
un conjunto de problemas” (Bolìvar, 2005: 98). Por otro lado
La noción de “compromiso ético”, derivada de su habitual presencia en los códigos deontológicos profesionales, puede ser entendida en un sentido restringido (determinados compromisos éticos en el ejercicio profesional) o, en uno más amplio, como “competencias éticas” de todo profesional como persona y como ciudadano. Tal competencia se refiere al conjunto de conocimientos, modos de actuar y actitudes propias de una persona,

62
moralmente desarrollada, que actúa con sentido ético, de acuerdo con una ética profesional; al tiempo que de un ciudadano, que da un sentido social a su ejercicio profesional, lo que conlleva el compromiso con determinados valores sociales que buscan el bien de sus conciudadanos. (Cobo Suero, 2003b:365; en Bolívar; 2005: 98).
Sabemos que cualquier practicante de una profesión emplea conocimientos que
caen dentro de una teoría en uso, que en un momento determinado se convierten
habilidades prácticas que se proyectan sobre una matriz de comprensión moral.
Esta situación es abordada por Shulman quien sostiene que si se quiere tener un
punto de apoyo o de inicio cuando se pretende preparar profesionalmente al
sujeto, se tiene que tener en claro cuáles son los sociales y las responsabilidades
que se encuentran en acuerdo con la o las teorías en donde se fundamentan,
además de hacerlo y moralmente. “El significado común de una profesión es la
práctica organizada de complejos conocimientos y habilidades al servicio de otros.
El cambio en el formador de profesionales es ayudar al futuro profesional a
desarrollar y compartir una visión moral robusta que pueda guiar su práctica y
provea un prisma de justicia, responsabilidad, y virtudes que puedan verse
reflejadas en sus acciones” (Shulman, 1998:516; en Bolìvar; 2005: 100).
Por eso, Bolívar afirma que para delimitar los componentes o dimensiones clave de
la competencia ética en cada profesión se puede acudir a: códigos de conducta
profesional de los distintos colegios y asociaciones profesionales en sus diversas
dimensiones (servicio y función social, responsabilidades, ejercicio científico de la
profesión, buenas prácticas y principios éticos); principios y valores de la ética de
las profesiones, como aplicación de la ética general. Más ampliamente a las
propuestas y estudios sobre el tema. Así, a modo de ejemplo, Francisco Esteban
(2004) señala tres componentes: proyecto personal de vida, responsabilidad,
solidaridad y voluntariado.

63
Los autores que tratan el tema acerca de la responsabilidad moral y cívica, por
ejemplo Colby et al. (2003) argumentan que estos se delimitan tres grandes
dimensiones: “1) comprensión: interpretación y juicio moral, comprensión de los
conceptos éticos y cívicos clave, conocimiento de los principios democráticos,
etcétera; 2) motivación: valores y emociones, sentido de eficacia política, identidad
moral y cívica; y 3) competencias: comunicación, colaboración y compromiso,
liderazgo, competencias particulares cívicas o políticas” (Bolìvar; 2005: 101).
Quienes tratan el tema del desarrollo moral que se debe ponderar a partir del
hecho educativo, también presentan un “
Modelo de cuatro componentes (Rest, 1986; Bebeau, Rest y Narvaez, 1999), la conducta moral tiene, de modo comprehensivo (a 102 Consejo Mexicano de Investigación Educativa Bolívar diferencia de la tríada habitual: cognitivos, afectivos y conducta), cuatro componentes relativamente independientes, que interactúan en la acción moral: 1) Sensibilidad moral (interpretar como moral la situación). La conducta moral sólo puede ocurrir cuando los individuos codifican la situación como moral, por lo que este componente se centra en acciones que son valorativas y en cómo cada acción afecta a sí mismo y a los otros (Bolìvar; 2005: 101-102).
Si el primer componente es la sensibilidad moral, se deben esclarecer los propósitos
del mismo, los que a su vez versan sobre el fomento que en esta dimensión se
requieren, se trata de los siguientes: “ponerse en la perspectiva de los otros,
identificar opciones, prever consecuencias de las acciones, preocuparse de los
demás, salvar las diferencias interpersonales, entre otros” (Bolìvar; 2005: 102). El
segundo componente es el de Juicio moral: se trata de juzgar todas aquellas
acciones que se caracterizan como correctas o incorrectas.
Esta dimensión, es una de las más socorridas en todos los ámbitos teóricos que
tienen que ver al respecto, iniciando por las aportaciones de Piaget hasta las
aportaciones de Kohlberg, “supone la elección del curso de acción correcto. Los
procesos y objetivos que importa promover son: habilidades de razonamiento en

64
general y moral, identificar criterios de juicio moral, comprender los problemas
morales, planificar las decisiones a poner en práctica, etcétera” (Bolìvar; 2005: 102).
3) Motivación moral (priorizar los valores morales en relación con otros motivos personales). Este componente responde a la cuestión “por qué ser moral”. Dado que los individuos suelen tener preocupaciones no compatibles con la actuación moral, como suele suceden en el ejercicio profesional, interesa promover: respetar a los otros, desarrollar la empatía, ayudar y cooperar, actuar responsablemente, dar prioridad a las motivaciones morales, etcétera. 4) Carácter moral (ser capaz de sobreponerse a situaciones para, a pesar de condicionantes personales o situacionales, persistir en la elección de decisiones moralmente justificables): resolver conflictos y problemas, identificar necesidades y actuar asertivamente, tomar iniciativa, disposiciones de carácter para actuar efectivamente (desarrollar la fuerza de voluntad, perseverancia y constancia), etcétera (Bolívar; 2005: 102).
Los planteamientos anteriores permiten deducir que la investigación ha tenido como
referentes principales los componentes cognitivos, sin embargo, en las últimas
décadas, has llamado poderosamente la atención la dimensión afectivo/emotiva y
que se presume que tiene la misma relevancia que la dimensión cognoscitiva.
Ambas concurren en la actuación moral. Si hay que cultivar el componente cognitivo
(juicio moral), igualmente es preciso cuidar el emotivo/empático (sensibilidad moral),
el comunitario (motivación moral) y la educación del carácter (carácter moral), tal y
como lo argumenta Bolìvar (2005) para lograr la concordancia entre estos
componentes y las dimensiones que se proponen es necesario delimitar tres
grandes componentes según el autor, los cuales son:
1) Proporcionar criterios fundamentales éticos en su campo profesional. La ética profesional, aún compartiendo principios comunes con la moral general, tiene específicas obligaciones y derechos para los que la ejercen, por lo que “debe descender hasta las actividades más comunes, del ejercicio de alguna profesión, desplegándose en casos concretos de actuación…”, dice Gichure (1995:30). 2) Despertar una conciencia moral en todo profesional,…como ha subrayado entre otros Schön, tomar

65
conciencia de los conflictos de valor que conllevan algunas de las actuaciones profesionales. 3) Crear un ethos o cultura profesional de la que forma parte la moral propia. Cada carrera universitaria prepara para determinadas profesiones. Dentro de ese ethos debe formar parte los comportamientos adecuados: modo de entender el trabajo, el trato con los colegas y ciudadanos, etcétera (Bolìvar; 2005: 103).
La situación es clara al referirnos a las aportaciones de dichos autores, cuidar la
coherencia de todo programa que involucre lo emotivo/conductual del sujeto, para
que estos no se conviertan en simples placebos y sean realmente instrumentos que
permitan desarrollar la habilidad de pensar claramente y de un modo apropiado, en
toda su complejidad, acerca de las dimensiones morales y cívicas; por ello, “el
universitario debe poseer el compromiso moral y el sentido de responsabilidad
personal para actuar, que puede incluir tener emociones morales semejantes como
empatía y preocupación por los otros; valores morales y cívicos, intereses y hábitos,
y conocimiento y experiencia en ámbitos relevantes de la vida “(Colby; 2003:17-18)
Con los planteamientos que hasta aquí se han retomado se busca la
reestructuración de las carreras universitarias y de la misión de la universidad del
siglo XXI que además de lo cognoscitivo debe brindar herramientas y una
oportunidad institucional para rediseñar los planes de estudio de acuerdo con estas
prioridades, logrando configurar un escuela que comparte la experiencia de vida y
las aspiraciones de los sujetos como personas que sienten y que se motivan o
desmotivan al ingresar a cursar una carrera en estudios superiores. Lo emotivo de
esta manera, cobra relevancia cuando se reafirma el compromiso de incluirlo en los
programas de estudio, no como un requisito, sino como una necesidad.
Por tanto es necesario fijar la mirada en la acción docente, la cual ha de girar en
función de la enseñanza al aprendizaje, “situando en primer plano la dimensión
docente en la enseñanza universitaria y su calidad, debe incluir el desarrollo de una
educación ética y cívica en la formación universitaria. Sin embargo, difícilmente

66
puede haber un aprendizaje ético de la profesión si no hay un desarrollo de valores
en la propia institución” (Bolívar; 2005: 119).
Por otro lado, no se debe de perder de vista que la profesionalidad incluye, además
de competencias (teóricas y prácticas), una integridad personal y una conducta
profesional ética, esto como una real demanda de los sectores que en un momento
dado serán los usuarios de los servicios de los profesionales egresados de las
instituciones de educación superior. “La competencia como profesional conlleva,
para la ciudadanía, la correspondiente conducta profesional ética. El rediseño de las
titulaciones debe incluir contenidos de actitudes y valores propios de la profesión y,
más ampliamente, de formación para una ciudadanía responsable”. Bolívar; 2005:
119).
Del mismo modo, se puede afirmar que las instituciones de educación superior
deben contribuir a que los futuros profesionales desarrollen una visión y sentido
moral, que pueda guiar su práctica y refleje en sus acciones un conjunto de valores
(responsabilidad, solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros).
Lo anterior es un reclamo para que se tenga el suficiente cuidado para preparar a
los profesionales, y especialmente a los educadores, a comprender las
complejidades éticas y morales de su papel, para tomar decisiones informadas en
su práctica profesional.
Si bien se ha de tender a que la educación ética y cívica se inscriba en la
experiencia de vida universitaria, por ser algo a muy largo plazo, exigiendo un
paulatino cambio cultural, por ahora, es más realista comenzar por la ética
profesional. Se han señalado líneas para situarla debidamente al menos en el plano
de las iniciativas institucionales y el rediseño de programas educativos en aras de
permitir la inserción de componentes actitudinales y afectivos, lo que se convierte en
un reto para las instituciones de educación superior.

67
1.5. El estado del conocimiento acerca de la ética profesional en México
De acuerdo a las investigaciones realizadas en México, entre ellas (Hirsch, 2005) la
construcción del estado de conocimiento acerca de los valores desde una ética
profesional en las universidades a tenido cuando menos tres fases. En la primera
fase vamos a encontrar precisamente las aportaciones de Hirsch (2001) fecha en
que coordina el libro colectivo Educación y Valores, el cual consta de tres
volúmenes. En tomo dos, se recopilaron diversas investigaciones sobre los valores
universitarios y profesionales (Hirsch, 2005).
El segundo momento lo protagonizó el Consejo Mexicano de Investigación
Educativa (COMIE), quien se interesó por el problema del estado del conocimiento
acerca de la ética profesional y llevó a cabo una serie de actividades que
redundaron en la elaboración de estados de conocimiento que incluía una serie de
temas educativos que guardaban relación con el tema. Su principal intención fue
localizar y llevar a cabo el análisis de trabajos realizados acerca de la ética
realizadas en el país de 1990 a 2002. El trabajo se realizó en comisiones, que
desarrollaron su labor entre 2001 y 2002. En el 2003 se publicó en forma de libros
(Hirsch; 2005).
Se analizaron 53 reportes de investigación (en forma de libros, capítulos de libros,
artículos en revistas especializadas, memorias extensas de congresos y tesis de
maestría y doctorado) y se clasificaron en ocho rubros, entre ellos: “valores
universitarios, valores profesionales, ética profesional, valores de los estudiantes
universitarios, valores de los profesores universitarios, valores psicológicos de los
estudiantes universitarios y valores en el posgrado. En ética profesional se
localizaron pocas investigaciones, pero algunas de ellas son muy relevantes y han
tenido repercusión en instituciones educativas de México” (Hirsch; 2005: 6).

68
La tercera fase de la construcción del estado de conocimiento lo conformó una
actividad a largo plazo, por lo que a partir de aquí se consideró a la construcción del
estado del conocimiento como una tarea permanente. En la actualidad se siguen
manejando investigaciones y se continúa con la recuperación de información al
respecto. Las actividades en este sentido han avanzado, pero no lo suficiente como
para decir que se han involucrado la mayoría de las universidades, todavía queda
mucho campo por recorrer en este rubro.
En el trabajo realizado se han detectado un vasto campo de documentos que
hablan a favor de la ética profesional, sin embargo Hirsch destaca tres trabajos por
su magnitud e importancia:
El primer trabajo se refiere a la Formación universitaria y compromiso social de los
egresados. Este trabajo fue realizado por Carlos Muñoz Izquierdo, Maura Rubio
Almonacid, Joaquina Palomar Lever y Alejandro Márquez Jiménez (2001), de la
Universidad Iberoamericana (UIA) ubicada en la Ciudad de México. A su vez este
trabajo se nutrió de la síntesis de los resultados de tres investigaciones que
guardaban estrecha relación sobre los valores de los egresados universitarios, en
cuanto a su compromiso para contribuir a solucionar los problemas de los sectores
socialmente desfavorecidos.
Dos de estas investigaciones se realizaron únicamente en la UIA y la otra,
comprende cinco instituciones de educación superior: tres públicas (Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad
Autónoma del Estado de México)
y dos privadas (Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey en el Estado de México y Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México) (Hirsch; 2005).
La primera experiencia que se realizó al respecto se hizo a partir de la aplicación de
una encuesta 706 egresados del cohorte 1981 y 1991. Los resultados, aunque un

69
tanto generales mostraron una orientación individualista, contraria a la formación
que se busca generar por parte de la universidad. Además de ello
En el estudio comparativo entre las cinco universidades, la muestra fue de 754 egresados entre 1992 y 1994. A ellos, les fueron planteadas preguntas similares a las que se hicieron a los egresados de la UIA; es decir, a qué fines destinarían su tiempo libre y sus recursos económicos adicionales en el caso de que se encontraran en dos situaciones hipotéticas: duplicar su tiempo libre sin reducir sus ingresos y duplicar sus ingresos sin aumentar su jornada laboral. Los resultados también confirman que la preocupación por los problemas de los sectores socialmente desfavorecidos ocupa un lugar secundario entre los intereses de los egresados (Hirsch; 2005: 7).
Una tercera experiencia tuvo que ver con conocer las circunstancias que tienen que
ver con las formas de socialización de los egresados. Esta investigación contó con
el apoyo de 52 egresados de la UIA, que forman parte del conjunto de 706
egresados de esta institución. Se buscaron algunas características de los
participantes y se respetaron de acuerdo a su perfil valoral, teniendo en cuenta el
grado de individualismo y de solidarismo, los primeros tienen características que los
identifican consigo mismo, mientras los segundos sus características los ubican
como jóvenes más abiertos hacia los demás con espíritu de servicio colectivo.
La segunda investigación se refiere a los Valores éticos de los psicólogos
mexicanos. Este trabajo fue realizado por Pérez (1999) y Lafarga, Pérez y Schlüter
(2001) fue de las primeras en esta rama, en México. El estudio es relevante para
entender esa profesión y proporciona ideas, conceptos, códigos profesionales y una
herramienta de recopilación de información de gran utilidad para aproximarse al
conocimiento de otras disciplinas; especialmente en sus aspectos éticos.
Los objetivos fueron: conocer y describir los valores éticos que los psicólogos
mexicanos dicen promover en el ejercicio de su profesión y proporcionar a los
posibles encargados de redactar un código ético, elementos de información de
primera mano sobre los valores que más se requieren. Se aplicó un cuestionario a

70
553 psicólogos, con un nivel mínimo de licenciatura y al menos 6 meses de
experiencia profesional.
Se revisaron los códigos éticos para los psicólogos de diferentes países. En ellos, se repiten aspectos significativos, como son: promover el bienestar de las personas a quienes sirven, mantener la competencia, proteger la confidencialidad o privacía, actuar responsablemente, abolir la explotación y defender la integridad de la profesión a través de una conducta ejemplar. Los resultados muestran que los valores más importantes para el ejercicio de la profesión, según el orden de importancia en que se mencionaron, son: respeto, responsabilidad, honestidad, capacidad profesional, confidencialidad, relaciones profesionales, investigación, ecología y justicia (Hirsch; 2005: 8).
El cuestionario se basó en tres preguntas abiertas, que son importantes en la
investigación de todas las profesiones. Estas son: qué valores promueven en la
práctica profesional, cómo describen cada uno de estos valores y cómo los
jerarquizan en orden de importancia.
La tercera investigación se denominó Ethos profesional de los profesores que
imparten la Asignatura de Educación Cívica y Ética en la Secundaria en el Estado
de Morelos, México. La titular de ella fue María Teresa Yurén Camarena (2003)
quien coordinó y desarrolló una investigación acerca del tema en una escuela
Secundaria en el Estado de Morelos.
La experiencia fue una de las más interesantes dado su magnitud, ya que se trabajó
en el periodo de abril 2002 y enero de 2003, con 22 escuelas, donde se
involucraron los siguientes instrumentos de investigación: “entrevistas individuales a
44 estudiantes, 27 profesores y 11 directores, entrevistas a 16 grupos de alumnos y
96 observaciones. Se aplicó un cuestionario a 647 alumnos y 57 profesores en 20
escuelas secundarias, que se seleccionaron, combinando dos criterios: nivel
socioeconómico (alto, medio y bajo) y eficiencia terminal (alta y baja)” (Hirsch;
2005: 8).

71
Como podemos apreciar, a pesar de la diferencia de las tres investigaciones aquí
presentadas, estas presentan la riqueza de la investigación que se está
produciendo en México con relación a los temas de ética profesional en campos
poco explorados y los cuales son necesarios incorporar para mejorar la calidad de la
educación superior.
Las profesiones tienen un carácter histórico y son cambiantes. Se han ido
modificando sus metas, formas de ejercicio y relaciones entre colegas y con
destinatarios de la actividad, principalmente por la generación de conocimientos y el
aumento de la capacidad técnica y humana. Cada una de ellas busca el
reconocimiento social, especialmente las disciplinas y áreas difusas. Se fortalecen
algunas de las antiguas profesiones, surgen nuevas y se generan y desarrollan los
campos interdisciplinarios.
La indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el
grado de humanización de la vida social e individual, mediante el ejercicio de la
profesión. Entendida como el correcto desempeño de la propia actividad en el
contexto social en que se desarrolla, debería ofrecer pautas concretas de actuación
y valores que habrían de ser potenciados. En el ejercicio de su profesión, es donde
el hombre encuentra los medios con que contribuir a elevar el grado de
humanización de la vida personal y social (Fernández y Hortal, 1994: 91).
Con una visión menos centrada en el bienestar de la sociedad, pero que resalta
fuertemente los valores, encontramos otra definición: Conjunto de aquellas
actitudes, normas éticas específicas y maneras de juzgar las conductas morales,
que la caracteriza como grupo sociológico. Fomenta, tanto la adhesión de sus
miembros a determinados valores éticos, como la conformación progresiva a una
tradición valorativa de las conductas profesionalmente correctas. Es
simultáneamente, el conjunto de las actitudes vividas por los profesionales y la
tradición propia de interpretación de cuál es la forma correcta de comportarse en la
relación profesional con las personas (Franca – Tarragó, en: Pérez, 1999, 51).

72
Como se observa fácilmente, las definiciones acerca de profesión y las que se
refieren de modo directo a la ética profesional están estrechamente articuladas.
Freidson (2003) introduce una idea interesante, al afirmar que hay un ataque a la
credibilidad de la ideología profesional. Considera que se produce con el fin de
debilitar la voz de los profesionales que buscan influir en el cambio social, para
evitar que tengan una opinión moral independiente al evaluar las políticas sociales.
Los considera como una “tercera voz”, frente al poder del Estado y del capital. Para
ello es necesario revitalizar las asociaciones profesionales, en contra del
corporativismo y los problemas de mala actuación profesional.
Para este autor, las tres principales críticas que se hacen a las profesiones y a sus
grupos organizados son por el monopolio que tiene cada una de las profesiones de
ejercer socialmente un tipo de trabajo específico; el credencialismo, ya que la
competencia profesional se acredita por medio de credenciales educativas
especiales y el elitismo. Frente a estos cuestionamientos, considera que los
colectivos profesionales que funcionan bien, organizan y hacen avanzar las
disciplinas, mediante el control de la formación, de las acreditaciones y de la
práctica. Afirma que el objetivo es asegurar y mantener la calidad del trabajo.
El desarrollo de un cuerpo especializado de conocimientos y habilidades formales
requiere de un grupo de personas con ideas afines que lo aprendan y practiquen, se
identifiquen con él, lo distingan de otras disciplinas, se reconozcan como colegas en
virtud de la formación común y de su experiencia con un conjunto similar de tareas,
técnicas, conceptos y problemas laborales. Los grupos así formados son exclusivos
y también inclusivos. El establecimiento de jurisdicciones exclusivas permite a los
miembros concentrarse en ese marco común. El saber experto se basa en la
investigación y en la acumulación de experiencia y los profesionales son
depositarios de un conocimiento socialmente importante destinado a contribuir al
bien público.

73
2.6 La Perspectiva sociológica como sustento teórico de una ética profesional.
Esta investigación logra sustento teórico a partir de la Sociología de las profesiones,
particularmente con autores como Ana Hirsch, Cortina, Bolivar, entro otros,
representantes de las corrientes sociológicas en esta rama. Estos autores en
conjunto de la gama de referencias hechas al respecto, que discutieron los
parámetros que conforman la sociología de las profesiones y sus relaciones.
Igualmente se revisaron textos latinoamericanos sobre la formación del docente
para la educación en general y el trabajo que se ha realizado y que sirve de análisis
del estado de la cuestión de la ética profesional desde este enfoque.
A partir de esa primera indagación se elaboró una conceptualización inicial de los
seis parámetros de las profesiones encontrados en la bibliografía, que son: oficio,
cuerpo teórico sistemático y circulación del conocimiento, código ético, condiciones
laborales y salariales, organización entre colegas y reconocimiento social,
especificándolos para el campo de la Educación de Adultos. Se agregaron dos
nuevos parámetros, relacionados con la institucionalidad de los programas y su
relación con la educación superior, como indicadores para la caracterización de las
tendencias en la conformación de la profesión.

74
BIBLIOGRAFÍA
ALTAREJOS, F. (1998) La docencia como profesión asistencial, en ALTAREJOS, F;
IBÁÑEZ –MARTÍN, J. A.; JORDÁN, J. A. y JOVER, G. Ética docente.
Elementos para una deontología profesional. Barcelona, Ariel, 19 - 50.
Barba, Bonifacio (2002). “Influencia de la edad y de la escolaridad en el desarrollo
deljuicio moral”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 4 (2).
Disponibleen http://redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-barba.pdf
Barba, Leticia y Alcántara, Armando (2003). “Los valores y la formación
universitaria”,Reencuentro, núm. 38 (diciembre). Disponible en:
http://www.xoc.uam.mx/~cuaree/
Bebeau, Muriel J.; Rest, James R. y Narvaez, Darcia (1999). “Beyond the Promise:
aperspective on research in moral education”, Educational Researcher, vol.
28, núm. 4, pp. 18-26.
BERMEJO, F. (2002) La ética del trabajo social. Bilbao, Desclée De Brouwer, S.A.
BIRD, S. (2003) Editorial. Ethics as a Core Competency in Science and Engineering,
Science and Engineering Ethics, 9 (4), 443-444.
Bullough, Robert (2000). “Convertirse en profesor. La persona y la localización
social de la formación del profesorado”, en Bruce Biddle, Thomas Good y Ivor
Goodson (eds.), La enseñanza y los profesores. I. La profesión de enseñar,
Barcelona: MECPaidós, pp. 99-165.
Bustos, Olga. Mujeres y educación superior en México. IESALC-UNESCO. 2003.
Consultado en línea el 25 de enero de 2007. www.iesalc.unesco.org.ve/

75
Campbell, Elizabeth (2003). The ethical teacher, Maidenhead: Open University
Press/McGraw-Hill.
Chadwick, Ruth y Schroeder, Doris (eds.) (2002). Applied ethics. critical concepts in
philosophy, Londres. Routledge. 6 vols.
Cobo Suero, Juan Manuel (2003a). “Universidad y ética profesional”, Teoría de la
Educación, núm. 15, pp. 259-276.
Cobo Suero, Juan Manuel (2003b). “Formación universitaria y educación para la
ciudadanía”, Revista de Educación (Ministerio de Educación, España),
número extraordinario, pp. 359-375.
Cobo, J. (2003), “Ética profesional, 4ª de pedagogía (curso 2003 04)” Madrid,
España, Universidad Pontifica de Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales,Departamento de Educación, Madrid
COBO, J. M. (2001) Ética profesional en ciencias humanas y sociales. Madrid,
Huerga Fierro Editores.
COBO, J. M. (2003) Ética profesional, 4º de pedagogía (curso 2003-04). Madrid,
Universidad Pontificia de Comillas.
Colby, Anne; Ehrlich, Thomas; Beaumont, Elizabeth y Stephen, Jason (2003).
Educating citizens: Preparing america’s undergraduates for lives of moral and
civic responsability , San Francisco: Jossey-Bass.
COMUNIDAD EUROPEA (2004) Proyecto Respect, Código para la conducta de la
investigación social en la Unión Europea (http://www.respectproyect.org/code).
CORTINA, A. (1997) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía.
Madrid, Alianza Editorial.

76
CORTINA, A. (2000) Presentación, el sentido de las profesiones, en CORTINA, A. y
CONILL, J. 10 Palabras Clave en Ética de las Profesiones. Navarra, Editorial
Verbo Divino, 13 - 28.
Cortina, A. (2000), 10 Palabras Clave en Ética de las Profesiones. Navarra, España,
Editorial Verbo Divino, 357 p.
Cortina, Adela (2000). “Educación moral a través del ejercicio de la profesión”,
Diálogo Filosófico (España), vol. 16, núm. 47, pp. 253-258.
Davis, Michael (1998). Ethics and the University, Londres: Routledge.
Davis, Michael (2003). “What can we learn by looking for the first code of
professional ethics?” Theoretical Medicine, vol. 24, núm. 5, pp. 433-454.
De Vicente, P.; Bolívar, A. et al. (2001). La formación práctica del estudiante
universitario y los códigos deontológicos del ejercicio profesional, Madrid:
Dirección General de Universidades. Informe final de Investigación (inédito).
Convocatoria “Estudios y análisis”.
Domínguez, María Isabel (2002) La Universidad y la educación en valores: Retos
para el nuevo siglo. Centro de estudios de la Universidad. La universidad
Futura. Cuba.
Domínguez, María Isabel, D. Cristóbal y D. Domínguez. (2000). Integración y
desintegración social de la juventud cubana a finales de siglo. (Informe de
Investigación). Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La
Habana. Domínguez, María

77
Domínguez, María Isabel. (1996). La formación de valores en la Cuba de los 90: un
enfoque social. En: La formación de valores en las nuevas generaciones.
Edit. Ciencias Sociales, La Habana. pp. 28-45.
Echeverría, Javier (2002). Ciencia y valores, Barcelona: Destino.
Elliot, Philip. Sociología de las profesiones. Tecnos. Madrid. 1975. 165 p.
Eraut, Michael (1998). “Concepts of competence”, Journal of Interprofessional Care,
vol. 12, núm. 2, pp. 127-139.
ESCÁMEZ, J. (1988) El marco teórico de las actitudes. I. El modelo de Fishbein y
Ajzen, en ESCÁMEZ, J. y ORTEGA, P. La enseñanza de actitudes y valores,
Valencia, Nau Llibres, 29 - 50.
ESCÁMEZ, J. (1991) Actitudes en educación, en ALTAREJOS, F.; BOUCHÉ, J.;
ESCÁMEZ, J.; FULLAT, O.; FERMOSO, P.; GERVILLA, E.; GIL, R.; IBÁÑEZ-
MARTÍN, J. A.; MARÍN, R.; PÉREZ, P. M. y SACRISTÁN, D. Filosofía de la
Educación Hoy, Conceptos. Autores. Temas. Madrid, Dykinson, 525 - 539.
ESCÁMEZ, J. y GIL, R. (2001) La educación en la responsabilidad. Madrid,
Ediciones Paidós Ibérica S.A.
Esteban, Francisco (2004). Excelentes profesionales y comprometidos ciudadanos:
un cambiode mirada desde la universidad, Bilbao: Desclée de Brouwer.
ETXEBERRIA, X. (2002) Ética de las profesiones. Bilbao, Desclée de Brouwer S.A.
EVETTS, J. (2003) Identidad, diversidad y segmentación profesional: el caso de
Ingeniería, en SÁNCHEZ, M.; SÁEZ, J. y SVENSSON, L. Sociología de las
profesiones. Pasado, presente y futuro. Murcia, Diego Marín Librero-Editor,
141 - 154.

78
Fabelo, José Ramón. (1996). Las crisis de valores: conocimiento, causas y
estrategias de superación. En: La formación de valores en las nuevas
generaciones. Edit. Ciencias Sociales, La Habana. pp. 6-19.
Fang, Irving E. 1972. Noticias por Televisión. Buenos Aires : Marymar.
FERNÁNDEZ, J. y HORTAL, A. (1994) Ética de las Profesiones. Madrid,
Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas.
FISHER, C. (2003) Developing a Code of Ethics for Academics. Commentary on
Ethics for All: Differences across Scientific Society Codes, A Special Issue of
Science and Engineering Ethics. The Role of Scientific Societies in Promoting
Research Integrity, 9 (2), 171 - 179.
FREIDSON, E. (2003) El Alma del profesionalismo, en SÁNCHEZ, M.; SÁEZ, J. y
SVENSSON, L. Sociología de las profesiones. Pasado, presente y futuro.
Murcia, Diego Marín Librero-Editor, 67 - 91.
Freire, Paulo. (1996). Pedagogía de la esperanza. Un Habana. pp. 58- 72.
Gichure, Christine (1995). La ética de la profesión docente. Estudio introductorio a la
deontología de la educación, Pamplona: Eunsa.
Giroux, Henry. (1996). Educación posmoderna y generación juvenil. Revista Nueva
Sociedad No. 146, Noviembre-Diciembre. pp. 148-167.
González Rey, Fernando. (1996). Un análisis psicológico de los valores: su lugar e
importancia en el mundo subjetivo. En: La formación de valores en las
nuevas generaciones. Edit. Ciencias Sociales, La Habana. pp. 46-57.
Goodlad, Sinclair (1995). The quest for quality. Sixteen forms of heresy in higher
education, Buckinghan: SRHE y Open University.

79
Hansen, David (2001). Explorando el corazón moral de la enseñanza, Barcelona:
Idea Books.
Hernández Ruiz, Lorena (2000) Proyecto docente de la asignatura. Universidad de
Colima, México (tesis de diplomado en la especialidad en enseñanza
superior).
Hirsch Adler, Ana (2001). Educación y valores (3 tomos), México: Gernika.
Hirsch Adler, Ana (2003). “Ética profesional como proyecto de investigación”,
Teoríade la Educación, núm. 15, pp. 235-258
Hirsch Adler, Ana y Quezada, Margarita de Jesús (2001). “Educación y valores de
los mexicanos. Las investigaciones realizadas en México de 1990 a 2001”,
Reencuentro, núm.31 (septiembre). Disponible en:
http://www.xoc.uam.mx/~cuaree/no31/
HIRSCH, A. (2001) Educación y Valores, México, Ediciones Gernika.
HIRSCH, A. (2002) Consideraciones teóricas acerca de la ética profesional, en
LÓPEZ, R. Educación y cultura global. Valores y nuevos enfoques en una
sociedad compleja, México, Secretaría de Educación Pública y Cultura de
Sinaloa y Universidad Autónoma de Sinaloa, 165 - 182.
HIRSCH, A. (2003) Elementos significativos de la ética profesional, en HIRSCH, A. y
LÓPEZ, R. Ética profesional e identidad institucional. México, Universidad
Autónoma de Sinaloa, 27 - 42.
HIRSCH, A.; ALCÁNTARA, A.; GÓMEZ, G.; HERRERA, A.; IBARRA, G.; RÍOS, M. y
ROYO, I. (2003) Investigaciones de valores universitarios y profesionales, en
BERTELY, M. Comunicación, cultura y pedagogías emergentes. Educación,

80
valores y derechos humanos. México, Consejo Mexicano de Investigación
Educativa, 1007 – 1032.
Hirsch, Ana / Judith Pérez “Actitudes y ética profesional en estudiantes de posgrado
en laUniversidad de Valencia y la UNAM”, en Reencuentro. Análisis de
problemas universitarios. No. 43. Agosto 2005. UAM – Xochimilco. México.
2005. pp. 26 – 33.
Hirsch, Ana / Judith Pérez. “Actitudes de estudiantes de posgrado en torno a
competencias éticas y profesionales. Los casos de la Universidad de
Valencia y la UNAM”, en Yurén, T.,
Hirsch, Anita. (2002), “Consideraciones teóricas acerca de la ética profesional”, en
López Zavala, Rodrigo, Educación y cultura global. Valores y nuevos
enfoquesen una sociedad compleja. Culiacán, Sinaloa, México, Secretaria de
Educación
Hirsch, Anita. (2003), “Elementos significativos de la ética profesional”, en Hirsch, A.
y López Zavala, R. (coordinación). Ética profesional e identidad institucional.
Culiacán, Sinaloa, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 27 -42.
HORTAL, A. (1994) La ética profesional en el contexto universitario. Lección
inaugural del curso académico 1994 – 1995 de la Universidad Pontifica
Comillas. Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas.
HORTAL, A. (1995) La ética profesional en el contexto universitario, en AULA DE
ÉTICA La ética en la universidad. Orientaciones básicas. Bilbao, Universidad
de Deusto, 57 - 71.
HORTAL, A. (2002) Ética General de las Profesiones. Bilbao, Desclée De Brouwer,
S. A.

81
Hortal, Augusto (2002). Ética general de las profesiones, Bilbao: Desclée de
Brouwer.
Isabel, D. Cristóbal y D. Domínguez. (2002). Subjetividad juvenil en Cuba. (Informe
de Investigación). Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La
Habana.
Jackson, Philip; Boostrom, Robert y Hansen, David (2003). La vida moral en la
escuela, Buenos Aires: Amorrortu.
LAFARGA, J.; PÉREZ, I. y SHLÜTER, H. (2001) Valores éticos que promueven los
psicólogos mexicanos en el ejercicio de su profesión, en HIRSCH, A.
Educación y Valores (II). México, Ediciones Gernika, 321 - 344.
Lasswell, Harold D. 1948. «The Structure and Function of Communication in
Society».The Communication of Ideas. Nueva York : Harper and Brothers.
LOZANO, F. (2000) Pedagogía de la ética de la Ingeniería, Revista Educación y
Pedagogía, XII (28), 59 - 67.
LOZANO, F. (2003) Ethical Responsibility in Engineering. A Fundamentation and
Proposition of a Pedagogic Methodology, International Conference on
Engineering Education, Valencia.
LOZANO, F.; BONI, A.; SIURANA, C. y CALABUIG, C. (2003) La educación en
valores éticos en las enseñanzas científico técnicas. Experiencia del Grupo
de innovación docente en educación en valores en los estudios científico –
técnicos en la UPV. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.
Marcovitch, Jacques (2002). La universidad (im)posible, Madrid: Cambridge
University Press.

82
Martín Barbero, Jesús. (2000). Jóvenes: Comunicación e Identidad. Ponencia
presentada a la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura. Ciudad
de Panamá, sept/2000. En: Internet: http:// www.oei..es - OEI – Cumbres –
Cultura – Conferencia 2000.
Martínez, Miquel (2003). “Entrevista con el Dr. Miquel Martínez”. Monografías
virtuales, núm. 3 (octubre-noviembre), monográfico “Universidad, profesorado
y ciudadanía”. Organización de Estados Iberoamericanos. Disponible en:
http://www.campus-oei.org/valores/monografias/monografia03/index.html
Revista Mexicana de Investigación Educativa 123 El lugar de la ética
profesional en la formación universitaria
Martínez, Miquel; Buxarrais, Rosa y Esteban, Francisco. (2002). “La universidad
como espacio de aprendizaje ético”, Revista Iberoamericana de Educación,
núm. 29 (mayoagosto), pp. 17-43. Disponible en: http://www.campus-
oei.org/revista/rie29.htm
Mazo Sandoval, María C. (2006), “Los valores docentes en la profesión académica
de la educación superior. Las escuelas públicas de la región centro norte de
Sinaloa. Tesis de Doctorado, no publicada.
Merton, Robert K. (1957). Teoría social y estructura social. Glencoe: The Free
Press. (Traducción).
Merton, Robert K. (1977), Sociología de la ciencia, Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-2985-8.
Merton, Robert K. (1980), Ambivalencia sociológica y otros ensayos, Espasa-Calpe. ISBN 978-84-
239-2519-3.
Merton, Robert K. (1984), Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, Alianza
Editorial. ISBN 978-84-206-2408-2.

83
Merton, Robert K. (1990), A hombros de gigantes, Edicions 62. ISBN 978-84-297-3021-0.
Merton, Robert K. 1957. Social Theory and Social Structure. Glencoe : The Free
Press.
MERTZMAN, R. y MADSEN, P. (1999) Introduction to Professional Ethics, en:
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY Valores para el ejercicio profesional. México, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 119 - 126.
MITCHAM, C. (2003) Co-Responsibility for Research Integrity, A Special Issue of
Science and Engineering Ethics. The Role of Scientific Societies in Promoting
Research Integrity, 9 (2), 273 - 290.
Morón (2006) Dios desordenado. La Web. http://www.valoryempresa.org
/modules.php?name=News&file=article&sid=1 Consultado el día 9 de agosto
de 2008.
Mougan Rivero, Carlos (2003). “Liberalismo y profesión docente”, Revista
Internacional de Sociología (España), núm. 34, pp. 135-166.
MUÑOZ, C.; RUBIO, M.; PALOMAR, J. y MÁRQUEZ, A. (2001) Formación
universitaria y compromiso social: algunas evidencias derivadas de la
investigación, en HIRSCH, A. Educación y Valores (I). México, Ediciones
Gernika, 153 - 182.
NEWTON, L. (1999) Doing the Right Thing: the Recovery of Professional
Conscience, en INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY Valores para el ejercicio profesional.
México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 208 -
217.

84
NUÑEZ, I. (2000) Investigación, en CORTINA, A. y CONILL, J. 10 Palabras Clave
en Ética de las Profesiones. Navarra, Editorial Verbo Divino, 153 - 173.
Nussbaum, Martha (2001). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la
reforma en la educación liberal, Barcelona: Andrés Bello.
Oakley, Justin y Cocking, Dean (2001). Virtue ethics and professional roles,
Cambridge: Cambridge University Press.
Ottone, Ernesto. (1996). De cómo estar sin dejar de ser. Notas acerca de
competitividad, educación y cultura. Revista Nueva Sociedad No. 146. pp.
136-147.
Pérez Castro, Judith (2006) los valores en la formación de formadores. Un estudio a
los licenciados en ciencias de la educación de la UJAT. Universidad Jjuárez
Autónoma de Tabasco.
Pérez Herranz, F. (coord.) (2003). Ética, universidad y sociedad civil. Argumentos
para la inclusión de la ética en las carreras universitarias. Alicante:
Publicaciones de la Universidad de Alicante.
PÉREZ, I. (1999) Los valores éticos que promueven los psicólogos mexicanos en el
ejercicio de su profesión. México, Universidad Iberoamericana.
Pública y Cultura de Sinaloa y Universidad Autónoma de Sinaloa, 165 -182.
Puiggrós, Adriana. (1996). Educación neoliberal y quiebre educativo. Revista Nueva
Sociedad No. 146. pp.90-101.
Ramírez, José. (2005) Etica, Moral y Valores. UNIR - Maracaibo República
bolivariana de Venezuela instituto universitario de tecnología “READIC”

85
Maracaibo, estado Zulia cátedra: ética profesional ii Maracaibo, junio de
2005. [email protected]
Rebellato, José Luis. (1998). Desafíos de la Globalización al Pensamiento Crítico
Latinoamericano. En Revista Caminos No.9, La Habana. pp. 14--23.
Rest, James (1986). Moral development: Advances in research and theory, Nueva
York/ Westport: Praeger.
Rest, James y Narváez, Darcia (eds.) (1994). Moral development in the professions:
Psychology and applied ethics, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Schön, Donald (1992): La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo
disesño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Barcelona:
Paidós.
Shulman, Lee (1998). “Theory, practice, and the education of professionals”, The
Elementary School Journal, vol. 98, núm. 5, pp. 511-526.
Simon, Robert (1994). Neutrality and the academic ethic, Lauham: Rowman &
Littlefield.
Strenz, Herbert. 1983. Periodistas y Fuentes Informativas. Buenos Aires : Marymar.
SVENSSON, L. (2003) Introducción, en SÁNCHEZ, M.; SÁEZ, J. y SVENSSON, L.
Sociología de las profesiones. Pasado, presente y futuro. Murcia, Diego
Marín Librero-Editor, 13 - 28.
Tedesco, Juan Carlos. (1996). La educación y los nuevos desafíos de la formación
del ciudadano Revista Nueva Sociedad No. 146. pp.74-89.

86
Toulmin, Stephen (2003). El regreso a la razón. El debate entre la racionalidad y la
experiencia y la práctica personales en el mundo contemporáneo, Barcelona:
Península.
TOULOUSE, G. (2003) Mirada sobre la ética de las ciencias. Madrid, Ediciones del
Laberinto.
WÜESTNER, K. (2003) Ética profesional. Los genetistas humanos en Alemania, en
HIRSCH, A. y LÓPEZ, R. Ética profesional e identidad institucional. México,
Universidad Autónoma de Sinaloa, 43 - 68.
YUREN, T (2003) Tensiones identitarias y ethos profesional. El caso del profesor de
formación cívica y ética en la escuela secundaria, en HIRSCH, A. y LÓPEZ,
R. Ética profesional e identidad institucional. México, Universidad Autónoma
de Sinaloa, 267 - 295.
ZIMAN, J. (2003) Non instrumental roles of science, Science and Engineering
Ethics, 9 (1), 17 - 27.