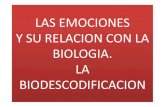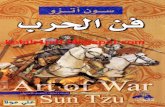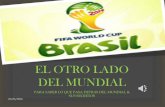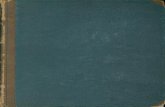000134418.pdf
-
Upload
orlov-perez-jaime -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of 000134418.pdf

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado
Maestría en Filosofía
TRABAJO DE GRADO
LA NOCIÓN DE MEMORIA EN SAN AGUSTÍN
Por
Sandra Julissa Timaure Gómez
Noviembre, 2005

i
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado
Maestría en Filosofía
LA NOCIÓN DE MEMORIA EN SAN AGUSTÍN
Trabajo de Grado presentado a la Universidad Simón Bolívar por
Sandra Julissa Timaure Gómez
Como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Filosofía
Realizado con la tutoría del Profesor
Rafael Tomás Caldera
Noviembre, 2005

ii
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado
Maestría en Filosofía
LA NOCIÓN DE MEMORIA EN SAN AGUSTÍN
Este trabajo de grado ha sido aprobado en nombre de la Universidad Simón Bolívar por el siguiente jurado examinador:
_________________________ Presidente
Nelson Tepedino
_________________________ Miembro Externo
Carlos Paván Universidad Central de Venezuela
_______________________ Miembro Principal – Tutor
Rafael Tomás Caldera
Fecha: ___________________

iii
A mi otro maestro RTC
y a Juan Pablo, memoria presente.

iv
RESUMEN San Agustín, en su búsqueda de la verdad, se dirige especialmente al estudio de la intimidad humana. Entiende que el hombre debe conocerse a sí mismo como condición indispensable para acceder a un ámbito trascendente. La memoria es una facultad esencial en la tarea del autoconocimiento, en la construcción de la propia persona. En Agustín, el término ‘memoria’ se ha de estudiar con atención, no es una palabra de significado unívoco en su pensamiento. Desde la capacidad de retener y guardar imágenes hasta la identificación parcial con el alma, la memoria, en la filosofía del obispo de Hipona, tiene múltiples aristas. Sentidos que ciertamente guardan coherencia, pero que se distinguen en niveles diferenciados. Confessiones y De Trinitate son textos fundamentales para comprender el alcance de la evocación, tan amplio que puede, incluso, acoger la presencia divina.
PALABRAS CLAVES
Memoria, conciencia, biografía, inteligencia, iluminación.

v
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.....................................................................................
...........................1
CAPÍTULO I. RECUERDO, IMAGINACIÓN Y OLVIDO.................... ...........................5 1. Recuerdo................................................................................................
...........................5
2. Imaginación........................................................................................... .........................18 3. Olvido.................................................................................................... .........................22 CAPÍTULO II. MEMORIA DEL PRESENTE.........................................
.........................27
1. Memoria y conciencia............................................................................
.........................29
2. Memoria y tiempo.................................................................................. .........................42 3. Memoria y biografía.............................................................................. .........................59 CAPÍTULO III. RELACIÓN ENTRE MEMORIA E INTELIGENCIA..
.........................69
1. Primera Trinidad: mens, notitia et amor................................................
.........................71
2. Segunda Trinidad: intellegentia, memoria et voluntas.......................... .........................82 3. De la cogitatio sui al discernere se........................................................ .........................90 4. Fin del autoconocimiento: memoria Dei............................................... .......................101 CONCLUSIÓN.........................................................................................
.......................119
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………...
……………...126

1
INTRODUCCIÓN
La memoria, como elemento constitutivo de la existencia, es una cuestión presente en todo el
pensamiento de Agustín. El santo reflexiona sobre esa realidad en varias obras, principalmente
en De Trinitate y Confessiones. Allí se infiere, sin mucha dificultad, que la palabra no se
utiliza siempre en el mismo sentido. Cabe preguntarse entonces, si diversas experiencias son
acogidas bajo un mismo vocablo, ¿qué tienen ellas en común? ¿Por qué no emplear términos
distintos para identificarlas? La memoria parece tener límites de alguna manera flexibles, nada
fáciles de señalar; es tan extensa que la mente misma no puede restringirla a una imagen
concreta. Ante la pluralidad de acepciones, ha de ser necesario revisar cuáles son o, en otras
palabras, indagar ampliamente sobre las instancias que la memoria comprehende. De hecho,
señalar la posible afinidad presupone el examen de cada una de ellas.
Veamos las distintas nociones del término. ‘Memoria’ se define como: i) la capacidad de la
mente de registrar los eventos o de producir recuerdos –esta concepción es quizás la que nos
resulta más común y cercana–. Se observa además, en este ámbito, que la conservación de
diversos contenidos en el alma da lugar a la imaginación. En el análisis sobre la retención de
las imágenes percibidas, es imposible dejar de lado el efecto del olvido. De hecho, la mente
continuamente discrimina, entre todas las impresiones, las que ha de mantener en su interior:
la memoria tiene una determinada medida; por lo tanto, el sujeto se ve obligado a borrar las
huellas de muchas experiencias.
También es entendida como ii) la posibilidad de ordenar nuestros saberes y nuestras
captaciones en el mismo momento en que ocurren, es decir, somos capaces de conocer, pensar,
decidir, e incluso, dudar, porque se hace presente en nosotros mismos todo lo que somos. Esta
memoria se denomina memoria sui. Puede considerarse como la conciencia o la autoposesión.
Es importante, en esta segunda acepción, resaltar el hecho de que la apreciación del flujo
temporal está ligada a la memoria. El tiempo se define en Agustín como una realidad

2
expresamente del alma. El sujeto es capaz de tener una conciencia de la sucesión porque sitúa
los eventos vividos en un hilo discursivo. Luego, en la memoria de uno mismo es significativa
la noción de biografía. Ha de tenerse presente que la memoria es ante todo un hecho personal
o individual.
Y, finalmente, Agustín se refiere a la memoria como iii) una realidad que conforma junto con
la inteligencia y la voluntad la estructura trinitaria de la mente. Está tan estrechamente
vinculada a la facultad intelectiva que puede llegar a confundirse con ella. Aquí, es importante
tener en cuenta que el entendimiento humano, en última instancia, se encuentra iluminado por
una memoria espiritual –memoria Dei–. Existe en el hombre la presencia de una luz interior;
certezas o verdades que el sujeto encuentra en sí mismo, sin tener la necesidad de buscarlas
fuera.
La reflexión sobre la noción de memoria en Agustín se ordena según los principios que el
mismo santo ha manifestado en sus textos. Muchas veces observamos que su meditación sobre
determinado tema, va desde lo que es más visible y corpóreo hasta el mismo núcleo espiritual.
Aquí se sigue un recorrido similar; se comienza revisando la realidad del Homo exterior –las
condiciones físicas de la percepción–, luego se estudia la autoconciencia o memoria de uno
mismo, y finalmente, se concluye con el análisis de lo más inteligible y de lo más íntimo –la
presencia divina en el alma–. De alguna manera la estructura no podría ser otra; pues no hay
obra agustiniana que no pretenda indagar hondamente sobre lo real y que no persiga las
nociones últimas que sustentan la existencia de lo investigado.
Revisar las diferentes aristas que tiene la noción de memoria en Agustín supone una tarea
llena de exigencias. El santo tiene una forma peculiar de exponer sus argumentos; pues su
escritura está impregnada de digresiones, giros retóricos, invocaciones religiosas. El orden de
la composición rara vez se hace manifiesto desde el principio; incluso una obra autobiográfica
como las Confessiones desarrolla, en los últimos tres libros, contenidos teóricos que no se
relacionan directamente con la narración de las experiencias individuales. Muchos de los
textos de Agustín llevaron años de gestación; un lector atento puede percatarse de ciertos
cambios, puede apreciar la profundidad y madurez que ganan algunas ideas. Utiliza el método

3
dialéctico, y en sus primeros diálogos defiende continuamente este proceder.1 Comenta
Marrou:
Saint Augustin a un goût visible pour les développements abondants, nourris, un peu massifs, je n’ose pas aller jusqu’à dire pour la prolixité. Le mot prolixus n’a pas encore sous sa plume une nuance péjorative; bien au contraire, il signifie, conformément à l’usage classique: long, ample, avec je ne sais quoi d’heureuse plénitude. On le sent satisfait toutes les fois que l’occasion lui est donnée de s’étendre, de s’attabler à loisir devant un large développement: liberius atque prolixius, et d’ailleurs il n’hésite pas à le dire. Dans son idéal de l’éloquence, il accorde une place importante à cette richesse débordante de la mise en œuvre, un beau style n’est pas seulement orné et bien composé, mais encore un style fécond, uber, et non pas sec, pauvre, jejunus en latin.2
La bibliografía directamente relacionada con el tema de la memoria en castellano no es muy
abundante. Se suele hablar de la cuestión vinculándola con algún otro punto en discusión
como, por ejemplo, la concepción del tiempo. Sin embargo, hay que nombrar aquí dos libros
de valor para este estudio: La estructura de la subjetividad de Millán Puelles, y la traducción
del libro San Agustín de Sciacca.
Algunos autores de la escolástica llegaron a asimilar de manera efectiva la doctrina del obispo
de Hipona; San Buenaventura y Santo Tomás, por ejemplo, realizan interpretaciones valiosas
y pertinentes para este trabajo. Libros del Aquinate como el comentario al De Memoria et
Reminiscentia de Aristóteles y la Summa Theologiae ofrecen argumentos que están en
verdadera consonancia con el pensamiento de Agustín. Pero es en el De Veritate (Quaestio X)
donde se observa un desarrollo más extenso del problema. Allí, Santo Tomás realiza un
análisis de la mente; estudia la relación de la memoria con las facultades: inteligencia y
voluntad. Se pregunta por el proceso del autoconocimiento y por la semejanza en el hombre 1 La dialéctica en Agustín puede ser vista en un doble aspecto. De una parte, conforme al uso estoico, se trata del método con el cual se hace la ciencia; el estudio de las leyes que reglan el camino de la razón. En pocas palabras, de la lógica. De otra parte, la dialéctica es, como en Aristóteles, la ciencia, ya no teórica sino práctica, de la discusión. El arte de convencer o de confrontar a un adversario. La dialéctica en el santo de Hipona es compleja y resulta claramente heredera de la filosofía helenística. 2 MARROU, H.-I.: Saint Augutin et la fin de la culture antique, Paris: Éditions E. de Boccard, 1983, pp 70-71. [San Agustín tiene un gusto visible por los desarrollos abundantes, nutridos, un poco masivos, no oso ir más allá y decir que prolijo. La palabra prolixus no tiene todavía bajo su pluma una raíz peyorativa; por el contrario, significa, conforme al uso clásico: largo, amplio, con no sé qué de feliz plenitud. Se lo siente satisfecho todas las veces que la ocasión le es dada para extenderse, para regocijarse ante un largo desarrollo: liberius atque prolixus, y además no duda en decirlo. En su ideal de la elocuencia, guarda un lugar importante a esta riqueza desbordante de la puesta en obra, un bello estilo no es solamente adornado y bien compuesto, sino más aún un estilo fecundo, uber, y no seco, pobre, jejunus en latín.]

4
de la Trinidad divina. Con nociones que muchas veces remiten a Aristóteles, Tomás se
propone comprender el De Trinitate y llega a conclusiones que de alguna manera
complementan las tesis agustinianas. Buenaventura, por su parte, en su Itinerarium mentis in
Deum desarrolla con amplitud el recorrido espiritual que Agustín ha señalado en sus obras.
Indaga sobre la diferencia que existe entre las realidades sensibles (donde se observan los
vestigios de Dios) y el alma (donde efectivamente encontramos una imagen de la naturaleza
divina).
Gardeil es otro autor que tendríamos que mencionar en el análisis sobre la memoria en
Agustín. En La structure de l’âme et l’expérience mystique (1927) realiza un estudio bastante
cuidadoso de las distintas trinidades que menciona el santo de Hipona. Por la perspectiva que
le otorga al problema y por los alcances de su investigación, Gardeil es una referencia
obligada para los pocos teóricos que, en la actualidad, se han aproximado a la cuestión.
En este trabajo, los conceptos, las experiencias confesadas por el autor, la línea argumentativa,
se estudian con cierto ánimo exegético. El examen sobre la memoria pretende analizar las
implicaciones epistemológicas del tema; además supone una aproximación a la individualidad
humana, a los poderes y limitaciones de la conciencia. También la investigación conduce
inevitablemente al fundamento metafísico del hombre. Aunque la obra de Agustín se
caracteriza por su extensión, por la diversidad de asuntos tratados; podríamos afirmar que la
memoria es una de las inquietudes más constantes, un hilo conector en su corpus teórico.

5
CAPÍTULO I RECUERDO, IMAGINACIÓN Y OLVIDO
La primera aproximación a la noción de memoria que se va a considerar aquí se refiere a la
práctica común, al empleo tradicional del término. La memoria es la retención y conservación,
por parte del alma, de las imágenes que los sentidos del cuerpo perciben o han percibido.
“Memoria retinens illam speciem quam per corporis sensum combibit anima.”3 El alma tiene
la capacidad de guardar en su interior las impresiones que ha captado en el tiempo, atesora en
sí misma la historia de su relación con el mundo. Las distintas experiencias no se agotan o
desaparecen, ellas pasan a ser recuerdos.
1. Recuerdo.
El hombre tiene, desde que nace, una serie de percepciones y cada una de ellas comienza a
habitar en él; algunas de manera confusa porque la mente no ha sido suficientemente atenta,
otras, por el contrario, se han establecido con firmeza. El número de impresiones que el sujeto
capta a lo largo de su vida es incalculable; ciertamente no infinito, porque es un ser temporal,
pero sí de una proporción casi desmesurada. Muchas de las imágenes que el sujeto ha captado
en el tiempo, se desvanecen. El individuo a veces trata de encontrar alguna referencia, algún
reducto donde puedan esconderse aquellas representaciones, quizás extinguidas. La búsqueda
puede ser inútil y la mente resultar vencida. Pero, en otras ocasiones, cuando el sujeto se ve
impulsado a encontrar alguna señal, el alma habrá de esforzarse. Por ejemplo, si alguien nos
preguntara cuál es nuestro primer recuerdo, trataremos de dar respuesta segura. No importa
cuán lejos seamos capaces de llegar, a cuál punto de nuestra infancia, necesariamente habrá
una impresión primera. En ese movimiento al pasado nos dirigimos hacia una imagen para
3 De Trinitate, XI, 3, 6. [La memoria, cual placa positiva de aquella forma, que, a través del sentido del cuerpo, impresiona al alma.] En adelante las traducciones que se usarán en este estudio corresponden a las ediciones publicadas por la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos). Ver Bibliografía.

6
hacerla presente. Pero, asumiendo que la alcancemos, ¿recordar la imagen supone traer intacto
aquello que en otro tiempo fue percibido? Agustín nos dice:
Sed hinc adverti aliquanto manifestius potest, aliud esse quod reconditum memoria tenet, et aliud quod inde in cogitatione recordantis exprimitur, quamvis cum fit utriusque copulatio, unum idemque videatur: quia meminisse non possumus corporum species, nisi tot quot sensimus, et quantas sensimus, et sicut sensimus.4
La cuestión que aquí se presenta es si la imagen que el alma recrea cuando recuerda es una
nueva representación de aquello que tenemos guardado. Para analizar las condiciones del
recuerdo, antes hay que detenerse en la teoría agustiniana de la sensación. El hombre capta la
naturaleza del objeto desde determinada perspectiva y retiene sus atributos particulares.
Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre con la visión –San Agustín considera que la vista es
el sentido corporal más noble y el más próximo, salvo la diferencia de género, a la mirada de
la mente–.5 La visión sucede por la confluencia de dos factores: un objeto visible y un sujeto
que ve. Al sujeto pertenecen el sentido de la vista y la atención con la que mira y contempla, al
objeto el hecho de informar el sentido. Estas tres realidades: el objeto que existe por sí mismo
–aun sin ser percibido–, el sentido que pertenece a un órgano corporal, y la atención del alma,
tienen entre sí una diversidad esencial. Si bien la sensación depende de esos tres elementos,
cada uno de ellos corresponde a un ámbito diferente; son naturalezas diversas. El objeto con su
presencia engendra la visión; se puede entender como causa de la sensación en cuanto es
motivo de la acción del sujeto. Si no existiera el mundo exterior, susceptible de ser percibido,
en el sujeto sólo habría una potencia visiva, denominada sentido, pero nunca sensación.
En el acto de la percepción es difícil distinguir la forma del cuerpo observado de la forma
impresa en el sentido, porque la unión es tan estrecha que la diferencia parece no tener lugar.
Sin embargo, por la razón se infiere que la visión sería imposible si no se produjese en el
sentido una semejanza de aquello que se ve. Agustín se vale de algunos ejemplos para explicar
el proceso. Veamos. Cuando se aplica un anillo a la cera no puede decirse que la imagen no
4 De Trinitate, XI, 8, 13. [Pero aquí se puede advertir algo más claramente cómo una cosa es el recuerdo oculto en la memoria y otra lo que en el pensamiento se reproduce, si bien, cuando se verifica la unión, semeja una sola; porque, con relación a las formas de los cuerpos, sólo podemos recordar las que percibimos, cómo las percibimos y tantas cuantas hayamos percibido.] 5 De Trinitate, XI, 1, 1.

7
exista, aunque sólo sea discernible después de la separación. Pues, al apartarse el sello, en la
cera se observa la impresión de la imagen y se deduce que ya estaba allí antes de quitar el
anillo. Ahora, si se lo aplica a un elemento líquido, no aparece al separarlo imagen alguna; y
no obstante, sabemos que mientras estaba puesto sobre el material, el anillo imprimía su forma
en el líquido. Aun si no subsiste la imagen después de la visión, en el momento en el que se
percibe el objeto hay una semejanza en el sentido, una huella.6 Lo que Agustín trata de
explicar con estos hechos es que las formas de los objetos están en los sentidos por imagen o
por similitud; sería imposible que fuera de otra manera, porque las cosas al ser percibidas no
pueden ser despojadas de sus estructuras esenciales.
La teoría de la sensación en Agustín no se fundamenta expresamente en el ámbito corporal. Si
bien el cuerpo es necesario para conocer el mundo exterior, no es suficiente. Ciertamente, es
indispensable la existencia y efectividad del órgano que corresponde al sentido; pero sin la
atención del alma no hay auténtica percepción ni posterior recuerdo.
Qui etiam passione corporis, cum quisque excaecatur, interceptus exstinguitur, cum idem maneat animus, et eius intentio, luminibus amissis, non habeat quidem sensum corporis quem videndo extrinsecus corpori adiungat atque in eo viso figat aspectum, nisu tamen ipso indicet se adempto corporis sensu, nec perire potuisse, nec minui. Manet enim quidam videndi appetitus integer, sive id possit fieri, sive non possit.7
La relación entre el cuerpo y el alma puede ser vista como un compuesto indisoluble, pero no
jerárquicamente indistinto: lo físico se subordina a lo espiritual. Y lo que es de una naturaleza
inferior no puede ejercer su poder sobre algo superior; eso iría en contra de la estructura
ordenada de lo creado. Luego, decir que la sensación es una acción sufrida por el cuerpo y su
noticia transmitida al alma ha de ser un sinsentido; el alma en ningún caso es un elemento
pasivo. Ciertamente, no hay conocimiento sensible sin el efecto producido por un objeto sobre
determinado órgano (la luz sobre el ojo, el sonido sobre el oído), pero es en realidad el alma
misma la que siente. ¿Cómo es posible que en algo tan abiertamente asociado al cuerpo como
6 De Trinitate, XI, 2, 3. 7 De Trinitate, XI, 2, 2. [Y así, cuando éste se extingue, efecto de un sufrimiento físico, como en los que se quedan ciegos, el alma permanece idéntica, y su atención, perdida la vista, no dispone de sentido corpóreo para poder alcanzar al exterior el objeto visible y fijar en él su mirada; pero por su propio esfuerzo conoce que, aun perdido el sentido del cuerpo, su atención ni perece ni disminuye. Íntegro persiste el deseo de ver, sea o no sea posible.]

8
la sensación, sea el alma la que actúe? En esta posición Agustín sigue a Plotino:8 el alma tiene
al cuerpo como un instrumento.
La manera como el alma ejerce su superioridad sobre el cuerpo se observa en el hecho de que
la sensación se sustenta en la memoria del sujeto. Existe entre la sensación y la memoria una
relación de reciprocidad; pues es cierto que no puede haber memoria sin sensación, pero al
mismo tiempo no puede haber sensación sin memoria. Cada una de las impresiones que el
cuerpo recibe es mantenida gracias a la capacidad retentiva del alma. Por muy breve que sea la
pasión sufrida por el órgano corporal es la mente (haciendo uso de la memoria) la que le da
contenido, la que en verdad la percibe. En otras palabras, es el alma la que posibilita una
conciencia de las impresiones recibidas. La sensación supone el sentir que se está sintiendo, no
es una pura afección del cuerpo; esto último sería apenas modificación física. Es muy
frecuente comprobar en las experiencias cotidianas cuántas veces los sentidos corpóreos son
exigidos y, sin embargo, el sujeto parece no sentir. Cuando una persona habla en nuestra
presencia y por la distracción de nuestro pensamiento no retenemos sus palabras, decimos: “no
he oído.” Sucede también que después de leer una página entera, tenemos que volver a
comenzar la lectura, porque no hemos fijado la atención en el significado del texto. O que el
caminante desconozca por dónde ha transitado, debido al poco cuidado que tuvo del camino
recorrido. No obstante, habría que señalar que aunque se oyó, se leyó o se vio la vía, no hubo
recuerdo de tales experiencias. Entonces, la pregunta sería: ¿hubo realmente sensación? En De
Trinitate XI, 8, 15, Agustín señala que hubo un sentir por parte del cuerpo, pero no del todo
efectivo porque está privado de recuerdo; o, en otras palabras, al no haber atención del alma,
que fija las impresiones en la memoria, no puede existir una percepción completa.
El alma es el principio vivificador del cuerpo y no puede ignorar nada de lo que padece. En
cuanto cuerpo el sujeto no se distingue de otros objetos materiales, pero vemos que algunos no
sienten, no perciben el color, el olor o la figura; una piedra, por ejemplo, no se reconoce dura y
no ve su tonalidad. El hombre, por el contrario, tiene la posibilidad de sentir los efectos que las
cosas producen en él. La única manera de atribuirle una memoria a la corporeidad es hacerlo
de forma metafórica. Así, la materia es capaz de contener cierto pasado, pues no muere toda
8 PLOTINO: Enéadas, IV, 4, 23.

9
para renovarse toda a medida que se sucede en el tiempo; ella conserva su identidad a pesar de
los cambios. Y en un sentido relativo se puede hablar de una memoria de los cuerpos, porque
ellos mantienen en sí mismos los vestigios de la duración. Pero, las huellas del devenir físico
sólo tienen verdadera repercusión en cuanto son percibidas como tales por un sujeto.
Si la mente no actuara en el sentir, no habría conocimiento y retención de las impresiones
obtenidas. En De Genesi ad litteram se lee: “Sentire non est corporis sed animae per corpus.”9
Con esta conclusión, rebate la concepción materialista de la sensación (epicúreos), pues
considera absurdo que el alma dependa del cuerpo. La sensación no es para el hombre una
fuente de engaños o confusiones; es en realidad el primer grado del conocimiento, la primera
fase del entender. La condición carnal del sujeto le hace más asequible o cercano el estudio de
las cosas visibles que el de la inteligibles; pues aquéllas son externas, mientras que éstas son
internas y requieren una aproximación sólo por parte de la inteligencia. Por una especie de
familiaridad con la materia, al hombre le es muy fácil asomarse al exterior; tanto que puede
correr el riesgo de hundirse en lo estrictamente corporal y olvidar las realidades interiores o
espirituales. Llama al sujeto que percibe por los sentidos del cuerpo Homo exterior para
distinguirlo de aquel Homo interior que, dotado de inteligencia, llega a ser una imagen más
próxima o perfecta del creador.
Comprende que sin el sentido corporal no se podrían producir las imágenes sobre las cuales
construimos nuestra percepción del mundo. Pero también tiene presente que sin la memoria,
habría en el hombre pura alteración física; la realidad del recuerdo estaría borrada y no habría
espacio para la reflexión. Ahora, está el hecho de que compartimos la actividad sensitiva con
los animales. Observamos en algunos la capacidad de retener imágenes y de reconocer objetos
y hábitos. Agustín no negaría el hecho de que las bestias, que por definición no poseen
inteligencia, hagan uso de la memoria para preservar su existencia. “Habent enim memoriam
et pecora et aves, alioquin non cubilia nidosve reperent, non alia multa, quibus assuescunt.”10
Sin embargo, la facultad de recordar en los animales es necesariamente irracional y limitada.
9 De Genesi ad litteram, III, 5, 7. [Sentir no es del cuerpo, sino del alma mediante el cuerpo.] 10 Confessiones, X, 17, 26. [Porque también las bestias y las aves tienen memoria, puesto que de otro modo no volverían a sus madrigueras y nidos, ni harían otras muchas cosas a las que acostumbran.]

10
Ellos tendrían, en todo caso, una especie de respuesta o de entrenamiento a partir de la
información del sentido.
Volvamos ahora a nuestra pregunta inicial: ¿Qué recuerda el alma cuando trae una realidad
pasada al momento actual? O mejor, ¿cuáles son las condiciones del recuerdo? Cuando el
sujeto, tiempo después de haber tenido la sensación, recupera lo que su memoria ha
conservado –de una manera callada o subyacente– se vuelve no hacia el objeto mismo, sino
hacia la estampa o vestigio que de él ha quedado. De manera que el recuerdo jamás podría ser
la restitución de la percepción que se tuvo, como si ella se hubiera mantenido suspendida o
intacta; es, en todo caso, un nuevo representarse que tiene como fundamento la imagen y no la
especie misma de los cuerpos, aunque haya entre ambas una semejanza manifiesta. En el
movimiento del recuerdo hay también tres elementos: la imagen guardada en la memoria –que
existe aún sin ser evocada–, el sentido interior y la voluntad del sujeto. En estas tres instancias
no hay diversidad sustancial, pues todas pertenecen a la realidad del alma. Agustín parece ir
más allá y considerar que la remembranza tiene en sí una cierta hondura. Traer alguna
impresión guardada al presente, no siempre supone recuperar aquello que ha quedado de una
experiencia concreta. Evocar el mar, por ejemplo, puede estar cargado de múltiples enfoques:
tot quot sensimus, et quantas sensimus, et sicut sensimus (tantas como sentimos, cuántas veces
lo sentimos, cómo lo sentimos). El recuerdo contiene en este caso una cantidad de momentos y
de matices, que termina siendo, hasta cierto punto, una síntesis de la historia personal.
La realidad del recuerdo está colmada de complejidades. La memoria influye de manera
fundamental en las acciones humanas; casi todo lo que el sujeto hace se encuentra relacionado
con hechos anteriores. El hombre va construyendo una especie de hilo argumental que, de
manera deliberada o no, le sirve de referencia en sus decisiones. El recuerdo se puede
presentar de una forma espontánea, o por el contrario, puede exigir un esfuerzo sostenido por
parte del sujeto. Ante una naturaleza tan enigmática es mejor detenerse y revisar con cuidado
sus diferentes manifestaciones. Los análisis de Agustín los encontramos principalmente en
Confessiones X y De Trinitate XI. Iremos, en el examen de la remembranza, de aquello que
parece mostrarse de un modo casi involuntario, como hábitos, costumbres o simples
evocaciones no intencionales; hasta la expresión de una memoria más elaborada, frente a la

11
cual el hombre se ve empujado a reflexionar sobre los límites, el carácter o la esencia misma
del rememorar.
En la experiencia cotidiana, muchas veces el hombre se encuentra con una especie de recuerdo
instintivo, no deliberado. Es frecuente que en determinado momento advenga la reproducción
pura y simple de lo que se ha percibido, que se manifieste espontáneamente el eco de un
evento pasado. Ocurre que, aun cuando el sujeto busca en su memoria una impresión
particular, estas remembranzas no solicitadas aparecen y se imponen a la mente. “Quaedam
catervatim se proruunt et, dum aliud petitur et quaeritur, prosiliunt in medium quasi dicentia:
“Ne forte nos sumus?”, et abigo ea manu cordis a facie recordationis meae, donec enubiletur
quod volo atque in conspectum prodeat ex abditis.”11 Agustín señala aquí que el poder
evocador del alma se ve superado por resonancias de cosas pretéritas; una idea, un rostro o un
sabor, surgen de no se sabe dónde. Las imágenes guardadas no siempre se recuperan por el
ejercicio voluntario del sujeto, la memoria tiene la posibilidad de hacerse manifiesta por sí
sola, de distraer la atención o de cambiar el curso del pensamiento. Algunos hechos sin
importancia, a veces muy lejanos en el tiempo, retornan al presente de forma misteriosa. Son
recuerdos perdidos en la interioridad humana; recuerdos, dirá Dugas, ingeridos, pero quizás no
del todo digeridos.12 Se muestran unas veces sueltos, como impresiones aisladas que no
pueden ser conectadas con alguna experiencia en particular. Otras veces, por el contrario,
suponen un pretexto para la digresión; la mente los enlaza y se pierde en el encadenamiento de
múltiples imágenes, que no parecen tener pertinencia con lo que inicialmente se evocaba.
La memoria también se manifiesta por sí misma –sin la necesidad de una demanda voluntaria–
en lo que podríamos llamar el fenómeno opuesto. Existen reacciones frecuentes en
determinadas circunstancias, comunes y, hasta cierto punto, irreflexivas. El recuerdo está tan
sólidamente establecido que se convierte en hábito. El hombre construye su cotidianidad sobre
una serie de costumbres; aunque el sujeto sea bastante impredecible, necesita de ciertas
acciones constantes que le den una mínima unidad, una estructura a los diversos sucesos. La
11 Confessiones, X, 8, 12. [Otras irrumpen en tropel, y cuando uno desea y busca otra cosa se ponen en medio, como diciendo: “¿no seremos nosotras?” Mas espántolas yo del haz de mi memoria con la mano del corazón, hasta que se esclarece lo que quiero y salta a mi vista de su escondrijo.] 12 DUGAS, L.: La mémoire et l’oubli, Paris: Ernest Flammarion Editeur, 1917, p. 66.

12
memoria cumple allí una función decisiva, es ella la que permite el reforzamiento de ciertas
prácticas rutinarias. Por efecto de la repetición el acto pierde su carácter deliberado; el
recuerdo parece no requerir de una llamada o evocación, en cuanto es casi inconsciente,
automático. No podríamos decir que por ello es despersonalizado o extraño, todo lo contrario;
ha quedado tan impreso en la mente que ya es parte importante de la realidad del sujeto. Los
movimientos que se hacen por costumbre tienen muchas veces una relevancia particular: es
significativo que una persona se levante diariamente a determinada hora para cumplir con sus
labores; de hecho si, por ejemplo, hubiera inconstancia u olvido en sus acciones podría tener
graves consecuencias. Sin embargo, el hábito, en su regularidad, implica una acción casi
indistinta, sin rasgos especiales que sean dignos de ser una y otra vez guardados en la
memoria.
Hemos visto que la memoria se muestra por sí misma en algunos casos particulares; pero lo
más frecuente es que el propio sujeto tenga la intención de reproducir determinado contenido.
En el esfuerzo que hace la mente por encontrar una imagen se hace manifiesto un hecho
interesante: la memoria de alguna manera precede a la memoria. No existe voluntad de
recordar algo que se haya olvidado por completo; antes de buscar, el alma debe tener una
noción de lo que inquiere.13 Si el hombre desea traer a la mente qué cenó la noche anterior, por
ejemplo, debe saber que efectivamente comió, tener una impresión del ayer, del tiempo en el
cual acostumbra cenar, más todavía entender de alguna manera qué cosa es el cenar. Si no
tiene presente en su mente estas referencias, no se puede dar la voluntad del recuerdo. Agustín
nos dice que la intención del alma de recuperar algún contenido guardado, procede de las
mismas reminiscencias archivadas en la memoria.14 Una mujer perdió una dracma, dice el
evangelio –Lucas, 15, 18– y buscó con la linterna hasta encontrarla. Si no la recordara, jamás
la encontraría porque al verla ¿cómo sabría que aquello era lo que buscaba?15 Cuando el sujeto
desea recordar determinada imagen la busca en el interior de la memoria y si se le ofrece una
cosa por otra la rechaza, justamente porque reconoce que no es lo que su mente persigue. Por
13 De Trinitate, XI, 7, 12. “Atque illud primum videndum est, non esse posse voluntatem reminiscendi, nisi vel totum, vel aliquid rei eius quam reminisci volumus, in penetralibus memoriae teneamus.” [Y es de advertir, en primer término, que no es posible tener voluntad del recuerdo de no conservar en los repliegues de la memoria la totalidad o una parte al menos de lo que recordar queremos.] 14 Ibidem. 15 Confessiones, X, 18, 27.

13
el contrario, cuando aparece el recuerdo deseado se afirma el fin de la pesquisa. Pero, ¿cómo
sucede esto? ¿Cómo es posible recordar antes lo que queremos recordar? Pareciera que en el
sujeto existe el poder de discriminar entre todas las impresiones cuál es aquella que requiere.
Esta capacidad no es propiamente un recuerdo, aunque sí guarda relación con la memoria. En
el alma está conservado de un modo habitual16 el cúmulo de imágenes (contenidos) que se han
percibido o aprendido. El sujeto confirma el hallazgo de la imagen concreta porque ha
percibido sus rasgos con anterioridad. Rememorar será hacer presente algo que ya se conoce,
pero que no se tiene. La mujer del evangelio conoce la moneda, pero no la posee. El sujeto,
por tanto, tiene una noticia de lo que busca, pero su mente sólo recuerda cuando realmente ha
rescatado lo que había perdido.
El recuerdo no implica solamente recuperar las impresiones pasadas, supone también desandar
en parte el proceso de su obtención. “Haec omnia memoria teneo et quomodo ea didicerim
memoria teneo.”17 En la memoria no sólo se tiene determinado conocimiento; además se
guarda el desarrollo, las maneras y las contingencias que acompañaron su adquisición. Si hubo
discusiones o cambios argumentales, el alma es capaz de retener tales impresiones. Cada una
de las veces que el sujeto comprende o comprendió, alguna cosa se conserva en su interior. Al
recordar más que actualizar una imagen, se trata de reproducirla, de reconstruir un momento
ya cumplido desde las condiciones actuales del sujeto. El hombre puede tener presente todas
las veces que antes ha recordado determinado hecho y realizar continuamente nuevas
asociaciones.
La memoria comporta un esfuerzo de organización, de síntesis; la mente asimila los eventos
vividos, y también los sitúa en un cuadro de mayor alcance. Es capaz de establecer ciertas
unidades de significación. La situación que el alma hace presente casi siempre forma parte de
un conjunto mucho más complejo de experiencias. La tendencia de la mente a sistematizar
sucesos o conocimientos, es lo que Aristóteles llama reminiscencia. Se trata de una memoria
ordenada, activa, que requiere de un entendimiento; una memoria que es expresamente
humana, porque los animales carecen de la capacidad activa de ordenar sus imágenes o
16 En el tercer capítulo se tratará más ampliamente la memoria como conservación habitual. 17 Confessiones, X, 13, 20. [Todas estas cosas téngolas yo en la memoria, como tengo en la memoria el modo como las aprendí.]

14
sensaciones, de reflexionar. Santo Tomás comenta que la reminiscencia ocurre al menos de
dos modos. Se da, en primer lugar, por necesidad, cuando después de un primer movimiento
sigue inmediatamente un segundo; por ejemplo –comenta– de la aprehensión de la especie
sigue la aprehensión del género: cuando entendemos “hombre” también recordamos el
concepto de “animal”. En segundo lugar, la reminiscencia ocurre por costumbre; hay una
secuencia de impresiones que están asociadas por la forma como las hemos conocido, pensado
o percibido; por la manera como solemos agruparlas en nuestro proceder particular.18 Agustín
habla de una memoria sistematizada que hace que las cosas se presenten a la mente en un
orden riguroso. “Alia faciliter atque imperturbata serie sicut poscuntur suggeruntur et cedunt
praecedentia consequentibus et cedendo conduntur, iterum cum voluero processura.”19
Entiende que el alma es capaz de conservar contenidos relacionados; más aún comprende que
justamente por esa afinidad la mente puede retener un amplio grupo de imágenes. La conexión
de alguna manera supone la pervivencia del todo. Se podría decir que, por la formación de
conjuntos o agrupaciones, el recuerdo perdura, se conserva de manera más persistente y es
menos vulnerable.20
En su comentario al texto aristotélico, Santo Tomás afirma que aquellas cosas que mejor se
recuerdan son justamente las que están bien ordenadas como, por ejemplo, las relaciones
matemáticas. En Filebo, 34 a, b, Platón realiza una clara distinción entre memoria y
reminiscencia: diferencia la conservación de la sensación –fenómeno pasivo, casi
estrictamente fisiológico–, de la evocación o llamada voluntaria –acto espiritual del alma–.
Platón considera la reminiscencia como aquello que el espíritu encuentra en sí mismo, que no
le viene dado del exterior.21 Ahora bien, la separación hecha por los filósofos griegos de
memoria y reminiscencia puede ser válida en el análisis, pero en el plano de la realidad no son
sino un único movimiento: el esfuerzo que la mente hace por reproducir la imagen debe estar
sostenido en la retención material de las sensaciones. San Agustín no establece diferencias 18 S. THOMAE: In Aristotelis libros De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia commentarium, Italia: Marietti, 1973, p. 103. 19 Confessiones, X, 8, 12. [Otras cosas hay que fácilmente y por su orden riguroso se presentan, según son llamadas, y ceden su lugar a las que les siguen, y cediéndolo son depositadas, para salir cuando de nuevo se deseare.] 20 En la época de Agustín era común el cultivo de este tipo de memoria. Para formarse en retórica era necesario aprender largos fragmentos de autores clásicos. Por ello, es frecuente observar en los textos del santo continuas referencias a la literatura antigua; y tras la conversión, encontrar con mayor regularidad citas bíblicas. 21 Más adelante se observará la importancia de este concepto.

15
terminológicas; ya sabemos que para él la ‘memoria’ es muy amplia y supone contextos muy
diversos. Afirma que el número le pertenece a la sensación y la medida a la memoria. Porque,
por ejemplo, el hombre puede sentir o ver incontables imágenes, pero sólo puede recordar
algunas. “Quia licet innumerabilis sit multiplicitas talium visionum, singulis tamen in
memoria praescriptus est intransgressibilis modus.”22 La memoria establece ciertos dominios;
la mente tiene la capacidad de retener un grupo determinado de impresiones; y aunque ellas
hayan sido recibidas una a una, en la memoria el alma las puede concebir agrupadas en
unidades significativas.
Muchas veces resulta difícil rescatar una impresión aislada porque, como hemos visto,
nuestros recuerdos se interrelacionan o se integran. La memoria no es un sistema que se pueda
descomponer en elementos simples, en momentos separados; es una estructura que comporta
coherencia, que posee la unidad de la propia vida individual. Recordar, en efecto, no sólo
consiste en reproducir la imagen solicitada, tiene también que ver con situar esa imagen en el
marco del presente. Se trata de reconstruir un pasado que no siempre es visto de la misma
manera, que cambia conforme la experiencia se nutre de nuevos conocimientos y afecciones.
Agustín hace especial énfasis en la actualidad, aun hablando del tiempo pretérito; para él el
alma cumple sus funciones desde un ahora.23 ¿Es la memoria, en su sentido activo, una
interpretación continua del pasado? Podríamos responder afirmativamente; el sujeto siempre
hace una lectura de los sucesos anteriores desde una posición que es, hasta cierto punto,
novedosa. Su presente nunca deja de moverse, porque él es una criatura temporal y cambiante.
Recuperar un contenido específico implica otorgarle vigencia en el contexto, considerar que
aún pervive o tiene importancia. La imagen se reacomoda en un nuevo encuadre. Pero habría
que aclarar que, aunque alterada en el ámbito completo de los eventos vitales, la impresión
conserva su sentido, su identidad; como la cicatriz en el cuerpo que crece, se mueve, mas no
deja de ser lo que es.
22 De Trinitate, XI, 11, 18. [Porque, aunque la muchedumbre de tales visiones sea innúmera, tiene cada una en la memoria sus barreras infranqueables.] 23 De Trinitate, XIV, 8, 11. “Quamvis quae praeterierunt, non ipsa sint, sed eorum quaedam signa praeteritorum, quibus visis vel auditis cognoscantur fuisse atque transisse.” [Aunque lo pretérito no existe en sí, sino en ciertos signos de su preterición, y al ser vistos o escuchados nos indican una existencia pretérita.]

16
El hombre recuerda aquello que guarda relación con su vida presente, y en ese sentido la
remembranza tendría un cierto carácter personal. La persistencia de la impresión, la
posibilidad misma de recuperarla, se relaciona con la configuración psicológica del sujeto. La
memoria sobrepasa lo puramente sensitivo para ser una actividad del espíritu. La organización
de los recuerdos es de alguna manera modificable o cambiante; si se perdiera este atributo, el
fenómeno de la evocación sería mecánico, y hasta inhumano. “Le passé du souvenir remémoré
conserve une certaine présence, dans son absence même, puisqu’il s’offre à l’esprit. Il n’existe
plus de la même manière qu’au temps de sa réalité première, mais la réalité seconde qu’il
conserve lui permet de s’intégrer à un nouveau présent.”24
La memoria no es sólo la apreciación de un objeto ausente, es también el reconocimiento de la
distancia que nos separa de él en el tiempo. El alma puede apartar su mirada de una imagen
durante un largo período, tanto que termine por ignorar que sabe lo que sabe. Es necesaria
muchas veces una exhortación, un llamado exterior para encontrar en nosotros mismos una
impresión pasada. Alguien explicita el contenido del recuerdo, insiste en su conservación; un
dato, un fecha, un nombre, se ocultan, en primera instancia, en la interioridad humana.
Después de un esfuerzo, de una detenida reflexión, la mente encuentra lo que de afuera le era
solicitado, reconquista lo que parecía perdido. Es ésta una experiencia que evidencia la
extensión de la memoria, sus intrincadas redes. Paradójicamente, el hombre es capaz de tener
a su disposición una serie de conocimientos sin realmente poseer sobre ellos un control
manifiesto. La escritura, comenta Agustín, tiene como misión, entre otras, despertar en
nosotros saberes dormidos; el lector descubre la verdad de algunas cosas no porque crea en
ellas –como ocurre en la historia– sino porque las halla verdaderas.25
El recuerdo hace presente y no hace presente al mismo tiempo una imagen del pasado. Tiene
este doble sentido tan misterioso y contundente. Las afecciones del alma se encuentran en la
memoria no del modo como fueron padecidas, sino de una forma muy distinta. Puede la mente
recordar un momento feliz, lograr recuperar ese pasado, pero no revivir enteramente la
24 GUSDORF. G.: Mémoire et personne, Paris: Presses Universitaires de France, 1951, p. 148. [El pasado del recuerdo rememorado conserva una cierta presencia en su ausencia misma, puesto que se ofrece al espíritu. No existe ya de la misma manera que en el tiempo de su realidad primera, pero la realidad segunda que conserva le permite integrarse a un nuevo presente.] 25 De Trinitate, XIV, 7, 9.

17
sensación. “Nimirum ergo memoria quasi venter est animi, laetitia vero atque tristitia quasi
cibus dulcis et amarus, cum memoriae commendantur, quasi traiecta in ventrem recondi illic
possunt, sapere non possunt.”26 Si el sujeto que recuerda una congoja pasada, está contento,
sucede que la alegría está en su alma, pero la pena en su memoria. Y aunque la memoria esté
relacionada con el alma de una manera tan estrecha que pueda incluso ser confundida con ella
–se dice, comenta Agustín, “Vide, ut illud in animo habeas”27, cuando se solicita que algo sea
retenido contra el olvido– ambas realidades son diferentes. Pero, ¿en qué se distingue el alma
que recuerda de su memoria? Parece que la mente, cuando trae una imagen cualquiera al
momento actual, tiene el poder de despojarla de toda pasión, de la emotividad que contenía en
el acto de ser percibida. La tristeza del hecho que se recuerda puede evocarse y también, en
algunos casos, mover el espíritu hacia la nostalgia; pero, resulta imposible tener nuevamente la
sensación, rescatar el hecho mismo en su espontaneidad, en lo que tenía de novedoso. Agustín
señala que son cuatro las perturbaciones del alma: deseo, alegría, miedo y tristeza. Este saber
se extrae de la memoria. Pero traer estos nombres a la mente no implica sufrir alguna de
aquellas afecciones. Si así fuera, nadie se atrevería a mirar hacia atrás cuando se trate de
eventos desdichados.
Hay también que hacer una distinción en el ámbito intelectual: una cosa es comprender y otra
recordar haber comprendido. Las ideas abstractas y generales, las verdades de razonamiento,
no son sólo saberes a la disposición de la mente; es posible que adquieran un carácter personal
o subjetivo. La obtención de algunos conocimientos en particular puede tener un significado
distinto, puede establecer ciertas fronteras o hitos en la historia individual. Muchas veces no es
tan importante lo aprendido como el modo o el momento en que se aprendió y, aunque es
imposible reconquistar esa primera conmoción, la imagen o la idea reviste un atributo
especial. San Agustín nunca olvidará, por ejemplo, su encuentro con el Hortensius de Cicerón;
a pesar de que el diálogo no era un texto de mucha altura especulativa, representó el primer
acercamiento del joven Agustín a la disciplina que lo marcó profundamente, la filosofía.
Ocurre lo mismo en la vida de cada hombre, cuando ciertos aprendizajes, que por su efecto
podríamos llamar visiones, modifican el devenir, el desarrollo vocacional del sujeto. 26 Confessiones, X, 14, 21. [¿Es acaso la memoria como el vientre del alma, y la alegría y la tristeza como un manjar, dulce o amargo; y que una vez encomendadas a la memoria son como las cosas transmitidas al vientre, que pueden ser guardadas allí, mas no gustadas?] 27 [Cuida que aquello tengas en el alma.]

18
2. Imaginación.
El alma no sólo recupera las imágenes guardadas en la memoria con el fin de actualizar un
conocimiento; tiene también el poder de recordar unido lo que en la realidad ha visto separado.
Gracias a la memoria, la mente puede juntar elementos disímiles en una sola imagen; puede, a
partir de los cuerpos percibidos, reunir caracteres objetivamente inconexos, multiplicar las
cualidades de las cosas o modificarlas. Los sentidos han recibido una gran cantidad de
información que la memoria se ha encargado de conservar, y a partir de ella, con toda
intención, la mente puede construir nuevas realidades. Vemos entonces que la imaginación
depende de las impresiones que le proporciona la memoria. El sujeto ha visto el sol, por
ejemplo, lo recuerda en su dimensión, color y forma; luego, gracias a la experiencia tenida,
puede realizar variadas construcciones. Es capaz de imaginar tres o cuatro soles, hacerlos más
grandes o más pequeños que el original, imaginar que son verdes o cuadrados.28
En De Musica VI, 11, 32, Agustín explica la relación entre la memoria y la imaginación. Todo
lo que la memoria retiene de los movimientos del alma, ante las pasiones sufridas por el
cuerpo, se llama en griego φαυτασία (fantasía), nombre que es conservado en el latín. La
fantasía supone una experiencia previa, se levanta sobre la percepción ya obtenida. Pero,
cuando las impresiones guardadas se alteran por las mociones de la intención, se engendran
imágenes de imágenes, y esto último se denomina fantasma. El fantasma tiene que ver con la
acción que realiza el alma cuando construye un nuevo contenido a partir de los objetos
guardados en la memoria, es una elaboración. “Aliter enim cogito patrem meum quem saepe
vidi, –comenta Agustín– aliter avum quem numquam vidi.”29 Lo primero es un recuerdo o una
fantasía-representación, lo segundo es formar un fantasma. Hay una relación de dependencia
manifiesta entre ambas instancias, pues nadie podría constituir un fantasma de la nada; son
necesarias las informaciones recibidas con anterioridad y retenidas en la memoria.
Cuando el hombre adquiere un conocimiento, sea por parte de un hablante, de un texto o de
cualquier otra fuente, debe tener en su memoria las imágenes de los objetos referidos. Aunque
28 De Trinitate, XI, 8, 13. 29 [De una manera pienso a mi padre, a quien muchas veces vi, de otra a mi abuelo a quien nunca vi.]

19
el saber que se obtenga sea nuevo, el sujeto debe contar con recursos que posibiliten la
comprensión. Veamos el ejemplo que trae a colación Agustín. Alguien dice: “El monte está
limpio de boscaje y poblado de olivos.” Quien escucha debe tener en su memoria la imagen
del monte, de la floresta y del olivar; si carece de estas impresiones no podrá entender la
sentencia. Luego, toda persona que piense en realidades sensibles, sea porque las recuerda o
porque las imagina, recurre a su memoria para hallar la medida y el modo de las cosas que
contempla.30 La fantasía es condición indispensable para el pensamiento, no sólo para la
imaginación. Nadie puede concebir una forma corpórea que no se relacione de alguna manera
con vivencias o percepciones propias; ni considerar un sabor, un color, aroma o melodía que
no tengan su fundamento en experiencias concretas. Se puede, sí, elaborar o construir
mentalmente nuevas realidades que tengan como apoyo el amplio espectro de imágenes
guardadas.
Ciertamente encontrar una representación en la memoria y formar un fantasma son
movimientos diversos. En el primer caso, la imagen está fundada en algún objeto sensible; en
el segundo, hay una construcción expresamente interior. Es un error tomar como algo
conocido a un fantasma, aun si él es verdadero. “Sed vera etiam phantasmata habere pro
cognitis, summus error est.”31 Ahora, ¿cómo entender entonces el adjetivo ‘vera’ aplicado a
‘phantasmata’? Se afirma aquí que los fantasmas, a pesar de que no correspondan
directamente a las percepciones tenidas del mundo material, tienen la cualidad de ser
verdaderos. Agustín parece hacer una distinción entre fantasmas verdaderos y aquellos que no
lo son. La diferencia se sostendría en la relación que tienen con la realidad. Hay fantasmas
que, si bien se elaboran a partir de impresiones guardadas en la memoria, tienen algún grado
de verosimilitud, porque esas imágenes podrían tener una semejanza en el mundo sensible.
Mientras que hay fantasmas que sólo pueden darse en el ámbito de la imaginación y que, por
tanto, no podrían ser “phantasmata vera”; como, por ejemplo, un sol cuadrado. Agustín
recuerda a su padre –de él tiene fantasía– e imagina a su abuelo –construye lo que sería un
fantasma verdadero–; que ellos existieron es cierto, pero que realmente hayan sido como el
santo los recordó o imaginó, de eso no hay garantía suficiente. Los fantasmas no pueden ser
30 De Trinitate, XI, 8, 14. 31 De Musica, VI, 11, 32. [Pero tener como objetos conocidos aun los verdaderos fantasmas, es un error sumo.]

20
nunca considerados objetos conocidos, aunque sean tomados como verdaderos; ellos no
implican por sí mismos alguna sustancia o esencia, que es realmente lo que el alma conoce.
En el recuerdo y en la imaginación no se puede hablar propiamente de conocimiento; pero, en
un sentido relativo, estas actividades estarían relacionadas con un cierto saber: “non absurde
scire dicamus.” El hecho de haber percibido o imaginado algunos objetos, implica el manejo
de informaciones, inferencias, movimientos de alguna manera conectados con el ámbito
intelectual. Sin la posibilidad de formar fantasmas, no se podría realmente pensar; ellos
constituyen una condición fundamental.
Ocurre que algunas veces el hombre, apremiado en la búsqueda de un recuerdo, termina
alterando la imagen solicitada; completa con distintas experiencias lo que ha indagado. De la
misma manera como al desaparecer la imagen corpórea, la voluntad no puede dirigir a ella el
sentido de la vista; así, cuando la imagen guardada en la memoria se desdibuja, por efecto del
olvido, no puede la intención del alma rescatar la impresión perdida. Pero, como la mente
tiene en sí un cierto poderío, es capaz de rememorar un evento lejano, y aunque tenga una
visión confusa de lo sucedido, lograr dar coherencia al recuerdo con la adición de
componentes imaginarios. Agustín advierte sobre el hecho de tomar como conocimientos
verdaderos lo que no son sino puros fantasmas, porque a veces los hombres están tan sumidos
en la contemplación de algunas ficciones que creen estar viéndolas con la inteligencia. El error
adviene si se tienen como ciertas imágenes o representaciones que no tienen fundamento en la
realidad.
Sed quia praevalet animus, non solum oblita, verum etiam non sensa nec experta confingere, ea quae non exciderunt augendo, minuendo, commutando, et pro arbitrio componendo, saepe imaginatur quasi ita aliquid sit, quod aut scit non ita esse, aut nescit ita esse. In quo genere cavendum est, ne aut mentiatur ut decipiat, aut opinetur ut decipiatur. Quibus duobus malis evitatis, nihil ei obsunt imaginata phantasmata: sicut nihil obsunt experta sensibilia et retenta memoriter, si neque cupide appetantur si iuvant, neque turpiter fugiantur si offendunt.32
32 De Trinitate, XI, 5, 8. [Mas como la primacía es del alma, con frecuencia imagina como real lo que sabe que no lo es o ignora que lo es, y evoca no sólo el recuerdo de cosas semiolvidadas, sino incluso el de aquellas que nunca experimentó o sintió, disminuyendo, aumentando, transformando o modificando a capricho las que aún no olvidó.

21
El poder de la imaginación puede ser en ocasiones totalmente dominante. Algunos hombres,
sumidos en el sueño, prorrumpen en gritos como si se encontraran en medio de acciones o
pasiones muy vivas. Agustín menciona repetidas veces cómo el cuerpo parece ser gobernado
por las impresiones de objetos ausentes. Esta situación no sólo se produce por efectos oníricos;
también ocurre por influencias perturbadoras de la mente, como en ciertos amantes iracundos
o en adivinos y profetas. Estos sujetos llegan a imaginar sucesos con tanta fuerza que le
otorgan la contextura de la realidad. Pero, aun en hombres bien sanos y despiertos se da el
caso de que la voluntad se independice de los sentidos; el alma es informada por las
impresiones que ella misma ha guardado del mundo sensible. Puede hundirse de tal manera en
la contemplación de tales imágenes que termina sintiéndolas como si estuvieran presentes. El
deseo y el miedo son fuerzas que agitan la imaginación humana, que llegan incluso a
desbordarla. “Itaque aut metus aut cupiditas quanto vehementior fuerit, tanto expressius
formatur acies, sive sentientis ex corpore quod in loco adiacet, sive cogitantis ex imagine
corporis quae memoria continetur.”33
Más allá de esa fuerza espontánea de la imaginación, se aprecia el poder que tiene la facultad
de la voluntad. Es ella, en un ámbito mucho más consciente, la que une y desune a su antojo
los diversos elementos conservados y retenidos en la memoria. Ella compone una imagen
cualquiera explorando las profundidades del recuerdo. También en cierto sentido es la
voluntad la que nos mueve a pensar cosas falsas –falsas en cuanto no se encuentran en la
naturaleza corpórea, ni se corresponden con la impresión archivada; pero no en cuanto ocupan
nuestro pensamiento como imágenes alteradas–. Nadie recuerda un cisne negro, pero ¿quién
no se lo puede imaginar? se pregunta en De Trinitate XI, 10, 17. La facultad de la inteligencia
es la que dicta las normas, la que observa la veracidad de las formas contempladas; es la que
ha de ser capaz de distinguir la pura invención de lo real.
En este género de cosas evite mentir con el propósito de engañar y opinar como queriendo ser engañado. Evitando estos dos males en nada le perjudican los fantasmas de la imaginación; como tampoco le perjudican las cosas experimentadas por los sentidos y en el recuerdo archivadas, siempre que con avidez no se deseen si son útiles ni con torpeza se eviten si enfadan.] 33 De Trinitate, XI, 4, 7. [Y cuanto más vehemente sea el deseo o el miedo, más nítida es la mirada actuada por el objeto sensible, ya éste se halle en el espacio ubicado, ya surja en el sujeto pensante por la imagen del cuerpo que la memoria atesora.]

22
A pesar de su extenso poder, la imaginación siempre está unida a las percepciones materiales
que ha guardado la memoria. La razón en cambio tiene límites mucho más extensos, puede
comprobar la existencia de realidades incorpóreas que a la imaginación le resulta imposible
representar. “Et ratio quidem pergit in ampliora, sed phantasia non sequitur.”34 Agustín pone
como ejemplo la infinita división de los cuerpos, posible en el campo de la matemática. Pero
cuando la mente trata de imaginar la fragmentación de un objeto, se tiene que detener en las
partes más pequeñas que recuerde haber visto. La memoria de las cosas temporales, aunque es
muy amplia, no tiene el alcance de la razón.
3. Olvido.
El olvido es una realidad misteriosa. Cuando el hombre piensa en el olvido sucede algo
paradójico: lo primero que se le hace presente es la memoria misma. Es gracias al poder
evocador de la mente como se puede hacer referencia a aquella instancia. El sujeto tiene en su
alma una imagen de lo que es el olvido, porque al escuchar tal palabra entiende perfectamente
lo que le están diciendo. No sólo reconoce el sonido; comprende su significado. Sucede
entonces que al mismo tiempo se encuentran dos ámbitos aparentemente opuestos: la memoria
y el olvido; la memoria con la que se acuerda y el olvido del que se acuerda. “Memoria, ex
qua meminerim, oblivio, quam meminerim.”35 Aquí se muestra un punto importante en el
pensamiento de Agustín: el hecho de que nada de lo que pertenece a la esfera humana escapa
totalmente de la memoria.
La forma en la que el olvido está presente en la memoria merece un análisis más detallado. El
olvido puede hallarse, en efecto, como nombre o como función. A primera vista se infiere que
sólo puede estar como una imagen, porque si estuviera como una determinación la mente no
podría recordar, sino olvidarse del olvido. Pero, para que haya imagen de algo, es necesario
que antes haya estado la misma cosa presente al alma, pues sólo así puede ser grabada su
semejanza. Mas cuando el olvido estaba ante la mente, ¿cómo hacía la memoria para imprimir
34 De Trinitate, XI, 10, 17. [La razón alcanza aún fronteras más amplias, pero la fantasía no puede seguirla.] 35 Confessiones, X, 16, 24. [la memoria con que me acuerdo y el olvido de que me acuerdo.]

23
su imagen, dado que él borra todo con su presencia?36 Por más extraño que parezca, el olvido
se encuentra en la memoria; sólo por ello, somos capaces de pensar en él. Ahora, para
comprender la manera en la que esto es posible, es necesario ante todo entender qué es
exactamente eso que llamamos olvido.
¿Es el olvido una pura privación de la imagen (recuerdo) o es acaso, como dice Jean Guitton,
la presencia de una ausencia37? Hay cosas que se han esfumado por completo del alma,
impresiones que han desaparecido totalmente de la memoria; existen muchas experiencias en
la vida del hombre que se pierden inexorablemente en el transcurso del tiempo. El entramado
de la rutina, por ejemplo, aunque soporta el peso de un proyecto vital, suele irse borrando de la
mente. Pero, esta especie de vacío o de carencia referencial tiene la cualidad de hacerse
manifiesta, de mostrarse. En el hombre puede haber una conciencia de lo que falta. El sujeto
es capaz de percibir aquello que, aunque no está, ha marcado sensiblemente su existir. El
olvido sólo puede concebirse en cuanto es admitida su presencia, aunque él mismo se
encargue de suprimir diversos contenidos.
Más allá de esos espacios en blanco que en cierta forma permiten la cohesión de los hechos
individuales, existe una expresión del olvido aún más evidente. Muchas veces el hombre
indaga en sí mismo tratando de hallar una imagen que extraña, y que busca porque sabe que se
encuentra en algún lugar de su memoria. Y aunque el recuerdo sea, después de todo el
esfuerzo, imposible de evocar, queda en el alma la huella de una presencia anterior, su haber
estado. Esas remembranzas no logradas, que también podrían llamarse inconclusas, son
momentos en los que el hombre se acuerda al menos de haberse olvidado, está consciente de la
pérdida de algo concreto. “Neque enim omni modo adhuc obliti sumus, quod vel oblitos nos
esse meminimus. Hoc ergo nec amissum quaerere poterimus, quod omnino obliti fuerimus.”38
En este caso es aún más patente la presencia de la ausencia, porque no hay una absoluta
privación: algo permanece, aunque de forma oculta. 36 Confessiones, X, 16, 25. “Cum autem adesset, quomodo imaginem suam in memoria conscribebat, quando id etiam, quod iam notatum invenit, praesentia sua delet oblivio.” [Mas cuando estaba presente, ¿cómo esculpía en la memoria su imagen, siendo así que el olvido borra con su presencia lo ya delineado?] 37 GUITTON, J.: Le temps et l’éternité chez Plotin et Saint Augustin, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1971, p. 245. 38 Confessiones, X, 19, 28. [No se puede, pues, decir que nos olvidamos totalmente, puesto que nos acordamos al menos de habernos olvidado y de ningún modo podríamos buscar lo perdido que absolutamente hemos olvidado.]

24
Se puede hablar de una experiencia del olvido porque el alma conserva alguna huella de lo que
en otro tiempo recibió por los sentidos del cuerpo. Si el hombre hubiera olvidado totalmente,
¿por qué buscaría? Y si aún recordara, ¿por qué no tiene presente la imagen que solicita?
Significa que mantiene la idea del objeto, pero no es capaz de actualizarla. Recuerda haber
percibido; en otras palabras, tiene presente el proceso, la manera como adquirió el
conocimiento, pero es incapaz de traer a la conciencia la semejanza o la noción guardada.
“Hay la ausencia del nombre, pero hay también la presencia, como desconocido, de aquello
que no recuerdo, la presencia de un recuerdo no recordado.”39 Ese olvido que puede en
ocasiones ser momentáneo evidencia la amplitud de la memoria. Tan vasto es el registro de las
cosas archivadas que el sujeto pierde dominio de su propio conjunto de experiencias. Aquello
que el hombre ha vivido lo sobrepasa; también lo acompaña, es cierto, pero es notablemente
superior a la capacidad de atención que tiene el alma. Vemos que la acies mentis, de la que
habla Agustín, tiene una dirección restringida, no puede contemplar en un solo movimiento la
total dimensión humana.
En el alma hay una memoria de las cosas que permanecen, pero hay también una memoria de
aquellas impresiones que, aunque no están presentes, dejaron huella:
At si quod meminimus memoria retinemus, oblivionem autem nisi meminissemus nequaquam possimus, audito ipso nomine rem quae illo significatur, agnoscere: memoria retinetur oblivio. Adest ergo, ne obliviscamur, quae cum adest obliviscimur.40
El hombre de alguna manera tiene la capacidad de entender la dimensión de su olvido, de
intuir cuánto de sí mismo se ha podido perder en el tiempo; qué cosas son ya imposibles de
evocar, cuáles podrían recuperarse a partir de un esfuerzo sostenido. Tiene el poder de
asomarse a esa especie de silencio y considerar el tamaño de la ausencia. La cantidad de
impresiones que el sujeto recibe en un solo día es ya muy difícil, por no decir imposible, de
medir; esta experiencia hace que el hombre infiera lo inconmesurable de las imágenes no
retenidas.
39 SCIACCA, M. F.: San Agustín, Barcelona: Luis Miracle Editor, 1955, p. 282. 40 Confessiones, X, 16, 24. [Mas si, es cierto que lo que recordamos lo retenemos en la memoria, y que, si no recordásemos el olvido, de ningún modo podríamos, al oír su nombre, saber lo que por él se significa, síguese que la memoria retiene el olvido.]

25
El olvido tiene sus grados. En ocasiones se intenta inútilmente recuperar un hecho; momentos
después, cuando ya no se lo busca más, aparece. En estos casos quizás no sea propio hablar de
olvido, sino de pérdida momentánea. El criterio de olvido real será cuando, reunidas todas las
condiciones del recuerdo, la imagen sea imposible de encontrar. Si lo que se nos escabulle
forma parte importante de la historia personal; si retenerlo encerraba un especial interés, el
olvido se verá como una disminución, tal vez como un empobrecimiento biográfico. Habrá
quizás una ruptura importante en el hilo argumental que forman los acontecimientos vitales.
Lo que no reconocemos, en ese caso, es a nosotros mismos. Así, la incapacidad de
reconquistar una parte esencial del tiempo pasado puede verse al menos de dos maneras
diferentes. Una, como la contemplación viva y conciente de la caducidad humana, del
desgaste. Otra, como una experiencia del devenir menos pesimista; si algo se ha perdido, si
hubo un agotamiento, ello supone una riqueza previa que, por más que en la actualidad sea
inaprehensible, modeló en su momento parte de lo que ahora somos. Ahora, repetidas veces
Agustín insiste en que el olvido está presente en la memoria, ¿cuál es el alcance completo de
esta afirmación? Podríamos decir que no hay olvido definitivo, que el alma tiene la posibilidad
de reparar sus faltas o al menos de tener presente el valor de la ausencia, en otras palabras,
comprender que aquello que transita, que no permanece, también forma parte de la íntima
estructura de la mente.
Hay también lo que podríamos llamar un olvido sano. “L’oubli n’est donc pas toujours la
négation ou le contraire de la mémoire; il en est peut être la condition, comme la
désassimilation est la condition de la vie.”41 Es necesario un proceso de desincorporación, el
alma debe dejar pasar distintos hechos, perder múltiples imágenes, con el propósito de
mantener un cierto dominio sobre su propia memoria. Recordar es escoger entre los distintos
fenómenos del pasado, guardar unos y descartar otros, marginar todo lo que quede fuera de la
evocación presente. La remembranza es un acto donde el olvido participa activamente; la
reproducción de un suceso o de un objeto implica extraerlo del desorden de la realidad,
componer un hecho simple y organizado. La memoria retiene generalmente lo esencial, lo
41 DUGAS: Op. cit., p. 45. [El olvido no es siempre la negación o lo contrario de la memoria, puede ser la condición, como la desasimilación es la condición de la vida.]

26
significativo, esfuerzo en el cual sacrifica los detalles, las particularidades de las experiencias,
de lo contemplado o vivido:
La posibilidad de olvidar supone el ejercicio pleno de la memoria. No hay en esto paradoja alguna. Si denominamos “memoria” a la función específica de la psique que consiste en registrar, retener y reproducir hechos y eventos pasados, propios o ajenos, es claro que el recuerdo y el olvido son los dos resultados posibles de toda operación mnémica.”42
El olvido es una función natural y necesaria, comporta una condición básica para perdurar,
para instalarse en el tiempo. El desconocimiento del pasado es a la vez requisito y término: i)
Es indispensable, igual que el recuerdo, para erigir continuamente la armazón del presente,
para tornarse hacia el futuro y levantar ciertas expectativas. Dejar de lado fracasos y
complicaciones, establece un punto de apoyo, una ilusión. ii) Es también fin, límite, en cuanto
que recordar lo que realmente somos exige, para Agustín, el olvido de prácticamente todo lo
que hemos considerado “real”. De hecho, hemos de olvidar nuestras más cercanas
pertenencias, nuestras pasiones y deseos, en la búsqueda del verdadero fundamento:
Quae si se ipsam amaret, neglecto a quo facta est, iam minus esset, iam deficeret, amando quod minus est; minus est enim ipsa quam Deus; et longe minus, tantoque minus, quanto minus est res facta quam factor. Ergo amandus est Deus; ita ut pro amore eius, si fieri potest, nos ipsos obliviscamur. Quis ergo est iste transitus? Oblita est anima se ipsam, sed amando mundum; nunc obliviscatur se, sed amando artificem mundi.43
42 AA. VV.: Usos del olvido. EDUARDO RABOSSI: Prólogo. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión, 1989, p. 8. 43 Sermo, 142, 3. [Que si se amara a sí misma, por descuido de lo que fue hecho ya sería poco, ya faltaría amando lo que es menos, pues es menos ella misma que Dios; y aún más poco, y tanto menos, cuanto es menos la cosa hecha que el hacedor. Luego ha de amarse a Dios; así que por amor de él, si pudiera hacerse, nos olvidáramos de nosotros mismos. Pues, ¿qué es este tránsito? Olvidada es el alma de sí misma, pero amando el mundo; ahora se olvide de sí, pero amando al artífice del mundo.]

27
CAPÍTULO II
MEMORIA DEL PRESENTE
El término ‘memoria’ en San Agustín no sólo está relacionado con la retención y la capacidad
de recuperar las cosas pretéritas. El santo también considera que existe lo que podríamos
llamar una memoria del presente. Nos dice:
Quapropter sicut in rebus praeteritis ea memoria dicitur, qua fit ut valeant recoli et recordari, sic in re præsenti quod sibi est mens, memoria sine absurdidate dicenda est, qua sibi præsto est ut sua cogitatione possit intellegi, et utrumque sui amore coniungi.44
La memoria del presente se puede definir como la capacidad que tiene el alma de hacerse
presente a sí misma; de recordarse en cuanto tiene dominio sobre su propio ser, sobre el
contenido de su existencia. De hecho, “sin una cierta presencia de sí-mismo, es imposible
trascender hacia algo otro.”45 Para que haya realmente una captación de lo ajeno es necesario
autoposeerse, tenerse a sí como lo que recibe, como una realidad distinta a aquello que
pretende ser apropiado. Dirá Millán Puelles que es imposible la verdadera heterología sin la
existencia de una tautología subjetiva.46 El hombre tiene la capacidad de entender el mundo
donde vive; en un universo de cosas él no es un objeto indeterminado que se pierde o se
confunde en el contexto. El individuo tiene el poder de percibir lo otro como algo diferente y,
en ese acto, reconocerse a sí mismo en su propio límite. Él convive, su naturaleza es
copresente porque el entender supone una relación que vincula su misma existencia con las
entidades que lo rodean. Es un ser que, cuando está atento, se abre a múltiples impresiones
externas y, simultáneamente, es capaz de estructurar una íntima transformación. La relación 44 De Trinitate, XIV, 11, 14. [Por consiguiente, así como en las cosas pretéritas se llama memoria a la facultad que las retiene y recuerda, así, con relación al presente, cual lo está la mente para sí misma, se puede llamar sin escrúpulo memoria a la facultad de estar presente a sí misma, para poder por su propio pensamiento conocerse y que puedan así las dos realidades ser por el amor vinculadas.] 45 MILLÁN PUELLES, A.: Estructura de la subjetividad, Madrid: RIALP, 1967, p. 321. 46 Ibidem, p. 327.

28
con el mundo, debemos insistir, no es unilateral; el sujeto sólo puede tener verdadero dominio
de sí mismo en tanto que, al mismo tiempo, pueda hacerse cargo de una realidad distinta a la
suya. Es un ente situado en una circunstancia histórica, y también, en un devenir biográfico.
Agustín da cuenta de ello en libros como De civitate Dei y Confessiones.
Incontables veces San Agustín afirma que no hay nada tan presente a la mente como la mente
misma, ¿cómo podría no serlo? ¿Cómo podría la mente estar fuera de sí? Pero, es necesario
dejar claro que una cosa es conocerse y otra pensarse. La mente no puede dejar de tenerse
presente en el acto de conocer, pero no significa que esté siempre pensándose a sí misma; eso
supondría ser de continuo sujeto y objeto del pensamiento. Habría entonces una pura
introspección y no se daría el espacio suficiente para trascender. Hay una conciencia de estar
entendiendo, pero esta conciencia no es un nuevo entender, una intelección distinta a la que se
tiene cuando se conoce un objeto. “No hay, pues, en esa conciencia ni duplicidad de objetos ni
duplicidad de intelecciones, porque ella misma se da como una dimensión de un acto único
cuya otra dimensión es formalmente objetiva por dirigirse a algo que no es ese mismo acto.”47
La posibilidad que la mente tiene de poseerse a sí misma, de ser un sujeto que es consciente de
su recepción del objeto, es, para Agustín, memoria. San Agustín utiliza un ejemplo muy
acertado para tratar de explicar lo que es la memoria del presente. Recurre a uno de sus autores
preferidos, Virgilio: “Nec talia passus Ulysses / Oblitusve sui est Ithacus discrimine tanto.”48
Ulises no se olvidó de sí, a pesar de los peligros que lo amenazaban; él tuvo presente su propia
existencia, el recuerdo de sí mismo. Si Ulises no hubiera tenido memoria de sí, simplemente
carecería de la capacidad de sufrimiento o de temor. De hecho, el hombre puede actuar sólo
porque se acuerda de sí mismo; a aquellas personas que, debido a una enfermedad, pierden la
autorreferencia, les es imposible relacionarse con el mundo de forma efectiva. Las sensaciones
o las experiencias son desestructuradas, no pueden instalarse con firmeza en la persona.
47 Ibidem, p. 332. 48 De Trinitate, XIV, 11, 14. [No pudo Ulises tales horrores sufrir, ni se olvidó Itaco, en tan grande peligro, de sí.]

29
1. Memoria y conciencia.
Podríamos decir que para San Agustín la memoria del presente es conciencia. El hombre es
capaz de componer un proceso coherente y unitario, atendiendo a la identidad que permanece
en las cosas, a pesar de sus continuas mudanzas. Vive en un mundo con el cual no deja de
interactuar nunca, ni aun estando dormido. Si una tarde duerme, por ejemplo, su conciencia,
aunque callada, al ser llamada por el exterior será capaz de ordenar las motivaciones que la
requirieron: un sonido, un toque, la entrada de alguien en el recinto. El acto del saber
demanda un cuidado exhaustivo de la conciencia hacia el presente. El alma cuando conoce
ordena, recuerda, une y desune. Dice Guitton:
D’une manière générale, la mémoire est la faculté par laquelle l’âme est présente à elle-même. Ce mot désigne ce qu’il y a dans l’esprit de plus intemporel et aussi de plus individuel, et la mémoire ne se distingue guère de ce que nous appelons aujourd’hui la conscience, lorsque nous entendons parler de la connaissance de soi par soi.49
La memoria del presente, el darse cuenta de sí mismo, no es una realidad que esté siempre en
acto. El hombre no tiene la capacidad de mantener su conciencia alerta de forma permanente;
la atención del alma hacia las cosas se pierde y se recupera, una y otra vez. El individuo no
deja de ser él mismo aunque duerma, esté inconsciente o se abstraiga de su propio entorno en
una experiencia de meditación; su identidad, su personalidad se conserva gracias a ese volver
en sí que indefectiblemente adviene. El ser humano está marcado por una continua privación
y reconquista de sí mismo. Ciertamente, la absoluta falta de conciencia se equipararía con la
muerte biográfica. Cuando ocurre una pausa en la conciencia –en la memoria del presente– lo
que persiste es la posibilidad de recobrarla, de reanudar la atención; permanece, sin duda, el
sujeto mismo donde tal posibilidad se da. Hay una distinción entonces, entre la subjetividad
(el sustrato) y el acto de recordarse a sí mismo; una diferencia fundamental entre el individuo
“desmemoriado”, que sin embargo no deja de ser él, y el individuo consciente, que tiene
memoria de sí. El hombre que pierde la conciencia o memoria de sí mismo por un tiempo
determinado, que es sólo subjetividad, no ha de entenderse como un objeto más del entorno;
49 GUITTON: Op. Cit., p. 244. [De una manera general, la memoria es la facultad por la cual el alma está presente a ella misma. Esta palabra designa lo que hay en el espíritu de más intemporal y también de más individual, y la memoria no se distingue apenas de lo que nosotros llamamos hoy la conciencia, cuando oímos hablar del conocimiento de sí por sí.]

30
no llega a confundirse con el resto de las cosas. Él tiene la potencialidad para percibir, una
aptitud de poseer la realidad y de captar sus múltiples demandas. Los objetos, por su parte,
únicamente pueden ser percibidos, carecen de la capacidad de autoposeerse.
Agustín realiza una clara distinción entre el ser (esse) y el conocer (scire) o el saber (sapere)
de la persona. El hombre puede recuperar su conciencia y con ella numerosos hechos y
conocimientos guardados en la memoria. La experiencia que ha tenido puede otorgarle un
cierto desarrollo en la manera de entender la realidad, pues la posibilidad de hacer inferencias
y establecer relaciones se incrementa. Pero el sujeto no se identifica directamente con el
contenido de sus experiencias, porque ellas muchas veces no aparecen en la intrincada
estructura del recuerdo. Lo que siempre está presente –más allá de su saber– es el ser.
“Nostra vero scientia in rebus plurimis propterea et amissibilis est et receptibilis, quia non hoc
est nobis esse quod scire vel sapere: quoniam esse possumus, etiam si nesciamus, neque
sapiamus ea quae aliunde didicimus.”50
Para que el sujeto llegue a ser dueño de sí mismo es necesario que primero conozca o perciba
una realidad que por naturaleza le es ajena. Esta condición de ‘primero’ puede entenderse en
el sentido analítico, y probablemente en el temporal. Antes de captar cualquier otra cosa, el
intelecto aprehende la noción de ser, o mejor, de ens (aquello que está en acto de ser).51 La
captación del ens ocurre cada vez que el hombre se hace consciente de sí; es por tanto, algo
que sucede repetidas veces durante el devenir de la vida humana. No se trata de una pluralidad
de actos, sino de un movimiento indivisible, por medio del cual la mente aprehende lo real en
tanto que real; en otras palabras, se trasciende. Revisemos este proceso con mayor
detenimiento. El sujeto capta en primer lugar el es de las cosas –el estar siendo–, advierte una
instancia distinta, separada de la suya; y por esta diferencia evidente, se reconoce a sí mismo,
cae en cuenta de su propio ser. Hay, por tanto, una diversidad: el sujeto tiene conciencia de sí
y también de lo otro. No se puede decir entonces que lo primero captado sea un es totalizado
que abarque el conjunto de las cosas sin distinciones. Hay una cierta multiplicidad en la
50 De Trinitate, XV, 13, 22. [En cambio, nuestra ciencia es amisible y se puede volver a recuperar, pues para nosotros no es una misma cosa el ser y el conocer o saber: podemos existir sin saberlo, y no siempre conocemos ni sabemos las cosas que una vez aprendimos.] 51 Ver CALDERA, R. T.: La primera captación intelectual, Caracas: IDEA, 1988.

31
aprehensión del ens, pues al menos se discriminan dos instancias. Pero, es importante advertir
que, aunque existan diferencias, todo lo aprehendido coincide en la noción común de realidad.
El sujeto atiende o capta la realidad, pero eso no significa que necesariamente piense en ella o
la analice. De hecho, la noción de realidad en general resulta difícil de definir; ella sobrepasa
por su contenido cualquier concepción genérica. La aprehensión de lo real es algo no
temático, incluso se podría decir confuso. El hombre en la experiencia común no suele
reflexionar sobre lo real, al menos que se encuentre en una situación crítica.52 No obstante, lo
real ha de ser la condición de posibilidad de toda actividad intelectiva. Millán Puelles lo llama
un a priori material.53 La noción de ens es indispensable para cualquier acto reflexivo, porque
al captar lo que es la subjetividad logra trascenderse, abrirse al ser. De hecho la misma
conciencia se descubre en el interior de lo real. Más aún, se puede afirmar que la conciencia
ha de ser precisamente “captar algo que es.”54
El sujeto es un ser consciente de lo otro y de sí mismo en el momento en el que aprehende la
impresión común de realidad. Como hemos dicho, esta captación no llega a ser una noción
clara y precisa, pero supone el primer inteligible. Más todavía, llega a ser aquello sin lo cual
nada puede concebirse. Indagar más detenidamente en este ámbito implicaría hacer
metafísica; pues el ens es en sí un trascendental.
La conciencia humana no es capaz de abrazarlo todo, de comprehender absolutamente lo que
existe; por el contrario, es una conciencia que aprehende sólo una parte del mundo donde
vive.55 No es sólo la incapacidad de ser constante en la atención hacia lo otro, también el
sujeto padece el impedimento de captar por entero lo que está a su alrededor. Agustín
reconoce las limitaciones de la percepción: únicamente Dios es capaz de percibir por entero la
realidad; su infinita sabiduría contrasta con las restringidas apreciaciones de los hombres. En
sentido estricto, la comprehensión de todos los seres, en sus estructuras profundas, sólo es
posible si ocurre en la más pura simultaneidad. Ningún ser es conocido verdaderamente si no
52 Ibidem, p. 39. 53 MILLÁN PUELLES: Op. Cit., p. 163. 54 CALDERA: Op. Cit., p. 52. 55 MILLÁN PUELLES: Op. Cit. p. 80.

32
es entendido en el conjunto del cual forma parte; por tanto, sólo en el percibir con la misma
hondura cada uno de los elementos se puede realmente hablar de saber. El hombre carece por
completo de la posibilidad de captar simultáneamente los objetos y sus funciones; él es un ser
fragmentario, un ser temporal. La conciencia está dentro del tiempo, sufre sus embates, está
marcada por un devenir discontinuo. Veremos más adelante, con mayor cuidado, la relación
que existe entre la conciencia y el tiempo. Antes ha de ser necesario detenerse en la misma
conformación de la conciencia o de la memoria sui.
Es importante revisar el proceso o la forma como la memoria del presente o la capacidad de
autoposesión se estructura en la vida de los hombres. Agustín nos proporciona unos pasajes
fundamentales en la primera parte de las Confessiones. Allí muestra la conciencia aún no
lograda de la primera infancia, narra su propia historia viendo hacia un pasado del cual no
conserva ninguna imagen. Pero, ¿por qué contar una experiencia que no ha podido instalarse
plenamente en el alma? ¿Por qué referirse a impresiones que fueron fugaces e inasibles?
Agustín habla quizás de sus momentos preconscientes precisamente con la intención de
mostrarnos la inestabilidad de nuestra naturaleza. Entiende que su memoria no podrá dar
cuenta de lo que él fue en los primeros años de su vida; mas el esfuerzo de hacer un relato
sobre esa edad evidencia el hecho mismo de no haber tenido conciencia en aquel tiempo. Es la
vivencia de un comienzo hasta cierto punto irrecuperable, pero que, a su vez, manifiesta los
propios límites de la evocación. Recordar acaso sea hacer presente aquello de lo que se tuvo
conciencia. Agustín confiesa no su olvido, porque en ese entonces era incapaz de retener con
suficiente coherencia las impresiones de su vida; nos habla de una imposibilidad, no de una
pérdida. Él no pudo simplemente construir un recuerdo, conservar con firmeza una imagen,
aunque ciertamente la haya percibido. Se remonta a un campo que está más allá de la
memoria y que, sin embargo, ya expresa parte de nuestra constitución individual: son las
primeras afecciones del devenir. Eso tan definitivo como es el comienzo, el punto de partida,
es para nosotros mismos un misterio. “Et ecce infantia mea olim mortua est et ego vivo.”56 El
santo se pregunta aún por una vida precedente: “Dic mihi, supplici tuo, Deus, et misericors
misero tuo, dic mihi, utrum alicui iam aetati meae mortuae successerit infantia meae.”57 Se
56 Confessiones, I, 6, 9. [Mas he aquí que mi infancia ha tiempo que murió, no obstante que yo vivo.] 57 Ibidem. [Dime, ¿por ventura sucedió esta mi infancia a otra edad mía ya muerta?]

33
inquieta por el tiempo de la gestación, momento en que se escapa de nuestra mente, aún de
forma más decisiva, la imagen de lo propio. Hay aquí una inquietud ontológica; en las
primeras páginas de las Confessiones, el santo ya manifiesta el empeño por trascender los
datos de la experiencia, por indagar más allá de sí mismo. Agustín parece decir que la única
certeza que puede tener el sujeto, en este caso, es la de haber tenido un principio temporal, la
de ser una existencia originada. La reflexión sobre la pura prehistoria se centra básicamente
en el “no haber sido”, en un límite radical, que jamás aparecería en la búsqueda memorativa.
El problema que propone en la primera parte de sus Confessiones tiene que verse aún con más
detalle. Hemos dicho que el sujeto reflexiona sobre su “no-ser en el tiempo”, pero esto lo
podemos entender al menos de dos maneras: i) El “no-ser” que el sujeto experimenta en una
parte de su vida, cuando la conciencia todavía no está consolidada, pero existe como futuro o
como posibilidad y; ii) El “no-ser” anterior a la propia subjetividad; el individuo reconoce que
hubo un tiempo en el que él simplemente no era. Debemos examinar esta consideración con
cuidado, porque ¿es posible ser consciente de la inconciencia, comprender el “no-ser” desde
el ser? En otras palabras, ¿se puede tener memoria (íntima reflexión) de algo que no configuró
un recuerdo? Agustín realiza un intento cuando se asoma a esas instancias primeras de la
infancia. Hay en el hombre un punto de apoyo que permite tener conocimiento o percepción
de la temporalidad sin someterse a ella directamente. El sujeto pareciera tener la posibilidad
de no ignorar el silencio, de observar y realizar la composición de su existencia con las pausas
y las ausencias que ha padecido. En el hombre, ciertamente, hay algo que no es tiempo, desde
donde se puede ver el tiempo mismo.
En primer lugar, hay un “no-ser” que ocurre anterior a la conciencia o a la configuración de
una memoria de sí que, sin embargo, no niega la existencia de un sujeto. El hombre no es
desde que nace un ser completamente dueño de sí mismo y de las impresiones que recibe; él
es un individuo que, aunque siente necesidades o tiene deseos, carece de la capacidad de
articularlos, de incorporar los sucesos que le ocurren en una estructura personal. La
conciencia que es intermitente –porque jamás podría ser absoluta o totalmente estable–,
reconoce que hay un momento anterior a ella, a su propia constitución. Se trata del tiempo de
la pura subjetividad, cuando aún no existe el recuerdo de sí mismo, pero ya se es un ente con

34
múltiples potencialidades. Antes de tener razón de sí, el hombre posee la existencia, un
cuerpo menesteroso, animado, lleno de urgencias inmediatas, de deseos provenientes del
mundo en el cual se inscribe. Hay una subjetividad afectada y exigida que no logra el dominio
de sí misma; por tanto, podríamos decir, que aún no se conoce. El infante siente, afirma
Agustín, reclama la atención de los otros, trata de expresar sus emociones con los miembros y
los sonidos,58 pero por la inadecuación con el mundo es incapaz de comprender(se). La
llegada del lenguaje jugará un papel determinante en la configuración de la conciencia.
Tratemos entonces de señalar cómo la posibilidad discursiva se asocia con el desarrollo de la
memoria del presente:
Non enim eram infans, qui non farer, sed iam puer loquens eram. Et memini hoc, et unde loqui didiceram, post adverti. Non enim docebant me maiores homines praebentes mihi verba certo aliquo ordine doctrinae sicut paulo post litteras, sed ego ipse, mente quam dedisti mihi, Deus meus, cum gemitibus et vocibus variis et variis membrorum motibus edere vellem sensa cordis mei, ut voluntati pareretur, nec valerem quae volebam omnia nec quibus volebam omnibus. Pensabam memoria, cum ipsi appellabant rem aliquam; et cum secundum eam vocem corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum eam vellent ostendere.59
El niño (infans) intenta no sólo entender, sino expresar sus deseos y necesidades; pero se
encuentra limitado por la falta de recursos. Aquel acopio de imágenes que ha podido recoger
hasta entonces, no posee una estructura, no forma aún una trama significativa. Es cuando se
hace niño o joven hablante (puer loquens) que puede manifestar su voluntad, razonar
coherentemente acerca de lo que acontece, más todavía, comprender los sucesos de su vida.
Agustín nos dice: Pensabam memoria, sopesaba o ponderaba en la memoria la relación de los
objetos con sus signos. De una forma quizás sencilla explica la configuración del lenguaje.60
58 Confessiones, I, 7, 11. 59 Confessiones, I, 8, 13. [Con todo, dejó de existir, pues ya no era yo infante que no hablase, sino niño que hablaba. Recuerdo esto; mas cómo aprendí a hablar, advertílo después. Ciertamente no me enseñaron esto los mayores, presentándome las palabras con cierto orden de método, como luego después me enseñaron las letras; sino yo mismo con el entendimiento que tú me diste, Dios mío, al querer manifestar mis sentimientos con gemidos y voces varias y diversos movimientos de los miembros, a fin de que satisficiesen mis deseos, y ver que no podía todo lo que yo quería ni a todos los que yo quería. Así, pues, cuando éstos nombraban alguna cosa, fijábala yo en la memoria, y si al pronunciar de nuevo tal palabra movían el cuerpo hacia tal objeto, entendía y colegía que aquel objeto era el denominado con la palabra que pronunciaban, cuando lo querían mostrar.] 60 WITTGENSTEIN critica con amplitud este capítulo de las Confessiones en: Investigaciones Filosóficas, Barcelona: Editorial Crítica. Grupo Editorial Grijalbo, 1988. pp 16 y ss. En realidad parece que Wittgenstein

35
El individuo comienza a asociar las cosas con ciertos sonidos; observa, gracias al elemento
ostensivo, que cada entidad es nombrada de cierta manera. En el De Magistro también explica
esta apropiación de los signos lingüísticos. Nos dice:
Sed cum saepe diceretur: Caput notans atque animadvertens quando diceretur, reperi vocabulum esse rei quae mihi iam erat videndo notissima. Quod priusquam reperissem, tantum mihi sonus erat hoc verbum: signum vero esse didici, quando cuius rei signum esset inveni; quam quidem, ut dixi, non significatu, sed aspectu didiceram. Itaque magis signum re cognita, quam signo dato ipsa res discitur.61
A partir de un momento determinado, el sujeto es capaz de relacionar las cosas que ya conoce
(por medio de sus sentidos) con distintas palabras; lo que era expresamente imagen se hace
signo. Este paso supone una adquisición fundamental para el individuo porque puede
estructurar no sólo una capacidad expresiva, sino también y, sobre todo, reflexiva. El puer
loquens tiene el poder de organizar sus imágenes, obtiene un mayor control sobre la realidad
que le rodea. Puede discriminar las cosas una vez que las dota de diversos significados, pues
ya no es un infans principalmente pasivo, que percibe de una manera confusa todas las
informaciones del contexto. Todo lo que ve o conoce posee un nombre, que poco a poco se va
enriqueciendo con múltiples experiencias; la palabra también le sirve para evocar el objeto
cuando éste falte. La memoria es condición indispensable para la conquista del lenguaje, pero
es ella misma la que se consolida con el lenguaje. La inteligencia permite y promueve la
conexión entre la cosa y el signo, pero es la memoria la que retiene el vínculo; una vez
incorporada la nueva palabra, ella pasa a formar parte de los amplios márgenes del recuerdo.
Lo que emerge aquí es una distinción entre la memoria como proceso y la memoria como
lugar.62 Como proceso determina la construcción de un acervo lingüístico, da lugar al nexo
tomara el fragmento de las Confessiones como simple excusa para desarrollar su propia teoría del lenguaje. El comentario al texto agustiniano pierde de vista la doctrina completa sobre el verbum y se concentra exclusivamente en la forma de adquirir o significar los sustantivos. Wittgenstein dice: “Es como si alguien explicara: ‘Los juegos consisten en desplazar cosas sobre una superficie según ciertas reglas...’ –y le respondiéramos: Pareces pensar en juegos de tablero; pero esos no son todos los juegos.” (p. 21) Estas palabras que dedica a Agustín podrían usarse también en su contra, porque él toma una explicación de determinado contexto y la asume como el pensamiento definitivo y completo del santo acerca del lenguaje. 61 De Magistro, 10, 33. [Mas como dijesen muchas veces cabeza, notando y advirtiendo cuando se decía, descubrí que éste era el nombre de una cosa que la vista me había hecho conocer perfectamente. Antes de este descubrimiento, la tal palabra era para mí solamente un sonido; supe que era un signo cuando descubrí de qué cosa era signo; esta cosa, como he dicho, no la había aprendido significándoseme, sino viéndola yo. Así, pues, mejor se aprende el signo una vez conocida la cosa que la cosa visto el signo.] 62 STOCK, B.: Augustine. The Reader, USA: Harvard University Press, 1998, p. 216.

36
existente entre la realidad y la palabra; como lugar posibilita la permanencia y el desarrollo de
las voces significativas.
El lenguaje o la capacidad de abstraer los significados de las cosas es una manera de
aproximarse a la realidad con la inteligencia; sólo el hombre que es consciente, que tiene un
recuerdo de sí mismo cuando entiende, cuando percibe lo externo como un ámbito distinto al
suyo, tiene el poder de nombrar. El signo ciertamente no está más allá del objeto. Agustín
considera que no es la palabra la que nos hace conocer las cosas, sino que, por el contrario, es
el conocimiento de las cosas el que nos enseña el valor de la palabra.63 Que la habilidad de
significar se vaya adquiriendo con el tiempo implica que el sujeto crece y logra, por tanto, un
nivel de conciencia que no tenía. Se podría concretar más y afirmar simplemente que el sujeto
logra una conciencia que no tenía. La memoria sui se configura dentro de la duración y
requiere de una cierta madurez que el infans no posee.
El lenguaje o, específicamente, la lengua, dice Marías, es “la primera interpretación de la
realidad; o si se prefiere, una de las formas radicales de instalación del hombre en su vida.”64
Marías subraya la palabra instalación, pero podríamos también señalar la importancia del
término ‘radical’: la raíz, aquello que permite la realización misma de la naturaleza; que es,
por tanto, un fundamento esencial. Con la lengua el hombre se instala en su vida, toma
posesión de algo tan propio como es su existencia; adquiere la posibilidad de la autonomía.
Esa instalación nos muestra un aspecto importante: antes del lenguaje (y de otras
consideraciones relacionadas con la biografía como la sociedad, los usos, las costumbres) no
existe un real dominio de sí mismo, no hay una memoria de sí o conciencia. El lenguaje no es
tomado aquí sólo como la capacidad de articular sonidos significativos; tiene que ver con
aspectos del discurso o de la comunicación que sobrepasan el ámbito de la voz. Lenguaje es
también expresión gestual, giros, incluso silencio. El decir, que en última instancia es también
un decirse, es una condición indispensable para la actividad intelectiva y, por tanto, para el
fortalecimiento de la memoria.
63 De Magistro, 10, 35. 64 MARÍAS, J.: El uso lingüístico, Buenos Aires: Editorial Columba, 1967, p. 20.

37
El discurso no es meramente externo, también el pensamiento habla: “Non enim
cogitacionibus taceo, etiam tacens vocibus.”65 Agustín reflexiona en el De Trinitate sobre el
concepto de verbum. La palabra es, por una parte, el sonido que se articula en el espacio y el
tiempo, sea pronunciado o pensado; también es lo conocido e impreso en el alma, mientras la
memoria lo retenga y pueda definirse. Además, el verbum es lo que es concebido por la mente
cuando place.66 ¿Qué quiere decir Agustín con esta última afirmación? El conocimiento es por
sí mismo satisfactorio, aunque no lo sea el objeto; por ejemplo, saber qué cosa son los vicios
agrada, no obstante que la realidad del vicio sea condenable. El santo relaciona el verbum con
la actividad intelectual, con la complacencia que tiene el espíritu al conocer la verdad de una
cosa. Más allá de las lenguas particulares, de lo proferido, existe una palabra interior que, en
cierto sentido, es nuestro propio pensamiento. “Cogitamus enim omne quod dicimus, etiam
illo interiore verbo quod ad nullius gentis pertinet linguam.”67 El verbo interior es previo a los
signos y sonidos de los idiomas específicos. Existe, por ejemplo, entre la palabra Deus y la
palabra θεός una distinción de figura y sonido; las letras cambian, pero en el corazón, en lo
que se piensa no hay diferencia alguna.68 En resumen, Agustín muestra tres acepciones del
verbum: i) sonido proferido (“verbum quod foris sonat”); ii) palabra pensada en silencio
(“omnium namque sonantium verba linguarum etiam in silentio cogitantur, et carmina
percurruntur animo, tacente ore corporis.”); y iii) el verbo interior anterior a idioma alguno
(“quod neque prolativum est in sono, neque cogitativum in similitudine soni, quod alicuius
linguae esse necesse sit, sed quod omnia quibus significatur signa praecedit, et gignitur de
scientia quae manet in animo.”) 69 Esta estructura se relaciona con la intención de San Agustín
de mostrar continuamente la semejanza que existe en el hombre con la Trinidad divina.
65 De Trinitate; XV, 28, 51.[Cuando callan mis labios, no guardan mis pensamientos silencio.] 66 De Trinitate, IX, 10, 15. 67 De Trinitate, XIV, 7, 10. [Pensamos cuanto decimos, aunque se trata del verbo interior, que no pertenece a ningún idioma.] 68 Sermo, 288, 3. 69 De Trinitate, XV, 11, 20. [i) la palabra que fuera resuena; ii) las palabras de todos los idiomas sonoros se pueden pensar en silencio, y el alma puede modular un poema sin que se muevan los labios; y iii) que no es sonido prolaticio ni imaginable como sonido, el cual es menester pertenezca a un idioma cualquiera, ssino que es anterior a todos los signos que le representan y es engendrado por la ciencia, que permanece en el ánimo.] Comenta Alfonso Rincón González: Signo y lenguaje en San Agustín, Bogotá, Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1992, p.131. “Esta doctrina trinitaria es repetida fielmente o presentada en términos un poco modificados, primero por Juan Damasceno (quien contrariamente a Agustín, llama verbum cordis a la simple palabra interior articulada en una lengua particular), luego por Anselmo (Monologion X), por Alberto Magno quien opone el verbum rei al verbum imaginationis, pensado, y al verbum cordis, y por Buenaventura y Tomás de Aquino, quien le dará su forma definitiva.”

38
Se le impone nombre a las cosas de manera convencional; la significación se sostiene
principalmente en la autoridad y la costumbre. “Nomina vero, ut cuique placuit, imposita,
quorum vis auctoritate atque consuetudine maxime nititur.” 70 Pero, antes de la representación
del objeto por un determinado signo, ha de existir la comprensión por parte del intelecto de la
realidad nominada. La mente capta el ser de las cosas, aprehende su contenido esencial; y la
noción que el sujeto se forma es lo que Agustín llama verbum mentis. La realidad informa al
sujeto –es conocida– y este acto del entendimiento deriva en palabra interior. El verbum
mentis no puede ser expresado en una lengua específica; la comprensión del ser o de lo real
sólo es verbo del corazón (cordis). Todos los idiomas tienen en común la necesidad de
enunciar lo comprendido, lo dicho por el alma, y en este esfuerzo pueden variar
considerablemente. El hebreo, el griego, el latín, tienen entre sí múltiples diferencias; Agustín
señala en sus Confessiones que si Moisés le hablara directamente no entendería sus palabras
porque desconoce por completo el idioma del profeta. Pero, si se comunicara con él
interiormente, comprendería sin dificultad su verdad:
Intus utique mihi, intus in domicilio cogitationis, nec hebraea, nec graeca nec latina nec barbara veritas sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret: “Verum dicit”, et ego statim certus confidenter illi homini tuo dicerem: “Verum dicis.”71
La distinción entre la realidad y la palabra proferida está siempre presente en la filosofía
agustiniana. El pensamiento es también lenguaje, pero entendido como un discurso que no se
fundamenta en los signos tradicionales; que guarda más relación con el logos, con el ámbito
de la inteligencia. Verbum se dice con mayor exactitud del verbum cordis, de la palabra
interior, y sólo en segundo lugar, de la palabra exterior; de hecho si ésta recibe el nombre de
verbum es por el vínculo que tiene con el verbum verdadero. Agustín comenta la sentencia
bíblica: “Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.” Señala que
cuando se dice “palabra” se entiende no la que se pronuncia, sino el verbo invisible y secreto
del pensamiento y del corazón.72 Observa también un nexo importante entre el decir y la
70 De Musica, III, 2, 3. [Pero los nombres son impuestos, cuya fuerza se apoya en la autoridad y en la costumbre máximamente.] 71 Confessiones, XI, 3, 5. [La verdad –que ni es hebrea, ni griega, ni latina, ni bárbara– sería la que me diría interiormente, en el domicilio interior del pensamiento, sin los órganos de la boca ni de la lengua, sin el estrépito de las sílabas: “Dice verdad”, y yo, certificado, diría al instante confiadamente a aquel hombre: “Dices la verdad”.] 72 De Trinitate, IX, 9, 14.

39
memoria; cuando en el De Magistro pregunta a Adeodato: ¿por qué hablamos?, la respuesta
se dirige hacia el docere y el commemorare. La evocación se considera como una manera de
hacer conocer: al hablar recordamos algo a alguien o a nosotros mismos. La comunicación se
fundamenta en la memoria; las palabras despiertan el recuerdo de las imágenes impresas en el
alma.
El lenguaje, entendido en su sentido amplio, tanto como expresión significativa, cuanto como
capacidad de articular el pensamiento, es necesario para alcanzar la autoposesión o memoria
sui. El sujeto tiene las condiciones para estructurar las impresiones que recibe y las
experiencias que vive. Cuando el hombre es un puer loquens ya ha desarrollado la conciencia.
En un pasaje de las Confessiones Agustín hace referencia a la presencia del verbo en el alma,
a lo difícil que es para el hombre dejar de tener un recuerdo de sí mismo. En Ostia, antes de la
muerte de Mónica, el santo camina con su madre y se pregunta sobre la posibilidad de que
todo quede en silencio. Si pudieran callar las imágenes de la tierra, del agua y del aire; si se
calmaran los cielos y los tumultos de la carne. Más aún si el alma misma llegara a enmudecer:
“ipsa sibi anima sileat et transeat se non se cogitando.”73 Si callaran los sueños y las
imaginaciones y, finalmente, se silenciara por completo toda lengua y todo signo. Si la
creación pudiera detener su incesante movimiento y mirar al Hacedor, y sólo él hablase. La
aspiración de Agustín al máximo recogimiento, de elevarse a la sabiduría y tocarla
directamente, incluso, de permanecer en ella, resulta muy difícil de lograr; en el caso de poder
librarse de las agitaciones del tiempo, el sujeto lo hará sólo por un instante en una experiencia
mística. Tal éxtasis ocurre en la total contemplación, en el puro olvido de sí. El tono de la
plegaria de Agustín muestra que el alma tiene una memoria inevitable de su propio contenido
existencial. Ese non se cogitando que el alma pudiera alcanzar implica un deseo que no
depende sólo del alma; ella misma no puede callarse, su pensamiento, la memoria de sí,
permanece en continua actividad. Incluso más allá de la vigilia, pues los sueños y las
imaginaciones también hablan. Porque la posibilidad del silencio está en otro (Dios) es un
ruego lo que formula Agustín, una súplica que conduzca al reposo o al aquietamiento de las
voces interiores.
73 Confessiones, IX, 10, 25. [Y aun el alma misma callase y se remontara sobre sí, no pensando en sí.]

40
Hemos visto que la conciencia tiene una relación directa y radical con el lenguaje; que la
capacidad discursiva no le es dada al hombre desde el mismo momento de su nacimiento; que
hay una configuración paulatina. El sujeto, por tanto, llega a ser consciente de su no ser
consciente en algún tiempo anterior, edad de la pura subjetividad.
El individuo también observa que hay una realidad previa a su existencia; que no sólo la
conciencia es algo originado, sino que el mismo ser está precedido por su propio “no ser”. El
hombre advierte su naturaleza temporal en cuanto reconoce ciertos límites; sabe que hubo un
comienzo determinado en la sucesión, que su llegada al mundo está marcada por un particular
hic et nunc. “Quid ante hanc, dulcedo mea, Deus meus? Fuine alicubi aut aliquis? Nam quis
mihi dicat ista, non habeo.”74 Al reconocer la finitud, el hombre no deja en ningún momento
de ser finito, pero no sólo se limita a serlo como los animales y las cosas, sino que, gracias a
la conciencia, logra trascender los márgenes de su condición. Lo importante aquí es que el
hombre entiende que hubo un principio, que en un momento le fue dado el ser y con él la
posibilidad de tener un recuerdo de sí, aunque de ese momento específico no pueda conservar
recuerdo alguno. Dice Millán Puelles: “La subjetividad es ciega para su nacimiento. No surge
como conciencia en acto, sino como conciencia en potencia.”75
Agustín señala en el primer libro de las Confessiones que el sujeto ha tenido un comienzo, un
origen en el curso del tiempo; más aún, sabe que ese principio no puede ser el resultado de un
accionar consciente, que no hay una autodeterminación natural. “An quisquam se faciendi erit
artifex?”76 ¿Puede alguien ser el artífice de sí mismo? La pregunta aparece no porque Agustín
desconozca la respuesta y pretenda realizar una indagación cuidadosa en procura de
conclusiones verdaderas; la interrogante surge como manifestación de una réplica
definitivamente negativa. Ningún ser que esté condicionado por la sucesión es causa sui. El
hombre, en el reconocimiento de su naturaleza contingente, no sólo admite su ser heterónomo,
sino que se desprende por un momento de la fuerza del devenir; escapa de la temporalidad de
la conciencia para tener una conciencia de la temporalidad. La inquietud por aquello que
74 Confessiones, I, 6, 9. [Y antes de esto, dulzura mía y Dios mío, ¿qué? ¿Fui yo algo o en alguna parte? Dímelo, porque no tengo quien me lo diga. ] 75 MILLÁN PUELLES: Op. Cit. p. 88. 76 Confessiones, I, 6, 10.

41
antecede a la subjetividad, es decir, a la propia vida, tiene en Agustín un sentido metafísico,
más todavía, existencial. “Para la persona que se vuelve al pasado absoluto, el Creador que la
hizo, el ‘de-dónde-vino’ de la persona, se revela en sí mismo idéntico al ‘a-dónde-va’ de la
persona.”77 El pasado muchas veces afecta la percepción del futuro; el recordar la alegría
experimentada otorga una visión optimista de lo porvenir, como la evocación de algunas
penas pretéritas infunde temor hacia los hechos inminentes; con mayor hondura e
importancia, el retorno al origen se entiende como una referencia anticipatoria del fin. El
sujeto efectivamente puede tener una conciencia de su no ser conciente, de su puro no haber
sido; puede ampliar los límites de la remembranza en cuanto posee un destino marcado por el
origen.
Para Hannah Arendt la confesión, el recogimiento personal, persigue el propósito de buscar
Aquel que “me hizo a mí”, al Hacedor del propio ser.78 El hombre indaga en el pasado último,
en aquello de lo cual ni siquiera le es posible guardar una imagen o recuerdo concreto, con el
fin de descubrirse a sí mismo, de encontrarse. En este proceder hay una participación de la
memoria, entendida al menos de dos maneras. En primer lugar, la memoria trata de trascender
los límites sensibles, recurre al tiempo más remoto de la historia individual; el alma se percata
de que no ha retenido ninguna impresión del origen, pero el esfuerzo le hace al menos
reconocer sus márgenes, sus determinaciones. Esta memoria es entendida como un darse
cuenta de la naturaleza humana, un tener conciencia de las fronteras de la propia conciencia.
Pero, en segundo lugar, la memoria que está presente en la búsqueda del Ser Supremo tiene,
en Agustín, un alcance mucho mayor; para él, aunque esté oculto, como escondido en los
rincones de la interioridad, existe necesariamente en el sujeto un recuerdo del Creador. El
hombre tiene una aproximación a su principio, a su fundamento, desde sí mismo; hay en él una
presencia, muchas veces velada, del comienzo incesante del existir. Porque Dios habita en el
alma, y sobre el alma, es posible la vida. Esta memoria tiene un sentido espiritual y
hablaremos de ella con más detalle en el tercer capítulo.
77 ARENDT, H.: El concepto de amor en San Agustín, Madrid: Ediciones Encuentro, 2001. p. 83. 78 Ibidem, p. 75.

42
La memoria del presente, la capacidad de recordarse a sí mismo, se configura en el tiempo;
¿en qué momento exactamente? No se podría decir con precisión cuándo comenzamos a tener
conciencia de las cosas que nos suceden, cuándo somos capaces de adquirir un dominio sobre
nuestras percepciones y pensamientos. En ese sentido el sujeto carece de la posibilidad de
aprehender de forma completa y adecuada su unidad propia. Él no tiene el poder de reconocer
totalmente el lugar y la manera como se enlazan los hechos naturales con los actos de la
conciencia; no puede volver al momento en que la subjetividad se hace dueña de sí misma y,
simultáneamente, se hace comprensiva del mundo. El lenguaje es ya una manifestación de la
conciencia, porque no hay duda de que la habilidad discursiva refleja la autoposesión del
sujeto; pero antes del lenguaje mismo –al menos en el sentido lógico y no necesariamente
temporal– ha de existir una cierta memoria sui.
2. Memoria y tiempo.
Una realidad directamente ligada a la memoria es la temporalidad. Es evidente para todos que
la materia muda sus condiciones; que muchos cuerpos, incluyendo los nuestros, alcanzan su
caducidad después de un lapso de vida determinado. Existimos en el tiempo y somos
regulados por él e, inevitablemente, su poder produce en nosotros un gran gesto de
perplejidad. Agustín reflexiona, a lo largo de su obra, sobre la naturaleza del cambio; se
pregunta por las razones de la continuidad. Es en Confessiones XI donde desarrolla con mayor
holgura su teoría sobre el tiempo. Allí reconoce que indagar sobre el tiempo parece ser una
cuestión baldía, que buscar las causas de una realidad tan inmediata puede resultar
infructuoso.79 Sin embargo, una de las características de la filosofía agustiniana es investigar
sobre aquello cuya cercanía ofrece la apariencia de la claridad. Todos los hombres saben lo
que es el tiempo, lo saben porque están inmersos en él, porque sufren sus efectos y les es
imposible sustraerse a lo sucesivo. Pero, a quien se le pregunta abiertamente sobre la
definición, las causas, el sentido de lo temporal, parece quedar en el desconcierto. ¿Qué es,
pues, el tiempo? La experiencia de un flujo incesante de eventos, la incapacidad de detener el
instante vivido, dan cuenta de que se trata de una entidad difícil de aprehender, por tanto, de
conocer.
79 Confessiones, XI, 14, 17.

43
Lo que ocurrió en el pasado, ya no es; lo que sucederá en el futuro, aún no existe; el presente
es en sí mismo tan fugaz e inaprensible, que constantemente está dejando de ser. Si nos
preguntamos sobre el tiempo, de lo primero que nos percatamos es que la cuestión ha de
levantarse sobre algo que no tiene ser. Si el tiempo es un “no-ser” su comprensión sólo podría
darse a partir del “ser” del cual él sería un “no”. En otras palabras, el tiempo es inteligible no
desde sí mismo, sino desde algo que lo trasciende. “El tiempo alguna relación muestra con el
Ser, a pesar de que ésta no sea sino negativa.”80 Agustín comienza el libro XI de las
Confessiones justamente haciendo referencia al Ser, a aquello que es el fundamento del
devenir. La eternidad, entendida como simultaneidad absoluta, es el origen mismo del tiempo:
Anni tui omnes simul stant, quoniam stant; nec euntes a venientibus excluduntur, quia non transeunt; isti autem nostri omnes erunt, cum omnes non erunt. Anni tui dies unus, et dies tuus non cotidie, sed hodie, quia hodiernus tuus non cedit crastino; neque enim succedit hesterno. Hodiernus tuus aeternitas; ideo coaeternum genuisti, cui dixisti: Ego hodie genui te. Omnia tempora tu fecisti, et ante omnia tempora tu es, nec liquo tempore non erat tempus.81
Es ante la pregunta: “¿qué hacía Dios antes que hiciese el cielo y la tierra?”82 que Agustín
comienza a meditar sobre la naturaleza del tiempo. Esta interrogante se formulaba en el
ámbito filosófico, incluso antes de Cristo. Ocupaba un lugar en el currículum retórico, los
epicúreos y los maniqueos ya la habían tratado. El santo se dirige a los pensadores profanos de
su época (fundamentalmente a los neoplatónicos), quienes atienden la controversia del initio
rerum temporalium.83 La pregunta da por sentada la existencia misma del tiempo, pues hace
referencia a un “antes”. Supone también movimiento o cambio en la voluntad divina. Pero en
la intención del Creador no hay sucesión posible, porque en Dios no ha nacido nada que antes
no estuviera. Se observa entonces que la cuestión está planteada en términos inapropiados para
nombrar la realidad sempiterna. En sentido estricto, no existía un antes de la formación del
mundo, no puede adjudicarse a la eternidad una progresión que no tiene. Con la creación, Dios
80 GARCÍA ESTRADA, A.: Tiempo y Eternidad. Madrid: Editorial Gredos, 1971, p.14. 81 Confessiones, XI, 13, 16. [Tus años existen todos juntos, porque existen; ni son excluidos los que van por los que vienen, porque no pasan; mas los nuestros todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad; por eso engendraste coeterno a ti a aquel a quien dijiste: Yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos, y tú eres antes de todos ellos; ni hubo un tiempo en que no había tiempo.] 82 Confessiones, XI, 12, 14. 83 Ver QUISPEL: “El tiempo y la historia en el cristianismo patrístico”. En: El hombre ante el tiempo, Caracas: Monte Ávila Editores, 1970, p.117.

44
hizo el tiempo; hubo un comienzo y, a partir de allí, la posibilidad de una historia. La forma
misma como Dios hizo el mundo produce también inquietud en el santo. A esa cuestión dedica
un extenso libro llamado De Genesi ad litteram.84 No nos detendremos, sin embargo, en los
misteriosos movimientos de la voluntad divina. La eternidad es el referente obligado, la
realidad sobre la cual se fundamenta la verdadera comprensión del tiempo; no obstante, aquí
revisaremos con más detalle la experiencia que el hombre tiene del devenir, la función de la
memoria en la percepción del cambio y, sobre todo, trataremos de entender la naturaleza de
aquello que llamamos ‘presente’.
Agustín reflexiona sobre la medición del tiempo: ¿cómo es posible medir algo que no es? En
el lenguaje común se habla de tiempos largos y de tiempos cortos; se dice, por ejemplo: “hace
mucho que no vengo a este lugar”, o “la espera fue breve”. El hecho de poder hacer un cálculo
de lo sucesivo, de poder tener una impresión cuantificable de la experiencia temporal, supone
un problema. ¿Qué se mide, cuando se mide el tiempo? ¿Qué elemento sirve de referencia
para realizar tal estimación? Lo pretérito ha dejado de ser, el futuro no tiene aún una existencia
concreta; a lo único que se puede atribuir una noción de ser es al presente. Pero, ya se ha
señalado, el presente es huidizo, difícil de captar; llega a parecer un punto indivisible que no
ocupa espacio. Visto de esta manera, la cuestión se torna aún más complicada y muestra pocos
elementos que permitan una comprensión de lo sucesivo. Sin embargo, el sujeto cambia y es
capaz de entender la importancia de sus modificaciones. Observa que en el mundo todo se
mueve, que hubo un ayer y, necesariamente, habrá un mañana.
84 Las Escrituras narran que la creación del mundo se realizó en seis días. Para San Agustín este número no puede ser en ningún caso una cifra gratuita. Si analizamos el número seis encontramos un grado de perfección: al dividirlo en sus partes obtenemos el uno, el dos y el tres, cuya suma y también multiplicación dan como resultado el mismo número seis. Aunque las Escrituras señalen que la creación se llevó a cabo en seis días no se puede afirmar que Dios realizó su acto creador de manera progresiva. La naturaleza de Dios es inmutable, por ello crea desde la eternidad, su obrar es simultáneo. La narración del Génesis se da discursivamente porque el hombre, como ser temporal, sólo entiende los hechos de forma sucesiva. Cuando Dios creó el mundo lo hizo junto con el tiempo y todo lo que existe está marcado por la duración. Para el ser humano sería imposible observar la totalidad creada, indefectiblemente su existencia transcurre de forma fragmentaria: un antes, un ahora y un después. Nuestra propia incapacidad de percibir la eternidad (simultaneidad absoluta) aparece también en la misma constitución de las cosas, el cambio es parte fundamental de la criatura; lo corpóreo se mueve en el tiempo y en el espacio, lo espiritual sólo lo hace en el tiempo. Los seis días de la narración bíblica no han de entenderse como nuestros días actuales, ni siquiera como un solo día, en todo caso se comprenderán como un instante.

45
El hombre tiene una vivencia del tiempo. Puede decir, por ejemplo, que en cierta ocasión
eventos sin importancia ocuparon parte de su día y, en consecuencia, perdió la oportunidad de
hacer algunas cosas porque hizo un mal manejo de las horas. Si se puede reflexionar sobre el
devenir, si se puede hacer un uso del tiempo, es porque éste supone una realidad, porque tiene
un contenido, un sentido. Se dice: “el tiempo pasado fue largo”; pero sabemos que en cuanto
pasado, ya no es. Agustín señala que habría que ser más específico y afirmar: “largo fue aquel
tiempo siendo presente.”85 Si le damos al presente una condición elástica y amplia, distinta a
aquella naturaleza evasiva que pierde su ser continuamente; nuestra aproximación a lo
temporal se modifica y se hace más inteligible. Ahora, la noción de presente admitiría rasgos
que no han sido aún considerados. Agustín se detiene en el análisis de la apreciación de un
tiempo largo, sostiene que si se habla de cien años, se tendría que revisar cómo están todos
presentes y por qué no se toma sólo a uno de ellos como presente y a los otros noventa y nueve
como pretéritos o futuros. Más aún si se habla de un año, éste mismo podría también dividirse
en meses, y los meses en días, los días en horas, las horas en minutos, etc; retornaríamos
entonces a la dificultad inicial de entender el presente como un punto inextenso; por tanto,
nuevamente el tiempo se escabulliría de los márgenes de la comprensión. Si el hombre es
capaz de tener una historia, de narrar las cosas pasadas, y también puede tener una orientación
hacia el futuro, es porque tiene la posibilidad de dotar de presencia a lo que fue y a lo que
será.
Hacer presente las cosas pretéritas y las cosas futuras sólo es posible por la memoria. No se
puede recuperar los eventos pasados, sino las imágenes que ellos dejaron cuando sucedieron
en otro tiempo: “non res ipsae quae praeterierunt, sed verba concepta ex imaginibus earum.”86
Más aún, Agustín señala que lo que se actualiza son las palabras (pensamientos, razones, ideas
o contenidos) concebidas a partir de las imágenes guardadas. La infancia que pasó ya no puede
existir, si no es en el recuerdo de quien la haya vivido. Los hechos que acontecen en el flujo de
la temporalidad permanecen en el alma de quienes los experimentan; ellos mismos se agotan
en el tránsito, en la sucesión. La narración de la historia, por ejemplo, depende de los
testimonios de quienes estuvieron en aquellos importantes acontecimientos; los que la
85 Confessiones, XI, 15, 18. 86 Confessiones, XI, 18, 23. [No son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes.]

46
estudian, los que sufren las consecuencias de esos eventos, sólo pueden tener el registro, la
documentación conservada. La historia en sí misma es un producto de la memoria del hombre.
Las cosas futuras y, por otra parte, su posible predicción no dejan de ser un misterio. Lo único
que se puede afirmar, sin temor a la especulación vana, es que la aproximación al porvenir se
fundamenta en el puro presente, la mente puede realizar inferencias en cuanto a las causas
actuales. Puede, por una parte, prever lo que sucederá, como cuando mira el sol ocultarse y
espera la noche; y por otra, premeditar los actos futuros, cuando planifica o realiza un
proyecto en función de ciertas señales que ve en el momento presente.
Lo que conocemos como pasado, presente y futuro, no es sino un puro presente de la
conciencia. El pasado es un tiempo llamado por la memoria al estado actual; el presente (en su
sentido específico) una atención hacia el ahora, y el futuro es una expectación producida por
causas ya existentes. Lo que ocurrió se trae a la conciencia gracias a la memoria, los vestigios
conservados en el alma de los eventos pasados pueden recuperarse y dar una noción de tiempo
pretérito. El hombre también puede anticiparse a muchos hechos, puede imaginar su propia
persona o su contexto en el porvenir; en efecto, una de las características esenciales de la vida
humana es la capacidad de proyectarse hacia adelante, de tener propósitos o deseos. El sujeto
es por naturaleza un ser expectante o, si se quiere, esperanzado.87 El presente, sin embargo, no
deja de mostrarse como una realidad esquiva; ¿qué contiene esa visión de la que habla Agustín
cuando dice: “praesens de praesentibus contuitus” 88? ¿Cuánto abarca la mirada de aquello que
consideramos actual? Volviendo a las inquietudes del propio Agustín: ¿cien años, doce meses,
un día?
La referencia a años, meses o días nos hace retornar al problema de la medición. Sin duda
alguna, el tiempo es calculado, cuantificado. Habitualmente se toma como referencia para
medir los cambios naturales, los movimientos de ciertos cuerpos celestes como el sol, la luna y
las estrellas. Ante esta consideración, Agustín reflexiona sobre el riesgo de identificar el
tiempo con el movimiento local. Menciona a un cierto hombre docto que equiparaba la
87 MARÍAS habla de un ser futurizo. En: Mapa personal del mundo, Madrid: Alianza Editorial, 1993. 88 Confessiones, XI, 20, 26. [Presente de las cosas presentes.]

47
realidad temporal con la movilidad de los astros.89 Pero decir que el tiempo es el movimiento
supone un error, incluso una simplicidad que la experiencia misma puede rebatir. En el fondo
de su objeción, está la idea de que los movimientos de las cosas creadas –desde el sol hasta la
rueda de un alfarero– pueden variar; que ningún tránsito es en sí mismo absoluto y regular.
“Nemo ergo mihi dicat caelestium corporum motus esse tempora, quia et cuiusdam voto cum
sol stetisset, ut victoriosum proelium perageret, sol stabat, sed tempus ibat.”90 Decir que la
marcha de ciertos objetos puede detenerse y posteriormente reanudarse, no provoca una
reacción especial; pero, afirmar que el movimiento del sol es también alterable, al punto de
que puede alcanzar el reposo, implica una posición totalmente innovadora por parte de
Agustín. De manera tan enfática quiere el santo separar la naturaleza del tiempo de las
mociones espaciales, que llega a considerar la quietud de los cuerpos celestes. La idea de que
todos los movimientos puedan variar, incluso los siderales, resulta muy difícil de asimilar para
el hombre moderno. Cada día la inquietud científica busca con más ahínco la posibilidad de un
reloj exacto; esta posibilidad sólo podría levantarse en la existencia de un movimiento
absolutamente constante.
Agustín no quiere distinguir, como si fueran dos realidades inconexas, el tiempo del
movimiento. Él simplemente da prioridad a lo temporal; las cosas se mueven en el tiempo. De
hecho, si se puede medir el curso de una acción es porque existe en lo sucesivo. Para poder
hablar de tiempos largos y tiempos cortos, es necesario haberlos calculado a partir de un
referente externo. ¿Cuál podría ser este punto que está fuera de la temporalidad, que puede
apartarse de ella, si no es el movimiento? Cuando se mide algo, lo que se mide es el intervalo
de un principio a un fin. “Ipsum quippe intervallum metitur ab aliquo initio usque ad aliquem
finem.”91 Si no se ha presenciado el inicio mismo de la acción, se debe tomar un determinado
lugar como principio y percibirlo hasta llegar al término; igualmente si no se llega a observar
el final se podrá tomar de forma arbitraria cierto momento como culminación. En este sentido,
89 Confessiones, XI, 23, 29. No se sabe con certeza a quién se refiere Agustín cuando habla del hombre instruido. Algunos autores han llegado a pensar que se trata de Platón; pues éste afirma en el Timeo 38, c: “La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales.” 90 Confessiones, XI, 23, 30. [Nadie, pues, me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes; porque cuando se detuvo el sol por deseos de un individuo para dar fin a una batalla victoriosa, estaba quieto el sol y caminaba el tiempo.] 91 Confessiones, XI, 27, 34. [Lo que medimos es el intervalo mismo de un principio a un fin.]

48
podemos medir el curso del tiempo marcando unas señales no implícitas al tiempo mismo,
hacer unas marcas en el continuo. Ciertamente, el hombre se vale de los movimientos siderales
para establecer hitos en lo sucesivo; la salida y el ocultamiento del sol proporcionan unas
referencias para la determinación de lo que llamamos día. El día es quizás la medida más
representativa, sirve para el cálculo de los meses y de los años; también él mismo puede
dividirse en horas, minutos y segundos. Pero, debemos insistir, el tiempo no se reduce a la
movilidad de ciertos cuerpos, pues ellos giran en el tiempo; de hecho, se podría ir más allá y
afirmar que se mueven porque hay tiempo.
Recordemos que para Agustín el tiempo es inteligible por la eternidad. Si se revisa la
narración del Génesis, las grandes luminarias, destinadas a marcar el día y la noche, fueron
creadas al tercer día. Tomado a la letra el relato, surge la pregunta: ¿qué sucede con los tres
“días” anteriores a la formación de los astros? Si se identifica el tiempo con el movimiento de
los cuerpos celestes, se tendría que afirmar que hubo un tiempo anterior al tiempo; lo cual
sería un contrasentido. Ciertamente, la creación es en Dios, desde su principio hasta su fin, un
acto instantáneo que se despliega en el número indefinido de nuestros instantes. Pero, el
discurso del Génesis (palabra revelada) tampoco puede ser desestimado en la manera de
mostrar los hechos de la sucesión. En otras palabras, si las Escrituras señalan que aquello que
sirve para marcar algunos límites temporales no fue originado en el primer momento, que los
movimientos siderales fueron creados “tres días después”, esto puede interpretarse como una
distinción natural entre el tiempo y el movimiento. Agustín, para resaltar la diferencia, hace
algunas suposiciones. Considera la relación que existe entre el día y el recorrido del sol de
oriente a oriente. Si el tiempo se reduce a la movilidad del sol, este astro ha de ser el referente
obligado para toda apreciación –medición– de lo sucesivo. De manera que si hubiera una
aceleración en su tránsito y el trayecto de un día se recorriera en una hora; entonces 24 horas
serían equivalentes a 24 días. El santo examina con igual atención el caso contrario. Si el día
fuese totalmente independiente del movimiento solar, y este cuerpo celeste hiciera su camino
en el espacio de una hora, el día comprehendería 24 circuitos solares.92 Existe una relación
entre el tiempo y el movimiento, pero la traslación de ciertos cuerpos no puede explicar por sí
92 Confessiones, XI, 23, 30.

49
misma el fenómeno de la temporalidad. Parece que en realidad el tiempo fuera más allá,
superara las referencias exclusivamente motoras.
Agustín examina la experiencia de la oratoria; revisa el verso: Deus creator omnium. Este
verso consta de ocho sílabas, alterna las breves y las largas. Las sílabas largas suponen el
doble de duración que las sílabas breves. Ahora, ¿qué determina lo que dura la pronunciación
de la sílaba breve? Agustín habla de un “sensus manifestus.” 93 En Confessiones no ofrece
suficientes detalles sobre la naturaleza de este sentido manifiesto, apenas lo menciona; se
podría pensar, sin embargo, que es una medida interior al propio hablante, que en el hombre
hay una especie de cadencia que establece los intervalos. Es en el De Musica donde se puede
encontrar un mayor desarrollo de esta idea. En el libro VI del De Musica Agustín habla de
distintos números: sonoros (sonantes), de reacción (occursores), de progreso (progresores), de
memoria (recordabiles), de juicio (iudiciales). Los números sonoros son los que produce un
cuerpo cualquiera; los de reacción, también llamados entendidos, son los propios del alma en
el momento de la audición, cuando reacciona con las pasiones del cuerpo; los de progreso,
también llamados proferidos, con los que mueve sus miembros al sonar (aún estando en
silencio), suponen un movimiento rítmico de acuerdo con los intervalos del tiempo; los de
memoria son los sonidos que conserva el alma, una vez que hayan sonado o acabado; y
finalmente, los de juicio son los que están presentes cuando nos deleitamos en la igualdad de
los ritmos o nos sentimos molestos cuando falta en ellos.94 El principio de la división, sin tener
en cuenta los números sonoros, lo constituyen las funciones del alma: percepción, el
movimiento dirigido por el alma, la memoria, y el juicio de la razón, que naturalmente Agustín
pone por encima de todo lo demás.95
Agustín señala que en el sujeto existe un juicio natural que permite establecer cuál sería la
proporción exacta de determinada sílaba. Comenta, por ejemplo, que se podría pronunciar una
sílaba en el espacio de tiempo en que se suceden tres pasos de un caminante, y la siguiente
sílaba en un tiempo doble, y así recitar al menos un verso completo; de esta manera, se
cumpliría la regla del yambo. Pero, en ningún caso el juicio tomaría estas mediciones como
93 Confessiones, XI, 27, 35. 94 De Musica, VI, 17, 57. 95 SVOBODA, K.: La estética de San Agustín y sus fuentes. Madrid: Librería Editorial Agustinus, 1958, p. 129.

50
buenas; no podría hacerlo porque sobrepasa ciertos límites, excede el orden de una proporción
natural. Se puede así equiparar el sentido manifiesto con el número del juicio.
Los números del juicio no se ven afectados por el olvido o la falta de práctica, no dependen de
una enseñanza o instrucción. De todos los números que considera Agustín son los únicos que
podría llamar inmortales. El sujeto tiene en su interior una medida que le permite aprobar los
sonidos (tiempos) armoniosos y censurar los confusos. El hombre está llamado a amar las
cosas bellas; se inclina hacia la igualdad, la unidad y el orden. Si bien, reflexiona Agustín, hay
algunos nombrados por los griegos σαπρόφιλος o “amantes de la podredumbre”, que parecen
gustar de las cosas feas, en realidad aman objetos menos bellos que otros, porque nadie puede
amar lo que ofende a los sentidos.96 A la naturaleza humana le fue concedida la posibilidad de
comprender las dimensiones y complejidades de este mundo creado. Posibilidad que en
ningún caso rebasa el límite que la misma proporción universal dispone.
Quid ita non possunt, nisi quia unicuique animanti in genere proprio, proportione universitatis, sensus locorum temporumque tributus est; ut quomodo corpus ejus proportione universi corporis tantum est, cujus pars est, et aetas ejus proportione universi saeculi tanta est, cujus pars est; ita sensus ejus actioni ejus congruat, quam proportione agit universi motus, cujus haec pars est? 97
Agustín entiende que el hombre posee un juicio que le otorga una armonía o igualdad a la
forma de realizar las acciones. El sujeto camina con cierto ritmo, come o bebe con
movimientos regulares; todo lo que hace está de alguna manera orientado por lo que él llama
un sentido manifiesto. Hay en el sujeto un equilibrio, una cadencia establecida por el
ordenamiento mismo de la naturaleza. En la creación, entendida en sus dimensiones espaciales
y temporales, existen unos límites dados a los distintos seres. El hombre sólo podrá percibir lo
que le es propio, lo que alcanza con la virtud de sus facultades. Si alguien, dice, estuviese
situado como una estatua en un rincón de una hermosa y amplísima casa, no podría captar la
belleza de aquel conjunto del cual él también es una parte. Como tampoco el soldado, puesto 96 De Musica, VI, 13, 38. 97 De Musica, VI, 7, 19. [¿Por qué no pueden, si no es a causa de que a todo ser vivo se le ha dispensado, según su propia especie, el sentido de los lugares y de los tiempos de acuerdo con una armonía universal, de tal suerte que al modo como su cuerpo tiene tal cantidad de masa en proporción de la masa universal, de la que es parte, y su edad tiene tanta duración en proporción de la masa universal, de la que es parte, y su edad tiene tanta duración en proporción del tiempo universal, de la que ella es parte, así también su facultad de sentir es proporcionada a su acción que él produce en armonía con el movimiento universal de la que ella es parte? ]

51
en fila, es capaz de observar la organización de todo el ejército. Ni una sílaba que viviera y
sintiera comprendería el ritmo y la hermosura del poema entero, que ella habría contribuido a
crear.98
Una vez revisado el “sensus manifestus”, volvamos al verso que analiza: Deus creator
omnium. Esta composición le permite mostrar la percepción de la continuidad. Para captar por
completo la belleza y el sentido de las palabras que forman el verso, es necesario que unas
sílabas dejen de sonar para que suenen las otras, que unas mueran y otras nazcan. En el fluir de
la voz dejarán de existir definitivamente los sonidos, pero en la memoria se conservará la
totalidad. Una sílaba, por breve que sea, tiene un principio y un final; ella se extiende en un
tiempo determinado. Insistimos, no importa cuán pequeño sea el sonido emitido, éste es
susceptible de dividirse hasta el infinito; por ello, no se puede percibir el comienzo de una
sílaba al mismo tiempo que su término. En consecuencia, para captar cualquier sílaba es
imprescindible la ayuda de la memoria; ella hace que persista en el alma el movimiento que se
produjo cuando sonó el principio mismo del sonido. Agustín parece decirnos que sin la
memoria simplemente no se podría oír nada. La memoria sería como la luminosidad que
posibilita la percepción del espacio, de hecho la llama lumen temporalium.99 La luz de los
intervalos del tiempo (memoria) abarca tanto espacio de duración como pueda extenderse en
su modo de ser. Es necesario que el alma discrimine ciertos lapsos de tiempo para ser capaz de
juzgarlos; si presencia un sonido continuo, no diferenciado por intervalos, la memoria no
podrá retener el movimiento, a menos que ella misma establezca un término. La memoria
ofrece las huellas recientes de una marcha indetenible, pero debe establecer ciertas
distinciones para lograrlo. “La memoria como lumen temporalium, conserva los ritmos, los
ordena, unifica y hace que pueda coexistir una sucesión de instantes.”100 Gracias a la retención
de lo proferido en la mente, se podrá medir el tiempo. En definitiva, aquello que permite al
hombre medir el tiempo está en el hombre mismo.
98 De Musica, VI, 11, 30. 99 De Musica, VI, 8, 21. “Quod quasi lumen est temporalium spatiorum.” [Como la luz de los intervalos del tiempo.] 100 SCIACCA: Op. Cit., p. 192.

52
Agustín define el tiempo desde la intimidad humana. Sólo el sujeto es capaz de vivir el curso
de la sucesión, sufrir su influjo; y a la vez, tener la posibilidad de separarse y reflexionar desde
cierta distancia sobre la continuidad. La extensión del presente, esa visión sobre lo actual,
depende del alma. Hay frente al hombre una serie de eventos, inquietudes, ocupaciones,
deseos, que no se han agotado, que perviven en la mente. Eso que es tan particular y concreto
e, igualmente, indeterminado; eso que aún conserva vigencia para cada individuo, es su
presente, su ahora. Si se trata de años, de unos meses o unos días, nadie podrá asignarlo. El
santo nos dice: “inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentionem: sed cuius rei,
nescio, et mirum, si non ipsius animi”.101 Después de una honda revisión de conceptos y
situaciones Agustín termina afirmando que el tiempo es una distensión del alma. Pero, ¿qué
significa exactamente esta definición? En principio, como ya lo hemos visto, se puede negar
completamente la identidad entre tiempo y movimiento. Por otra parte, el tiempo tampoco
sería una realidad expresamente física como podría serlo el espacio; pertenece al alma y, por
lo tanto, es de una naturaleza distinta:
Si le temps est si difficile à definir, c’est qu’il n’est ni une chose physique qui se mesure et qui se sépare, ni une substance que l’on abstrait, ni une qualité conçue comme une attribut d’un sujet, ni le sujet même, –c’est un état qui n’existe qu’en fonction de l’âme et pour lui permettre d’accomplir des étapes spirituelles.102
El tiempo está tan íntimamente vinculado al hombre que se relaciona más con la conciencia y
la memoria que con los hechos sensibles de la sucesión. El curso de los eventos pasa por el
alma y es allí donde se pueden distinguir los tres ámbitos de la temporalidad: pasado, presente
y futuro. La mente espera, atiende y recuerda; lo que espera pasa por lo que atiende y se dirige
hacia lo que recuerda.103 La medición de los tiempos ocurre en la interioridad humana: si se
habla de un futuro largo, se considera una amplia expectación; si más bien se habla de un
pasado largo, se hace referencia a una extensa memoria. Un ser creado no puede estar nunca
igualmente presente en todos los tiempos; el hecho de que le sea imposible la simultaneidad
101 Confessiones, XI, 26, 33. [De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión; pero ¿de qué? No lo sé, y maravilla será si no es de la misma alma.] 102 GUITTON: Op. Cit., p. 236. [Si el tiempo es tan difícil de definir, es porque no es una cosa física que se mide y que se separa, ni una sustancia que se abstrae, ni una cualidad concebida como un atributo de un sujeto, ni el sujeto mismo, –es un estado que no existe más que en función del alma y para permitirle completar etapas espirituales.] 103 Confessiones, XI, 28, 37.

53
conforma su misma naturaleza. El alma es vista por Agustín como un flujo, pero este flujo no
se entremezcla de forma pasiva con el tránsito general. La percepción, como la razón,
permiten captar en lo indefinido lo que hay de orden, de proporción. En pocas palabras, el
alma tiene la capacidad de observar la medida que está en el fondo de todas las cosas.
Cuando Agustín reflexiona sobre el tiempo, no lo hace considerando la armonía de las esferas,
no se detiene en la observación de las alteraciones naturales como, por ejemplo, en el cambio
de las estaciones; él se inclina hacia la melodía del verso latino. En el desarrollo de su teoría
del tiempo se advierte la prioridad de las manifestaciones humanas. El santo busca en aquella
retórica que enseñó –arte romano por excelencia– el orden, la belleza del ritmo. Filosofa sobre
los misterios del tiempo a partir de la cadencia suave de un canto que más que una música, es
una modulación. Este aspecto del estudio acerca del tiempo que tanto sobresale en Agustín, ha
sido ampliamente criticado por muchos autores. Por solo mencionar a dos intérpretes
contemporáneos, veamos lo que dicen Paul Ricoeur y Alexander Gunn. Para Ricoeur, Agustín
deja de lado la visión cosmogónica, según la cual el tiempo circunscribe, envuelve, domina la
naturaleza. Afirma: “Mi convencimiento es que la dialéctica entre la intentio y la distentio
animi es incapaz de engendrar por sí sola este carácter imperioso del tiempo; y que,
paradójicamente, contribuye incluso a ocultarlo.”104 Gunn, por su lado, considera que Agustín
debe retroceder ante la dificultad de definir el tiempo objetivamente y, en consecuencia, lo
reduce a cuestiones psicológicas. “En efecto, –dice– eludiendo el problema del tiempo como
tal y sustituyéndolo por un problema afín pero diferente, lo presenta a través de nuestra
conciencia del tiempo. El aspecto psicológico, sin embargo, no puede nunca ser un sustituto
de la discusión metafísica.”105
Para responder a las objeciones de Ricoeur y Gunn es necesario tomar en cuenta justamente el
aspecto metafísico de su teoría. Agustín señala: “Ecce sunt caelum et terra, clamant, quod
facta sint; mutantur enim atque variantur. Quidquid autem factum non est et tamen est, non est
in eo quicquam, quod ante non erat; quod est mutari atque variari.”106 Todo lo que existe,
104 RICOEUR, P.: Tiempo y narración, Tomo III, México: Siglo XXI, 1996, p. 643. 105 GUNN, A.: El problema del tiempo, Vol. I, Barcelona: Ediciones Orbis, 1988, p. 45. 106 Confessiones, XI, 4, 6. [He aquí que que existen el cielo y la tierra, y claman que han sido hechos, porque se mudan y cambian.]

54
existe en la sucesión; con el mundo Dios hizo el tiempo. Si un tronco muere por la
degradación de su materia en el bosque y nadie –ningún alma– aprecia el lapso de su
caducidad, ¿se podría decir entonces que tal materia se descompone fuera del tiempo? Agustín
distingue la realidad de los cuerpos de la realidad del alma; no las separa enteramente porque
ambas forman parte de este mundo creado, pero establece diferencias fundamentales. Todo lo
que existe vive en la movilidad y el cambio, nada escapa de esa rigurosidad de los minutos o
de las pulsaciones regulares de la duración. Pero el tiempo, como bien se dijo, es únicamente
una distensión del alma; una percepción del hombre hacia los eventos de su propia vida y los
de la naturaleza. Entonces, podemos considerar dos aproximaciones al devenir, un tiempo que
actúa en y por el alma y, una duración que subyace, que se presenta como multiplicidad
numérica, muchas veces inaprensible, extraña. Agustín no podría dejar de lado la fuerza
imperiosa de la sucesión, mucho menos considerar que la movilidad se reduzca a la capacidad
perceptiva del hombre, aspecto puramente psicológico; él entiende la distinción que existe
entre una materialidad mudable y la experiencia que el sujeto tiene de esa mutabilidad. Para
Ricoeur y Gunn es imposible conformarse con la apelación que hace Agustín al poder creador
de una fuerza divina. La explicación del tiempo objetivo, cosmogónico, está, para el santo,
dada en el acto mismo de la creatio ex nihilo.
Sacadas de la nada, las cosas que vienen de una nulidad absoluta no participan sólo del ser,
sino del no-ser. Hay en la criatura una carencia que engendra la necesidad de adquirir aquello
que por naturaleza no posee; y en consecuencia, adviene la exigencia del cambio. “Et inspexi
cetera infra te et vidi nec omnino esse nec omnino non esse.” 107 Las alteraciones o los
movimientos de los entes que se consideran aquí van más allá de las traslaciones locales.
Agustín parece entender la mutabilidad más relacionada con los aspectos generativos y
degenerativos de la vida, que con las referencias cosmogónicas de los movimientos astrales.
Dios realiza una creación ex nihilo, esto es, de la pura nada hace el universo. La creación
hecha de la nada produce como un efecto necesario la aparición del “tiempo objetivo” o de lo
que hemos llamado duración. Una piedra, un volcán, una simple hoja suelta, viven en el
cambio, forman parte de la realidad física; pero, esas cosas no tienen una vivencia del tiempo,
107 Confessiones, VII, 11, 17. [Y miré las demás cosas que están por bajo de ti, y vi que ni son en absoluto ni absolutamente no son.]

55
no miden los años que pasaron en formarse o los meses que transcurrieron para llegar al
deterioro. La materia, aunque sometida a la movilidad, es incapaz de concebir las nociones de
pasado, presente y futuro. Únicamente el alma humana puede distenderse, extender, con la
ayuda de la memoria, su atención por el paso de los múltiples ahoras.
San Agustín tiene una idea de orden que regulariza todo lo existente; para él las cosas están
constituidas de una forma que, si bien al hombre le puede resultar misteriosa, estructura, en su
misma contingencia, una unidad. Es un orden que Guitton llama de perspectiva que “par le jeu
d’une participation dont nous ne pouvons savoir la loi, exprime l’unité dans la multitude.”108
La naturaleza creada está dirigida por un principio superior, en cierto sentido incomprensible
para el limitado entendimiento humano. La disposición de los hechos o de las acciones
particulares expresa una afinidad difícil de contemplar en la sucesión pero, desde una visión
más amplia, refiere a una imagen con sentido. Si volvemos a la metáfora del canto nos
encontramos con la regla de la modulación musical; sonidos independientes se solidarizan en
una composición. En Confessiones Agustín afirma:
Et quod in toto cantico, hoc in singulis particulis eius fit, atque in singulis syllabis eius; hoc in actione longiore, cuius forte particula est illud canticum, hoc in tota vita hominis, cuius partes sunt omnes actiones hominis, hoc in toto saeculo filiorum hominum, cuius partes sunt omnes vitae hominum.109
La duración que todo lo afecta es una condición implícita a la naturaleza. El hombre sabe, o
acaso intuye, que el devenir de las cosas responde a un orden que se despliega; orden que,
como hemos mencionado, puede mostrarse como confuso e irreconocible. Y para el sujeto que
observa el conjunto, que siente la armonía universal, adviene el deseo de la visión. El hombre
se ve impulsado a trascender los límites de su propia constitución temporal, necesita que la
distentio animi pase a ser una intentio.
108 GUITTON: Op. Cit., p. 315 [Por el juego de una participación de la cual no podemos saber la ley, expresa la unidad en la multiplicidad.] 109 Confessiones, XI, 28, 38. [Y lo que sucede con el canto entero, acontece con cada una de sus partecillas y con cada una de sus sílabas; y esto mismo es lo que sucede con una acción más larga, de la que tal vez es una parte aquel canto; esto lo que acontece con la vida total del hombre, de la que forman parte cada una de las acciones del mismo; y esto ocurre con la vida de la humanidad, de la que son partes las vidas de todos los hombres.]

56
Si bien en la captación de los intervalos de tiempo son requeridas las facultades de los
sentidos; en la posibilidad de alcanzar el más puro presente, la intentio, sólo podrá contarse
con el esfuerzo espiritual. En el ámbito de la extensión todo existe en diversas proporciones;
en lo físico nada es grande o pequeño absolutamente, sino sólo por comparación. Los sentidos
pueden percibir las dimensiones, apreciar los lapsos temporales de acuerdo a una determinada
capacidad; pero, el alma tiene la posibilidad de ir más allá, de alcanzar la grandeza, la igualdad
y el orden inteligibles. La intentio por definición está fuera del tiempo, es la mirada sobre el
presente absoluto y eterno; mirada que, de lograrse, supondría para el hombre un total
estremecimiento. En la reflexión sobre el tiempo, Agustín establece dos direcciones diferentes.
Una, que podríamos llamar horizontal, consiste en la distensión según la cual el alma entiende
el pasado, el presente y el futuro. La otra dirección será la que tiene un sentido vertical; donde
el espíritu en lugar de extenderse o disiparse, se concentra, se recoge, se contracta hacia las
alturas. Pero, el logro de esta concentración no es deliberado; en todo caso el hombre, por el
uso de su voluntad libre, podrá dirigir su atención hacia lo eterno, pero será únicamente Dios
quien pueda elevarlo.
En la experiencia que tuvo en Ostia, a la cual ya hemos hecho referencia en este mismo
capítulo, San Agustín logra por un momento tocar lo que podríamos llamar “un no-tiempo”.
Este episodio en su vida tiene lugar alrededor del año 387 d. C.:
Et adhuc ascendebamus interius cogitando et loquendo et mirando opera tua et venimus in mentes nostras et transcendimus eas, ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis, ubi pascis Israel in aeternum veritate pabulo; et ibi vita sapientia est, per quam fiunt omnia ista, et quae fuerunt et quae futura sunt, et ipsa non fit, sed sic est, ut fuit, et sic erit semper. Quin potius fuisse et futurum esse non est in ea, sed esse solum, quoniam aeterna est: nam fuisse et futurum esse non est aeternum.110
Hemos visto que la temporalidad humana se descompone en dos ámbitos indisociables y, a la
vez, distintos. Uno hace que la vida en lugar de concentrarse en la unidad, se despliegue en
110 Confessiones, IX, 10, 24. [Y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras; y llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y es la vida la Sabidurá, por quien todas las cosas existen, así las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie; siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella fue ni será, sino sólo es, por ser eterna, porque lo que ha sido o será no es eterno.]

57
diversos instantes. El otro restaura lo que parecía deshecho, reúne la dispersión y otorga a la
duración un nexo. Estos dos factores, que se ven expresados en la distentio y la intentio, se
entrelazan, se reclaman el uno al otro como las dos caras de la vida presente. La relación entre
el tiempo y la eternidad no puede nunca dejarse de lado en el pensamiento de Agustín; él llega,
en una posición claramente inspirada en Plotino, a nombrar los tiempos como imitaciones de
la eternidad.111 Usa una imagen bastante efectiva en el De Genesi ad litteram para explicar ese
lazo inquebrantable entre la sucesión y la simultaneidad absoluta. Describe la manera como la
vista pasa, y no pasa al mismo tiempo, por los distintos espacios que tiene frente a sí. Pasa
porque para contener la imagen de lo contemplado la visión recorre los diversos estadios que
están expuestos; pero no pasa porque tiene la capacidad de observar en un único instante el
conjunto, sin tener que dejar de ver una cosa para ver otra.112 En el tiempo –explica– todo es
fragmentario, progresivo; pero en la eternidad los acontecimientos se ven juntos, unificados en
un solo presente. Percibir la luz roja, por ejemplo, es captar en un instante cuatrocientos
trillones de vibraciones distintas que, si se ofrecieran una después de la otra, ocuparían la
atención de alguien durante quizás doscientos cincuenta siglos. La única forma de poder
apreciar cada vibración es que el acto del espíritu sea contemporáneo a todas ellas, de la
misma manera como la eternidad es contemporánea a todos los eventos de la historia.113
Cuando describe su experiencia en Ostia, Agustín en realidad no nos hace el relato de un
logro, sino más bien el de una caída. Si el alma ha podido sentir que tocaba la eternidad como
en un punto, es para ser pronto rechazada, expulsada a su condición temporal. Aunque
ciertamente, haber tenido una visión de lo eterno supone una especie de sello, una marca en la
conciencia del sujeto. La vivencia mística implica el hecho de que por un instante el hombre
ha conquistado el tiempo, ha podido en ese momento trascender los límites y las improntas de
la sucesión.
Ahora bien, el hombre sólo entiende el conjunto ordenado de los hechos históricos por la
Revelación acogida en un acto de fe. Él vive sumergido en sucesos particulares, muchas veces
desvinculados, que no parecen establecer relación alguna. El alma únicamente puede
aproximarse al conjunto por la imaginación, por extensión o analogía. La fe nos proporciona
111 De Musica, VI, 11, 29. 112 De Genesi ad litteram, IV, 34, 54. IV, 35, 56. 113 GUITTON, J.: Justification du Temps, Paris: Presses universitares de France, 1966, p. 10.

58
una idea de la historia universal, nos permite otorgar coherencia al pasaje del tiempo.
Buenaventura, un estudioso de la obra agustiniana, señala en su Itinerarium mentis in Deum
que el entendimiento que cree, al ver el mundo, atiende al origen, al decurso y al término.
“Secundo modo aspectus fidelis, considerans hunc mundum attendit originem decursum et
terminum.”114 La visión de los eventos como un todo ofrece al sujeto una comprensión
distinta, más significativa, de la temporalidad; los hechos pasados en realidad no hacen sino
cumplir promesas y anuncios aún más antiguos, existen relaciones que unen momentos
alejados en el tiempo. La fe, en pocas palabras, es la que puede dar al pasado una sustancia y
otorgar al hombre una confianza en el futuro.
El hecho de que en la eternidad esté contenida –presente– toda la historia, hace que Agustín se
pregunte, en los últimos capítulos del libro XI de las Confessiones, sobre la presciencia de
Dios. Si Dios conociera todos los eventos del devenir de la misma manera como, por ejemplo,
un hombre sabe la totalidad de un canto antes de que lo recite, (o si ha comenzado a cantar, es
capaz de identificar cuánto ha pasado y cuánto resta de él para terminar); entonces ¿dónde
estaría la libertad humana? Pero Dios no preconoce o prevé los acontecimientos que ocurren
en la temporalidad, porque él no está en un ámbito anterior. Si vive en la más pura
simultaneidad no puede observar las cosas antes de que sucedan, porque en lo eterno no hay
un “antes”. Dios sí conoce las cosas que pasan, pero lo hace de un modo más admirable y
profundo. Si se equiparara la forma de conocer el tiempo de Dios con la manera como conoce
el hombre un canto cualquiera, se estaría incurriendo en ciertos errores. El que recita un canto
conocido tiene la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas, su alma se
distiende en lo sucesivo. La visión de Dios es simplemente coetánea a los hechos, es siempre
actual o eterna.
El tiempo en Agustín ha de entenderse siempre vinculado a la noción de presente. La distentio
y la intentio se remiten, en distintos grados, a una realidad que es en el alma. La continuidad
inestable, fugaz, que parece ir desdibujándose en el tránsito, adquiere un contenido en el
espíritu del sujeto. Quizás en la filosofía desde Parménides ya se haya recusado la aplicación
del es con referencia al pasado y al futuro, y se haya relacionado lo existente con el carácter de
114 BUENAVENTURA: Itinerarium mentis in Deum I, 12.

59
presencia que tienen las cosas.115 Pero fue Agustín quien elaboró de una manera mucho más
completa y acabada esta aproximación a la realidad temporal. En él la unidad del presente no
es vista como un punto matemático, sino más bien como un intervalo durable. La memoria
individual es la que establece los nexos, la que permite la apreciación incluso de lo más
inmediato. El pretérito y el futuro obtienen su forma en esa capacidad que tiene el hombre de
actualizar, de traer a su ‘estar siendo’ (ens) aquello que de alguna manera lo configura:
recuerdos, vivencias, deseos; tiempo pasado y tiempo futuro.
3. Memoria y biografía.
El pretérito y el futuro tienen su punto de encuentro en el sujeto. La distensión del tiempo se
proyecta a partir de un alma individual. Aquel atributo que se ha vinculado a la sucesión, su
inaprensible flujo, parece en realidad quedar acumulado, depositado en la persona. Eso que se
ha señalado siempre como fugaz, como carente de ser, es lo que justamente configura la vida
humana. En vez de pasar, el tiempo permanece. Si el hombre mira hacia el pasado encuentra
tal vez con sorpresa que está mirando hacia su propio interior; que es en sí mismo donde
perduran incluso aquellas experiencias que en su momento parecieron tan imperiosas y ajenas.
Lo que el sujeto ha hecho, ya es de alguna manera definitivo; todas sus acciones se han
instalado en él, han contribuido a formar su identidad.
Cuando el hombre descubre el mundo –su estar situado en determinada circunstancia–; cuando
tiene el primer recuerdo de la realidad y, por tanto, tiene el primer recuerdo de sí mismo, se da
cuenta de que hubo un tiempo anterior a su conciencia. Si no tiene memoria de aquella
duración, ¿se podría decir que existió realmente tal tiempo? En primera instancia, no tendría
sentido afirmar que aquellos primeros meses o años de existencia son un “pasado”, si somos
coherentes con la posición que adopta Agustín; no obstante, esa vida que precede a la memoria
sui tiene un peso concreto, sucedió. Uno de los aspectos más interesantes de ese “darse cuenta
de uno mismo” es el hecho manifiesto de que la vida no comienza desde cero, pues cuando
parece que empieza en realidad ya se está viviendo. Hay, por tanto, una sensación de tiempo
acumulado y, a partir de allí, el deseo de realizar una especie de reconstrucción por medio de
115 Comentario de VIGO a ARISTÓTELES: Física, Buenos Aires: Editorial Biblos, 1995, p. 234.

60
recuerdos ajenos, de la apropiación de ciertos testimonios: “Hoc enim de me mihi indicatum
est et credidi, quoniam sic videmus alios infantes; nam ista mea non memini.”116 Creer en la
palabra que el otro tiene de uno mismo implica hacerse dueño o apoderarse de las
remembranzas que componen la prehistoria personal. Esa sucesión que es anterior a la
conciencia adquiere significado, se hace tiempo en el sentido agustiniano, con la ayuda del
prójimo. Agustín alude a los relatos que las nodrizas y los padres hacen de su infancia.
Además, confirma la verosimilitud de los hechos observando el comportamiento de otros
niños.
El hombre que ya posee un recuerdo de sí mismo se encuentra en un contexto lleno de
demandas, de motivaciones; le resulta necesario hacer una discriminación en las atenciones de
la conciencia. Si respondiera a cada uno de los estímulos dados por la acción presente, podría
enloquecer. Hay tantos movimientos desiguales y heterogéneos en la experiencia del mundo
que la conciencia ordena, integra, pero, sobre todo, evita y olvida. Es imprescindible que el
sujeto sea capaz de integrar los instantes sucesivos y les dé una forma continua,
inquebrantable. Agustín, como hemos visto, se vale del ejemplo de un canto que, aunque es
escuchado de manera progresiva, no deja de ser una totalidad en la percepción que produce.
Las sílabas mueren para dar pie a otros sonidos igualmente fundamentales en la configuración
de la obra. A pesar de la extensión, del discurrir diacrónico, la melodía es recibida por el alma
como una unidad estética. Pero quizás en la música la experiencia resulta muy evidente; sin
embargo, cada una de nuestras acciones está formada por elementos no simultáneos. El alma
debe en cada momento componer un proceso, dar coherencia a todo lo que vive y, además,
insertarlo en una biografía personal. El sujeto siempre está dentro de una dinámica que le
exige no sólo conocimiento, sino también poder integrador.
La memoria le quita al pasado el carácter de algo totalmente ido. Ella no sólo es capaz de
hacer presente las cosas pretéritas en cuanto pretéritas, es decir, de recuperar las imágenes
guardadas; sino que también tiene la posibilidad de organizar este contenido en función de los
cambios del sujeto. De alguna manera, el hombre va reordenando el recuerdo de sí mismo, las
116 Confessiones, I, 6, 8. [Esto han dicho de mí, y lo creo, porque así lo vemos también en otros niños; pues yo, de estas cosas mías, no tengo el menor recuerdo.]

61
acciones que suceden afectan, mucho o poco, su autoconciencia. Los diversos eventos
ocurren, sin embargo, en una realidad subyacente; todos los hechos radican en una misma
subjetividad, y es justamente por ello, que pueden incluirse en una serie única. Ninguna
intermisión puede romper la unidad dada por la misma naturaleza del sujeto; si se diera el
caso de que un hombre perdiera la conciencia por un largo tiempo, en el momento en que la
recuperara, incluiría su acción presente en el hilo discursivo que han formado todos los
sucesos anteriores.
La mutabilidad, el movimiento continuo donde los cuerpos dejan de ser lo que eran para
comenzar a ser lo que no eran, supone en sí una cierta informidad que es difícil de expresar.
Visto en un sentido absoluto, los entes creados no podrían tener una consistencia real, pues el
tránsito de hechos y circunstancias resulta indetenible. Es gracias a la subjetividad estable
como, a pesar de los cambios, el individuo permanece. Se podría decir entonces que todo
transcurre, todo pasa, salvo el sujeto mismo. “Sempiternum est enim animo vivere,
sempiternum est scire quod vivit: nec tamen sempiternum est cogitare vitam suam, vel
cogitare scientiam vitae suae; quoniam cum aliud atque aliud coeperit, hoc desinet cogitare,
quamvis non desinat scire.”117 El hombre, en cuanto a la temporalidad, se conforma de dos
elementos complementarios: por una parte, está sometido a un devenir que modifica una y
otra vez, enriquece, su memoria; y por otra, él conserva un sustrato inalterado que posibilita la
cohesión de todas las experiencias.
En el esfuerzo por dar unidad a la propia vida, el sujeto entiende el discurrir como –usando las
palabras de Portman– “tiempo configurado.”118 La sucesión, vista desde el presente personal,
no consiste en una serie de eventos discontinuos que aisladamente hayan marcado nuestra
existencia. La memoria es capaz de representar el conjunto de hechos con un orden; con una
especie de dirección preestablecida que, en cierta forma, indica la razón de nuestra actualidad.
Todo el acontecer se ve sujeto a una progresión coherente, a una serie de causas solidarias.
Esta memoria está impregnada de inteligencia, es una manera de dar sentido a lo que somos.
117 De Trinitate, XV, 15, 25. [Eterno es al alma el vivir, eterno el conocimiento de su vivir; pero no es eterno el pensar en su vida o pensar en el conocimiento de su vivir, porque, cuando principia a pensar en unas cosas, deja de pensar en otras, sin cesar de conocer.] 118 PORTMAN: “El tiempo en la vida del organismo”. En: El hombre ante el tiempo, Caracas: Monte Ávila Editores, 1970, p. 17.

62
Pero, también hay en el hombre una memoria, menos sometida a la perspectiva, que hace
presente algunas afecciones del pasado, incertidumbres, alegrías y tristezas. Trae a la mente
ciertos estados del alma no para volverlos a padecer, tampoco para conectarlos en un hilo
argumental; los retoma en su simplicidad como evidencia de un hecho: estamos sometidos a
la duración, a ese discurrir impensado que modula también nuestra personalidad, nuestro estar
en el mundo. La memoria que ordena y la memoria que es consciente del ritmo temporal, de
la caducidad, ambas se enlazan en la noción de biografía.
Para el hombre que no nace con la vida biológicamente programada, la libertad es una
premisa fundamental. El sujeto se encuentra en un continuo recomienzo: al despertar por la
mañana, al comenzar el año, con cada una de las tareas que emprende, con el movimiento de
un lugar a otro. La libertad no sólo se evidencia en eventos extraordinarios, en pocas palabras,
cuando es puesta a prueba; ella se manifiesta en todos los actos de nuestro mundo fechado. La
voluntad libre del sujeto es una constante que perdura en el fondo del yo. Es difícil, en la
reflexión sobre la historia singular, considerar la existencia como un todo orgánico, como una
estructura sólida, sin tenerla a la vez como un destino ya dado. Pareciera que en realidad no
hubiera un lenguaje proporcionado a la expresión de la libertad.119 Cuando se narra el pasado
la libertad llega a mostrarse con rasgos que se tornan claramente necesarios. Las fases de la
existencia se llaman unas a otras: el comienzo sólo anuncia, el fin recapitula. Sin embargo,
sabemos que cada acción tiene una importancia particular, que incluso el último acto de una
vida puede marcarla totalmente. De hecho, algunas veces la decisión final da sentido a todas
las otras. Podría tenerse presente, por ejemplo, la historia del buen ladrón.120
Cuando el hombre se observa a sí mismo se le aparecen sus deseos, dudas, dolores; muchas
cosas advienen, aun sin ser reclamadas. Los vestigios de las acciones transcurridas quedan
guardados en el interior del alma. La memoria –todo el pasado contenido– es de alguna
manera irrepresentable, sus amplios límites no se circunscriben a una imagen. “Nomino
memoriam et agnosco quod nomino. Et ubi agnosco nisi in ipsa memoria? Num et ipsa per
119 GUITTON, J: L’existence temporelle, Paris: Aubier. Montaigne, 1949, p. 173. 120 Ibidem, p. 174.

63
imaginem sibi adest ac non per se ipsam?”121 Agustín describe la memoria relacionándola con
recónditos penetrales, abismos, escondrijos. Si hay algo que la memoria no puede traer
completo, que no puede hacer presente en su totalidad, es la memoria misma. Las realidades
que Agustín vincula con una posible representación de la memoria siempre dejan algo oculto;
entre las sombras que se pierden, las esquinas, se esconden múltiples impresiones. Es
imposible tener presente, actualizar, todo lo que sabemos y todo el proceso por el cual hemos
obtenido tal conocimiento; no se puede recuperar a la vez los sentimientos, las reflexiones, las
pérdidas de una vida entera. La aproximación más cercana a la memoria en sí, ha de ser la
vida misma o su obra. A la edad de 43 años, Agustín escribe sus Confessiones, libro
autobiográfico que es el reflejo de una remembranza selectiva, estructurada y, por ello mismo,
llena de significación. Será quizás algo más que una imagen de la memoria, pero ciertamente
este texto supone un tributo, un elogio a la capacidad retentiva del alma.
En esas Confessiones Agustín se cuenta a sí mismo en dos instancias; en primer lugar, se
presenta ante Dios, no con la intención de hacerse conocer, porque “tibi quidem, Domine,
cuius oculis nuda est abyssus humanae conscientiae, quid occultum esset in me, etiamsi
nollem confiteri tibi?”122, sino para alabar, clamar con el afecto del corazón, la grandeza del
que ha creado todas las cosas. La otra instancia se refiere a la realidad de los hombres.
Agustín se confiesa ante los otros fundamentalmente por caridad. El amor a los hombres lo ha
movido a decir, a mostrar aquellos males pretéritos (que Dios ya ha perdonado) con el fin de
impulsar al espíritu humano para que no se duerma en la desesperación; para que, ante la
debilidad, no diga “no puedo”, sino que se levante con la misericordia y la gracia divinas. En
pocas palabras, Agustín cuenta el camino de su conversión. Las Confessiones no son un libro
de simples reminiscencias; son un retorno al pasado que expresa la historia de los afectos
personales. Son la mirada sobre un corazón convertido, volcado hacia su verdadera fuente.
“Ergo in confessione sui accusatio, Dei laudatio est.”123
121 Confessiones, X, 15, 23. [Nombro la memoria y conozco lo que nombro; pero ¿dónde lo conozco, si no es en la memoria misma? ¿Acaso también ella está presente a sí misma por medio de su imagen y no por sí misma?] 122 Confessiones, X, II, 2. [Y ciertamente, Señor, a cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿qué podría haber oculto en mí, aunque yo no e lo quisiera confesar?] 123 Sermo, 67,2. [Luego, acusación de sí en confesión es alabanza de Dios.]

64
Agustín considera el pasado de un hombre muy vivo en su presente; cada uno de los
individuos es distinto porque cada voluntad está forjada de una manera única, a partir de
experiencias intransferibles. Cuando él narra los momentos importantes de su vida, muchas
veces expresa una tensión entre el deseo de transformar su espíritu y la memoria de sus
costumbres. “”Retardabant tamen cunctantem me abripere atque excutere ab eis et transilire
quo vocabar, cum diceret mihi consuetudo violenta: «Putasne sine istis poteris?»”124 La
consuetudo violenta agobia el alma de Agustín, y muchas veces la domina. El hombre que se
convierte busca vencer la fuerza de ciertos hábitos; desea superar el peso de su propia
memoria. Pero, la gravidez de la rutina muchas veces resulta insalvable. Ante las incontables
recurrencias, Agustín siente la necesidad de pedir ayuda a Dios, porque solo no puede
apartarse de aquellas cosas que ha hecho durante mucho tiempo. Las Confessiones están
impregnadas del lenguaje de los salmos, las experiencias que allí se narran consiguen una
buena expresión en el discurso religioso.125
La conversión fue el tema principal de la autobiografía durante el tiempo de Agustín. El
cambio que los hombres vivían se contaba como una vuelta a la sobriedad de un borracho.
Los conversos insistían en que eran unas personas distintas y que nunca sentían la necesidad
de mirar atrás. La entrega a una filosofía o a un credo religioso era vista como la adquisición
de una seguridad definitiva.126 En los primeros libros que escribe Agustín después de su
transformación, se aprecia cierto optimismo; él piensa que de alguna manera puede alcanzar
en esta vida la tierra de la bienaventuranza. Sus reflexiones se centran más en el porvenir o en
la actualidad; el pasado parece ser un simple camino recorrido, que en algunos casos puede
servir para ejemplificar cosas que en los otros deben corregirse. Pero, en el momento en que
escribe las Confessiones el santo tiene un mayor reconocimiento de sus límites, de su
naturaleza. Se vuelve hacia su pasado y lo vivifica, lo considera tan propio como su presente.
No es el mismo hombre de antes, pero jamás hubiera sido el Agustín piadoso, el pensador
convertido y humilde, sin aquellas experiencias pretéritas. La conversión puede verse en
124 Confessiones, VIII, 11, 27. [Hacían, sin embargo, que yo, vacilante, tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar adonde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía: “¿Qué?, ¿piensas tú que podrás vivir sin estas cosas?”] 125 BROWN, P.: San Agustín de Hipona, Madrid: Acento. Editorial, 2001, p. 186. 126 Ibidem, p. 189.

65
general como una renuncia a todo lo que conformaba la vida anterior; sin embargo, esta
renuncia no ha de entrañar el olvido.
Para sólo considerar el profundo cambio que vivió Agustín en el movimiento de su
conversión, veamos cómo enumera Marrou todos los hábitos y proyectos que el santo
modifica o abandona. En el aspecto religioso, decide entrar en la iglesia católica; se hace
inscribir como catecúmeno para recibir el bautismo. En el ámbito moral, se separa de su
segunda concubina, renuncia a todo proyecto de matrimonio y adopta una vida ascética. En lo
social, dimite de su cargo de profesor y deja de lado todas las ambiciones referidas a su
carrera como retórico; desecha también las posibilidades de ingreso en la administración
imperial, donde había soñado entrar. Desde el punto de vista intelectual, se adhiere al
pensamiento neoplatónico y se separa definitivamente del escepticismo académico. En lo
cultural, reordena sus inquietudes; ya no se detiene en las bellas formas de las artes literarias,
en las construcciones lingüísticas, sino que emprende una búsqueda de la sabiduría y
desarrolla una cultura fundamentalmente filosófica.127 En muy poco tiempo Agustín vive
todos estos giros, aquellas cosas que eran tan importantes para él dejan de tener significado,
ya no ejercen ningún peso sobre su voluntad. Y, sin embargo, él no las ha olvidado, no las
oculta en el silencio; por el contrario, tienen un sentido, contribuyen en gran medida a
modelar su personalidad.
La actitud que tiene frente a sí mismo la adopta con sus familiares y amigos, y con unos pocos
trazos muestra el devenir biográfico de cada uno. No desarrolla una amplia descripción de sus
caracteres; sin embargo, sentimos que los conocemos. Él no proporciona datos, tan solo
manifiesta dimensiones personales. Agustín tiene la capacidad de mostrar a los otros
enlazando el pasado con el presente, expresando las distintas memorias. Si habla de Mónica
nos enteramos de su gusto por el vino durante la niñez,128 las relaciones con su esposo, la
fortaleza de su temperamento. Cuando menciona a Alipio relaciona la constancia de su
castidad con la decepción que éste sintió hacia el deleite carnal durante la juventud.129 Los
individuos que rodean a Agustín terminan siendo tan cercanos para el lector como el mismo
127 MARROU: Op. Cit., pp. 164-165. 128 Confessiones, IX, 8, 18. 129 Confessiones, VI, 12, 21.

66
santo. Agustín tiene el talento de otorgar una presencia con espesor, de trazar en relieve los
diversos perfiles.
A pesar de que la narración de las Confessiones deja la impresión de que los eventos vienen a
su hora, de que cada acción tiene una importancia oportuna, la vida de Agustín no es la de un
sujeto simplemente llamado a la santidad, no se manifiesta como un recorrido lleno de señales
evidentes. Su biografía está colmada de complejidades y dudas. Es la expresión de la libertad
humana. El itinerario que recorre no está dado como un camino fácil, si bien nosotros
podemos comprender la totalidad como un cuadro saturado de anuncios y causas. Agustín
expone en su libro la vivencia misma del tiempo, la oposición entre lo que era y lo que va a
ser, la dualidad persistente entre lo viejo y lo nuevo.
La memoria guarda una relación explícita con el pasado; pero, en Confessiones, Agustín tiene
la habilidad de mostrar el peso de la incertidumbre, de hacer patente la tensión que existe
entre lo pretérito y lo porvenir. En esa autobiografía se aprecia claramente la fuerza de la
expectación. Muchas veces cuenta su vida como una realidad impregnada de inquietudes; y la
pregunta o la intranquilidad pueden verse como una manera de situarse frente al futuro. Sólo
el hombre tiene la posibilidad de vivir proyectado, de tener un planeamiento aventurado o
formativo de sí mismo. Pero –visto desde la pura experiencia de la sucesión– al estar en
continuo devenir algo, el individuo paradójicamente se mueve hacia su propio término. El
hombre reconoce la temporalidad de su historia, justamente porque sabe que ésta se acaba. La
disposición ante el fin de la existencia subyace en los trece libros de las Confessiones. A pesar
de su naturalidad y de su obviedad, la muerte se presenta como una exigencia de sentido. Si el
santo, en su juventud, se adhiere a la filosofía a partir de la lectura del Hortensius de Cicerón;
si –una vez transcurridos muchos años de continua inquietud intelectual y espiritual–,
abandona muchos de sus planes y desarrolla una búsqueda incansable que lo lleva a
convertirse, es porque necesita una respuesta que aquiete su espíritu. Aunque Agustín ya
conoce el destino al que ha de llegar cuando narra las experiencias tenidas antes de su

67
conversión, en las Confessiones no deja nunca de hacerse manifiesta esa extraña memoria del
futuro.130
Así como la vida es siempre de alguien, la memoria ha de ser necesariamente de un sujeto. En
efecto, la memoria es personal o no es. Contarse a sí mismo en confesión, supone sopesar el
recuerdo, situarlo en la compleja trama del devenir singular. El narrador se hace de alguna
manera un artista de su pasado. Discierne las semejanzas de los eventos, las afinidades entre
los hombres conocidos, el concierto de los azares. La verdadera memoria estructurada es
aquella que no sucumbe, que es casi imposible de arrebatar porque supone la propia identidad.
El relato de los sucesos se hace a partir de una apreciación ciertamente subjetiva. Un intervalo
de tiempo que fue largo y tedioso, por ejemplo, en retrospectiva parece haber transcurrido en
un segundo; por el contrario, un tiempo bien aprovechado fluye rápidamente cuando se vive,
pero parece mucho más largo en la reconstrucción que de él se hace. En pocas palabras, la
vivencia del tiempo depende del orden y significado de su contenido. Agustín pasa
fugazmente por muchos sucesos de su vida, no ofrece detalles de aquello que le parece de
poca importancia; pero eventos como el robo de unas peras en su juventud o la muerte de su
madre, son narrados con un detenimiento admirable, con un uso excepcional de la palabra.
Una vez que la historia acaba, sea por medio del discurso o por la naturaleza misma, es decir,
porque el autor decide detenerse en la narración de su propia vida o adviene la muerte; la
existencia toda es ya una obra que el espíritu de los otros contempla. Leer las Confessiones es
conocer, asomarse a la interioridad de Agustín. Él mismo nos habla de la memoria es estos
términos:
Ibi mihi et ipse occurro meque recolo, quid, quando et ubi egerim, quoque modo, cum agerem, affectus fuerim. Ibi sunt omnia, quae sive experta a me sive credita memini. Ex eadem copia etiam, similitudines rerum vel expertarum vel ex eis, quas expertus sum,
130 Se podría contrastar nuestra opinión con lo que afirma GUITTON en: L’existence temporelle. Allí el crítico francés señala que en Agustín de cierta manera subyacía la impresión de estar llamado a cumplir un destino. Nos dice: “Nous avions même cru apercevoir le moment où saint Augustin était passé de cette intuition si vive qu’il gardait de la finalité de son existence (dont les péchés mêmes avaient été profitables) à l’affirmation de la prédestination” p. 173. [Hemos creído percibir el momento en el que San Agustín había pasado de esta intuición tan viva que él guardaba de la finalidad de su existencia (cuyos mismos pecados habían sido provechosos) a la afirmación de la predestinación.]

68
creditarum alias atque alias et ipse contexo praeteritis atque ex his etiam futuras actiones et eventa et spes, et haec omnia rursus quasi praesentia meditor.131
131 Confessiones, X, 8, 14. [Allí me encuentro con mí mismo y me acuerdo de mí y de lo que hice, y en qué tiempo y en qué lugar, y de qué modo y cómo estaba afectado cuando lo hacía. Allí están todas las cosas que yo recuerdo haber experimentado o creído. De este mismo tesoro salen las semejanzas tan diversas unas de otras, bien experimentadas, bien creídas en virtud de las experimentadas, las cuales, cotejándolas con las pasadas, infiero de ellas acciones futuras, acontecimientos y esperanzas, todo lo cual lo pienso como presente.]

69
CAPÍTULO III
RELACIÓN ENTRE MEMORIA E INTELIGENCIA
El término ‘memoria’ en San Agustín es asociado a realidades diversas, su alcance puede ser
tan amplio que, en algunas ocasiones, es referido a la actividad del pensamiento. El vínculo
entre el intelecto y la memoria es tan estrecho que Agustín llega a afirmar que apartar la
atención del alma de los contenidos de la memoria equivale a no pensar.132 Cuando el hombre
escucha un relato o recibe un nuevo conocimiento tiene la necesidad de contar en su memoria
con las imágenes nombradas. Para que el sujeto realmente conozca de qué se le está hablando,
debe tener en sí un bagaje, una serie de referencias de las cuales hacer uso. El dominio de una
lengua común, más todavía, la noticia de los objetos aludidos, son elementos esenciales para
que haya auténtica recepción del saber. En el acto de la percepción inteligente se podría pensar
que no hay presencia de la memoria –si entendemos la memoria sólo como capacidad de
recordar el pasado– pero aun en este movimiento actual la memoria es imprescindible. San
Agustín realiza un ejercicio etimológico con la intención de demostrar que la inteligencia, el
pensar, se relaciona directamente con la memoria.
Quae si modestis temporum intervallis recolere desivero, ita rursus demerguntur et quasi in remotiora penetralia dilabuntur, ut denuo velut nova excogitanda sint indidem iterum -neque enim est alia regio eorum- et cogenda rursus, ut sciri possint, id est velut ex quadam dispersione colligenda, unde dictum est cogitare. Nam cogo et cogito sic est, ut ago et agito, facio et factito. Verum tamen sibi animus hoc verbum proprie vindicavit, ut non quod alibi, sed quod in animo colligitur, id est cogitur, cogitari proprie iam dicatur.133
132 De Trinitate, XI, 8, 15. 133 Confessiones, X, 11, 18. [Estas mismas cosas, si las dejo de recordar de tiempo en tiempo, de tal modo vuelven a sumergirse y sepultarse en sus más ocultos penetrales, que es preciso, como si fuesen nuevas, excogitarlas segunda vez en este lugar –porque no tienen otra estancia– y juntarlas de nuevo para que puedan ser sabidas, esto es, recogerlas como de cierta dispersión, de donde vino la palabra cogitare; porque cogo es respecto de cogito lo que ago de agito y facio de factito. Sin embargo, la inteligencia ha vindicado en propiedad esta palabra para sí, de tal modo que ya no se diga propiamente cogitari de lo que se recoge (colligitur), esto es, de lo que se junta (cogitur) en un lugar cualquiera, sino en el alma.] MARROU: Op. cit., p. 57 comenta: “en donant une étymologie saint Augustin ne cède pas toujours à un mouvement de curiosité érudite; il s’en sert comme d’un point de départ et en tire un développement se

70
La inteligencia o cogitatio supone un movimiento que implica recoger, unir distintos saberes e
impresiones que la memoria ofrece. En los pliegues de la memoria se encuentra escondido
cuanto pensamos.134 El hecho mismo de entender está directamente condicionado por el poder
de la memoria, es ella la que dispone del contenido, de los datos de nuestra propia intelección.
Nos dice Guitton: “Or l’intelligence, qui dans son fond est une mémoire profonde, produit un
objet de pensée que devient aussitôt objet de mémoire.”135 La cogitatio agustiniana parece ser
un todo, un ejercicio complejo de la mente que contiene en sí mismo distintos elementos; el
alma recoge, junta y rememora; dirige su mirada sobre la presencia de múltiples
conocimientos e impresiones. Agustín de alguna manera nos dice que el alma, cuando piensa,
conjuntamente entiende y recuerda. La separación, por tanto, de los dos ámbitos no es fácil de
establecer. Para hallar la distinción entre la inteligencia y la memoria o para señalar el límite
preciso que existe entre ambas realidades, ha de ser necesario tomar en cuenta la
consideración de la memoria como facultad del alma: ¿es ella de hecho una facultad o es un
acto o hábito de la facultad intelectiva?
En el libro De Trinitate se trata con suficiente detenimiento la relación de la memoria con la
inteligencia (y la voluntad). La intención del santo de Hipona es encontrar y hacer manifiesta
la semejanza que existe entre el hombre y su creador; mostrar el vínculo espiritual entre la
mente y el misterio trinitario. A partir del libro IX realiza una exploración cuidadosa de sí
mismo, intenta hallar en su propia alma ciertas verdades que puedan responder, aunque nunca
totalmente, a la natural inquietud personal: quién se es y, en consecuencia, cuál es el principio
o fundamento del existir. Muestra entonces en diferentes grados la semejanza del alma
humana con la Trinidad, nos habla de una trinidad exterior y de otra interior y, en esta última,
de otras dos trinidades: i) mente, noticia y amor; ii) inteligencia, memoria y voluntad. La
relación entre la memoria y la inteligencia se tiene presente en todos los niveles de estudio que
establece.
rapportant à la question traitée, un argument.” [Al dar una etimología san Agustín no cede a un movimiento de curiosidad erudita; él se sirve de ella como de un punto de partida y expone un desarrollo relacionándola a la cuestión tratada, un argumento.] 134 Confessiones, X, 8, 12. 135 GUITTON, J.: Le temps et l’éternité chez Plotin et Saint Augustin, Paris: Vrin, 1971, p. 249. [Pues la inteligencia, que en su fondo es una memoria profunda, produce un objeto de pensamiento que deviene pronto objeto de memoria.]

71
1. Primera Trinidad: mens, notitia et amor.
Para desentrañar la cuestión que se presenta en el nexo entre memoria e inteligencia, lo mejor
será comenzar por la revisión de la trinidad más inmediata al alma, la conformada por la
mente, la noticia y el amor. Esta trinidad se manifiesta claramente en el acto del
autoconocimiento. El hombre, en su búsqueda, desea conocerse, inquiere sobre sí mismo; el
alma, por tanto, tiene un precepto: cognosce te ipsam. Pero, el mandato que el alma escucha
supone ya un problema:
Cum dicitur menti: “Cognosce te ipsam”, eo ictu quo intellegit quod dictum est “te ipsam”, cognoscit se ipsam; nec ob aliud, quam eo quod sibi praesens est. Si autem quod dictum est non intellegit, non utique facit. Hoc igitur ei praecipitur ut faciat, quod cum ipsum praeceptum intellegit, facit.136
Agustín se pregunta por la validez de la solicitud: ¿cómo puede el alma no conocerse toda si
se tiene toda presente? Ella es sujeto y objeto de la intelección, se conoce ya en el acto de ser
ella misma. Pero si se conoce, ¿por qué se busca? Se podría decir que se conoce sólo en parte,
y que ignora muchas cosas de sí; sin embargo, ¿qué desconoce, qué parte puede quedar fuera
de su propia percepción? Ella está toda presente a sí misma, no existe una escisión que permita
hablar de un alma que es y de otra que conoce; hay una sola mente que es para sí respuesta y
también inquietud. La intimidad del problema exige que el alma dirija su mirada hacia una
realidad incorpórea, completamente desprovista de atributos materiales. El sujeto no es capaz
de conocer el alma viendo el alma de los otros, como si se tratara de una observación sensible,
como capta el ojo los ojos de los demás; debe percibir por sí mismo algo que es, en su
naturaleza, más elevado que el contexto físico; por tanto, más difícil de aprehender. En varias
de sus obras comenta así lo difícil que fue para él llegar a la comprensión del alma como una
realidad inmaterial, totalmente ajena a la noción de espacio.137 Repetidas veces menciona el
tránsito entre una opinión fundada en la materialidad de todo lo existente y el conocimiento de
136 De Trinitate, X, 9, 12. [Cuando se le dice al alma: “Conócete a ti misma”, al momento de oír “a ti misma”, si lo entiende, ya se conoce, no por otra razón, sino porque está presente a sí misma. Y si no entiende lo que se le dice, no lo hace. Se le manda que haga esto, y, al comprender el precepto, lo cumple.] 137 Confessiones, III, 7, 12. VII, 1, 2. De Beata Vita. I, 4. Animadverti enim et saepe in sacerdotis nostri, et aliquando in sermonibus tuis, cum de Deo cogitaretur, nihil omnino corporis esse cogitandum, neque cum de anima: nam id est unum in rebus proximum Deo. [Porque conocí por los frecuentes sermones de nuestro sacerdote y por algunas conversacioes contigo que, cuando se pretende concebir a Dios, debe rechazarse toda imagen corporal. Y lo mismo digamos del alma, que es una de las realidades más cercanas a él.]

72
la realidad incorpórea; entender que Dios y el alma humana son naturalezas espirituales
supuso para Agustín un punto de partida renovado, un paso determinante en el camino hacia la
interioridad. Muchos filósofos, especialmente los presocráticos, identificaron el alma con una
realidad material; unos dijeron que era aire o fuego, otros consideraron su sustancia como
cerebro, sangre o corazón. Hubo también quienes imaginaron que el alma estaba compuesta
por partes muy pequeñas e imperceptibles llamadas átomos. La pregunta de fondo para todos
era: ¿qué cosa en el cuerpo rige el cuerpo? “Quaererent quid corporis amplius valeret in
corpore.”138 La diversidad de opiniones sobre la naturaleza del alma hace manifiesta la
dificultad de encontrar su definición; lo único cierto que posee el hombre es que hay algo en él
que lo vivifica y anima. A ese principio de operación llamamos alma.
El sujeto puede creer que su alma es aire o fuego y que lo que piensa en él es esa materia;
pero, eso se lo figura, realmente no lo sabe. Para conocerse, el hombre debe recurrir a las
certezas no a las opiniones. Que el principio del conocer sea el éter o la sangre es fruto de la
especulación; que el hombre sea capaz de comprender es una verdad manifiesta. Agustín
acude a lo que resulta más cercano e inexorable para el sujeto, la experiencia de la duda.
Alguien puede dudar con respecto a aquello que gobierna el accionar humano; pero, nadie
duda de su propia duda. Dice Agustín:
Quandoquidem etiam si dubitat, vivit: si dubitat unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitare se intellegit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire; si dubitat, iudicat non se temere consentire oportere. Quisquis igitur aliunde dubitat, de his omnibus dubitare non debet: quae si non essent, de ulla re dubitare non posset.139
El alma está cierta de que entiende y, como tiene la capacidad de comprender, busca; eso no
supone ninguna opinión o creencia, es quizás su convicción más sólida. Pensar que ella sea un
cuerpo o alguna materia resulta menos consistente y difícil de demostrar. Si el alma fuese aire,
fuego o corazón; no pensaría en ese elemento por medio de la fantasía, no tendría necesidad de
138 De Trinitate, X, 7, 9. [ Se preguntaron qué es lo que en el cuerpo vale más que el cuerpo.] 139 Ibidem, X, 10, 14. [Puesto que, si duda, vive; si duda, recuerda su duda; si duda, entiende que duda; si duda, quiere estar cierto; si duda, piensa; si duda, sabe que no sabe; si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente. Y aunque dude de todas las demás cosas, de éstas jamás debe dudar; porque, si no existiesen, sería imposible la duda.]

73
recurrir a una imagen que no se diferencie en nada de las que ha obtenido por los sentidos. Si
el alma fuese corpórea, ella tendría su materia presente de una forma íntima y real; distinta a
todas las demás representaciones. Pero, quien considera que el alma es un cuerpo, se figura
este cuerpo de la misma manera que cualquier otro. El alma percibe que vive, que comprende,
recuerda y ama; de esto que es totalmente intangible no hay incertidumbre. Entonces, lo mejor
para la mente será partir del precepto de que lo que indaga carece de cualidades físicas; pues,
no puede fundar su autoconsciencia en principios inestables. Para San Agustín el alma no está
localizada, no posee volumen, ni está inserta en las relaciones espaciales. Ella no se
corresponde a imagen alguna, por ello resulta tan poco obvio y claro el conocerse plenamente.
El hombre desea conocerse, él que en su condición más noble es alma intangible; su voluntad
se mueve hacia ese fin. Sin embargo, pareciera ignorar los medios, la forma de llegar a
entenderse a sí mismo. Pero, la pregunta persiste: ¿por qué se busca si ya se tiene? El alma es
un ámbito cuya inmediatez sitúa al hombre en una paradoja: comprender algo que de suyo
parece evidente. A pesar de lo que podríamos llamar la autopresencia del alma, ella sabe que
no se conoce por completo porque hay una cierta insatisfacción, un inquietum cor que
persigue una plenitud que no tiene. Hay una especie de añoranza por algo que falta, muy
difícil de explicar, una llamada que el sujeto siente hacia sí mismo. Para sí el hombre es un
enigma y, no obstante, posee una impresión directa de su propia naturaleza. Se busca y, al
mismo tiempo, atisba su magnitud,140 es consciente de la dimensión de lo que persigue. Esa
noción de lo que inquiere es ya un conocimiento, aunque no suficiente. Agustín afirma que es
imposible un absoluto desconocimiento del yo porque la búsqueda misma supone ya saber
aquello que se busca,141 tener una comprensión, aunque sea imprecisa, de lo que indaga la
mente. Si buscamos tenemos una idea de lo que queremos encontrar, nuestra motivación es
justamente la belleza del objeto deseado. Nadie va tras aquello que le resulta indiferente o del
todo desconocido; hay un saber, quizás muy general, que es el fundamento de la atracción.
Pero, ¿dónde vio el alma lo bello que sería conocerse, cuándo observó la totalidad de su
esencia? Agustín habla de una occulta memoria, del recuerdo que el alma posee de la
hermosura de su autoconocimiento. No debemos relacionar esta memoria con la reminiscencia
140 Ibidem, X, 4, 6. 141 Ibidem, X, 3, 5.

74
platónica, no se trata de una visión que el alma haya tenido en un momento preexistente; el
recuerdo del que se habla es más una presencia, una directriz que, sin ser demasiado
consciente, el alma conserva. Hay una evocación que no se sostiene en el tiempo, que no
requiere de una experiencia previa; es una memoria íntima, escondida que, no obstante, impera
sobre todas las acciones. Boecio, en su Consolatio philosophiae, hace referencia a la noción
que el hombre tiene del sentido de su búsqueda; existe una orientación, una idea un poco
oscura del itinerario que habrá de emprenderse: “Sed ad hominum studia revertor, quorum
animus etsi caligante memoria tamen bonum suum repetit, sed velut ebrius, domum quo
tramite revertatur ignorat.”142
En su capacidad reflexiva, el alma sabe que se busca y se ignora, y ese saber implica un cierto
entendimiento de sí misma. El amor es una realidad aún más presente. El afecto hacia la
propia persona es algo manifiesto; cada quien desea lo mejor para sí, se cuida, se protege,
porque el quererse resulta un sentimiento natural. La estima que el individuo siente implica
también la idea del autoconocimiento, pues nadie ama lo que no conoce. “Mens enim amare se
ipsam non potest, nisi etiam se noverit: nam quomodo amat quod nescit?”143
Cuando el alma se enfrenta a una realidad que desea conocer, la mayoría de las veces hay una
desigualdad, sea porque el objeto es inferior a ella en naturaleza, como los cuerpos sensibles; o
porque, por el contrario, es superior como todo lo que comprende el ámbito espiritual (Dios,
los ángeles). En el caso del autoconocimiento, la mente está en una situación de conformidad,
el sujeto es exactamente el mismo que el objeto; por tanto, el saber tendría que ser completo.
En consecuencia, el conocimiento y el amor que el alma tiene de sí misma, coincide con ella
misma. La mente es cognoscible y amable, también cognoscente y amante; más aún, es lo
conocido y lo amado. En esta trinidad, Agustín en cierta forma demuestra que la noticia y el
amor no son actos del alma, sino hábitos esenciales.144 Por hábito entendemos una cualidad
estable, que determina, asiste o facilita la operación de una facultad.145 El primer conocimiento
y amor que la mente tiene de sí misma no corresponde a un acto que realice la inteligencia o la
142 BOECIO: De Consolatio Philosophiae, III, 2. [Pero vuelvo a las aficiones de los hombres, cuya alma aunque con oscura memoria busca su bien, pero como ebrio ignora por cuál camino regresar a casa.] 143 De Trinitate, IX, 3, 3. [El alam no puede amarse si no se conoce; porque ¿cómo ama lo que ignora?] 144 GARDEIL: La structure de l’âme et l’expérience mystique, Paris: J. Gabalda Éditeur, 1927, p. 57 145 S. TH.: Summa Theologica I-II q. XLIX 2, 3.

75
voluntad; el conocimiento y el amor inicial están en el alma como una realidad subyacente,
connatural, o en otros términos, sustancial:
Mens igitur quando cogitatione se conspicit, intellegit se et recognoscit: gignit ergo hunc intellectum et cognitionem suam. Res quippe incorporea intellecta conspicitur, et intellegendo cognoscitur. Nec ita sane gignit istam notitiam suam mens, quando cogitando intellectam se conspicit, tanquam sibi ante incognita fuerit: sed ita sibi nota erat, quemadmodum notae sunt res quae memoria continentur, etiamsi non cogitentur: quoniam dicimus hominem nosse litteras, etiam cum de aliis rebus, non litteris cogitat.146
Agustín señala, como lo hemos visto, que el conocimiento que el alma tiene de sí misma es
una memoria; no en el sentido de retención de impresiones pasadas (sensible), sino como
conservación, presencia habitual de algo que no ha venido del exterior. Esta memoria es, por
tanto, espiritual. La mente guarda una idea de sí misma y también una impresión afectiva. La
noticia y el amor no requieren de una actividad previa de la inteligencia o de la voluntad; ellos
existen en la intimidad humana como hechos fundamentales, como valores objetivos, afirma
Gardeil.147 La mente cuando se conoce a sí misma engendra la noticia; esta misma mente
cuando se ama produce el amor. Se manifiesta así la trinidad. No se trata de tres sustancias
diferentes (mente, noticia y amor) que se encuentran en un ámbito común. Ellas son una
misma sustancia; no como el vino, el agua y la miel que se mezclan en una bebida, sino como
un mismo pan de oro que se hace con tres sortijas entrelazadas.148 La noticia y el amor no son
accidentes de la mente, como serían la figura, el color o la cantidad atributos del cuerpo,
porque los accidentes no sobrepasan la extensión del sujeto; pero el conocimiento y el amor
del alma pueden desbordarla. De hecho, el hombre puede amar cosas exteriores con el mismo
amor con que se ama a sí mismo y conocer muchas otras realidades distintas a su propia
mente.
C’est à opposer l’être intentionnel de la connaissance et de l’amour à leur être matériel d’accident, et rejeter dans l’ombre celui-ci. La chose va de soi dans la psychologie
146 De Trinitate, XIV, 6, 8. [Cuando el alma pensándose se ve, se comprende y se reconoce, pues entonces engendra la inteligencia y el conocimiento de sí misma. Una realidad inmaterial se la ve si se la comprende y se la conoce al comprenderla. Mas el alma no engendra este su conocimiento cuando se piensa y se ve por la inteligencia, como si antes fuera para sí una desconocida; no, ella se conocía, como se conocen las realidades en la memoria archivadas, aunque no se piense en ellas. Decimos que un hombre sabe leer aunque piense en todo menos las letras.] 147 GARDEIL, Op. Cit., p. 63. 148 De Trinitate, IX, 4, 7.

76
concrète d’Augustin, qui ne se préoccupe pas outre mesure de la distinction des accidents, puissances ou habitus et de leurs sujets, ce qui sera affaire d’ontologie aristotélicienne.149
No existe en esta configuración una instancia temporal, no hay una operación como tal, todo
está determinado por la misma existencia del alma. El alma no es primero cognoscible y
posteriormente conocida en la sucesión, el autoconocimiento supone un único movimiento; es
en el análisis donde podemos descomponer aquello que de por sí resulta inseparable. Agustín
comprende que en el plano causal el alma ha de ser primero cognoscible y luego conocida,150
pero la distancia entre los dos ámbitos prácticamente no es identificable. Sucede de forma
diferente cuando se conoce un objeto externo al alma: allí se exige una actividad; está, por
tanto, implicada la duración –el objeto es en principio cognoscible y sólo después, por acción
del intelecto, conocido–.
El alma se conoce a sí misma por sus actos, sabe que vive, entiende y ama, pero aún antes de
la autocomprensión, está el hecho mismo de captar alguna otra realidad. Dice Santo Tomás:
“Nullus autem percipit se intelligere nisi ex hoc quod aliquid intelligit: quia prius est
intelligere aliquid quam intelligere se intelligere.”151 La realidad ha de ser el primer inteligible,
más todavía, la condición de posibilidad para toda actividad intelectiva. Millán Puelles afirma
que la realidad es en sí un requisito lógico, porque es algo sin lo cual el logos no sería
posible.152 En el momento en que el hombre entiende algo, se da cuenta de sí mismo, no sólo
de que existe, como las piedras y demás cosas, sino también de que vive, como los animales, y
de que posee la capacidad de ser consciente, de entenderse. Desde que el sujeto ha tenido la
primera captación del existir están latentes, como contenidos habituales, la noticia y el amor.
A pesar de que la mayoría de los hábitos se construyen en el tiempo –como los hábitos de la
virtud– ellos aparecen en la vida individual casi desde el inicio. El sujeto está cierto de su
existencia, de su vida; más aún, de su entender y amar. Tiene una comprensión todavía no
149 GARDEIL, Op. Cit., p. 55. [Es de oponer el ser intencional del conocimiento y del amor a su ser material de accidente, y desplazar a la sombra a este último. La cosa es evidente en la psicología concreta de Agustín, quien no se preocupa más de la cuenta de la distinción de los accidentes, potencias o hábitos y de sus sujetos, lo que será cuestión de la ontología aristotélica.] 150 Ibidem, IX, 12,18. 151 S. TH., De Veritate, q. 10, a. 8. [Nadie percibe que entiende sino porque entiende algo: porque antes es entender algo que entender que uno entiende.] 152 MILLÁN PUELLES: Op. Cit., p. 23.

77
completamente razonada de sí; se conoce, pero no ha desarrollado aún un juicio exacto sobre
sí mismo.
La noticia y el amor forman una memoria compleja, profunda, porque la mente, gracias a estos
hábitos, es siempre para sí cognoscible y amable, en consecuencia, conocida y amada. No
podemos decir, sin embargo, que se trate de ideas innatas o saberes impresos en el alma de
forma definitiva y clara; el conocimiento habitual y el amor habitual de la mente sólo pueden
ser confusos o indistintos. En el momento en que el alma se vale de la memoria para actualizar
su entendimiento y amor, se ve en la necesidad de buscarse, de emprender una tarea exigente.
A veces el inquirir sobre su propia naturaleza puede verse afectado por las sensaciones e
imágenes materiales; es el hombre un cuerpo animado inserto en un contexto físico particular;
no podríamos decir que el alma es inteligible para el sujeto en la misma medida como es su ser
para el ángel que es incorpóreo. El hombre busca conocerse a partir de su propia condición
hilemórfica. Schell nos dice que el conocimiento habitual sólo puede ser llamado
conocimiento en un sentido analógico y secundario, pues se trata de una disposición, de una
cierta inclinación para alcanzar el objeto de la inteligencia.153 Santo Tomás coloca el hábito
como una realidad intermedia entre la potencia y el acto.154
Para iluminar las palabras de Agustín, Santo Tomás utiliza una analogía: compara la presencia
del conocimiento y el amor en el alma con la existencia de las especies inteligibles en el
intelecto posible. Detengámonos en esta semejanza. Agustín explica la recepción de las
impresiones provenientes de los objetos con la configuración de la trinidad exterior.155 Hay
tres realidades presentes cuando el hombre recibe la imagen de un cuerpo cualquiera: i) el
objeto que existe por sí mismo, aún sin ser percibido; ii) el acto ejecutado por el sentido, sea
visión, audición, gusto; iii) la atención del alma que dirige el sentido hacia el objeto
contemplado. La cogitatio ocurre cuando se unen la memoria, la visión interior y la voluntad.
La mente por fuerza de la voluntad mueve su mirada hacia las impresiones que retiene la
memoria, une diversos contenidos en el pensamiento. Una vez que se han captado las cosas
153 SCHELL, P.: “La doctrina de la memoria espiritual en el De veritate”. En: Atti del Congreso Internazionale su L’Umanesimo cristiano nel III millenio: La prospettiva di Tommaso d’Aquino, Vaticano: Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis Società Internazionale Tommaso d’Aquino, 2004, p. 676. 154 S. TH.: Op. Cit., q. 10, a. 2. 155 De Trinitate, XI, 2, 2.

78
exteriores, éstas permanecen, de alguna manera, disponibles para el sujeto. Ya no conservan
su materialidad, ni dependen de la perspectiva o de las circunstancias particulares; quedan
despojadas de lo ocasional, de la experiencia concreta. La mente guarda las impresiones del
mundo de una forma mucho más abstracta y universal. Las imágenes retenidas por la memoria
pasan a ser un contenido, un nuevo contexto con límites tan amplios que son difíciles de
señalar. El hombre mira tanto hacia afuera como hacia adentro, porque se nutre de las
percepciones sensibles y, a partir de ellas, construye sus razonamientos. Incluso, podríamos
establecer una comparación: de la misma manera que el objeto se encuentra ante el sentido, así
la imagen o phantasma se halla ante el intelecto.
Intelecto posible y memoria guardan relación en cuanto a la capacidad de la mente de
conservar la especie inteligible que perdura después de que la inteligencia la ha aprehendido
en acto. Si existe alguna distinción entre el intelecto posible y la memoria es en sus funciones,
el primero recibe, la segunda retiene. El conocimiento y el amor serían como especies que el
alma guarda en sí misma; pero, a diferencia de las formas recibidas del exterior por los
sentidos, no ha sido necesario que el intelecto agente intervenga para despojar a la imagen de
lo material e individual, que actúe captando lo esencial del objeto para que derive en idea. El
conocimiento y el amor de sí mismo no son realidades extraídas de lo sensible, del afuera, sino
que están presentes de forma casi connatural en el alma. La mente es de por sí cognoscible y
amable, de la misma manera como es cognoscente y amante. Decir que la notitia y el amor
son especies sólo es posible por analogía, porque para que haya realmente captación de la
especie tiene que existir una distancia entre la inteligencia y el objeto, tiene que darse una
operación que provoque la apropiación de la idea; ha de haber un carácter intencional. La
intención, en su sentido etimológico de tender hacia, es indispensable en la recepción del
conocimiento; de hecho, en la escolástica, llega a entenderse luego como la noción misma o
concepto que se produce a partir del acto de la inteligencia. El sujeto se aproxima a la realidad
con el propósito manifiesto de comprenderla, hay una atención particular que se origina en el
intelecto. Las realidades habituales como el conocimiento y el amor de sí suponen en cambio
una relación donde no se separan la inteligencia y el objeto conocido, el amor y el objeto
amado; la mente no requiere buscar o dirigirse hacia algo que le sea ajeno porque no puede
ignorar su propia presencia; luego, en la notitia y el amor sui no es necesaria la

79
intencionalidad. Muy diferente será el caso cuando se reflexione sobre los actos propios: habrá
allí un volcarse hacia la interioridad con intención, habrá una búsqueda deliberada con ánimos
de entender(se). La noticia habitual no supone una noción clara sobre uno mismo, es en
realidad una autopercepción inevitable. Millán Puelles la denomina “tautología inobjetiva”:
Para hablar de una manera rigurosa, hay que dejar sentado que la tautología inobjetiva, además de no ser un acto de reflexión, tampoco estriba en un “acto” de la vida consciente o de la conciencia misma. Todo acto de conciencia es objetivo en tanto que intencionalmente constituye a una objetividad, o, mejor dicho, por ser la constitución intencional de un objeto “para” o “frente a” la subjetividad que capta este mismo objeto.156
La noticia habitual supone un conocimiento en un sentido limitado, es una dimensión que
pertenece al hombre en su misma constitución existencial. Cuando el individuo conoce o
siente algo, él no está reflexionando sobre su propio saber o sentir; no obstante, es él y no otro,
el que está conociendo o sintiendo. Esa presencia de sí mismo no pensada u objetivada es una
condición de posibilidad para comprender las informaciones que provienen del mundo. Si un
hombre, por ejemplo, mira por una ventana un determinado paisaje y recoge una serie de
impresiones, dotadas de una valoración personal, podrá volver intencionalmente a ellas en el
recuerdo o la evocación; pero, mientras ocurre la experiencia él no está haciendo de su propia
percepción algo temático.
La comparación entre la notitia y el amor con el intelecto posible se da porque una vez
obtenida la especie de la cosa percibida, la mente la conserva y pasa a ser principio de
pensamiento; el amor y el conocimiento están en el alma de forma permanente y, en cierta
forma, son el fundamento del conocer y del amar. El intelecto dispone de su esencia sin
intermediación, no necesita para adquirirla de la fantasía o de las imágenes; en consecuencia,
el sujeto tiene, aún sin poseer una clara comprensión del mundo, un saber habitual de sí
mismo, gracias al cual le es posible percibir que él existe.157
El conocimiento en hábito supone también una disposición o inclinación natural a entender lo
otro, a comprender la realidad. El entenderse a sí mismo implica necesariamente una noción
156 MILLÁN PUELLES: Op. Cit., p. 343. 157 S. TH.: Op. Cit., q. 10, a. 8.

80
de ser general, de existencia inserta en un mundo mucho más complejo y abierto. El sujeto se
conoce y se ama, en consecuencia, reconoce la estructura de su esencia creada; entiende de
alguna manera su identidad, por tanto, su diferencia con relación al resto de las cosas. La
notitia induce al verdadero conocimiento de sí mismo, en otras palabras, a indagar con la
operación de la inteligencia qué se es realmente. “Quo igitur amplius notum est, sed non plene
notum est, eo cupit animus de illo nosse quod reliquum est.”158 De la misma manera, el saber
habitual provoca la exploración del conjunto natural del cual se forma parte. El hombre desea
alcanzar sabiduría, tiene una noción de lo que ignora, y esa imagen quizás difusa, lo estimula
en el estudio o en la indagación. Hay impresa en el alma una idea de lo satisfactorio que sería
conocer; una memoria bastante vaga de la sapientia. ¿Qué sucede entonces con las personas
que viven alejadas de la búsqueda intelectual, que viven atados a las exigencias inmediatas,
prácticas? Nadie escapa verdaderamente del deseo de conocer, hay una inquietud por
comprender aunque sea los reclamos más cercanos del contexto. Agustín señala un ejemplo: si
alguien escucha una palabra, temetum, cuyo significado ignora, se despierta en él una viva
curiosidad, un anhelo por aprehender el sentido del signo.159 Si sabe que no se trata de un
sonido vacío u ocasional, que es un concepto; en otras palabras, que se relaciona con una
realidad nominada, su alma no descansará hasta hallar qué cosa designa tal vocablo.
Algunos hombres se verán más atraídos por la belleza del arte retórico y continuarán en una
búsqueda más persistente, querrán abrazar la dimensión completa del lenguaje; otros se
conformarán con encontrar aquello que de manera eventual les fue solicitado. Pero siempre
habrá una inquietud por colmar una carencia, por interactuar con el mundo de forma efectiva.
El hábito de la noticia no es causa del conocimiento como lo es el objeto que desea conocerse;
se trata de una realidad interior que impulsa la intención, que mueve la potencia intelectiva.
Dice Santo Tomás que el hábito está más cerca de la potencia que el acto, y es la operación la
que se encuentra más próxima al objeto; por ello, el acto es más conocido que el hábito, pero
el hábito es más principio del conocer. “Actus per prius cognoscitur quam habitus; sed habitus
158 De Trinitate, X, 1, 2. [Cuanto más se conoce, sin llegar al conocimiento pleno, con tanto mayor empeño anhela el alma saber lo que resta.] 159 Ibidem, X, 1, 2.

81
est magis cognitionis principium.”160 A pesar de la inquietud natural por comprender el
mundo, el hombre no debe perderse en un examen indiscriminado de las cosas; de hecho,
Agustín llega a censurar la curiositas tan frecuente en su tiempo, esa erudición desarticulada
que consistía en reunir diversos conocimientos sobre distintas disciplinas, especialmente las
relativas al trivium. Para el santo el saber debe tener una orientación, la investigación sobre las
cosas temporales, v. gr: el estudio de las leyes de la materia, es la scientia; ella está dirigida al
conocimiento histórico y ha de ser buena mientras preste una utilidad a la vida humana. La
ciencia se encuentra subordinada a la sapientia, que es la que verdaderamente acerca al
hombre a las certezas eternas. “In quorum consideratione non vana et peritura curiositas
exercenda est, sed gradus ad inmortalia et semper manentia faciendus.”161 El fin real de la
disquisición de la mente viene dado en los contenidos de la fe, la revelación orienta la
especulación filosófica: “Fides quaerit, intellectus invenit; propter quod ait propheta: Nisi
credideritis, non intellegetis (Is 7,9)”162
En el De Trinitate Agustín usa la palabra mente (mens) para referirse a la parte superior del
alma: “Non igitur anima, sed quod excellit in anima mens vocatur.”163 La mente no es en sí
una potencia o facultad, tampoco, comenta Tomás, se relaciona con la inteligencia y la
voluntad como un sujeto, sino como el todo con sus partes.164 La mente se considera entonces
como un todo potencial, que designa la virtud intelectual en su dimensión completa. Cuando
Santo Tomás explica lo que entiende por todo potencial realiza una serie de comparaciones.165
El todo universal se predica de todas las partes tanto en esencia como en virtud, así como se
dice animal de caballo y de hombre. El todo integral no se predica de sus partes ni en esencia,
ni en virtud; se trata de una comunidad de fracciones que juntas forman un todo, como el
techo, las paredes y los cimientos forman una casa; el todo sólo se predica impropiamente de
160 S. TH.: Op. Cit., q. 10, a. 9, ad. 5.[El acto es conocido ‘per prius’ que el hábito, pero el hábito es más principio de conocimiento.] 161 De vera religione, XXIX, 52. [La contemplación de estas cosas no ha de ser pábulo de una vana y volandera curiosidad, sino escala para subir a lo inmortal y siempre duradero.] 162 De Trinitate, XV, 2, 2. [Busca la fe, encuentra el entendimiento. Por eso dice el profeta: Si no creyereis, no entenderéis.] 163 Ibidem, XV, 7, 11. [La mente no es el alma, sino lo que en el alma descuella.] 164 S. TH.: Op. Cit., q. 10. a. 1. “Ad octavum dicendum, quod mens non comparatur ad intelligentiam et voluntatem sicut subiectum, sed magis sicut totum ad partes.” [A lo octavo diciendo que la mente no se compara a la inteligencia y a la voluntad como un sujeto, sino más como el todo a las partes.] 165 S. TH.: Suma Theologica. q. 77, a.1

82
las partes. El todo potencial está en sus partes en esencia, pero no en virtud. La noticia y el
amor en cuanto se refieren a la misma mente como conocida y amada están sustancial o
esencialmente en ella, porque es la misma sustancia o esencia del alma lo que se conoce y se
ama, la que conoce y ama; pero la distinción por la virtud viene dada porque cada uno de los
ámbitos, la noticia y el amor, se relaciona con una facultad o poder distinto. Mens, notitia et
amor son diferentes términos; aunque guarden relación, hay unidad pero no identidad entre
ellos. Es por eso que se puede hablar de realidad trinitaria. La mente es la imagen imperfecta
del Padre: así como el Padre engendra al Hijo, de la misma manera la mente en el volverse
hacia sí misma engendra el autoconocimiento o verbo interior; de la mente y de la noticia de sí
surge el amor, como del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Nos dice Sciacca: “En la
mens (Padre) están ya implícitamente presentes los otros dos términos: el amor, como deseo
de conocerse (generación del autoconocimiento) y el conocimiento de sí, como implícito y,
por esto, siempre presente.”166
2. Segunda Trinidad: intellegentia, memoria et voluntas.
Los hábitos más importantes que se encuentran en la mente son la noticia y el amor –Gardeil
prefiere, para ser más preciso, llamar a la noticia inteligencia habitual167– pero, todo lo que el
alma conserva de forma subyacente, todo el contenido acumulado por experiencias pasadas,
las impresiones y el saber retenidos, conforman también hábitos fundamentales; en otros
términos, lo que el alma guarda en estado latente es su memoria. Las facultades que impulsan
la operación de la mente son la inteligencia y la voluntad. Se puede mencionar ahora la
segunda trinidad de Agustín: memoria, inteligencia y voluntad, tres realidades coesenciales. Ni
la memoria sola, ni la inteligencia sola, ni la voluntad sola es la mente. No hay una
identificación directa del alma con alguna de estas tres cosas, pero la mente no existe sin ellas.
Cada una de las partes contiene en sí misma el todo. La inteligencia entiende que ama y
recuerda; la voluntad quiere recordar y entender; la memoria recuerda que ama y entiende. Los
tres términos de la segunda trinidad tampoco pueden estar totalmente separados; por el
contrario, al ser imagen del misterio divino, conforman un ámbito que es a la vez trinidad y
166 SCIACCA: Op. Cit., p. 442. 167 GARDEIL: Op. Cit., p. 60.

83
unidad. Agustín no realiza un examen exhaustivo de las funciones de la mente, no posee una
terminología precisa. Realmente su proyecto no es desentrañar las determinaciones del pensar
o del querer humano, como fin en sí mismo. Él se interesa más por observar en el alma una
naturaleza creada, que vive según preceptos que van más allá de los datos de la
experimentación o de las condiciones físicas, preceptos que son más profundos y espirituales.
Busca con agudeza filosófica comprender el enigma que es el hombre para sí mismo, y
entiende que ese movimiento no se agota en los detalles y las precisiones conceptuales. Sabe
en el fondo que la indagación va dirigida a un fundamento que no se restringe a lo nominal o a
lo clasificatorio.
Las tres realidades no son un hombre, pero son de un único hombre: “non haec tria unus
homo, sed unius hominis sunt.”168 No es la memoria la que recuerda, ni la inteligencia la que
entiende, ni la voluntad la que quiere; es el sujeto el que recuerda, entiende o quiere. Él posee
la memoria, la inteligencia y la voluntad, las tiene; pero no es la memoria, la inteligencia y la
voluntad. El tener y el ser en el hombre no son equiparables, como es el caso en la Trinidad
divina. La mente puede entender que ama y recuerda, puede querer su conocimiento y
memoria, puede también recordar su inteligencia y amor. Agustín señala continuamente la
interrelación de los tres elementos, cómo es difícil separarlos; pero, aun así no es correcto
identificar al hombre con los actos y las determinaciones de su mente, él es además vida,
realidad sensible, está dotado de un cuerpo y de una situación.
Entre la primera y la segunda trinidad hay una relación necesaria169; ambas conforman lo que
podríamos llamar la estructura del alma. La distinción entre una y otra está determinada por
diferentes niveles de significación, por formas diversas de aproximarse a la naturaleza
espiritual. La primera trinidad se refiere a las condiciones iniciales, a aquello que supone el
fundamento de las operaciones; en otras palabras, lo que el alma es en su forma más
inmediata: mente, conocimiento y amor de sí. En esta trinidad se consideran la parte superior
del alma (mente) y sus realidades habituales. La segunda trinidad tiene que ver más con el
168 De Trinitate, XV, 23, 43. [Estas tres cosas no son un hombre, sino de un hombre.] 169 La relación entre la primera y la segunda trinidad se hace necesaria porque para que los actos de la inteligencia y de la voluntad sean posibles, es indispensable que exista previamente una noticia y un amor de sí mismo. Estas realidades habituales propician las operaciones de la mente.

84
ejercicio de la comprensión y del querer en el hombre, con el uso mismo de las facultades.
También ha de estar presente la memoria, no como potencia, sino como contenido a partir del
cual proceden las acciones. En la segunda trinidad se manifiesta el poder del entendimiento y
del amor dirigidos hacia el alma, y hacia las realidades exteriores.
Las dos trinidades no están separadas como si se tratara de dos esferas independientes; hay
una conexión entre los términos: el saber y el amor en hábito son determinaciones de las
potencias inteligencia y voluntad. La memoria no aparece explícitamente en la primera
trinidad; sin embargo, se puede decir que está presente de manera tácita, no equiparada al
término mente, como en primera instancia podría pensarse, sino a la noticia y al amor habitual.
El conocimiento y el amor que el alma posee de sí misma forman parte de la intimidad
humana como contenidos esenciales; el sujeto puede sufrir cierta pobreza de recuerdos
sensibles, pero nunca podrá carecer de su propia presencia. Notitia y amor son la primera
memoria, la indispensable para la existencia verdadera. La mente como un todo potencial
necesariamente forma parte de las dos trinidades, en la primera como un término de la
configuración, en la segunda como realidad subyacente.
Sin embargo, algunos autores, como Sciacca, sí establecen una vinculación entre la mente de
la primera trinidad y la memoria de la segunda. Sciacca afirma que la mente se considera
memoria porque aunque ella está presente a sí misma, no siempre se percibe; tiene el
conocimiento de sí, sin por ello pensarse actualmente.170 El autor reconoce la amplitud y la
falta de univocidad del término ‘memoria’ en Agustín, quizás la misma imprecisión a la que
hace alusión Luis Arias cuando explica que la ‘mente’ puede también llamarse ‘alma’.171
Otros argumentos que sustentarían el paralelismo pueden ser: i) la memoria guarda o conserva
todo lo que la mente es, por tanto, la distinción entre ambas resulta difícil; parece darse así una
identidad; ii) otra semejanza se establece en cuanto a las funciones: de la mente se origina la
noticia y el amor, de la memoria se sigue la inteligencia y la voluntad.
170 SCIACCA: Op. Cit., Nota 102. p. 444. 171 LUIS ARIAS, traductor de la edición de la BAC del De Trinitate, p. 461.

85
Sciacca considera que la mente se tiene a sí misma como un hábito, una posesión que no
siempre está en acto. Por ello la relaciona con la memoria. Sin embargo, nada es tan
manifiesto a la mente como la mente misma: “Quid enim tam cognitioni adest, quam id quod
menti adest? Aut quid tam menti adest, quam ipsa mens?”172 Hay una autopresencia del alma
en el solo hecho de existir; lo que no está siempre en acto es la notitia y el amor sui. Por otro
lado, la memoria es capaz de guardar todo lo que la mente es, de conservar las impresiones, las
experiencias, los pensamientos; pero la mente no puede equiparse a su capacidad retentiva. Si
se establece alguna conexión entre la mente de la primera trinidad y la memoria de la segunda
es en cuanto al lugar que ocupan en la configuración trinitaria, porque a ambas se las puede
considerar como la procedencia o punto originario de los otros términos. De la mente nacen el
conocimiento y el amor; de la memoria derivan la inteligencia y la voluntad. Podrá formularse
una objeción: ¿la inteligencia sólo piensa cosas que pueda sacar de su memoria? o ¿la
voluntad sólo encuentra sus fines en los recuerdos? Ésta es una cuestión que será tratada en
otro lugar; no obstante, se puede mencionar ahora que Agustín entiende la memoria, en su
sentido amplio, como intimidad; la memoria es en cierta forma inabarcable, la fuente misma
de todos los saberes y movimientos.
La segunda trinidad manifiesta la estructura de la mente con mayor precisión: la memoria
designa el conocimiento habitual, la inteligencia el movimiento actual que se produce a partir
de este contenido habitual, y la voluntad procede a partir del objeto aprehendido por la
inteligencia. Como vemos, hay una configuración que vincula directamente las tres realidades.
La memoria guarda la misma importancia que las dos facultades, a pesar de no suponer una
operación o actividad en sí misma. En una manera tradicional, la memoria es relacionada con
la experiencia sensible como conocimiento de lo pasado en cuanto pasado, pero esta retención
es posible porque, lo hemos visto, antes se ha percibido el presente en cuanto presente. La
inteligencia no sólo conoce el objeto, sino que también entiende que la mente entiende; el
alma es capaz de ser consciente de su propia intelección porque se recuerda. La memoria
permite la obtención del conocimiento, es una condición indispensable, pues ofrece los
elementos necesarios para la comprensión del mundo. El intelecto recurre a los contenidos
172 De Trinitate, X, 7, 10. [¿Qué existe tan presente al pensamiento como lo que está presente en la mente? Y ¿qué hay tan presente en la mente como la mente?]

86
conservados en el alma para poder dar coherencia a sus razonamientos; por tanto, la memoria
también puede ser designada como aquel conocimiento que no es adquirido como nuevo, ya
sea que manifieste una continuidad, cuando la reflexión sobre un asunto no se interrumpe, ya
que proporcione un saber que estaba previamente oculto. Dice Agustín que la memoria es
donde reposa la mirada del alma cuando piensa, de la misma manera que la vista descansa en
el objeto cuando mira.173 Todo razonamiento que se vale de las imágenes guardadas tiene su
medida en la memoria; así como toda percepción encuentra su dimensión en las informaciones
que proporcionan los sentidos. Según el comentario de Santo Tomás, Aristóteles sitúa a la
memoria también en la parte intelectiva del alma, a pesar de su estrecha relación con lo
sensible. Lo hace porque ella ocasiona no sólo la aparición del phantasma o imagen, sino
también el juicio del intelecto.174 La memoria enteramente sistematizada no parece en sí
misma memoria; incluso se le puede dar otros nombres: saber, capacidad, talento. Conocer un
oficio o poseer una lengua supone haber realizado un esfuerzo significativo en la retención de
actos, imágenes e ideas. No se trata sólo de haber conservado las impresiones, sino también de
tenerlas todas disponibles, a la consideración del espíritu. Curiosamente el mayor logro de la
memoria, su efecto más importante hace que ella desaparezca como tal; esto lo comprobamos
muchas veces. Cuando se está aprendiendo una tarea o adquiriendo la capacidad de realizar
una labor complicada, se siente la exigencia a la que se somete la memoria, el alma trata de
guardar el recuerdo lo más firmemente posible, pero a veces fracasa y debe volver a empezar.
Sin embargo, una vez consolidado el trabajo, cuando se ha alcanzado la competencia, ya no se
habla de memoria, se dice tener habilidad o conocimiento sobre algo. Ciertamente, los
recuerdos se refuerzan por la rutina o el hábito de volver a ellos; quizás en la reiteración del
movimiento voluntario, que realiza la mente, ya no se pueda siquiera calificar de recuerdo lo
que hacemos por costumbre.
Se dice que las imágenes y los saberes conservados por la mente son memoria; pero ¿qué
sucede con los conocimientos nuevos, con las informaciones o referencias no relacionadas con
el cúmulo de noticias que se han guardado; qué ocurre cuando se ha olvidado por completo
ciertos contenidos? Agustín señala que si a alguien se le cuenta alguna novedad, no piensa
173 Ibidem, XI, 9, 16. 174 S. TH.: In Aristotelis libros De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia commentarium, Roma, 1973. n° 320, p.93.

87
dirigiéndose al recuerdo, sino volcándose hacia lo que escucha. No se detiene en las palabras
mismas como si fueran objetos sensibles, sino que va a las realidades a las que tales sonidos se
refieren, piensa con las propias fuerzas de la inteligencia. “Non reminisciens, sed audiens
cogito.”175 Aristóteles considera la misma situación: una vez que el hombre carece de la
posibilidad de recordar lo que sabía, no se puede decir que cuando es inducido por alguien a
recuperar tal conocimiento esté realmente valiéndose de la memoria; en ese caso él estaría
aprendiendo de nuevo. “Non est memoria nec reminiscentia, sed hoc est de novo addiscere.”176
Pero Agustín continúa en su reflexión sobre el fenómeno y considera más atentamente que, ni
en el caso de recibir una noticia como si se tratara de algo nuevo, si se ha olvidado; o de
entender algo nunca conocido, si es realmente novedoso, se puede salir de las fronteras de la
memoria. Nada comprendería el que escucha si no tuviera el dominio de algunos saberes
fundamentales, si no guardara con su interlocutor ciertas semejanzas o afinidades en la
memoria.
Distinguir la voluntad de las otras potencias no supone ninguna dificultad. La voluntad puede
entenderse como la intención que tiene el alma de dirigir su mirada hacia un determinado
objeto. Normalmente se relaciona esta facultad con las decisiones tomadas en el orden
práctico; pero también de ella dependen los actos intelectuales. Es gracias a (la fuerza de) la
voluntad como la mente realiza sus indagaciones teóricas. El amor en el hombre no reposa
nunca, no importa si las acciones que impulsa son buenas o malas, importantes o vanas. Todo
lo que el sujeto realiza tiene su punto de partida en la potencia afectiva, ella es la fuente misma
del movimiento. El influjo de la voluntad en la vida humana es tan importante que Gilson
afirma: “Il n’est donc pas exagéré de dire que, telle est la volonté, tel est l’homme, à tel point
qu’une volonté partagée contre elle-même, c’est un homme divisé contre lui-même.”177
Inteligencia y memoria, en la filosofía de San Agustín, son más difíciles de separar. Cuando el
hombre piensa o reflexiona sobre alguna cuestión lo hace valiéndose de los amplios dominios
de la memoria. Ciertamente, inteligencia y memoria no son coextensivas, porque la
inteligencia ejerce su poder sobre un objeto particular, mientras la memoria es capaz de
175 De Trinitate, XI, 8, 14. [pienso oyendo, no recordando.] 176 S. TH.: Op. Cit., p. 107. [No es memoria ni reminiscencia, sino que es aprender de nuevo.] 177 GILSON, E.: Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris: Vrin, 1987, p.171. [No es exagerado decir que, cual es la voluntad, tal es el hombre, al punto que una voluntad dividida contra ella misma, es un hombre dividido contra él mismo.]

88
contener una cantidad de imágenes, ideas, saberes, casi inconmensurable. Dice el mismo
Gilson: “Tout se passe donc comme si l’âme était plus vaste qu’elle ne le croit, à tel point que,
se dépassant pour ainsi dire elle-même, elle se sent incapable d’embrasser entièrement son
propre contenu.”178 Ya se ha señalado antes cómo, en Agustín, el pensar implica la presencia
de las imágenes que la memoria retiene y ofrece; la inteligencia y la capacidad de conservar
los contenidos actúan en el mismo movimiento. En su flexible manejo de los términos, llega a
usar la palabra ‘memoria’ en un mismo pasaje con los dos sentidos. En primer lugar se refiere
a la posibilidad que tiene la mente de guardar y tener a la disposición las diversas impresiones;
e inmediatamente después, alude a la fuerza de la razón, al acto de entender o de realizar el
juicio.
Ibi ergo erant et antequam ea didicissem, sed in memoria non erant. Ubi ergo aut quare, cum dicerentur, agnovi et dixi: “Ita est, verum est”, nisi quia iam erant in memoria, sed tam remota et retrusa quasi in cavis abditioribus, ut, nisi admonente aliquo eruerentur, ea fortasse cogitare non possem?179
Agustín muestra en este fragmento la situación del hombre cuando adquiere conocimientos
que no provienen directamente de los sentidos, cuando entiende ciertas verdades que sólo
puede captar con la inteligencia. Al señalar que no están en la memoria las certezas que
observa, se refiere a que no las ha obtenido con antelación –así se ve refutada abiertamente la
teoría de la reminiscencia platónica–, mas no ha recibido tal saber sólo por medio de una
experiencia sensible; por el contrario, ha comprendido desde sí mismo. Como conoce por su
propia facultad, sin ayudas externas, menciona nuevamente la palabra ‘memoria’, pero esta
vez su significación varía. Cuando dice que las verdades están ocultas, como sepultadas en
cuevas profundas, vincula la memoria con la pura intimidad; el sujeto comprende por su
propio poder, sin ver hacia afuera, ciertas nociones fundamentales. La captación de los
primeros principios es, para Agustín, una memoria, porque supone una actividad del alma que
no se relaciona con lo exterior, que no depende de la condición del contexto. Gracias a las
concepciones universales, el hombre tiene acceso a la ciencia en general, de alguna manera le 178 Ibidem, p. 137. [Todo pasa pues como si el alma fuese más vasta de lo que ella cree, a tal punto que, pasando por así decir sobre ella misma, se siente incapaz de abrazar enteramente su propio contenido.] 179 Confessiones, X, 10, 17. [Allí estaban, pues, y aun antes de que yo las aprendiese; pero no en la memoria. ¿En dónde, pues, o por qué, al ser nombradas, las reconocí y dije: “Así es, es verdad”, sino porque ya estaban en mi memoria, aunque tan retiradas y sepultadas como si estuvieran en cuevas muy ocultas, y tanto que, si alguno no las suscitara para que saliesen, tal vez no las hubiera podido pensar?]

89
es dada la posibilidad de conocer todo lo que existe; posee una luz que puede dirigir hacia la
realidad con la opción manifiesta de ver o comprender lo que busca. A pesar del nombre,
‘memoria’, Agustín se refiere a la operación de la inteligencia, porque es sólo el intelecto el
que puede acceder a la verdad. La memoria como tal no tiene una actividad, ella posibilita el
acto de la potencia cognitiva. La memoria en el primer sentido tiene que ver con la capacidad
retentiva del alma, se relaciona más con la fuerza de la imaginación; en el segundo caso, se
refiere a la visión intelectual, que es capaz de trascender los márgenes establecidos por las
impresiones sensibles, pues la razón se extiende a ámbitos que son inteligibles por su propia
esencia.
Santo Tomás, en la Suma Teológica, analiza con mucha agudeza el vínculo que existe entre la
inteligencia y la memoria. Observa, en primer lugar, que cada potencia debe su razón de ser a
la relación que guarda con el objeto al que se aplica:
Potentiæ animæ distinguuntur secundum diversas rationes obiectorum; eo quod ratio cuiuslibet potentiæ consistit in ordine ad id quod dicitur, quod est eius obiectum. Dictum est etiam supra (q.59 a.4) quod, si aliqua potentia secundum propriam rationem ordinetur ad aliquod obiectum secundum communem rationem obiecti, non diversificabitur illa potentia secundum diversitates particularium differentiarum: sicut potentia visiva, quæ respicit suum obiectum secundum rationem colorati, non diversificatur per diversitatem albi et nigri.180
El entendimiento tiene como objeto la razón universal del ser. Santo Tomás considera que
como no hay diversidad de objeto donde sean aplicadas la inteligencia y la memoria (ambas se
dirigen al ser de las cosas), tampoco hay diversidad de potencia. Entiende que en el alma sólo
hay dos facultades: la inteligencia y la voluntad; ve a la memoria como una retentiva habitual.
“Memoriam accipit pro habituali animae retentione, intelligentiam autem pro actu intellectus,
voluntatem autem pro actu voluntatis.”181 La memoria no se define como facultad del alma
180 S. TH.: Summa theologicae, 1, q.79, a.7, [Las potencias del alma se distinguen según las diversas razones de los objetos, por lo que la razón de cada potencia consiste en el orden a aquello que se dice que es su objeto. También fue dicho más arriba (q. 59 a. 4) que si alguna potencia según la propia razón se ordena a algún objeto según la razón común del objeto, no se diversificaba aquella potencia según las diversidades de las diferencias particulares: así como la potencia visiva que recibe su objeto según la razón de lo coloreado, no se diversifica por la diversidad del blanco y del negro.] 181 S. TH. Op. cit., 1, q. 79, 7, [Sino que toma memoria por la retención habitual del alma, la inteligencia por el acto del intelecto, la voluntad por el acto de la voluntad.]

90
porque no tiene un acto propio; es en realidad una determinación de la facultad intelectiva o un
hábito. Se podría decir que Santo Tomás ve la memoria como una presencia latente de
conocimientos; es el intelecto el que realiza las conexiones, el que entiende. Se tendría que
acotar que la inteligencia produce un conocimiento que, casi inmediatamente, se convierte en
recuerdo. En otras palabras, en el momento en que se entiende algo, en el que se alcanza un
saber, la memoria le permite al sujeto seguir inquiriendo sobre el tema. La búsqueda
intelectual tiene sus logros gracias a la capacidad de la memoria de recoger y conservar las
referencias obtenidas.
3. De la cogitatio sui al discernere se.
La noticia habitual que el hombre tiene de sí mismo no puede llamarse en sentido riguroso
conocimiento. Cuando se habla de un saber de sí, se considera esa presencia consiguiente e
inevitable de la mente a sí misma. El sujeto tiene la capacidad de saberse o reconocerse
ubicado en determinada perspectiva, él observa las cosas (externas e internas) y se dirige hacia
ellas desde su propia situación, y no de otra. Aunque no reflexione sobre las operaciones que
realiza su mente, el hombre se autoposee. Luego, a partir de la realidad habitual, tiene una
disposición a comprender de una manera completa y acabada su naturaleza. El propósito
deliberado y consciente de conocerse implica la presencia del alma como objeto ante la
facultad de la inteligencia; supone entonces el tránsito de la cogitatio sui al discernere se. Una
vez que el hombre ha comprendido algo, ha adquirido un saber insuficiente de sí mismo
porque se reconoce a sí mismo entendiendo; pero, es la inteligencia la que debe emprender la
tarea de buscar, la que dirige su agudeza (acies) hacia la propia alma con el fin de captar mejor
lo que es. La primera trinidad hace manifiesta una situación de la cual ningún sujeto escapa,
puesto que todos poseemos inicialmente una noticia y un amor; pero es en la segunda trinidad
donde se estructura el verdadero autoconocimiento. Es un movimiento voluntario el que
induce a la inteligencia a proseguir, a continuar en el examen del alma. No todos los hombres
buscan conocerse con el mismo fervor, no todos emprenden el difícil recorrido hacia la
intimidad. Una cosa es conocerse y otra muy distinta pensarse. La noticia que la mente tiene
en hábito no podría llamarse en sentido pleno un verbo de sí; el estado donde el alma se dice a

91
sí misma lo que es, se conoce y se ama más plenamente ya no es hábito, no es inclinación, es
discernimiento o acto de la inteligencia.
Ortega y Gasset, en Unas lecciones de metafísica, distingue claramente los dos momentos: el
saber habitual que el sujeto tiene de sí mismo y la consecuente posibilidad de hacerse un
juicio, de autoconocerse.
Mi vida y todo en ella me es pre-evidente, me consta o cuento con ello en forma tal que me es siempre posible convertir este “contar con” en efectivo “reparar”, en efectiva evidencia. Lo mismo podríamos decir que la vida es pre-consciente o que es pre-sabida. Por eso luego, el efectivo saberla es un “caer en ello”, un encontrar lo que ya teníamos, pero lo teníamos cubierto.182
Santo Tomás advierte que son muchos los que saben que tienen alma, pero muy pocos los que
conocen cuál es su naturaleza.183 Esto sucede porque el alma se conoce a sí misma por sus
actos; pero los principios de los actos son las potencias o facultades de la mente, no la esencia.
Si se tiene un hábito cualquiera –Tomás coloca el ejemplo de la castidad– muchas veces se
conoce la definición de tal hábito incluso antes de poseerlo; el sujeto puede recibir
previamente la concepción de la virtud que desea adquirir. Pero, los hábitos de la noticia y el
amor, que son connaturales al alma, se perciben sólo como principios de los movimientos. No
ofrecen una noción clara de lo que el alma es. El sujeto sabe que su alma es origen de las
operaciones, como quien conoce el efecto de una causa, pero no la causa misma. Es necesario
distinguir entre la aprehensión que el hombre tiene de su propia mente y el juicio que
posteriormente es capaz de formarse. Conocerse a sí mismo, esa prédica tan común en la
filosofía, implica un detenido esfuerzo; supone un problema que exige toda la atención del
entendimiento.
La memoria guarda las imágenes de los objetos sensibles que el alma ha percibido. Cuando la
mente intenta conocerse, su unión con las cosas corporales es muchas veces tan estrecha que
tiende a confundirse con ellas. El hombre se ve a sí mismo mezclado con las sensaciones,
deseos e inquietudes materiales. Él se ha unido a los cuerpos con un amor tal que le resulta
182 ORTEGA Y GASSET: Unas lecciones de metafísica, Madrid: Alianza Editorial, 1996. p. 67. 183 S. TH.: De Veritate, q. 10, a. 9.

92
casi imposible separarse de ellos; su afección abraza las imágenes y las atesora como si ellas
fueran su propia esencia. Es el amor a las cosas exteriores lo que mueve al hombre a buscar
fuera lo que tendría que indagar internamente. El sujeto llega a identificarse con aquello que
posee o desea poseer, añade a su naturaleza realidades que no le son propias; más aún, llega a
reconocerse en esa adición. No se trata de una equiparación sin juicio: el individuo sabe
distinguirse de cualquier impresión particular, sabe que no se asemeja a esto o a aquello
específicamente, que los recuerdos pertenecen a objetos que son diferentes; pero, en el examen
que realiza sobre sí mismo, confunde la memoria completa de sus sensaciones con lo que él
mismo es. Si la adhesión a las imágenes fuese indiscriminada, ya no se podría hablar de una
indagación personal; se estaría en presencia del estado del sueño o de la locura, situaciones
donde definitivamente se anula toda separación entre el alma y las impresiones interiores. El
error que Agustín señala en el acto del autoconocimiento ocurre cuando el alma cree que todo
aquello que han visto sus ojos, la suma de todas sus experiencias, se iguala a su esencia. En
otras palabras, reduce su naturaleza a biografía. Nos dice Agustín:
Quamvis non semper se cogitare discretam ab eis quae non sunt, quod ipsa est: ac per hoc difficile in ea dignoscitur memoria sui, et intellegentia sui. Quasi enim non sint haec duo, sed unum duobus vocabulis appelletur, sic apparet in ea re ubi valde ista coniuncta sunt, et aliud alio nullo praeceditur tempore.184
El hombre en cierto sentido es su memoria. Él ha construido su persona en el tiempo, ha
desarrollado una actitud, acumulado saberes. El sujeto alcanza su identidad en la forma como
interactúa con el mundo o en la relación que establece con la realidad; y ese vínculo se
configura gracias al poder retentivo de la memoria. Pero, ¿qué otra cosa, distinta a la biografía,
es él exactamente? ¿Cuál es su naturaleza? Si el sujeto fuera sólo un cúmulo de vivencias,
desaparecería al ser despojado de ellas; pero vemos que ni el niño recién nacido que aún no
reúne experiencias, ni el anciano desmemoriado, carecen de sustancia. En la búsqueda de sí
mismo, el hombre aleja de sí los apremios cotidianos, no podría definirse como una entidad
sujeta a las exigencias del sustento; separa los pequeños placeres que los sentidos
proporcionan, por su fugacidad e insuficiencia. No hay para él una imagen determinada que
184 De Trinitate, X, 12, 19. [Aunque bien es cierto que no siempre se cree distinta de aquellas cosas que no son lo que es ella, y por esto era difícil distinguir en ella la memoria y la inteligencia de sí. Semejaba como si no fueran dos realidades, sino una, expresada con dos nombres distintos, pues tan unidas aparecen en la mente que una de ellas no precede a la otra en el tiempo.] Arias traduce facultades donde colocamos realidades.

93
recoja por completo su amplia dimensión. Sin embargo, ¿puede pensarse sin imágenes? ¿No
quedaría entonces en el puro vacío? Un razonamiento sin representaciones, un pensarse que
carezca de elementos distintivos sólo es factible –si concedemos tal posibilidad– a partir de la
privación. Sólo por medio de un ejercicio de la mente que trate de ir borrando poco a poco las
impresiones, los signos o figuras, el sujeto podrá llegar a desprenderse de lo que guarda su
memoria. Pero, incluso después del intento, de la experiencia de separación, permanecerían
ciertos conceptos como el ‘silencio’, el ‘olvido’ o la ‘nada’. La inteligencia parece estar tan
estrechamente unida al lenguaje que la mente misma no puede concebirse sin verbo; la palabra
es aquello que permite el juicio o la reflexión. La condición humana requiere de signos, de
discurso, para poder comprender la realidad.
Recordemos que Agustín busca en el hombre la semejanza de la Trinidad divina; por tanto, lo
que persigue es también imagen. No obstante, la naturaleza de la imagen que Agustín desea
encontrar es muy diferente a las impresiones que dejan las experiencias sensibles; él pretende
hallar una noción espiritual. Esa impresión incorpórea no pertenece al ámbito de la
imaginación; se podría decir que es irrepresentable, en cuanto no corresponde a un objeto. La
imaginación funciona con el contenido de la memoria, con aquello que ha guardado la mente
después de las distintas aproximaciones a los cuerpos; ella tiene sus fronteras en las
determinaciones físicas. Alguien puede imaginar un planeta rojo o también una distancia muy
extensa; pero hay ciertas realidades que no encuentran correspondencia en el mundo concreto,
que van más allá de la impresión sensible. Esas nociones son puramente inteligibles, aunque el
sujeto no pueda pensarlas sin ciertos elementos que pertenecen a la fantasía. La imagen de la
Trinidad puede llamarse imagen porque es semejanza, porque tiene relación con otra cosa
(naturaleza superior e intangible); pero ella no representa una dimensión condicionada a lo
captado sensorialmente. La imagen trinitaria sobrepasa el límite de las figuraciones materiales,
todo acercamiento a ella requiere una actitud de desprendimiento. Para que el hombre acceda a
la imagen de la Trinidad debe partir de una cierta disposición, debe superar de alguna manera
las restricciones físicas que manifiesta su propio cuerpo. No se trata, sin embargo, de olvidar
la condición encarnada del alma. El sujeto es en sí un compuesto. Conocerse es también
apreciar hasta qué punto somos una corporeidad, somos sentidos o circunstancias; comprender
la resistencia de esos márgenes y, al mismo tiempo, su superación.

94
Cuando Agustín señala que el alma no puede separar de sí las imágenes y verse sola, porque
ese despojamiento le causa temor y le hace cometer el error de olvidarse de sí,185 se refiere a la
tendencia que tiene el hombre de confundirse con las impresiones que la realidad exterior ha
dejado en él; a la costumbre frecuente de asumir la multiplicidad como unidad. “Unum putavit
esse quae diversa sunt”.186 El único recorrido posible para el autoconocimiento es apartar lo
que no es propio. Agustín entiende que es necesario sustraer lo que se añadió, comprende que
el alma es mucho más que las huellas de las cosas sensibles; ellas tendrían que quedarse en la
periferia. Los animales también son capaces de guardar las impresiones materiales, también
poseen el atributo de la memoria; el alma humana no puede reconocerse en ese elemento
común.187 Ciertamente, el uso de la memoria por parte de las bestias es muy distinto al que
hace el hombre. El animal tiene un acondicionamiento del sentido, retiene por repetición una
serie de movimientos, de experiencias. El ser humano asimila lo vivido de forma diferente, se
apropia de los acontecimientos dotándolos de significación, enmarcándolos en un devenir
personal. Agustín establece la conexión para señalar que el alma es mucho más que la
confluencia de recuerdos, mucho más que la relación con el mundo exterior. Que el alma no se
busque como si estuviera ausente,188 señala, que se vuelque hacia sí misma y encuentre en su
intimidad tan solo lo que afanosamente persigue: el autoconocimiento.
Penitus esse ista sensibilia fugienda, cavendumque magnopere, dum hoc corpus agimus, ne quo eorum visco pennae nostrae impediantur, quibus integris perfectisque opus est, ut ad illam lucem ab his tenebris evolemus: quae se ne ostendere quidem dignatur in hac cavea inclusis, nisi tales fuerint ut ista vel effracta vel dissoluta possint in auras suas evadere. Itaque, quando fueris talis ut nihil te prorsus terrenorum delectet, mihi crede, eodem momento, eodem puncto temporis videbis quod cupis.189
Agustín repite con frecuencia que no hay nada tan presente al alma como ella misma; entonces
ésta en cierto sentido se conoce. Pero, si se busca es porque no se conoce totalmente. El alma
185 De Trinitate, X, 8, 11. 186 Ibidem. [Se figuró ser uno lo que es múltiple.] 187 De Trinitate, X, 5, 7. 188 Ibidem, X, 9, 12. 189 Soliloquia, II, 14, 24. [Sólo una cosa puedo mandarte; no conozco otra; la fuga radical de las cosas sensibles. Esfuérzate con ahínco, durante esta vida terrena, por no enviscar las alas del espíritu; es necesario que estén íntegras y perfectas para volar de las tinieblas a la luz, la cual no se digna mostrar a los encerrados en esta prisión a no ser tales que, desmoronada ésta, puedan gozar a su aire. Así, pues, cuando fueres tal que nada terreno te arraiga ni deleite, entonces mismo, en aquel momento, créeme, verás lo que deseas.]

95
es inteligible para el entendimiento de la misma manera que la realidad; en el discernere se
hay necesariamente intención. El sujeto tiende hacia su propia alma para conocerla con la
misma seguridad con que conoce los objetos naturales; más todavía, desea tener mayor certeza
de sí. Si se intenta despojar a la mente de todas sus impresiones, de sus recuerdos, de las
percepciones vividas, definitivamente aparece una realidad incorpórea, una esencia que por su
propia constitución espiritual ha de estar por encima de lo sensible. Lo primero que entiende el
hombre es que el alma no se puede subordinar a los cuerpos; por el contrario, ella ejerce una
jerarquía sobre la materia. Comprende que las cosas no sólo se distinguen en cuanto son de
diversas formas o tienen distintas esencias, sino que en la diversidad hay una estructura
organizada. Unas cosas poseen mayor dominio que otras, hay diferentes grados de perfección.
Si el hombre se reconoce libre de las imágenes materiales, tiene el poder de desprenderse de
ellas, de separarlas. Esta experiencia manifiesta una voluntad que es capaz de apartar lo
sensible o externo y, en ese mismo ejercicio, saber también cuál es el carácter de lo que ha
separado. En otras palabras, el sujeto tiene la capacidad de conocer lo otro y conocerse a sí
mismo, mientras que la materia carece de esa posibilidad. Esta distinción le da una noción de
orden. Conocer la naturaleza del alma es en realidad observar el lugar que ocupa en el
contexto general de la creación. Comprender que debe ser moderada: saber qué cosas están
sometidas a ella y a quién o a qué ella misma se subordina.190
Para comprender con mayor claridad el proceso del autoconocimiento debemos detenernos en
algunas nociones que son fundamentales para San Agustín. Entender el alcance de la
autoconsciencia supone enmarcar el alma humana en una configuración universal. Decir que
el alma, cuando se conoce, entiende su naturaleza situada en un orden sólo tiene sentido si
valoramos plenamente lo que este mismo orden significa. La estructura del mundo es
coherente, organizada y también dispuesta por distintos niveles de realidad o de ser. Para
Agustín todo está constituido en número, peso y medida. Revisemos entonces estos términos.
El número se puede entender de diversas maneras. Se define comúnmente como la expresión
de una cantidad que es medida por la unidad; en palabras de Santo Tomás: “Multitudo
190 De Trinitate, X, 5, 7.

96
mensurata per unum.”191 Las cosas por su constitución material se pueden descomponer,
cualquier objeto puede ser separado en múltiples partes, e incluso el trozo más pequeño es
potencialmente divisible. La unidad entonces no es un elemento empírico, es una abstracción
de la inteligencia. En realidad, podríamos afirmar que la unidad no es un número, sino un
principio de enumeración.192 Los hombres acceden a la noción de unidad gracias al intelecto,
pero no lo hacen de forma circunstancial o parcial. Todos poseen el sentido de lo uno. La
matemática ha servido frecuentemente para probar la existencia de la verdad; repetidas veces
afirma San Agustín que los sentidos pueden llevar a engaño, pero que tres más cuatro sea igual
a siete nadie es capaz de dudarlo. La certeza inconmutable de los números demuestra que
existe una verdad superior a la razón humana, que ilumina la realidad para que podamos
entenderla. El número y la sabiduría en ocasiones llegan a plantearse en Agustín como una
sola y misma cosa. Así como en el fuego son consustanciales la luz y el calor, asimismo los
números y la sabiduría están íntimamente vinculados, sólo que la luz de los números tiene
mayor alcance –todos los cuerpos están constituidos por números– que el calor de la sabiduría,
destinado a las almas racionales.193 Por otra parte, los conocimientos aritméticos son comunes
a los hombres, nadie tiene un razonamiento numérico particular y exclusivo; asimismo la
sabiduría es la misma para todos.
El número también puede ser entendido como el que da la especie o la forma. Afirma
Santo Tomás:
Ipsa autem forma significatur per speciem: quia per formam unumquodque in specie constituitur. Et propter hoc dicitur quod numerus speciem praebet: quia definitiones significantes speciem sunt sicut numeri, secundum Philosophum in VIII Metaphys. ; sicut enim unitas addita vel subtracta variat speciem numeri, ita in definitionibus differentia apposita vel subtracta.194
191 S. TH.: Suma Theologica, I, 7, 4. [La multitud medida por lo uno.] 192 Ver ARISTÓTELES: Metafísica N1, 1088a 4-7. 193 De Libero arbitrio, II, 11, 32. 194 S. TH.: Op. Cit. I, 5, 5. [Pero la misma forma se significa por la especie: porque por la forma cada cosa se constituye en especie. Y por esto se dice que el número da la especie: porque las definiciones significantes son de la especie así como del número, según el Filósofo en VIII de la Metafísica; pues como la unidad añadida o sustraída varía la especie del número, así en las definiciones (cambia) por la diferencia dada o sustraída.]

97
Dios crea el mundo ex nihilo, esto es, de la pura nada hace el universo. En el orden de las
causas y no en un devenir temporal, señala Agustín, primero es necesario una materia informe,
una entera potencialidad, para que se dé la creación. Esta materia, aunque sólo se pueda
entender negativamente –no le podemos aplicar directamente alguna definición sensible o
inteligible– no debe concebirse como la nada que existía antes de la realización del mundo.
Cuando el artesano elabora una silla requiere de la madera que encuentra en la naturaleza.
Dios, por el contrario, no tiene una materia prima dada; Él mismo ha de crear la materia que
posteriormente va a recibir la forma. Insistimos en que esta materia es un elemento
indeterminado que no posee ningún atributo particular por el cual pueda ser definido. En este
sentido podríamos decir que de todas las cosas creadas es la que más se aleja de Dios o, lo que
es lo mismo, la que más se aleja del Ser. Pero, esta distancia no anula la materia informe
porque ella es, como hemos visto, necesaria para el surgimiento del mundo. En el acto creador
Dios da una forma a la materia; recordemos, sin embargo, que lo hace todo en una misma
acción. Fecit Deus coelum et terram: una posible interpretación de estas palabras bíblicas que
recoge San Agustín en De Genesi ad litteram es que la tierra sea la materia informe y el cielo
el que otorga la forma. La creación hecha de la nada produce como un efecto necesario la
aparición del tiempo. La criatura no es como Dios completamente Ser, es menos perfecta,
deviene, está en la sucesión por haber sido creada.
Summum bonum quo superius non est, Deus est: ac per hoc incommutabile bonum est; ideo vere aeternum, et vere inmortale. Caetera omnia bona non nisi ab illo sunt, sed non de illo. De illo enim quod est, hoc quod ipse est: ab illo autem quae facta sunt, non sunt quod ipse. Ac per hoc si solus ipse incommutabilis, omnia quae fecit, quia ex nihilo fecit, mutabilia sunt.195
El número suministra la forma de la existencia porque da la especie a la criatura. Muchos
seres tienen elementos comunes en su constitución, pero llegan a distinguirse, como dijo antes
Santo Tomás, por la adición o substracción de una diferencia. Dios da el Ser a la materia y
produce una criatura que, por haber sido creada de cierta informidad, tiende hacia la nada;
195 De Natura boni, I. [Dios es el supremo e infinito bien, sobre el cual no hay otro: es el bien inmutable y, por tanto, esencialmente eterno e inmortal. Todos los demás bienes naturales tienen en él su origen, pero no son de su misma naturaleza. Lo que es de la misma naturaleza que él no puede ser más que él mismo. Todas las demás cosas, que han sido hechas por él, no son lo que él es. Y puesto que sólo él es inmutable, todo lo que hizo de la nada está sometido a la mutabilidad y al cambio.]

98
pero en el acto de la creación imprime también en las cosas un llamado hacia Él, un
movimiento que las impulsa a perfeccionarse. Podríamos decir que Dios crea la materia
informe y la llama hacia Él para formarla. Ese llamado no se detiene, y prueba de ello es la
misma naturaleza del alma.
Un atributo de las cosas creadas íntimamente relacionado con el número es la medida. Las
criaturas, como hemos dicho, tienen en su constitución un número que da la especie o la
forma. La medida o modus se entiende en dos ámbitos: en la naturaleza y en el obrar. En la
naturaleza, la medida se comprende como la justa proporción de los números que otorgan la
forma; de hecho, el exceso o la deficiencia, presente en algún individuo de la especie, causa lo
que llamamos deformidad. Cada especie tiene entonces su propia medida; la “buena
proporción” en las cosas es lo que nos conduce a la idea de belleza. No podemos, por ejemplo,
juzgar el cuerpo de una mona comparándolo con la forma humana porque estaríamos
cometiendo un error; la mona tiene un modo que es propio y conveniente a su especie y es
según esta medida como debemos considerar la justa proporción de sus miembros, la simetría,
el cuidado de su conservación, entre otros aspectos.196 San Agustín llega a definir la medida
como el modo de existir de todo ser.197 La medida también se puede observar en las
actividades humanas. Por medio de la inteligencia, el hombre accede a la verdad y entiende
que la misma sabiduría supone una medida: “Sapientia igitur plenitudo, in plenitudine autem
modus.”198 Si el alma del hombre actúa según la sabiduría se libera de los excesos y de las
faltas en el obrar, y consigue colmar su espíritu con la bondad de la verdad.
L’excès qu’il évite, c’est la luxure, l’ambition, l’orgueil, tous les vices de ce genre, par lesquels les esprits immodérés croient pouvoir conquérir la joie. Le défaut qu’évite cette plénitude, c’est la bassesse d’âme, la cruauté, la tristesse, la cupidité et tous les vices analogues qui, en diminuant l’homme, causent sa misère. Celui qui découvre la sagesse, et la garde après l’avoir découverte, n’a au contraire nul excès et nul défaut à craindre; il ne dépasse jamais la mesure, il ne manque jamais de rien; c’est donc une seule et même chose que posséder la mesure, c’est-à-dire la sagesse, ou être heureux.199
196 De Natura boni, XIV. 197 De Genesi ad litteram, IV, 3, 7. 198 De Beata vita, IV. [La sabiduría es la plenitud. Es así que en la plenitud hay medida.] 199 GILSON: Op. Cit., pp.4-5. [El exceso que se evita es la lujuria, la ambición, el orgullo, todos los vicios de este género, por los cuales los espíritus inmoderados creen poder conquistar el gozo. La falta que evita esta plenitud, es la bajeza del alma, la crueldad, la tristeza, la codicia y todos los vicios análogos que, disminuyendo al hombre, causan su miseria. Aquel que descubre la sabiduría, y la conserva después de haberla descubierto, no tiene por el

99
El peso, por su parte, hace que cada criatura ocupe su lugar en el universo. Por ello está
relacionado de manera directa con el orden. Pero, antes de entender lo que es el orden, es
preciso tener presente que toda naturaleza creada por Dios es buena. Sería un contrasentido
pensar que el ser divino haya creado algo malo o perjudicial en el mundo. Desde la criatura
espiritual hasta el cuerpo más pequeño, todo lo que existe es bueno; la distinción está en que
las cosas no son igualmente buenas, hay una gradación. El número, el peso, la medida se
encuentran en todos los seres creados, tanto en los espirituales como en los corporales; pero la
perfección de estas propiedades no está presente de la misma manera en todas las cosas. “Et
rursus ubi haec tria magna sunt, magnae naturae sunt: ubi parva sunt, parvae naturae sunt: ubi
nulla sunt, nulla natura est.”200 Otro argumento para afirmar que todas las cosas son buenas es
el hecho de que son corruptibles: ¿cómo podría algo dañarse o disminuirse si no es porque
pierde la bondad que hay en él?
El hombre debe respetar la jerarquía presente en la creación y entender que le es necesario
subordinar los bienes exteriores al cuerpo, el cuerpo al alma; someter los sentidos a la razón y
la razón a Dios. El orden que establece San Agustín es ascendente: de las cosas menores a las
mayores, de las corporales a las espirituales, de las inferiores a las superiores, de las
temporales a las sempiternas.201 Hay una progresión que se eleva de lo sensible a lo espiritual
y a medida que se sube de nivel la mutabilidad disminuye. Esta ordenación no es arbitraria,
supone un análisis a la vez integrador y causal: lo mayor contiene necesariamente todas las
perfecciones de lo menor, porque lo superior es también la causa única y total de las
perfecciones de lo inferior.202
Si todas las cosas son buenas por naturaleza, ¿de dónde proviene el mal? El mal es privación.
Cuando en un ser se altera su constitución original y se corrompe el modo, la forma y el
orden, su naturaleza, buena por haber sido creada, se hace mala en cuanto está disminuida en contrario ningún exceso, ni ninguna falta que temer; no sobrepasa nunca la medida, no le falta nunca nada; es pues una sola y la misma cosa poseer la medida, es decir, la sabiduría, y ser feliz.] 200 De Natura boni, III. [Donde se encuentran estas tres cosas en grado alto de perfección, allí hay grandes bienes; donde la perfección de esas propiedades es inferior, inferiores son también los bienes; donde faltan, no hay bien alguno.] 201 De Libero arbitrio, I, 8, 18. 202 GUITTON: Op. Cit., p. 194.

100
sus cualidades naturales. Entendemos aquí por corrupción el deterioro de la naturaleza de un
ser en condiciones no dadas por el mismo devenir de los tiempos, porque los seres mutables
aparecen en el mundo, viven y mueren también de forma ordenada. Más allá de los seres
particulares hay una unidad universal, una belleza del conjunto. Toda naturaleza creada tiene
en sí misma cierto principio y fin. Hay un equilibrio en la creación que se mantiene gracias a
la desaparición de algunos seres y la aparición de otros. Agustín hace una analogía con el
canto: en la música unas notas dejan de existir para dar paso a otros sonidos, y así completar la
totalidad de la composición y mostrar su hermosura. Nacen las cosas y mueren; cuando nacen
comienzan a ser y crecen hasta llegar a una cierta perfección. Luego, envejecen y perecen. La
condición de la criatura implica un movimiento de alguna manera paradójico: mientras más se
mueve hacia el ser, más se mueve hacia el no ser. El estado de la mayor parte de las cosas es
transitorio, ellas no pueden ocurrir todas a un tiempo; sucediéndose unas a otras componen
juntas una realidad mucho más amplia e integrada.203
Hemos visto que todas las cosas creadas están ordenadas según el peso, el número y la
medida. Pero lo que tiene medida, se mide por otra medida, lo que tiene número se forma por
otro número y el peso es atraído por otro peso.204 ¿Dónde están la medida, el número y el peso
originales? Aquello por lo cual es medido todo lo existente, no es medido por nada, porque no
hay nada fuera de Él que Él mismo no mida. Luego es medida sin medida. El que forma todas
las cosas por el número, pero no es formado por nada, es número sin número. Y aquel por
quien se establece el equilibrio, llamando todas las cosas a la quietud, que es estable y no es
atraído por nada, es peso sin peso. La medida sin medida, el número sin número, el peso sin
peso es Dios. San Agustín sabe que es difícil entender que en Dios haya, por ejemplo, una
medida, porque en ese caso se le estaría atribuyendo una limitación. Pero, no se puede afirmar
que Dios sea un ser inmoderado, si toda su creación tiene un modus. Lo mejor es pensar que
Dios es el sumo modo en cuanto es el sumo bien; porque todo modo es en sí mismo un bien.
Su reino, ciertamente, no tiene fin o límite, pero reina con medida, porque quien reina sin
moderación, definitivamente no reina.205
203 Confessiones, IV, 10, 15. 204 De Genesi ad litteram, IV, 4, 8. 205 De Natura boni, XXII.

101
En la consideración del mundo como realidad ordenada y jerarquizada aparece necesariamente
la presencia de Dios. “Omnis quae nos circumstat, ad quam nos etiam pertinemus, universa
ipsa rerum natura proclamat, habere se praestantissimum Conditorem.”206 Sin embargo,
Agustín no persigue una prueba o demostración de la existencia divina; para él el
conocimiento del verdadero Ser tiene que ver más con el contenido de una experiencia. Es
gracias al proceso de búsqueda interior del alma como se llega a Dios. “Agustín no intenta
probar a nadie nada que no haya sido probado ya en la experiencia de sí mismo.”207 El
conocimiento de Dios es inseparable del espíritu humano. No puede encontrarse afuera como
si se tratara de una realidad ajena, imponente por su naturaleza, pero extraña a la constitución
íntima del alma. A Dios no se lo consigue realizando una pesquisa estrictamente racional.
Existe una memoria, un conocimiento habitual de aquello que es el fundamento o principio. El
hombre no puede ignorar la presencia divina en sí mismo y, no obstante, tampoco puede
comprenderla. Nadie conoce a Dios totalmente, nadie puede tampoco ignorarlo por completo.
En el itinerario emprendido hacia el autoconocimiento aparece la imagen del Ser supremo
como parte estructural de la propia naturaleza humana. Revisemos ahora ese proceso con
mayor detenimiento.
4. Fin del autoconocimiento: memoria Dei.
El hombre no sólo desea conocerse, su atención también se fija en la constitución de la
naturaleza, en las exigencias de la vida común o en los requerimientos del entorno. En
distintos niveles, el ser humano necesita el saber para poder desarrollar su propia existencia.
No es un sujeto que ya esté completamente formado a la hora de aparecer en el mundo; debe
él mismo construirse, configurarse. Agustín entiende que el hombre posee en su mente, en su
interioridad, las primeras nociones fundamentales; a partir de ellas puede elaborar toda una
estructura científica. Sabemos que el hombre busca conocer, pero ¿por qué lo hace a veces con
tanta intensidad? ¿Cuál es el fin de las disquisiciones, de las exploraciones que el intelecto
emprende? Conocer la realidad (incluida la propia mente) tiene como fin para el hombre lo
206 De Trinitate, XV, 4, 6. [La naturaleza toda que nos rodea, y a la que pertenecemos nosotros; ella proclama la existencia de un óptimo Hacedor.] 207 CASTELLO DUBRA: “La prueba agustiniana de la existencia de Dios”. En: Ágora filosófica. Año 1, número 2. Brasil: Universidade Católica de Pernambuco, jul/dez 2001, p.50.

102
que es, de alguna manera, su telos natural: la vida feliz. Una sensación de estar incompleto,
una añoranza por algo que aún no se posee o, más todavía, que se ha perdido, mueve al sujeto
a buscar. Decíamos al principio del capítulo, nadie busca lo que no conoce; por tanto, hay en
el hombre una memoria de la bienaventuranza:
Quoniam verum est quod omnes homines esse beati velint, idque unum ardentissimo amore appetant, et propter hoc cetera quaecumque appetunt; nec quisquam potest amare quod omnino quid vel quale sit nescit, nec potest nescire quid sit quod velle se scit; sequitur ut omnes beatam vitam sciant.208
Podría decirse que el hombre también puede relacionarse con el saber por el saber mismo, por
una inquietud que en cierto punto se retroalimenta; mientras más entiende más se estimula su
investigación. Si él se detiene en la pura curiosidad, en el conocer por conocer, en realidad no
se puede hablar de un fin, porque nunca bastará lo conocido. En ese caso, persistirá en el
sujeto una insatisfacción, la sensación de no llegar a un lugar de verdadera acogida. En
realidad, si el hombre desea comprender es porque supone que encontrará en lo que busca
algún tipo de respuesta; es porque la indagación se inscribe en un proyecto personal que tiene
siempre una cierta orientación. Más aún, si el hombre llega a dirigir el afán de entender hacia
él mismo es, en parte, para comprender el sentido real de su búsqueda. La inquietud individual
se enmarca en el enfrentamiento del sujeto con su propia limitación temporal. Desde su
condición finita, el hombre persigue un lugar más estable, liberado de las inconstancias y de
los accidentes. Pero más allá de la agitación que produce la intranquilidad del intelecto, está la
motivación práctica de olvidar las penalidades, de sentir que siempre se puede estar mejor. El
hombre avanza, persiste, justamente porque no ha llegado a lo que considera que puede ser
para él el estado perfecto. La noción de felicidad habita en los hombres, cada quien la busca
por todos los medios posibles. En su tratado De philosophia (hoy perdido), Varrón clasificó
las escuelas filosóficas según el lugar donde situaban el sumo bien: en el alma, en el cuerpo, o
en ambos; llegó al número de 288 escuelas.209 288 manifestaciones de un solo deseo: la
felicidad; en cierta medida también 288 desacuerdos sobre los medios para alcanzarla.
208 De Trinitate, XIII, 5, 8. [Puesto que en verdad todos los hombres desean ser felices y lo ansían con un amor apasionado, y en la felicidad ponen el fin de sus apetencias, y nadie puede amar lo que en su esencia o en su cualidad ignora, y no es posible desconocer la esencia de lo que se ama, síguese que todos conocen la vida feliz.] 209 De Civitate Dei, XIX, 1, 2.

103
El sujeto se enfrenta a situaciones que pueden aproximarse al gozo, pero o sabe que esa
experiencia puede ser superada –en otras palabras, le resulta insuficiente– o es inviable para él
mantener la estabilidad. ¿Cómo puede cerciorarse de que se está acercando a la felicidad?
¿Bajo qué guía puede ordenar sus acciones para realmente alcanzar una vida feliz? Pareciera
que la misma vivencia de agrado o de disfrute pudiera ofrecer algunas direcciones; pero la
respuesta en realidad no es nada accesible. Los momentos de satisfacción suelen ser efímeros
y, muchas veces, engañosos. Uno de los primeros textos de Agustín versa justamente sobre
este problema: De beata vita. Allí, el santo construye una imagen del devenir muy
significativa; compara la existencia humana con la experiencia de la navegación. El hombre
arrojado al mar, ejercita sus fuerzas para conquistar el puerto. A veces el agua tempestuosa
puede apartar al sujeto de su meta, puede incluso someterlo a la sensación de extravío y
desamparo; pero, curiosamente, ese movimiento adverso hace que el individuo se remueva en
su interior y revise cuál ha de ser la dirección específica que lo aproximará al destino que
aspira. Agustín reconoce que hay una influencia determinante del aspecto biográfico en las
consideraciones sobre la felicidad; la soledad, la pérdida o el sufrimiento que se viven en la
sucesión pueden impulsar a un ejercicio introspectivo –aunque bien puede no necesitarse de
ningún estímulo externo para hacerlo–. La tierra firme de la bienaventuranza, como idea de
estabilidad y de resguardo, motiva al hombre en cuanto es un fin; y aunque el individuo se
encuentre muy perdido en la dureza del oleaje, siempre tiene en sí mismo una noción, una
noticia no muy clara del lugar hacia donde tendría que dirigir su nave. La felicidad es una
memoria quizás difusa y oscura, pero nunca abandona la intimidad humana.
Agustín entiende que el hombre debe buscar en su interior las señales que lo conducirán hasta
el reposo de todas sus inquietudes. Hasta ahora la experiencia del autoconocimiento lo ha
llevado a desviar su mirada de las cosas exteriores, a dirigirse a aquello que en él resulta más
firme e invariable. El alma, lo hemos dicho ya, no se reduce a las operaciones de la mente,
tampoco es sólo biografía; pareciera que sus límites son más amplios y profundos de lo que el
mismo hombre es capaz de imaginar. Para Agustín, buscar la felicidad es, en cierta forma,
buscar la verdad. Hay una presencia en el alma de la certeza inconmutable, una especie de
sentido, muchas veces solapado por las reclamaciones del entorno material. El sujeto escucha,
no puede desoír totalmente la voz del verbo interior; no obstante, su voluntad puede apartarse

104
de aquellas razones que se muestran como ciertas, ya sea porque tiene de ellas una visión
confusa y no desea indagar lo suficiente, ya porque prefiere atender a las demandas inmediatas
de lo cotidiano y olvidarse de las nociones estables.
Ita hominis opera nulla sunt, quae non prius dicantur in corde; unde scriptum est: Initium omnis operis verbum (Eccli. 37,20). Sed etiam hic cum verum verbum est, tunc est initium boni operis. Verum autem verbum est, cum de scientia bene operandi gignitur, ut etiam ibi servetur: Est, est; non, non.210
La idea de la bienaventuranza es intrínseca al ser humano; es el móvil que impulsa sus
acciones o su proceder. Pero, ¿qué recuerdo exactamente tenemos de la felicidad? No es una
evocación de una vida pasada, de una experiencia ya perdida. Tampoco es como la presencia
de los números en el alma, cuya posesión satisface al sujeto y no necesita seguir buscando. De
la vida feliz se tiene una memoria, una noticia suficiente para engendrar el deseo de
encontrarla. Agustín observa un hecho anterior y directamente relacionado con la felicidad; se
trata del vínculo con lo verdadero. Alguien podría argumentar que en esta vida no desea la
felicidad, si la relaciona con el gozo o la satisfacción material; incluso, podría decir que está
dispuesto a sufrir las contingencias e incertidumbres de la temporalidad, por todo el
dinamismo que ello comprehende. Pero nadie deliberadamente puede o quiere vivir en lo
falso. Aunque a algunos hombres les guste engañar, ninguno desea ser engañado. De tal
manera aman los hombres la verdad, dice Agustín, que quienes tienen un amor hacia algo que
no es verdadero quisieran que eso que aman fuera verdad.211 Llegan además a odiar la verdad
por causa de lo que aman en su lugar. La quieren cuando les descubre lo que buscan, la
rechazan cuando son ellos mismos los que quedan descubiertos.
La verdad es superior a la inteligencia humana porque no varía, no se ve tocada por las
afecciones del cuerpo, no duda como lo hace a veces la razón; además juzgamos gracias a la
verdad la validez de nuestros propios saberes. ¿Cómo entender o intuir que se está
equivocado; cómo reconocer la ignorancia sobre algo, si no es porque apreciamos determinada
distancia o lejanía con respecto a la verdad? Lo que es falso no se puede conocer, es error o 210 De Trinitate, XV, 11, 20. [Así tampoco hay obra humana que primero no se hable en el corazón, según está escrito: El principio de toda obra es la palabra. También aquí es principio de bien obrar cuando el verbo es verdadero. Y es verbo verdadero cuando procede de la ciencia del bien obrar, cumpliéndose allí el Sí, sí; no, no.] 211 Confessiones, X, 23, 34.

105
engaño. La falsedad no es real, no posee una esencia; por tanto, no admite una aprehensión
efectiva y duradera por parte del intelecto. El error se conoce sólo cuando es considerado
como tal, cuando se tiene certeza de que aquello era una equivocación. “Nemo enim falsa
novit, nisi cum falsa esse novit: quod si novit, verum novit: verum est enim quod illa falsa
sint.” 212 Agustín examina con cuidado el problema de la falsedad en los Soliloquia; allí
muestra la relación que tienen las impresiones erradas con la semejanza. Muchas veces
juzgamos mal de una cosa al confundirla con otra; percibimos ciertas similitudes con lo que es
lo verdadero. El santo expone una serie de vivencias que manifiestan el equívoco que se puede
producir a partir de los datos proporcionados por nuestros sentidos: alguien puede pensar que
un remo sumergido en el agua está roto, también puede creer que una pluma de pato es una
pluma de cisne, o confundir un lirio con otro por su perfume.213 Agustín entiende que en el
mundo material casi todo está marcado por signos inestables que pueden provocar
conclusiones erróneas. Pero el problema de fondo no es gnoseológico; no se trata de cómo se
le presenta el mundo al hombre, de cómo le aparece. Uno de los hallazgos más importantes de
Agustín en sus soliloquios, es comprender que la verdad habita en una estancia menos
vulnerable, que ella es estable y necesariamente eterna. El hombre puede fundar su proyecto,
su búsqueda, sólo con la expectativa de lo cierto. Jamás emprendería el camino de la
autoconsciencia si no tuviera la convicción de hallar en sí mismo verdades que de alguna
manera revelen el enigma de su naturaleza.
La inquietud por lo verdadero marcó la biografía de Agustín de una manera fundamental. La
filosofía misma se le presenta como una invitación a encontrar respuestas, sabiduría. Otro
texto donde revisa con agudeza la cuestión del conocimiento de la verdad es el Contra
Academicos. Allí discute con los pensadores que sostienen que en esta vida no se puede
afirmar nada, bajo el riesgo de aprobar algo que sea falso. Para los académicos, los hombres
deben limitarse a la investigación con el propósito de no equivocarse dando asentimiento a lo
erróneo o impreciso. Consideran que la verdad es inalcanzable;214 únicamente defienden la
opción de lo probable o verosímil. Agustín, por el contrario, observa que la indagación tiene
212 De Trinitate, XV, 10, 17.[Nadie conoce el error sino cuando descubre su falsedad; si ésta conoce, conoce ya la verdad, pues es verdad que son falsas.] 213 Soliloquia, II, 6-7. 214 Contra Academicos, II, 5, 11.

106
por fin encontrar las cosas ciertas y que eso puede lograrse en las condiciones en que vivimos.
Buscar significa reconocer y apartar las posibilidades del error, con la intención de hallar lo
verdadero. Los académicos suspenden el juicio ante los acontecimientos e impresiones de la
vida común; pero, esa falta de compromiso o de asumir una postura es ya un error. Una
situación muy sencilla puede demostrar lo inconsistente que llega a ser la perspectiva de los
académicos. Dos hombres en una encrucijada no saben qué camino tomar para llegar al
destino que persiguen; el crédulo pregunta a un pastor cuál es la ruta a seguir y llega
finalmente a su meta. El escéptico considera que no puede fiarse de un hombre tan modesto;
decide permanecer inmóvil ante la duda. Aparece un hombre bien vestido y con rasgos que
despiertan la confianza del escéptico: es probable o verosímil que un sujeto así conozca el
camino correcto. El escéptico resulta engañado por la mala fe del caballero y se pierde.215 Lo
que pretende señalar Agustín es que hay un vicio en la argumentación; si uno no tomara nada
como cierto, no podría en realidad emprender ningún recorrido o ninguna búsqueda
intelectual. Si se opta por la posición académica queda la inacción o la alta posibilidad del
equívoco.
El principal error que cometen los académicos es considerar que los sentidos son el
fundamento de la verdad. Por tanto, buscan la certeza donde resulta imposible o muy difícil
encontrarla. No se trata, sin embargo, de que los datos sensibles sean falsos en sí mismos,
ellos suponen un primer paso en la aproximación a la verdad; como impresiones que nuestro
cuerpo recibe son ciertas, incluso cumplen leyes que están expresadas en la esfera de la
ciencia. Pero, para juzgarlas como verdaderas y configurar disciplinas de estudio es necesario
entonces que la misma noción de verdad sea anterior a la experiencia sensible, que escape de
su ámbito. Las impresiones se consideran ciertas en cuanto guardan relación con lo que es
verdadero por sí mismo. La verdad habrá de buscarse en otro lugar, en lo puramente
inteligible.
Hasta ahora sabemos que el hombre busca conocer y conocerse por el deseo de ser feliz. La
felicidad del sujeto está en encontrar la verdad, porque ninguna indagación tendría sentido si
no pretendiera hallar una certeza. El hombre no encontrará la verdad en la experiencia
215 Ibidem, III, 15, 34.

107
sensible, en las cosas exteriores. Debe acudir a algo mucho más estable. El examen de sí
mismo y la observación de un mundo ordenado, conduce al sujeto a aquello que no es
corpóreo y, por tanto, menos ligado a la inconstancia. De todo lo que ha encontrado hasta
ahora es su propia inteligencia o razón lo que parece ser la realidad más elevada. Pero el
intelecto se equivoca y se confunde; además él mismo es el que busca y en consecuencia, no
puede ser lo encontrado. Ha de haber entonces un ámbito superior donde habite la verdad, que
sea aún más firme y constante que la inteligencia humana. Y si hay algo superior al intelecto
del hombre, eso es Dios; o mejor, aquello que exista que sea más excelente y sobre lo cual no
haya nada, es Dios. Con la aproximación a la verdad, se obtiene la certidumbre de la
existencia divina. “Si enim aliquid est excellentius, ille potius Deus est: si autem non est, iam
veritas Deus est. Sive ergo illud sit, sive non sit, Deum tamen esse, negare non poteris.”216
Más todavía, el hombre se da cuenta de que en su propia intimidad existe la presencia de la
verdad, que él posee una memoria de lo cierto, gracias a la cual puede juzgar todo lo que
conoce, incluso su propia indagación. Agustín encuentra a Dios como una luz que habita en él
y sobre él: “intimior intimo meo, superior summo meo”. 217
Si el hombre dirige su inquietud intelectual hacia la verdad como fundamento, entra en un
ámbito completamente inteligible, metafísico; accede a la esfera de la sabiduría:
Si ergo quaesitus inveniri potest, cur dictum est: Quaerite faciem eius semper? An et inventus forte quaerendus est? Sic enim sunt incomprehensibilia requirenda, ne se existimet nihil invenisse, qui quam sit incomprehensibile quod quaerebat, potuerit invenire. Cur ergo sic quaerit, si incomprehensibile comprehendit esse quod quaerit, nisi quia cessandum non est, quamdiu in ipsa incomprehensibilium rerum inquisitione proficitur, et melior meliorque fit quaerens tam magnum bonum, quod et inveniendum quaeritur, et quaerendum invenitur? Nam et quaeritur ut inveniatur dulcius, et invenitur ut quaeratur avidus.218
216 De libero arbitrio, I, 15, 39 [Pues si hay algo más excelente, aquello es Dios: si no hay, ya la verdad es Dios. Luego, sea que haya o no haya, sin embargo, que Dios es, no podría negarse.] 217 Confessiones, III, 6, 11 [Más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío.] 218 De Trinitate, XV, 2, 2. [Si en la búsqueda puede ser encontrado, ¿por qué se dice: Buscad siempre su rostro? ¿Se ha de seguir buscando una vez encontrado? En efecto, así se han de buscar las realidades incomprensibles, y no crea que no ha encontrado nada el que comprende la incomprensibilidad de lo que busca. ¿A qué buscar, si comprende que es incomprensible lo que buisca, sino porque sabe que no ha de cejar en su empeño mientras adelanta en la búsqueda de lo incomprensible, pues cada día se hace mejor el que busca tan gran bien, encontrando lo que busca y buscando lo que encuentra? Se le busca para que sea más dulce el hallazgo, se le encuentra para buscarle con más avidez.]

108
En la búsqueda de sí mismo el hombre emprende un itinerario. Lo primero que percibe es la
realidad de los cuerpos, todo lo que puede ser captado por los sentidos. Si persiste en su
indagación, pronto se da cuenta de que lo estrictamente material no puede recoger la esencia
de lo que persigue. Las cosas exteriores pueden ser conocidas en su esencia y propiedades, y
su conocimiento tiene un mayor grado de estabilidad; los objetos son mutables y amisibles,
mientras que el saber que se tiene de ellos presenta un carácter más constante. El alma se le
muestra al sujeto como aquello que juzga de los datos sensibles y que, a su vez, es capaz de
juzgarse a sí misma. Por la riqueza de sus contenidos y por la fuerzas de sus facultades supone
una realidad que es, a un tiempo, más próxima al propio sujeto y también más enigmática. En
ella, y no en otro lugar, estará la respuesta que el hombre tanto busca. Pero el alma misma es
mudable y, para encontrar un lugar más firme, la voluntad debe remontarse sobre las
costumbres, sobre los contradictorios movimientos del corazón, sustraerse a las múltiples
imágenes conservadas. Entonces el hombre hallará en sí mismo una certeza, una noción clara
de lo que es. Esa visión sólo puede ser fugaz y muy intensa como un golpe de vista trepidante
(in ictu trepidantis aspectus).219 San Agustín confiesa que él mismo vio invisibilia tua, las
cosas invisibles de Dios, pero no pudo fijar su vista en ellas y, herido, volvió a los eventos
ordinarios de su vida con el recuerdo amoroso de su experiencia; como quien posee el apetito
o el deseo de alimentos que aún no puede comer.
En el itinerario hay un transitar por distintos grados de la memoria. El sujeto debe ir más allá
de la memoria de las cosas sensibles; del recuerdo de las ciencias o de los saberes prácticos;
debe incluso sobrepasar la memoria de sí mismo para llegar a lo que Sciacca llama una
“memoria metafísica”.220 El conocer es, en un sentido muy importante para Agustín, una
remembranza. Cuando el hombre se busca a sí mismo encuentra a Dios. Lo hace
necesariamente de afuera hacia adentro, porque va desde lo que le es externo y menos
importante hasta su propia alma, ser espiritual; luego dirige su atención a lo superior, porque
de alguna manera su propia intimidad lo lleva a la trascendencia. El hombre encontrará en sí
mismo no una verdad que ignorara, porque en él no puede haber nada que no conozca; sino
una verdad en la que antes no reflexionaba. Encontrar en sí mismo la verdad eterna, significa
219 Confessiones, VII, 17, 23. 220 SCIACCA: Op Cit, p. 294.

109
haber tomado conciencia de la presencia de Dios en el alma. Tiempo después San
Buenaventura retoma parte de este proceder en su Itinerarium mentis in Deum. Son tres las
etapas que considera Buenaventura. En primer lugar, habla de encontrar los vestigios de Dios
en el mundo sensible; la segunda etapa consiste en ver en el alma humana una imagen de la
realidad divina; y por último, en el camino de la ascensión, va más allá de las cosas creadas e
introduce un ámbito que se podría llamar místico; allí se refiere al conocimiento y al amor de
Dios.
La memoria tiene límites hasta cierto punto inabarcables; la interioridad del hombre es tan
amplia que ella misma supone toda una realidad a descubrir. El hombre viaja para encontrar
gozo en la contemplación de la naturaleza; desea ver montañas, mares, campos, y no sabe que
en su propia intimidad hay una belleza aún mayor. “Intus eras, ego foris”,221 dice a Dios
Agustín, estabas dentro de mí y yo afuera. En el hombre mismo habita la luz de la verdad, ella
guía al intelecto para que conozca, para que encuentre. La presencia de Dios en el alma es
como un magisterio íntimo; que ofrece al hombre nociones esenciales para la comprensión de
sí mismo y del mundo en general. La luz que habita en el sujeto fue llamada posteriormente
por algunos teóricos: “teoría de la iluminación”. En la teoría de la iluminación agustiniana, la
memoria y la inteligencia vuelven a relacionarse de manera muy estrecha. Resulta difícil
nuevamente separar los dos ámbitos: ¿en qué punto la inteligencia se aparta de la memoria –
verdades ya existentes en el alma–?222
El hombre posee por naturaleza la facultad de la inteligencia, con ella se aproxima al mundo
con la intención de conocerlo. El sujeto comprende las realidades exteriores por medio de sus
sentidos y, con las impresiones recogidas, es capaz de construir múltiples razonamientos. El
saber científico o histórico se fundamenta expresamente en la capacidad humana de entender
las regularidades y las alteraciones del devenir. Sin embargo, para Agustín, el conocimiento
221 Ibidem, X, 27, 38. 222 Esta relación fue cuestión de debate para muchos autores durante la Edad Media. La interpretación que se realiza a partir de Avicena, por ejemplo, es tan ajustada que parece quitar al hombre la autonomía de su propio pensamiento. Avicena, con la lectura de Aristóteles, pone en Dios (intelecto agente) la mayor parte de las operaciones intelectuales del hombre. La influencia de este pensador islámico fue en cierto sentido determinante; algunos han llegado a ver en la teoría de la iluminación de Agustín una total sumisión del intelecto, un dominio absoluto de Dios sobre la inteligencia humana. Se puede ver al respecto: GILSON: Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin, Paris: Vrin, 1986, pp. 40 y ss.

110
que depende de la captación de lo externo es limitado, ofrece muchos datos válidos y
necesarios, pero no puede colmar por completo las inquietudes del espíritu. Hay ideas que no
entran por ningún acceso corporal: no fueron vistas, ni olfateadas, ni oídas, ni tocadas o
gustadas; ellas pertenecen a un ámbito inmaterial, por tanto, escapan de lo sensitivo. Aquello
que sobrepasa las fronteras de lo empírico, que no guarda relación alguna con lo experimental,
tiene un origen distinto. Agustín se pregunta por la procedencia de ciertos contenidos
inteligibles: dónde conoció las nociones de los números, los primeros principios, algunas
reglas del juicio. Las preguntas si la cosa es, qué es y cuál es,223 no las aprende el hombre de
ninguna persona; el sujeto no se percata de la realidad de los objetos dando crédito a los otros,
no reconoce la identidad de algo a partir de una enunciación exterior. Tampoco proviene este
saber de alguno de los sentidos, no se trata de una imagen captada por la vista o el tacto. La
comprensión clara de lo que son las cosas, sus límites, sus naturalezas, en otras palabras, del
ens, se da de una manera puramente interior. El hombre entiende el ser de la cosa, se ve
separado de ella; también sabe que es imposible que esa cosa sea y no sea al mismo tiempo;
tiene unos principios que, como tales, son el fundamento de toda actividad intelectiva. Este
saber primero tiene su fuente en el alma misma, y Agustín se pregunta sobre la manera como
ese conocimiento llegó allí. También hay otras verdades que son evidentes para el sujeto y que
no encuentran su origen en una experiencia anterior, ni en ninguna enseñanza. Esas razones
aparecen como un dictado en la intimidad:
Quia nesciens unde et quomodo, plane tamen videbam et certus eram, id quod corrumpi potest deterius esse quam id quod non potest; et quod violari non potest, incunctanter praeponebam violabili, et quod nullam patitur mutationem, melius esse quam id quod mutari potest.224
Eso que no ha entrado por los sentidos, pero que existe en el alma, es una verdad inmutable,
una iluminación. Se trata de la posesión de ciertas ideas que el hombre no ha sido capaz de
hallar en el mundo externo. Hay un conocimiento íntimo que está siempre presente. No es un
saber que haya sido impreso en algún momento previo y luego ha permanecido como una
memoria (entendida como conservación de algo pasado). No es reminiscencia, es una luz que
223 Confessiones, X, 10, 17. 224 Ibidem, VII, 1, 1. [Porque sin saber de dónde ni cómo, veía claramente y tenía por cierto que lo corruptible es peor que lo que no lo es, y que lo que puede ser violado ha de ser pospuesto sin vacilación a lo que no puede serlo, y que lo que no sufre mutación alguna es mejor que lo que puede sufrirla.]

111
habita en el interior y no se agota. Agustín compara a Dios con el sol. Muchas cosas se hacen
visibles gracias a la luz del sol; de la misma manera muchas cosas son comprensibles gracias a
la existencia de Dios en el alma. El sol ilumina los objetos para que el ojo los vea; igualmente
la luz divina hace inteligibles algunos contenidos para que el intelecto entienda. Pero, que el
ojo vea o que el intelecto entienda pertenece a las capacidades humanas. Es importante tener
en cuenta que la iluminación no consiste en un hecho sobrenatural y, de alguna manera,
selectivo; todos los hombres en cuanto están dotados de sus facultades intelectivas son seres
iluminados por Dios.
Podríamos decir que hay una diferencia en la fuente del conocer. Tenemos así: i) el saber que
se fundamenta en la experiencia; y ii) el saber que procede de las reglas o juicios interiores. El
primero depende del contacto directo con los objetos y eventos del devenir; el segundo habita
en el alma de una forma constante e imperecedera. La experiencia le dice al hombre lo que un
árbol particular es, o le muestra las características de un arco específico; pero es la
iluminación la que señala el sentido de lo hermoso o lo perfecto, la que proporciona el criterio
de lo que un árbol debe ser o la referencia estética de un arco. En la mente se corrige o se
modifica lo percibido bajo la luz de la verdad. “Aliter figurantes animo imagines corporum,
aut per corpus corpora videntes; aliter autem rationes artemque ineffabiliter pulchram talium
figurarum super aciem mentis simplici intellegentia capientes.”225 Agustín afirma en este
fragmento que la captación de las nociones eternas se hace con la pura o simple inteligencia
(simplici intellegentia) más allá de la mirada de la mente (super aciem mentis). Aquí el santo
hace una distinción; las facultades intelectuales del hombre, contenidas en la mente, no bastan
por sí mismas para alcanzar la apreciación de lo estable. Pareciera que el intelecto tuviera una
limitación en cuanto no es del todo suficiente; por su sola fuerza sería incapaz de comprender
la dimensión de lo creado. La mente es mutable, está en continuo movimiento, en su búsqueda
puede extraviarse y, tiempo después, recuperar el recorrido. Ella persigue una certeza que por
naturaleza no tiene. La razón humana investiga, indaga en las diversidades del mundo, desea
hallar respuestas a las múltiples inquietudes. Además reconoce y está convencida de que no ha
de ser en ella misma donde pueda encontrar la verdad. Hay otro ámbito en el alma, aún más
225 De Trinitate, IX, 6, 11. [Una cosa es fingir en el ánimo las imágenes de los cuerpos o ver con el cuerpo los cuerpos, y otra intuir, por encima de la mirada de la mente, mediante la visión de la pura inteligencia, las razones y el arte inefablemente bello de tales imágenes.]

112
elevado, que es el que puede ver o comprender las realidades que son por esencia inteligibles,
liberadas de cualquier contenido material. Ese punto superior a la mente misma, lo más
encumbrado del alma, es la simplici intellegentia. La inteligencia es la que puede acceder a la
verdad inconmutable, la que permite al hombre superar lo contingente y tener una relación con
lo eterno. “La intelligentia es una visión interior con la cual la mens percibe la verdad que la
luz divina le descubre.”226
Pero, si todo hombre es iluminado por Dios, si gracias a la presencia divina en su alma se
hacen visibles algunos contenidos importantes como la noción de justicia o de belleza, ¿por
qué el hombre yerra, por qué muchas veces peca de injusticia? La iluminación ofrece ideas
significativas para el sujeto, pero ella misma tiene sus grados. Hay verdades que nadie ignora,
como los números o los primeros principios; pero también existen certezas aún más profundas
que el hombre debe buscar en su intimidad. La iluminación también puede llamarse memoria
Dei; por tanto, tiene las dos acepciones que hemos visto del término ‘memoria’. Es, por una
parte, hábito o saber no actualizado; por otra, presencia puramente interior. El conocimiento
aritmético o de los fundamentos de la ciencia (primeros principios) es una memoria porque el
sujeto no ha indagado fuera, en el mundo sensible, para encontrarlo. Su posesión capacita al
hombre para comprender la realidad; podría incluso compararse con la memoria que se tiene
de la lengua materna (aunque ésta sí proceda de una enseñanza exterior). Pero hay un saber no
actualizado o habitual, que proviene igualmente de la iluminación y es más difícil de hallar.
Exige una inclinación del alma, un movimiento de la voluntad. El reconocer qué es la justicia,
lo bueno, y comprender que el alma tiene un lugar en el ordenamiento del mundo, requiere
que el sujeto haga un examen mucho más persistente de sí mismo. Se trata de una memoria
que hay que actualizar o recuperar. El hombre habrá de recorrer lentamente un itinerario,
porque la aproximación a estos saberes no puede ser inmediata y completa. La mente va
descubriendo poco a poco realidades que se inscriben en distintos niveles. Una vez obtenidas
lo que hemos llamado las nociones eternas, el hombre posee su libre albedrío y tiene la
posibilidad de actuar en contra de lo conocido. Pareciera, sin embargo, que el sujeto estuviera
condicionado por la magnitud de la visión; si ve realmente a Dios en su alma ¿cómo podría
darle la espalda a semejante presencia? Revisemos este punto con mayor detalle.
226 SCIACCA: Op. Cit., p. 217.

113
El hombre posee por naturaleza la voluntad. No existe un sujeto con pleno uso de sus
facultades, que no esté capacitado para escoger las acciones que realiza o los objetos que
persigue. El libre albedrío es un atributo del alma. Todos los individuos pueden decidir por sí
mismos hacia dónde dirigir sus movimientos, tanto físicos como intelectuales. El mundo en el
cual se desarrolla la vida humana tiene un orden, está jerárquicamente configurado. Existen
bienes, unos menores y otros superiores. La inteligencia individual puede discriminar los
distintos niveles de bondad que hay en las cosas; y actuar de acuerdo a lo que conoce. Pero la
mente mutable e inconstante del hombre también puede optar por lo inmediato, por aquello
que se le presenta como un beneficio cercano y evidente, en su materialidad. El hombre se une
a lo temporal con un amor tan encendido que puede incluso esclavizarse; él ve un bien para sí,
cuando en realidad se trata de elementos perecederos y fugaces. El sujeto jamás puede
renunciar a la voluntad, porque jamás puede renunciar a sí mismo; no obstante, llega a hacer
un mal uso (un abuso) de su arbitrio. El hacer buen uso de la voluntad implica estar atento,
indagar en el conocimiento del mundo y, sobre todo, del alma. La libertad, en su sentido
pleno, únicamente puede darse cuando el hombre actúa conforme a lo verdadero. La certeza
inmutable es la realidad divina; Dios es el bien del cual el sujeto puede gozar con mayor
seguridad. “Nulla enim re fruitur anima cum libertate, nisi qua fruitur cum securitate.”227 Si no
se tiene miedo a la pérdida, si no se sufre la inconsecuencia de las experiencias temporales, si
se superan las determinaciones y accidentes de la sucesión, se será realmente libre. Sólo la
verdad hará libre al hombre, porque ella supone la absoluta plenitud.
Hay, por tanto, una diferencia importante entre el libre albedrío y la libertad; el primero es una
cualidad natural del sujeto, la segunda es un logro. Todos los hombres poseen la voluntad,
pero no todos llegan a ser completamente libres. Se podría pensar que la distinción entre unos
y otros está fundamentada en el esfuerzo personal; que alcanzar la libertad depende de que la
razón perseverante busque sin cansancio hasta hallar lo que desea. Pero la verdad sólo se
encuentra con la ayuda de Dios, con su gracia. Por su propia experiencia de la conversión,
Agustín comprende que el intelecto está condicionado por la inestabilidad, por lo sucesivo o
temporal. Al final de su vida, tuvo largos debates con Pelagio, que defendía la autosuficiencia
227 De Libero arbitrio, II, 13, 37. [De ninguna cosa goza el alma con libertad, sino de la que goza con seguridad.]

114
de la razón humana en el hallazgo de Dios. La gracia es un factor determinante para el
encuentro con lo divino y por su propia naturaleza es imposible hacer algo para merecerla.
Ella es la que otorga a la voluntad la fuerza para querer el bien, más aún para realizarlo.
Confiere cierto poder, ilumina el camino; pero la libertad ha de ser siempre un mérito, un
proceder del propio hombre. La acción de Dios fulgura, pero no enceguece; impulsa al sujeto
en cuanto le hace más manifiesto el conocimiento de la verdadera realidad, pero la decisión
final pertenece al individuo. En conclusión, la libertad se define en Agustín como el uso recto
y efectivo de la voluntad o del libre albedrío.
Et inde admonitus redire ad memet ipsum, intravi in intima mea duce te, et potui, quoniam “factus es adiutor meus”. Intravi et vidi qualicumque oculo animae meae supra eundem oculum animae meae, supra mentem meam, lucem incommutabilem.228
Ahora se puede comprender mejor aquel uso particular que Agustín hace de los términos
‘inteligencia’ y ‘memoria’. La presencia en el alma de la verdad, por la cual se mide todo
conocimiento, es una memoria que impulsa y ayuda la operación de la inteligencia.
Ciertamente, Agustín no se detuvo en las implicaciones funcionales del intelecto, cómo opera
y qué es exactamente lo que en él opera, y eso ha traído muchas interpretaciones, cuyas
consecuencias no han de ser tratadas aquí. Lo que para él cobra mayor valor es la visión de la
presencia divina en su intimidad; visión que no es visión, así como también el alma es un
lugar que no es lugar. No debemos olvidar que en la filosofía agustiniana hay una
preservación del misterio, un intento por entender los límites, por reconocer la
incomprensibilidad de lo que se busca. Dios, como objeto del conocimiento, es infinitamente
mayor que el alma, sujeto que desea conocer. La desigualdad implica, por tanto, un diferencia
insuperable.
El hecho de que el hombre posea en su interior la presencia de la verdad establece una
vinculación con lo eterno; en el alma o sobre ella, el sujeto encuentra razones esenciales que
señalan lo que el alma misma debe ser. No es viendo el alma de muchos individuos o
buscando con los ojos del cuerpo como el hombre se conocerá realmente en el conjunto
228 Confessiones, VII, 10, 16. [Y, amonestado de aquí a volver a mí mismo, entré en mi interior guiado por ti; y púdelo hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, comoquiera que él fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable.]

115
ordenado de la creación; es sólo contemplando en su propia intimidad la certeza indeficiente
como llegará a aproximarse a la más completa autoconsciencia.229 Dios no es un recuerdo que
aparezca de forma circunstancial en el pensamiento, su memoria es permanente; memoria en
cuanto es íntima presencia, porque la evocación de lo divino no corresponde a una impresión
guardada en un tiempo pasado. La memoria Dei supone una trascendencia. No puede estar,
por tanto, circunscrita al nivel de la pura interioridad humana:
Ubi ergo te inveni, ut discerem te? Neque enim iam eras in memoria mea, priusquam te discerem. Ubi ergo te inveni, ut discerem te, nisi in te supra me? Et nusquam locus, et recedimus et accedimus, et nusquam locus. Veritas, ubique praesides omnibus consulentibus te simulque respondes omnibus etiam diversa consulentibus. Liquide tu respondes, sed non liquide omnes audiunt. Omnes unde volunt consulunt, sed non semper quod volunt audiunt.230
Conocer a Dios es también conocerse a sí mismo: “noverim te, noverim me”231. Téngase en
cuenta que conocer la existencia divina sólo es posible porque Dios quiere ser conocido.
Acordarse de Dios será también convertirse, volverse hacia Él. La experiencia de la
conversión marca toda la filosofía de San Agustín, su pensamiento explora la intimidad
humana hasta encontrar el fundamento, hasta hallar aquello sin lo cual no podría definirse o
existir. La autoconsciencia, por tanto, puede alcanzarse como reconocimiento de algo más
íntimo y superior que el alma misma. Saber que todo en el alma ha de ser llamada, plegaria o
deseo, porque la estabilidad no le está naturalmente dada. Nos dice Guitton: “Elle veut être à
Dieu, mais le désir de sa vie ne s’accomplira pas, si elle ne garde, en priant toujours, la
conscience qu’il n’est jamais accompli. Elle demande la conversion, et cette demande est la
conversion même.”232 Aunque la temporalidad sea lo más constante en la vida humana, el
sujeto puede superarla en cierto sentido; puede tener momentos de una inusitada dulzura
229 De Trinitate, IX, 6, 9. 230 Confessiones, X, 27, 38. [Pues, ¿dónde te hallé para conocerte –porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese– dónde te hallé, pues, para conocerte, sino en ti sobre mí? No hay absolutamente lugar. ¡Oh Verdad! Tú presides en todas partes a todos los que te consultan y a un tiempo respondes a todos los que te consultan, aunque sean cosas diversas. Claramente tú respondes, pero no todos oyen claramente. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren.] 231 Soliloquia, II, 1. [Conózcame a mí, conózcate a ti.] 232 GUITTON: Op. Cit., p. 300. [Ella (el alma) quiere ser para Dios, pero el deseo de su vida no se cumplirá, si ella no guarda, rogando siempre, la consciencia de que él no es nunca cumplido. Ella pide la conversión, y esta solicitud es la conversión misma.]

116
interior, un silencioso recogimiento que, de manera inevitable, vuelve a perder. En todo caso,
el hombre eterno puede estar presente en el hombre del tiempo.
* * * *
Cuando habla de la semejanza de la Trinidad divina en el hombre, Agustín recurre a lo que en
él es lo más elevado e inteligible, su propia alma. En cada una de las trinidades que considera:
mente, noticia y amor; inteligencia, memoria y voluntad; incluso en la trinidad exterior utiliza
el adjetivo plural neutro ‘tria’. Con ese adjetivo no queda nunca determinado de qué cosa en
realidad está hablando, si de potencias, de facultades o de hábitos. La mayor parte de las
traducciones considera que habla de tres (tria) facultades de la mente, pero el calificativo
numeral neutro del latín puede utilizarse solo, sin especificar el nombre al cual se aplica. San
Agustín está interesado en estudiar los fenómenos, por lo tanto, sería riesgoso, y quizás
apresurado, tomar los tres elementos como pertenecientes a un mismo concepto; al hacerlo se
podría caer en una especie de reduccionismo. La realidad del alma es en sí tan compleja y
diversa que las mismas palabras que utiliza en su examen tienen una significación muy
amplia. En todo caso, no es importante determinar el sentido exacto de las referencias que usa;
él principalmente pretende señalar los modos como el alma es análoga al misterio trinitario. La
memoria asume distintas funciones, es realidad habitual, también es el contenido íntimo de
algunas nociones fundamentales (inteligencia), incluso, es la oculta presencia de lo divino en
el hombre. Conocerse será tratar de actualizar todo lo que está guardado en la misma
naturaleza humana, por tanto, será explorar en los recónditos lugares de la memoria. Se puede
considerar que la memoria también tiene una estructura trinitaria: la memoria sensible, la
memoria de sí y la memoria de Dios; cada una más profunda que la otra. Mientras más cerca
se esté del conocimiento de Dios, más próximo se estará de la autoconsciencia completa,
porque la intimidad tiene su verdadera realización en la trascendencia. El recuerdo de Dios no
ha de estar marcado por el innatismo; todo lo contrario, supone una relación continua y
siempre renovada, que requiere por parte del sujeto un esfuerzo, así como de la ayuda
permanente del Ser divino. Evocar la presencia de la verdad implica un ejercicio voluntario,

117
una disposición para la búsqueda que se reemprende cada día; supone un descubrimiento que
va más allá del proceso dialéctico, que es en sí una purificación del espíritu.
La ignorancia de sí mismo ha de ser más exactamente una desmemoria. El alma que se
desconoce en realidad tiene su propio saber oculto, encubierto por cosas distintas a su
naturaleza. Para alcanzar una noción clara de lo que él es, el hombre debe estar presente a sí
con la máxima atención, es decir, debe dirigir su mirada in interiorem. Para ello, es necesario
que el sujeto ‘recoja’ su conciencia de la dispersión que provocan las realidades sensibles. En
este sentido, recuperamos el texto: “cogo et cogito sic est, ut ago et agito, facio et factito.
Verum tamen sibi animus hoc verbum proprie vindicavit, ut non quod alibi, sed quod in animo
colligitur, id est cogitur, cogitari proprie iam dicatur,”233 del que hicimos referencia al
principio del capítulo. El pensar o entender tiene relación con la acción de recuperar, de
recobrar aquello que o creíamos perdido, o se encuentra tan latente en el alma que parece
inexistente. El autoconocimiento no consiste en tener un recuerdo de todas las acciones,
deseos o pensamientos pretéritos; tiene que ver más con la conquista de una actualidad
olvidada. En el hecho de descubrir la verdad en nosotros mismos y no en otra realidad
distante, se encuentra el punto donde el platonismo se hace agustinismo.234 El aprendizaje no
ha de ser otra cosa que un persistente diálogo entre el alma y la verdad íntima.
La aspiración a Dios no es, en la filosofía de Agustín, una necesidad o exigencia subjetiva, es
un estado connatural al sujeto, un atributo ontológico de la existencia. El hombre ha sido
creado con un fin, un destino que ha de cumplir con el uso de su libertad. No será en la
grandeza de los cuerpos, en la inmensidad del mundo, donde halle una imagen de lo absoluto;
tendrá necesariamente que sobrepasar los márgenes de lo material. La razón humana no tiene
su límite en ser incapaz de trascenderse; todo lo contrario, su falta o insuficiencia estaría en no
permitirse la trascendencia y quedarse en lo inmediato. Aunque entre la mente y Dios haya
una desemejanza mayor que la que existe entre la mente y las cosas temporales, la memoria
que poseemos de Dios es más cercana que el recuerdo que tenemos de lo sensible:
233 Confessiones, X, 11, 18. Ver nota 132. 234 SCIACCA: Op. cit., p. 245.

118
Ipse enim Deus per seipsum cognoscibilis est et diligibilis, et ita tantum a mente uniuscuiusque intelligitur et amatur, quantum menti praesens est; cuius praesentia in mente ipsius memoria in mente est et sic memoriae, quae de ipso habetur, intelligentia et huic voluntas sive amor adaequatur.235
235 S. TH.: De Veritate., q.10, a.7. [Pues Dios es por sí mismo cognoscible y amable, y así por la mente de cada uno es conocido y amado, en cuanto está presente a la mente; la presencia en la mente de él mismo es la memoria y así a la memoria que se tiene de él se adecua la inteligencia y a ésta la voluntad o el amor.]

119
CONCLUSIÓN
El estudio sobre la noción de memoria en Agustín se realiza porque, en el pensamiento del
santo, este concepto admite matices insospechados. En toda su obra, la memoria es siempre
una constante. Sin embargo, no resulta fácil discernir el alcance filosófico que tiene cada vez
que se nombra. En general, se trata de un tema que exige una paciente aproximación a la
retórica; pues, muchas veces, detrás de un extraordinario uso de la palabra hay argumentos que
pueden verse encubiertos.236 La belleza y la fluidez del discurso, también el fino “desorden”
de la exposición, demandan un análisis detenido de los textos.
Agustín utiliza el término en sentidos muy diversos; va desde la retención de las imágenes
percibidas (recuerdos) hasta el ámbito de la iluminación. Esta amplitud semántica responde a
una perspectiva de las cosas poco común. El santo de Hipona es capaz de reunir bajo un
mismo vocablo aspectos de la realidad que, en primera instancia, no tendrían una relación
aparente. El itinerario que Agustín emprende en su búsqueda espiritual –de lo exterior a lo
interior, de lo inferior a lo superior– de alguna manera es punto referencial para comprender
las distintas acepciones de ‘memoria’. En cada una de las partes del recorrido hay un dirigirse
hacia aquello que el alma posee en su interioridad; ya sea un recuerdo que haya tenido su
origen en la percepción física o sea una remembranza de índole puramente espiritual o
intangible. Comprender la razón por la cual el término es usado con connotaciones distintas,
supone reconocer en los textos agustinianos las diferentes etapas del trayecto.
El primer momento del itinerario lo constituye el vínculo que el hombre establece con la
realidad sensible. En la filosofía de Agustín, el recorrido intelectual parte, en cierta medida, de
las condiciones físicas del sujeto. La trinidad exterior, donde se hace presente la naturaleza
236 Doucet: Augustin, Paris: Vrin, 2004, p. 9. “Sentences augustiniennes passent pour de simples perles réthoriques, alors qu’elles sont de véritables théorèmes philosophiques.” [Sentencias agustinianas pasan por simples perlas retóricas, mientras son verdaderos filosóficos.]

120
hilemórfica del hombre, posibilita el contacto con el mundo. Muchas veces se ha visto en
Agustín a un pensador que tiende a dejar de lado las realidades materiales (interpretación
acentuada por una lectura avicenista de sus tesis); pero el santo comprende que el paso inicial
del saber es justamente la percepción de un contexto. Por lo tanto, el estar situado en
determinada circunstancia –histórica o biográfica– supone la primera condición que el hombre
debe reconocer en la búsqueda de sí.
Las sensaciones son conservadas por el sujeto gracias al poder de la memoria. Ellas no podrían
instalarse en la persona, si no existiera una capacidad retentiva en el alma. De hecho, en el
mismo momento en que ve, oye o toca, el hombre siente que está sintiendo gracias a la
posibilidad de mantener la impresión causada por el objeto. Para que se pueda conocer una
realidad que es por principio mutable, es necesario que haya en el sujeto el atributo de otorgar
coherencia o unidad al movimiento. La integración de la experiencia ocurre precisamente
porque existe la memoria; ella enlaza y archiva las distintas informaciones recibidas por los
sentidos corporales. La modulación del verso latino sirve muchas veces a Agustín para
ejemplificar lo que sucede. Una sílaba sigue a la otra en un orden temporal, pero la recepción
del verso entero sólo se da en el alma; allí todos los sonidos se ordenan en una estructura
armónica.
De las sensaciones que el hombre tiene, solamente algunas permanecen en el alma como
recuerdos; en realidad, el sujeto realiza continuamente un acto discriminatorio. De todas las
demandas del presente, de todas sus exigencias, muy pocas son las impresiones conservadas.
El olvido, por tanto, ejerce un poder determinante en el proceso mnémico. Es necesario que el
hombre deje pasar muchas informaciones, que incluso borre momentos que en el pasado le
parecieron valiosos, para incorporar impresiones más actuales y relevantes. La memoria tiene
un modus; unos límites que, aunque muy difíciles de reconocer, determinan una y otra vez la
capacidad de recordar. La medida de la memoria resulta misteriosa para el propio hombre, ella
se le presenta muchas veces como una realidad inaprensible. La dimensión del grupo de
imágenes guardadas no puede ser contenida en una expresión. Es preciso acudir a ciertas
metáforas que paradójicamente muestren la cantidad de impresiones ocultas; por ejemplo,
Agustín habla de recónditos penetrales o cuevas profundas.

121
La memoria implica la capacidad de integrar o componer las diversas impresiones recibidas.
Por tanto, la percepción misma del tiempo depende de esta parte del alma. Ahora, afirmar que
las nociones de pasado, presente y futuro, son realidades exclusivas del espíritu trae algunas
consecuencias que deben ser consideradas. En primer lugar, está la pregunta por el tiempo
objetivo: ¿existe para Agustín una temporalidad en sí, independiente de la percepción
humana? Este punto ha sido tema de largos debates. Algunos autores han sostenido que
Agustín se detiene solamente en la apreciación del tiempo psicológico.237 Sin embargo, el
santo comprende que toda la naturaleza se mueve en un continuo devenir. Luego, lo que
podría verse como una oposición irresuelta entre lo subjetivo y lo objetivo, se va a explicar por
medio de razones de orden metafísico.
Il y a donc, par delà le problème psychologique du temps, un problème métaphysique qui en conditionne la solution. Ce qui est en nous incapacité de percevoir simultanément et dans l’unité d’un acte indivisible, est d’abord pour les choses incapacité d’exister simultanément dans l’unité d’une permanence stable. Ce qui se succède, c’est ce qui n’est pas capable de coexister.238
El mundo creado es por naturaleza cambiante, la sucesión es característica esencial de las
cosas corporales; por tanto, es imposible que el ámbito físico no sea, de alguna manera, algo
“temporal”. La eternidad (simultaneidad absoluta) sólo es posible en una instancia que
trasciende a la criatura. Ciertamente, la mutabilidad de la materia supone duración; pero
Agustín prefiere distinguirla de lo que llamamos tiempo. Esta diferencia se da
fundamentalmente porque se establece una separación entre los cuerpos físicos y el alma. La
realidad de lo sensible dura, hay un tránsito continuo de lo que ha sido a lo que será. Pero en el
estadio puramente material no hay posibilidades de medida; para que haya verdadera
integración de los cambios se necesita de la memoria. En consecuencia, es en el alma donde
está contenido el devenir, donde se relacionan los eventos pasados con los hechos del presente
237 Aquí fueron mencionados Ricoeur y Gunn; pero los críticos a la concepción del tiempo agustiniana son muchos. Desde la misma Edad Media comenzaron a perfilarse argumentos en contra, téngase presente, por ejemplo, el nombre de Petrus Olivi (1248 – 1298). 238 GILSON: Op. Cit., p. 255. [Hay pues, más allá del problema psicológico del tiempo, un problema metafísico que condiciona la solución. Lo que es en nosotros incapacidad de percibir simultáneamente y en la unidad de un acto indivisible, es primero para las cosas incapacidad de existir simultáneamente en la unidad de una permanencia estable. Lo que se sucede, es lo que no es capaz de coexistir.]

122
y las expectativas del futuro. Hemos visto que la distensión que se da en ella hacia lo pretérito
o hacia lo porvenir es lo que, en definitiva, Agustín llama tiempo.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta acerca de esta concepción de la temporalidad, es el
hecho manifiesto de la jerarquización de las naturalezas creadas. Lo material sólo puede
mutar, únicamente puede transformarse; mientras que el alma es capaz de guardar en sí misma
la sucesión de los hechos. Y aunque el alma también se mueva en el tiempo, hay un lugar en
ella que no se ve afectado por los cambios. Esa instancia implica una presencia en el hombre
de la eternidad. Por esta relación con lo trascendente el alma está más próxima al Creador. En
consecuencia, se encuentra por encima de todos los objetos sensibles.
La memoria guarda un cúmulo de imágenes que, de alguna manera, compone la trama de la
existencia individual. Ordenadas en unidades de significación, las percepciones que el hombre
ha tenido a lo largo de su vida construyen su identidad. Lo que Agustín llama fantasía viene a
ser una fuente imprescindible para el pensamiento; el lenguaje, los conceptos, las sensaciones,
todo lo que ha permanecido en el alma, potencia la imaginación y la capacidad reflexiva. Pero
la fantasía es más limitada que la razón. La inteligencia tiene un alcance tan amplio que la
imaginación no puede seguirla. Si bien, las realidades intangibles pueden ser pensadas,
muchas veces carecen de la posibilidad de representación. En la vía del autoconocimiento –el
itinerario–, el sujeto debe buscarse con la inteligencia y no con la fantasía que tenga de sí
mismo. De modo que la memoria sensible resultará insuficiente. En todo caso, la memoria que
se funda en la experiencia del homo exterior constituirá el germen de la indagación. El sujeto
se verá a sí mismo integrado en una estructura compleja, donde los entes no tienen el mismo
grado de perfección o de ser. Se observará como parte de un orden y el conocerse significará,
entre otras cosas, comprender el verdadero lugar que ocupa en el conjunto. Ir de lo exterior a
lo interior supone también un cambio en la noción de memoria. Ya no se considera como una
pura capacidad retentiva del alma, ahora tendrá más que ver con la autopresencia del sujeto.
La reflexión sobre el lugar que ocupa el hombre en la estructura de la creación conduce al
reconocimiento de los límites del sujeto. Éste se sabe finito, no sólo en el aspecto físico sino
también en el temporal. De hecho, es necesario que lo sea para que pueda trascenderse, porque
abrirse a lo otro presupone que hay algo distinto, algo que no es el mismo sujeto. La realidad o

123
la totalidad de “lo que se es” es el correlato de la finitud individual, pues es aquello que se
descubre cuando se adquiere la conciencia.
Existe en el hombre una memoria del presente o memoria sui distinta a la memoria de las
cosas sensibles; y en este estudio la hemos relacionado con la conciencia que el hombre tiene
de sí mismo. La autoposesión implica tener un recuerdo de sí que permite aproximarse a lo
otro y, a la vez, diferenciarse. El sujeto puede estar presente a sí mismo sin que tenga por ello
la necesidad de pensarse o de hacer de sus percepciones algo temático. Pero esta memoria se
equipara a la conciencia solamente en un cierto sentido, porque la conciencia que se tiene de
alguna otra realidad, en cuanto se capta o comprende lo que es, ya no sería memoria. En este
caso el ser consciente de algo sería más bien una operación de la inteligencia. Es importante
considerar también otra distinción entre memoria y conciencia. El sujeto es capaz de guardar
una serie de contenidos en los que no está pensando –los tiene en hábito–, esa memoria sería,
en todo caso, lo opuesto a la conciencia.
Ahora, Agustín afirma que en el hombre no sólo existe memoria de lo que él es
(autoconciencia, biografía), sino también memoria de lo que él no es (presencia divina). Por lo
tanto, tendríamos que la apertura hacia el verdadero Ser ocurre fundamentalmente en un
ámbito íntimo. Confluyen en la memoria dos esferas indisociables: la unidad o identidad
personal –que se forma, en cierta medida, a partir de múltiples experiencias y relaciones con el
mundo– y la infinitud de Dios. El sujeto, que busca conocerse, encuentra entonces que su
esencia, en realidad, se funda en otro. De hecho, sucede que mientras más se “recoge” el alma,
más trasciende. Es el recuerdo de aquella inmensidad que “no se es” el que da lugar al saber
de sí mismo. “Es la conciencia humana, que adquiere características de abisal cuando el sí
mismo se vuelve consciente de estar “manifiesto” a Dios.”239
La última etapa del itinerario –de lo inferior a lo superior– constituye la tercera acepción de
memoria que se ha considerado en este estudio. Esta memoria Dei se ha entendido también
como iluminación, porque se relaciona con la luz de un íntimo magisterio. El hecho de que el
239 VELÁSQUEZ, O.: “El drama de la consciencia agustiniana frente al hallazgo de Dios”. En: AA. VV.: La Filosofía Medieval, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 33.

124
hombre encuentre en sí mismo el conocimiento de algunas verdades fundamentales –los
primeros principios, las reglas de juicio–, Agustín lo relaciona con la presencia constante de
un maestro interior. Lejos de acudir a la solución platónica de la reminiscencia o a la simple
intuición de ciertos saberes, el santo de Hipona entiende que existe la presencia del Creador en
el alma. Esta relación con la trascendencia se da justamente porque el acto creador de Dios no
se agota, no perece en el tiempo; por el contrario, es eterno. El continuo dictado de lo divino
niega cualquier innatismo o la existencia de nociones a priori; el hombre constantemente
recuerda (en el sentido de que busca en su interioridad) aquellos contenidos primordiales para
la construcción de la scientia y para la consecución de la sapientia.
Si bien todos los hombres poseen en su alma la presencia de Dios, no todos tienen el carácter
intencional de buscarlo. Pero es muy difícil hallar un hombre que no desee de alguna manera
conocerse a sí mismo. Ante el nosce te ipsum, Agustín propone una vía de despojamiento. Es
necesario separar aquello que no guarde relación directa con la esencia del sujeto. Si alguien,
por ejemplo, se siente íntegro cuando su familia está sana, pero se siente disminuido cuando
está enferma, sobreimpone al Yo calificaciones externas. Lo mismo si se identifica con las
cualidades de su propio cuerpo y piensa que él es quien es gordo o delgado, de piel clara u
oscura. Igualmente puede sobreimponer cualidades de los sentidos y entenderse como aquel
que es tuerto, sordo o ciego. Más aún puede equipararse a las funciones que califican el órgano
interno: deseo, proyecto, búsqueda o decisión.240
La sustracción de elementos no sustanciales persigue el hallazgo de lo que se es
verdaderamente. En Soliloquia, Agustín se propone conocer el alma y a Dios con un saber aún
más firme que el de la ciencia. En efecto, pensar realidades inteligibles tan elevadas exige una
preparación; el hombre debe tratar de sobrepasar, hasta cierto punto, los límites de la fantasía.
Nos dice: “Hoc cum illa phantasia implere non possit, magisque quam ipsi oculi, deficiat,
siquidem per ipsos est animo inflicta, manifestum est et multum eam differre a veritate, et
illam, dum haec videtur, non videri.”241 La imaginación no es capaz de figurarse la naturaleza
240 LACOMBE, O.: “El hombre y el absoluto en el pensamiento indio.” En: Revista Venezolana de Filosofía. Números 5-6, Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1976 – 1977, p. 93. 241 Soliloquia, II, 20, 35. [A esto no llega la fantasía, la cual falla aún más que los ojos, por donde han entrado en el ánimo; por tanto, cosa manifiesta es que las imágenes de la fantasía difieren grandemente de la verdad y que

125
de una entidad totalmente inmaterial y alejada de cualquier experiencia física. La inteligencia,
no obstante, puede tener un mayor alcance. Ahora, el pensamiento mismo, en su estructura
discursiva, está ligado a la representación. Por más abstracto que sea el contenido al que se
hace referencia, siempre ha de estar vinculado con una unidad significativa, con una imagen.
Pero la palabra imagen parece remitirnos necesariamente al phantasma. Agustín admite de
alguna manera que somos capaces de reflexionar con la ayuda de figuraciones simbólicas. De
hecho, la verdad no puede verse, ni tocarse, ni olerse; no puede ser reducida a una impresión
concreta, pero puede pensarse. Luego, hay una imagen en el alma de la certeza inconmutable
que, aunque tenga una amplia comprehensión, no deja de ser una semejanza de otra realidad –
aún mayor–. Lo mismo ocurre cuando se piensa en la memoria, ella abarca elementos
complejos, pero puede concebirse porque existe su imagen en la mente.
El hombre se conoce a sí mismo cuando precisamente llega a comprender que está hecho a
imagen del Creador. “Qui fecisti hominem ad imaginem et similitudinem tuam (Gn 1, 26),
quod qui se ipse novit agnoscit.”242 Este hallazgo se produce en parte gracias al poder de la
memoria. Porque el itinerario ha sido posible por la capacidad que tiene el hombre de volverse
hacia la intimidad. Y entendemos memoria en un sentido amplio y comprehensivo como todo
lo que está contenido en el interior de la persona.
La semejanza con Dios es incorpórea, intangible, y de alguna manera debería escapar de las
restricciones del lenguaje. Pero la reflexión humana está circunscrita a la palabra, al
movimiento articulado. En eso consiste su condición temporal. La discursividad de las
experiencias (sensibles e inteligibles), la autocomprensión, más todavía, el reconocimiento de
la finitud frente a lo inconmensurable son, en definitiva, la memoria. Ella, de alguna manera,
constituye el acervo y el instrumento con el cual el ser humano construye su biografía en
libertad y, al mismo tiempo, es un límite que experimenta una y otra vez a lo largo de su vida.
aquélla es objeto de visión sensible y ésta no.] Capánaga traduce en la primera línea fantasma, preferimos ser más literales y conservar la palabra que utiliza Agustín: fantasía. 242 Soliloquia, I, 1, 4. [Tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza, como lo reconoce todo el que se conoce a sí.]

126
BIBLIOGRAFÍA
AA. VV.: El hombre ante el tiempo, Caracas: Monte Ávila Editores, 1970. AA. VV.: La Filosofía Medieval, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid: Editorial Trotta, 2002 AA. VV.: Usos del olvido. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión, 1989. ARENDT, H.: El concepto de amor en San Agustín, Madrid: Ediciones Encuentro, 2001. ARISTÓTELES: Física, Buenos Aires: Editorial Biblos, 1995.
- Metafísica, Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1998. BOECIO: La Consolación de la Filosofía, Buenos Aires: Aguilar, 1960. BROWN, P.: San Agustín de Hipona, Madrid: Acento, Editorial, 2001. CALDERA, R. T.: La primera captación intelectual, Caracas: IDEA, 1988. CASTELLO DUBRA: “La prueba agustiniana de la existencia de Dios”. En: Ágora filosófica. Año 1, número 2. Brasil: Universidade Católica de Pernambuco, jul/dez 2001. DOUCET, D.: Augustin, Paris: Vrin, 2004. DUGAS, L.: La mémoire et l’oubli, Paris: Ernest Flammarion Editeur, 1917. GARCÍA ESTRADA, A.: Tiempo y Eternidad. Madrid: Editorial Gredos, 1971. GARDEIL: La structure de l’âme et l’expérience mystique, Paris: J. Gabalda Éditeur, 1927. GILSON, E.: Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris: Vrin, 1987.
- Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin, Paris: Vrin, 1986. GUITTON, J.: Justification du Temps, Paris: Presses universitares de France, 1966.
- L’existence temporelle, Paris: Aubier. Montaigne, 1949.

127
- Le temps et l’éternité chez Plotin et Saint Augustin, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1971. GUNN, A.: El problema del tiempo, Vol. I, Barcelona: Ediciones Orbis, 1988. GUSDORF. G.: Mémoire et personne, Paris: Presses Universitaires de France, 1951. LACOMBE, O.: “El hombre y el absoluto en el pensamiento indio.” En: Revista Venezolana de Filosofía. Números 5-6, Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1976 – 1977. LEGRAND, LOUIS: La notion philosophique de la Trinité chez Saint Augustin, Paris: Éditions de l’oeuvre d’Auteur, 1930. MARÍAS, J.: El uso lingüístico, Buenos Aires: Editorial Columba, 1967.
- Mapa personal del mundo, Madrid: Alianza Editorial, 1993. MARROU, H.-I.: Saint Augutin et la fin de la culture antique, Paris: Éditions E. de Boccard, 1983. MILLÁN PUELLES, A.: Estructura de la subjetividad, Madrid: RIALP, 1967. ORTEGA Y GASSET: Unas lecciones de metafísica, Madrid: Alianza Editorial, 1996. PAOLOZZI SÉRVULO DA CUNHA, MARIANA: “Agostinho e a polêmica medieval do teor das relações entre a memória, a inteligência e a votande.” En: Síntese. V. 30. N. 38. Belo Horizonte. Brasil: Set/Dez. 2003. PLOTINO: Enéadas, Vol. I y II. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1982. RICOEUR, P.: Tiempo y narración, Tomo III, México: Siglo XXI, 1996. SAN AGUSTÍN DE HIPONA: Confessiones. En: Obras de San Agustín, Vol. II, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. - Contra Academicos. En: Obras de San Agustín, Vol. III, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971. - De Beata Vita En: Obras de San Agustín, Vol. I, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1969. - De Civitate Dei. En: Obras de San Agustín, Vols. XVI - XVII, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, 1965. - De Genesi ad Litteram En: Obras de San Agustín, Vol. XV, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1969.

128
- De Libero Arbitrio En: Obras de San Agustín, Vol. III, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971. - De Magistro. En: Obras de San Agustín, Vol. III, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971. - De Musica. En: Obras de San Agustín, Vol. XXXIX, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1988. - De Natura Boni. En: Obras de San Agustín, Vol. III, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971. - De Trinitate. En: Obras de San Agustín, Vol. V, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1985. - De Vera Religione. En: Obras de San Agustín, Vol. IV, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1975. - Sermones. [En línea] Italia: Sant’Agostino. Augustinus Hipponensis. www.augustinus.it/latino/discorsi/index.htm [Consulta Julio de 2005] - Soliloquia. En: Obras de San Agustín, Vol. I, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. SAN BUENAVENTURA: Itinerario de la mente a Dios, México: Aguilar, 1953. SÁNCHEZ, ANTONIO: Tiempo y sentido, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1998. SANTO TOMÁS DE AQUINO: De Veritate. Roma: Marietti, 1964. - In Aristotelis libros De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia commentarium, Roma: Marietti, 1973. - Summa Theologiae, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1961. - Corpus Thomisticum. [En línea] Subsidia studii ab Enrique Alarcón collecta et edita Pampilonae ad Universitatis Studiorum Navarrensis aedes. www.corpusthomisticum.org [Consulta Febrero - Julio de 2005] SCIACCA, M. F.: San Agustín, Barcelona: Luis Miracle Editor, 1955. SCHELL, P.: “La doctrina de la memoria espiritual en el De veritate”. En: Atti del Congreso Internazionale su L’Umanesimo cristiano nel III millenio: La prospettiva di Tommaso d’Aquino, Vaticano: Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis Società Internazionale Tommaso d’Aquino, 2004.

129
SCHELL, P.: “La doctrina tomista de la memoria espiritual.” En: Sapientia, Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina, Vol. LIX, número 215, Enero – Junio, 2004. STOCK, B.: Augustine. The Reader, USA: Harvard University Press, 1998. SVOBODA, K.: La estética de San Agustín y sus fuentes. Madrid: Librería Editorial Agustinus, 1958. RINCÓN GONZÁLEZ, A.: Signo y lenguaje en San Agustín, Bogotá: Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1992. WITTGENSTEIN: Investigaciones Filosóficas, Barcelona: Editorial Crítica. Grupo Editorial Grijalbo, 1988.


![H20youryou[2] · 2020. 9. 1. · 65 pdf pdf xml xsd jpgis pdf ( ) pdf ( ) txt pdf jmp2.0 pdf xml xsd jpgis pdf ( ) pdf pdf ( ) pdf ( ) txt pdf pdf jmp2.0 jmp2.0 pdf xml xsd](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/60af39aebf2201127e590ef7/h20youryou2-2020-9-1-65-pdf-pdf-xml-xsd-jpgis-pdf-pdf-txt-pdf-jmp20.jpg)